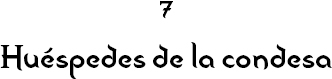
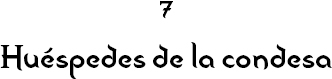
—Lo siento mucho —se lamentó Kate por sexta o séptima vez—. Lo siento mucho…
En cuanto aparecieron, Kate y Emma corrieron hacia Michael y a punto estuvieron de tirarlo al suelo de lo fuerte que lo abrazaron. Le preguntaron si estaba bien, cuánto tiempo lo habían tenido prisionero, si la condesa le había hecho daño. Emma le aseguró que solo tenía que pedírselo para que matara a la bruja inmediatamente.
Empezaba a caer la tarde. Se encontraban a unos veinte metros de la casa, al final de una espesa pineda cuyas ramas se entrelazaban y se perdían en el cielo cada vez más oscuro.
—Estoy bien —dijo Michael—. Solo llevo aquí unos días. Chicas, no me dejáis respirar.
Consiguió librarse de sus hermanas, pero Kate, con los ojos llorosos, continuaba agarrándole los brazos con tanto empeño que daba a entender que nunca más volvería a separarse de él.
—No quería dejarte. Pensaba que te habías cogido a mí. Yo nunca habría…
—Escucha —la interrumpió Michael mientras se colocaba bien las gafas—, no podemos perder el tiempo disculpándonos; tenemos que marcharnos de aquí. Puede que aún me estén buscando. Dame el libro.
Kate vaciló un instante sin saber por qué antes de entregárselo.
—Perdón.
Kate se volvió y vio que detrás de ellos estaba Abraham toqueteando la cámara de fotos con nerviosismo. Hasta ese momento no había reparado en él.
—Me parece muy bien que aparezcáis de repente y todo lo demás, parece que sabéis hacer muchas cosas. Pero si os da igual, yo me voy, ¿de acuerdo? Bien, solo… —Y antes de que pudieran decir nada, se escabulló cojeando entre los árboles.
Kate se volvió y vio que Michael ni siquiera había levantado la cabeza, ocupado como estaba hojeando el libro. De repente, la asaltó una pregunta.
—¿Cómo te has librado de los chirridos? ¿No te han hecho prisionero como a los demás niños?
—¿Y cómo has vuelto a encontrar a Abraham? —preguntó Emma—. ¿Andaba por aquí?
Michael cerró el libro de golpe.
—Tenéis que confiar en mí. Pase lo que pase, todo saldrá bien.
—¿De qué hablas? —preguntó Kate—. Tenemos que marcharnos de aquí. —Estaba a punto de pedirle a Emma que sacara la foto que había tomado en la habitación cuando oyó una risita.
El sonido la dejó igual de helada que si le hubieran echado un jarro de agua fría.
El secretario de la condesa salió de detrás de un árbol. Llevaba la misma chaqueta de raya diplomática que aquel día junto a la presa, solo que ahora, al estar más cerca, Kate reparó en los desgarrones y las manchas de grasa. Sonreía, mostrando unos dientes pequeños y grisáceos. Un pájaro diminuto de color amarillo se había posado en su hombro.
—Oh, sí; bien, bien, bien. —Su voz tenía un timbre agudo, casi histérico. Se frotó las palmas de las manos con regocijo—. La condesa estará encantada, encantada.
—Ya le había dicho que volverían a por mí —dijo Michael.
Kate creyó que eran alucinaciones suyas. No era posible. Michael nunca las traicionaría, se repetía a sí misma cuando de la penumbra emergieron dos chirridos vestidos de negro.
Cerca de la casa, el secretario llamó a voz en grito al chirrido que montaba guardia junto a la puerta, pero este lo ignoró, y el hombre tuvo que abrir él mismo mientras se quejaba de que aquello era una falta de respeto y de que se aseguraría de que llegara a oídos de la condesa.
Los guió por una serie de pasillos. Michael levantó la cabeza en varias ocasiones para dirigirse a sus hermanas, y en todas ellas Emma lo fulminó con la mirada hasta hacerlo desistir. Tenía las gafas retorcidas y un moratón en la mejilla. Inmediatamente después de ver a los chirridos, Emma se abalanzó sobre él tirándolo al suelo. Empezó a darle puñetazos y a llamarlo canalla traidor, y a gritarle que ya no era su hermano. A causa de la agresión, Michael soltó el libro y Kate y el secretario se inclinaron a recogerlo al mismo tiempo. A continuación tuvo lugar un tira y afloja que acabó cuando uno de los chirridos propinó a Kate un revés brutal. Tendida en el suelo, zumbándole los oídos, vio que otro chirrido aferraba a Emma, que a pesar de todo siguió dando patadas y gritándole a Michael.
A pesar de que a Kate todavía le retumbaba la cabeza, no le pasó por alto lo distinta que estaba la mansión. Las ventanas y los espejos se veían limpios, en el lustroso suelo de madera había velas encendidas, no había ningún mueble roto o rayado, ni que sirviera de madriguera. La condesa sería malvada, pero tenía unas cuantas cosas que enseñarle a la señorita Sallow sobre cómo llevar una casa.
Kate cogió a su hermana de la mano. Emma tenía el rostro inexpresivo y lleno de churretes a causa de las lágrimas.
—No es Michael —susurró—. Es esa bruja, que le ha hecho algún encantamiento. No es Michael, no es él.
Emma asintió, pero las lágrimas seguían rodándole por las mejillas.
El secretario se detuvo en un oscuro pasillo frente a una puerta de doble hoja. Kate supo que se encontraban delante del salón y le vino a la mente la imagen de las lámparas llenas de telarañas que llegaban hasta el suelo, el balcón medio derruido y las ventanas con los cristales rotos.
—Vosotros quedaos aquí —ordenó a los chirridos, cuyos ojos amarillentos brillaban en la oscuridad.
Cavendish se inclinó para acercarse a los chicos. No era mucho más alto que Kate y su aliento apestaba a cebolla. Era el ser más repulsivo que había conocido jamás.
—Seguid mi consejo, pajaruelos, y no hagáis enfadar a la condesa. No querréis que os mande al barco, ¿verdad? A unos pajaruelos como vosotros no les gustaría nada el barco. —Sonrió mostrando sus dientes grisáceos.
—Tienes que cepillarte los dientes durante un año por lo menos —soltó Emma.
Canvendish cerró la boca y torció el gesto. Les indicó con un movimiento de cabeza que lo siguieran y empujó la puerta de doble hoja.
Fue como entrar en un sueño. Kate y Emma pestañearon varias veces ante la luz cegadora, y siguieron haciéndolo ante lo que veían. En la pista había un centenar de parejas dando vueltas al compás del vals que tocaba una orquesta compuesta por treinta músicos. Kate vio cómo los brazos del director se mecían en el aire y de vez en cuando se volvía a mirar a los bailarines como un padre orgulloso. Algunos hombres vestían largos esmóquines que ondeaban tras sí cuando hacían girar a sus parejas. Otros iban uniformados con fajas rojas y azules, y en sus pecheras resplandecía el oro de las medallas. Las mujeres lucían vestidos largos adornados con rubíes, perlas y esmeraldas. Kate veía por todas partes diamantes sobre escotes desnudos que reflejaban la luz de los miles de velas de las lámparas de araña. Un criado con una librea verde y unas mallas blancas pasó por su lado con una bandeja de copas de champán para los hombres y mujeres de mayor edad que reposaban junto a la pared.
—Esperad aquí, pajaruelos —susurró Cavendish—. La condesa se acercará cuando lo considere oportuno.
Entonces Kate la vio: su pelo dorado brillaba en el centro de la pista de baile. Tenía la piel blanca como la porcelana, llevaba un vestido color rojo pasión y los diamantes que adornaban su cuello y su pecho brillaban de tal modo que habrían podido iluminar el salón por sí solos. Su pareja era un joven de complexión atlética que vestía de uniforme y tenía el bigote castaño más impresionante que Kate había visto jamás. La condesa dijo algo y el joven retrocedió con una reverencia, ella le correspondió con una breve inclinación y, sujetándose el bajo del vestido, avanzó entre las parejas hasta donde aguardaban los chicos junto al impaciente Cavendish.
La condesa tenía las mejillas encendidas debido al calor y al ejercicio físico, y los ojos, de un azul intenso casi violeta, llenos de vida. En el momento en que su mirada se posó en Kate, la condesa se sintió la persona más afortunada del mundo.
—¡Estás aquí! ¡Mi bella Katrina! —La condesa cogió las manos de Kate y, antes de que ella pudiera reaccionar, la besó en las mejillas. Tras ella las parejas daban vueltas al unísono creando un confuso telón de fondo—. Y qué bien que hayáis llegado a tiempo para el baile. Aquí está la flor y nata de San Petersburgo. Incluso se espera que más tarde llegue el zar, aunque el muy zopenco no vendrá, claro. Pero cuéntame, querida. —Se acercó más a Kate y susurró—: ¿Qué te parece el caballero con quien estaba bailando?
El joven en cuestión había abandonado la pista de baile para unirse a otros dos hombres uniformados. Se apostaba muy firme, con una mano en el cinturón mientras con la otra se atusaba el bi gote.
—Es el capitán Alexei Markov, del tercer escuadrón de húsares —dijo la condesa confidencialmente—. Está demasiado pagado de su bigote, pero por lo demás es un magnífico partido. Pronto tendremos un amorío, lástima que no acabará bien. —Frunció el entrecejo con gesto exagerado—. Alexei insistirá en jactarse de ello ante los miembros de su club y a mí no me quedará más remedio que matarlos a él y a toda su familia.
Kate sonrió, y entonces vio que Emma la miraba con horror. Aquello fue como una bofetada para despertarla. Retiró la mano de la de la condesa con el corazón acelerado.
Si la condesa se dio cuenta de que Kate apartaba la mano, no dijo nada. Señalaba con su abanico a un hombre muy anciano con unas formidables patillas blancas que se había quedado dormido en la silla. El anciano lucía tal colección de medallas que su peso lo estaba venciendo. Kate esperaba que de un momento a otro se cayera de la silla.
—Mira a mi adorado esposo —dijo la condesa levantando la voz por encima del sonido de la orquesta—. ¿No te parece demasiado horroroso para describirlo con palabras? ¿Sabes que cuando me casé con él, a los dieciséis años, me consideraban la mayor belleza de toda Rusia? ¿Damos un paseo por la habitación?
Echó a andar, y Cavendish, con el libro contra su pecho, empujó a Kate y a Emma para que la siguieran.
—Tengo que admitir —prosiguió la condesa avanzando entre la multitud y saludando con la cabeza a un lado y a otro— que había quien prefería a Natasha Petrovski, con su piel del color de la leche cortada y sus cándidos ojos de borrega. Claro que eso era antes de que sufriera aquel desgraciado accidente con el ácido. Pobrecilla, me contaron que había muerto en un manicomio de Hungría. Se ve que estaba loca de remate y no paraba de desvariar hablando de no sé qué bruja. —La condesa soltó una risita y se cubrió la boca con el abanico mientras dirigía a Kate una mirada como diciéndole: «Mira que soy mala»—. Pero ¿de qué estaba hablando? Ah, sí. De mi esposo. Cuando me casé con el conde todo el mundo decía que no le quedaban más de seis meses de vida. No hace falta que os diga que por mí habría durado incluso menos. Mira que hay que ser testarudo para resistir durante casi un año. Ha sobrevivido por lo menos a media docena de intentos de envenenamiento por mi parte. No os caséis nunca con un hombre que sea tan tiquismiquis con la comida, queridas. No os dará más que problemas.
Ninguno de los presentes pareció reparar en los chicos. Cada vez que ellos o el secretario se acercaban, los invitados, de aspecto impecable, se limitaban a apartarse de su camino sin siquiera dirigirles la mirada.
La condesa soltó una risita aguda.
—Por fin fui a ver a una hechicera y le compré una pócima de aguijón de abeja, extracto de ámbar y néctar de sauce. No me hizo falta darle nada más. Con solo oler la pócima mientras dormía, a la mañana siguiente estaba más muerto que el campo en pleno invierno. Y yo me convertí en la única heredera del mayor estado del imperio del zar. —Se volvió hacia ellas con el rostro iluminado por el recuerdo y les hizo una gran reverencia—. La condesa Tatiana Serena Alexandra Ruskin a vuestro servicio.
Kate y Emma se quedaron mirando la rubia cabeza inclinada, y Michael les susurró acercándose a ellas:
—Lo que se espera de vosotras es que…
Pero Emma le propinó un codazo en el costado. Kate pensó en el día que vieron a la condesa por primera vez junto al embalse, en lo radiante, bella y llena de vida que se la veía. Ahora comprendía que no era real. La condesa no tenía dieciséis o diecisiete años. De hecho, si era quien decía ser, si había vivido cuando en Rusia aún había zares, a la sazón tendría que tener cien años, si no más. Gracias a la magia se conservaba joven. No era de extrañar que a veces se comportara como una adolescente.
La condesa se incorporó con un suave crujido de su vestido de seda y volvió la vista hacia los bailarines.
—Sí —dijo con aire melancólico—. Ese era mi mundo. Tenía riquezas, una buena posición social, belleza. Era tan ingenua que de veras creía haber conseguido algo en la vida. Pero todavía no había aprendido el verdadero significado del poder. —Dio una palmada con sus manos cubiertas con unos guantes de blonda y todo desapareció: los hombres vestidos de uniforme y de esmoquin, las mujeres que lucían trajes de noche, la orquesta, los criados con sus libreas verdes, la luz de las lámparas de araña… todo. Los chicos se habían quedado a solas con la condesa y su secretario de dientes de rata en el gran salón donde reinaba el silencio y unas cuantas velas ardían en las paredes.
—Bueno —dijo con una sonrisa—, ¿salimos al patio? Me apetece tomar el aire. Además, creo que tenéis una cosa para mí.
La condesa dejó a Kate y a Emma aguardando junto al secretario mientras Michael la ayudaba a abrigarse con un chal de seda negra. Kate observaba al secretario a la espera de la menor señal de distracción para hacerse con el libro, no sin antes susurrar a Emma que tuviera la fotografía a punto.
Pero lo que más deseaba era que dejaran de temblarle las manos. Apretó los puños y, cuando vio que no funcionaba, se las metió en los bolsillos para que Emma no lo viera. No quería que su hermana supiera lo aterrada y desesperanzada que estaba en realidad.
El secretario musitó unas palabras al pajarillo posado en su hombro y aferró con más fuerza el libro.
De pronto, Kate palpó dentro del bolsillo la pequeña mano de Emma, que le separaba los dedos y se deslizaba dentro de la suya. Bajó la cabeza y vio que su hermana la miraba con sus oscuros ojos llenos de confianza y amor.
En un tono de voz que solo Kate podía oír, Emma le dijo:
—Todo irá bien.
Kate creyó que iba a romper a llorar. Siempre había sabido que su hermana era fuerte, pero ella le llevaba tres años, y el hecho de que en un momento así, cuando todo resultaba tan poco alentador, Emma le ofreciera su apoyo…
—Venid —ordenó la condesa dirigiéndose a la puerta.
Los guió hasta un patio empedrado en la parte posterior de la casa. La noche era cálida y en el ambiente se respiraba el intenso y dulce aroma de las plantas en flor. Del techo colgaban dragones de cristal de todos los colores en cuya boca ardía la llama de una vela. Sobre una mesa del centro del patio había una jarra de porcelana y otra transparente llena de un líquido oscuro.
—Por favor —rogó la condesa señalando las sillas—. Me encanta tomar el aire en las noches de verano. Tal vez se deba a mi sangre rusa, que me recuerda que el invierno siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Queréis limonada? Os prometo que no está envenenada.
Sin aguardar respuesta, el secretario empezó a servirla no sin derramar una gran cantidad sobre la mesa.
A pesar de lo asustada y preocupada que estaba, Kate no pasó por alto lo familiar que le resultaba todo: la casa, las caballerizas… Era el sitio donde ellos vivían. Y al mismo tiempo su hogar quedaba muy, muy lejos. Echó otro vistazo al libro que el secretario sujetaba bajo el brazo. Tenía que conseguir recuperarlo como fuera.
De pronto, un grito rompió el silencio de la noche. Kate notó que la mano de Emma se aferraba más fuerte a la suya. El grito era lejano, procedente de la espesura del bosque, pero no cabía duda de cuál era su origen.
La condesa se estaba sirviendo un vaso de lo que había en la otra jarra, un líquido espeso de un intenso rojo rubí.
—De vez en cuando alguna mujer del pueblo intenta llegar hasta la casa. Quieren ver a sus hijos, claro. No aprenderán nunca; deberían saber que no tienen ninguna posibilidad de vencer a mis guardianes. —La condesa hizo girar el líquido dentro de su vaso diminuto—. Son unas criaturas increíbles, esos morum cadi. No se cansan nunca. No sienten dolor, ni miedo, ni compasión. Lo único que los mueve es el odio por todo ser viviente. —Se llevó el vaso a los labios y lo vació.
—¿Cómo los has llamado? —preguntó Kate. Detestaba el temblor que percibía en su propia voz.
—Morum cadi, los guerreros inmortales —respondió la condesa—. Aunque admito que lo de «chirridos» les pega bastante. Hace cientos de años eran hombres, pero vendieron su alma a cambio de poder y la vida eterna. Y más o menos eso es lo que les fue conce dido.
—No son tan malos —dijo Emma—. Lo peor es que huelen fatal.
La condesa sonrió con condescendencia.
—Sí que eres valiente, mentirosilla. —Se sirvió otro vaso de aquella bebida—. Dicen que el grito de un morum cadi es el de un alma desgarrada que se repite durante toda la eternidad. Si uno solo ya es difícil de soportar, ¿os imagináis a miles de ellos en plena batalla? Yo he visto a ejércitos enteros darse media vuelta y salir corriendo. —Se llevó el líquido rojo a los labios—. Es todo un espectáculo.
Kate se imaginó por un momento a una de aquellas madres perseguidas por los gritos atravesando el bosque a toda prisa, cada vez más cansada.
—Ay —exclamó Emma.
Kate le estaba estrujando la mano. La soltó y susurró:
—Lo siento.
—Qué lealtad —susurró la condesa—. Pero yo sé la verdad. —Extendió el brazo sobre la mesa y colocó la punta del dedo en la garganta de Kate—. Abandonada por aquellos a quienes más quieres en el mundo, la herida se cierne sobre ti como una sombra, pero yo puedo hacer que desaparezca. Sería tan fácil…
Retiró la mano y en la punta del dedo se observaba un delgado tallo de color gris que parecía estarlo extrayendo del pecho de Kate. Cuando el tallo se soltó de su pecho, Kate soltó un gemido.
—¿Qué has…?
—¿Que qué he hecho? Mi dulce y pequeña Kat, ¡te he liberado! ¡Qué peso has tenido que soportar! ¿No notas lo mucho que te ha ido desgastando, poco a poco, un día tras otro durante toda tu vida? Pero ahora han desaparecido la herida y el dolor, el miedo; yo me los he llevado. Imagínate vivir así para siempre.
Tenía razón, pensó Kate. Le daba la impresión de poder respirar por primera vez en años.
—Pídemelo, y nunca más volverás a sentirlo.
El tallo se meció en el aire, todavía pendiendo del dedo de la condesa. Kate pensó en el momento en que su madre se inclinó sobre ella y le pidió que cuidara de sus hermanos, y, aunque el recuerdo persistía, el amor que transmitió su madre con su último beso había desaparecido.
—Devuélvemelo.
—¿Estás segura, mon ange? Aquí hay mucho dolor.
—Devuélvemelo.
Si para conservar aquel momento tenía que vivir toda la vida con ese dolor, Kate lo soportaría.
La condesa se encogió de hombros y le tocó el pecho. Kate notó que el peso se instalaba de nuevo sobre ella como un halo.
—Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que me habéis traído.
El secretario, que se había mantenido a cierta distancia con los brazos cruzados sobre el libro, se apresuró a acercarse y lo colocó sobre las manos extendidas de la condesa, que soltó un grito ahogado cuando sus dedos rozaron la cubierta esme ralda.
Resultaba evidente que, pese a todos sus esfuerzos por controlarse, los dedos le temblaban cuando abrió el libro y empezó a pasar las páginas.
Kate la oyó susurrar:
—Por fin.
La condesa miró a los chicos, sus ojos más brillantes que nunca.
—Alors, mes enfants, ¿queréis saber qué habéis encontrado?
La condesa empezó por explicarles que para entender la procedencia del libro tenían que remontarse con la imaginación a una época en que el mundo de la magia y el de los humanos eran uno solo, mucho antes de que el mundo mágico hubiera empezado a ocultarse y los humanos hubieran olvidado su existencia.
—Sí, ya lo sabemos —la interrumpió Emma con brus quedad.
—Muy bien —prosiguió la condesa con un tono de voz suave y dulce todavía—. El centro del mundo mágico, la cuna de sus más elevados conocimientos y de su poder, era Alejandría, o Rhakotis, como se llamaba en aquel entonces, allí donde el vasto desierto se unía con el mar. La ciudad estaba dirigida por un consejo de brujos cuyo linaje se remontaba al principio de los tiempos. Sus conocimientos eran muy antiguos, primordiales. Durante miles de años esos conocimientos se fueron transmitiendo de maestros a discípulos. Gracias a su poder, supieron que su tiempo estaba tocando a su fin y que empezaría el de los humanos, y temían el día en que caerían en el olvido.
—Ya veis. —La condesa sonrió a Kate y a Emma—. Eran magos, pero también tenían su lado humano. Y, como los humanos, no podían imaginar un mundo en el que ellos dejaran de tener influencia. Así que ¿sabéis qué hicieron esos sabios insensatos? Anotaron todos sus secretos, todas las cosas que se sabían desde la creación del universo, las palabras pronunciadas hace una eternidad en medio de la oscuridad y el silencio; fueron dando nombre a las cosas, todo para que ellos, a través de sus conocimientos, pudieran perdurar en el tiempo.
La condesa se echó a reír, pero su risa no era tan clara y alegre como antes, sino más bien un sonido áspero y desdeñoso.
—Sus antepasados habían comprendido que hay cosas que otorgan demasiado poder para que alguien tenga la posibilidad de controlarlas. Por ese motivo, los conocimientos siempre se repartían entre los miembros del consejo sin que nadie supiera con exactitud cuáles eran los que los otros poseían. De esa forma estaban a salvo. Cuando se propuso que se recopilaran todos los conocimientos, hubo opiniones en contra. Había quien decía que todo ese poder reunido en un mismo lugar era demasiado peligroso, que podría perderse. Pero ganó la postura a favor, y así los grandes secretos de la magia fueron confiados al simple papel.
»Claro que no eran unos completos ignorantes y crearon medidas de protección. Tú misma has visto que hay páginas en blanco. Llevaría toda una vida dedicada al estudio de la magia leer y comprender una sola de las páginas. Además, establecieron una orden de guardianes cuya única misión consistía en proteger los Libros.
—¿Quieres decir que hay más de uno? —preguntó Kate.
—Sí. Los magos crearon tres grandes libros que llamaron los Libros de los Orígenes. Y los enterraron en un panteón secreto muy profundo, debajo de la ciudad.
—¿Y qué pasó? —preguntó Emma a regañadientes, como si no le importara lo más mínimo, aunque Kate notaba que estaba pendiente de cada palabra.
La condesa se encogió de hombros.
—Lo que les pasa a todas las grandes civilizaciones. Convencidos de que eran el pueblo más inteligente de la faz de la tierra, se volvieron engreídos y estúpidos. Los magos del consejo se pelearon y acabaron separándose. Ya veis que tenían razón: el tiempo de la magia había entrado en declive. Al final la ciudad fue invadida por Alejandro Magno, el primer gran caudillo humano. Le prendió fuego, y cuando quisieron examinar las cenizas, los Libros habían desaparecido.
»A partir de ahí todo son conjeturas. Algunos creen que Alejandro Magno se llevó los Libros consigo, que formaron parte de sus posesiones hasta su muerte, y que luego su hechicero de cabecera los robó. Otros creen que la orden de los guardianes creada por los magos hizo desaparecer los Libros antes de la invasión escondiéndolos por separado en distintos confines de la tierra. Otros afirman que durante la caída de la ciudad, en medio de la confusión, alguien que ignoraba su gran importancia robó los Libros y que desde entonces han ido pasando de mano en mano a través de los siglos. Si alguien llegó a adivinar su naturaleza, el uso que hizo de su poder fue escaso, simple, como el que habéis hecho vosotros tres al viajar al pasado. Claro que siempre han corrido rumores de que se ha descubierto tal o cual libro, pero nunca se ha podido demostrar. Por lo que yo sé, nadie puede afirmar con honestidad haber visto ninguno de los Libros de los Orígenes desde que Alejandro invadió Rhakotis hace más de dos mil años. Es decir, hasta ahora.
Colocó la mano con suavidad sobre la cubierta del libro.
Durante unos instantes, ninguno de ellos pronunció palabra. Kate ardía en deseos de soltar: «¿Y qué?». A ella le daba igual que el libro lo hubiera escrito un puñado de brujos hacía mucho tiempo. Lo único que le importaba era que lo necesitaba para volver a casa con sus hermanos.
Entonces Michael dijo:
—Y ahora, ¿lo harás?
Kate se quedó mirándolo: en el rato que llevaban allí sentados había palidecido y saltaba a la vista que estaba sudando porque las gafas no paraban de resbalarle por la nariz.
—Quiero decir que ahora que ya lo tienes, ¿cumplirás lo que me has prometido?
Su voz era suplicante.
—¿De qué está hablando? —preguntó Emma.
—Es muy sencillo, querida —respondió la condesa—. Yo quería que tu hermana y tú regresarais aquí con el libro, así que he hecho un trato con vuestro hermano. Él a cambio ha accedido a atraeros hasta aquí y entregaros a mí.
Emma soltó un resoplido.
—¿Y esperas que nos lo creamos? Lo has embrujado.
—Me temo que no. Vuestro hermano me ha ayudado por voluntad propia.
La condesa lo dijo como si estuviera constatando unos simples hechos. Kate notó una gélida punzada en el corazón.
Emma también pareció notar lo mismo, porque la empujó hacia atrás con más fuerza que nunca.
—¡No! ¡No es verdad! ¡Michael nunca haría eso! ¡Y menos a nosotras! ¿Verdad, Michael?
Lo miró con gesto suplicante, pero Michael se limitó a bajar la vista a la mesa.
—Cuéntaselo, Michael —le conminó la condesa con voz baja pero firme—. Cuéntales la verdad a tus hermanas.
Kate contuvo la respiración. «No, por favor —pensó—. Que sea un encantamiento.»
En voz muy baja, Michael afirmó:
—Es cierto.
—¡No! —Emma empezó a zarandearlo con fuerza de los hombros—. ¡No! ¡Estás embrujado! ¡Lo sé! ¡Tienes que estar embrujado! ¡Tú no nos harías eso!
—No seas muy dura con él, querida —dijo la condesa—. He mirado en su corazón y he visto lo que más anhelaba en el mundo. No ha podido resistirse.
Grandes lágrimas rodaban por las mejillas de Emma.
—¡Cállate! ¡Es mentira! ¡No hay nada que puedas ofrecerle para que nos traicione! ¡Es nuestro hermano! ¡Tú no entiendes nada! ¡Eres una bruja mala y ya está! ¡Tú…!
—Emma… —la interrumpió Kate.
—¡No! —gritó Emma—. Él nunca… Él… —No pudo más y se echó a llorar hundiendo la cabeza en el hombro de Kate—. Es nuestro hermano. Él nunca… Él nunca…
—Pobrecilla —dijo la condesa con condescendencia—. En realidad es muy frágil, ¿verdad?
Kate le clavó la mirada. Su miedo había desaparecido y una furia creciente consumía todo su ser. Quería saltar sobre la mesa y gritarle a la condesa cómo año tras año, orfanato tras orfanato, sin nada, ni siquiera una cama propia, Emma había resistido sin rendirse, luchando siempre, porque sabía que, dondequiera que fuese, sus hermanos estarían allí. Ellos eran su familia, lo único seguro que tenía en la vida, y ahora la condesa lo había destruido.
Kate notó un sabor salado y se dio cuenta de que también ella estaba llorando. Se enjugó las lágrimas, miró a la bella criatura de ojos violeta sentada al otro lado de la mesa y se prometió en silencio que, si alguna vez tenía la oportunidad, la mataría por lo que había hecho.
—Diles lo que te he ofrecido —dijo la condesa.
Michael estaba llorando y cuando habló tenía la voz entrecor tada.
—Ha dicho… que los encontraría.
—¡¿De qué hablas?! —Emma volvió a emprenderla a gritos. Seguía llorando, pero estaba furiosa—. ¡¿Eh?! —Empezó a pegarle. Michael no reaccionó contra ella, ni siquiera se defendió—. ¡¿Encontrará un estúpido enano?! ¡Te odio!
Pero, de pronto, Kate lo comprendió.
—Ha dicho que encontraría a mamá y papá.
Emma se paró en seco, con el puño todavía apretado y los ojos desorbitados.
—¿Por qué? —preguntó Kate en tono suplicante—. ¿Por qué quieres que…?
—Porque… —Michael levantó la cabeza, la cara llena de churretes a causa de las lágrimas y la nariz le moqueaba—. ¿Y si no vuelven?
Por fin lo que ninguno de los tres había pronunciado jamás. Incluso el aire pareció captarlo y guardó silencio. Kate, viendo que Emma le suplicaba con la mirada que dijera algo, quiso gritarle a Michael que estaba equivocado, que su madre se lo había prometido a ella y no a él, que ella sabía que iban a volver, pero Michael, superado el momento de estupor, empezó a soltar:
—Tú dices que sí, pero ¿y si no vuelven? ¡Ya hace diez años! ¡Ella puede encontrarlos! ¡Me ha prometido que los encontrará! —Se volvió hacia la condesa, las lágrimas rodándole todavía por las mejillas—. Hazlo. Ahora ya tienes el libro. Me has prometido que cuando tuvieras el libro lo harías. Encuentra a nuestros padres, por favor.
La condesa extendió el brazo y acarició el pelo de Michael.
—Ojalá pudiera, cariño, pero ya ves que no tengo el libro.
Señaló con la cabeza el lugar donde el libro reposaba sobre la mesa.
—¿Qué…? ¿Qué está pasando? —preguntó Kate.
Los bordes se estaban desdibujando, volviendo un poco borrosa la imagen del libro.
—Una cosa muy curiosa del universo, mi querida Kat: la individualidad. Una persona o un objeto solo existen de verdad en un momento determinado. La multiplicidad va contra las leyes de la naturaleza. El día que dejasteis a Michael junto a la presa y regresasteis a vuestra época, debió de haber un segundo o dos en el que os visteis a vosotras mismas. ¿Os acordáis de esa sensación?
Kate se acordaba de aquella habitación del sótano en la que se había visto a sí misma y a sus hermanos, y notó una gran fuerza que la sujetaba que no cesó hasta que la imagen desapareció.
—La magia puede cambiar esas leyes —explicó la condesa—, sobre todo si se trata de una magia tan potente como la del libro. Puede conseguirse que dos versiones existan al mismo tiempo durante un breve período, pero tarde o temprano las leyes del universo acaban imponiéndose. Desde que llegasteis aquí, la otra copia del libro, la que de verdad existe en esta época, ha estado ejerciendo su do minio.
El libro se volvía cada vez más borroso y Kate fue presa del pánico.
—¡Haz algo!
—Ojalá pudiera, pero, por desgracia, ni siquiera yo soy capaz de cambiar las leyes de la naturaleza. Pero, aun así, os estoy muy agradecida, porque ya estaba a punto de rendirme. Llevo dos años atrapada en este lugar perdido de la mano de Dios sin haber avanzado nada respecto a mi objetivo. Pero el hecho de que hayáis encontrado el libro en esa casa me dice que estoy más cerca de conseguirlo. Ahora observad con atención.
Ante sus ojos, el libro acabó de desdibujarse y desapareció.
Se oyó un restallido en el cielo y un frío viento atravesó el patio. Se avecinaba una tormenta.
—Pero… —pronunció Kate, incapaz de contenerse— ¿có mo volveremos a casa?
—Querida —empezó a decir la condesa con los ojos brillantes a la luz de las velas—, ya estáis en casa.