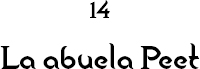
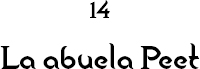
—Venga, despierta de una vez. ¡Despierta! No finjas que aún duermes…
Emma gruñó y hundió la cabeza bajo las gruesas y pesadas mantas. Se quedó tumbada, todavía medio dormida, mientras la voz femenina la azuzaba para que se despertara. Al principio pensó que pertenecía a la señorita Sallow, el ama de llaves del orfanato que odiaba a los Borbones y tenía muy malas pulgas; pero eso significaba que todo formaba parte de un sueño: el libro, el viaje al pasado, la condesa, Gabriel… y, sin embargo, ¡era tan real! Todo parecía tan… ¿A qué olía?
Abrió los ojos y se encontró tumbada en una cama en una cabaña de madera mal iluminada. Estaba llena de humo y el aire se notaba viciado. El suelo era de tierra prensada y lo que creía que eran mantas en realidad eran pieles de animales. Volvió la cabeza. En el centro de la cabaña, un niño menudo se encontraba en cuclillas ante el fuego. Le daba la espalda y removía el contenido de una cazuela metálica cuyo aroma de carne y verduras impregnaba el aire.
«Vale —pensó Emma—. No es un sueño.»
—Por fin, siéntate. Por lo menos no estás muerta, de momento…
Quien hablaba emergió de detrás de la cama arrastrando los pies. Era una mujer muy gruesa y de edad muy avanzada. Tenía una gran mata de pelo gris terriblemente enmarañado y el rostro con más arrugas que había visto jamás. Sus manos estaban deformadas por la artritis y bajo sus uñas amarillentas se acumulaba suciedad. Llevaba un viejo vestido negro y un chal también negro, y como mínimo una docena de collares con diversos amuletos, plumas, abalorios, jarras y frasquitos minúsculos y cajitas de madera en miniatura. Avanzó arrastrando unos mocasines de piel de ciervo extremadamente desgastados y los collares emitieron un suave tintineo. De habérsela encontrado en la calle, Emma la habría tomado por una chalada, claro que también se lo parecía en ese momento.
Retrocedió cuando la mujer quiso tocarla.
—¡¿Quién es usted?! ¡¿Dónde estoy?! ¡¿Dónde está Gabriel?! ¡No se me acerque!
—Mira que eres delicada, ¿eh?
—¡Váyase o cuando llegue Gabriel la matará!
—Gabriel, Gabriel… Ya me ha advertido que eras peleona. Sí, sí. —La anciana hablaba sin vocalizar y en tono cantarín.
—¿Gabriel me ha traído aquí? —preguntó Emma bajando un poco la guardia.
—Si no, ¿te crees que estarías viva y hablando conmigo? La respuesta es no. ¿Es que no te acuerdas? Piensa.
Y, de repente, Emma lo recordó todo… Estaba en el borde del abismo y notó la repentina sacudida y la quemazón… Miró abajo y vio la punta de la flecha sobresalir de su cuerpo… Tenía fiebre cuando Gabriel corría con ella en brazos por el laberinto. Instintivamente, se llevó la mano al estómago.
—Ya va, ya va… —dijo la anciana—. Deja que lo haga la abuela.
Retiró la camisa de Emma (que hasta ese momento no se había dado cuenta de que llevaba ropa limpia que no era la su ya). Se veía una especie de parche de barro seco a pocos centímetros de su ombligo. La anciana lo levantó por una punta con sus uñas amarillentas y el barro se cuarteó. Emma lo observó entre horrorizada y fascinada, esperando que debajo apareciera un gran agujero que le atravesara el cuerpo. Pero cuando la anciana hizo caer el último pedazo de barro, la niña solo vio una pequeña cicatriz rosada.
—Hummm… —musitó la anciana—. No está mal.
Emma se había quedado muda.
—Pero ¿cómo…?
—Sé unas cuantas cositas. Sí, sí, la abuela Peet sabe unas cuantas cositas. —Se alejó arrastrando los pies y riendo por lo bajo.
—Quiero… —Emma notó que se mareaba y tuvo que volver a tumbarse.
—Lo que necesitas es comer estofado de la abuela. Te ayudará a recuperar fuerzas.
—Tengo que hablar con Gabriel. Mis hermanos se han perdido.
—No, no; no están perdidos. —La mujer mezclaba y machacaba ingredientes en un bol, moviéndose de un lado a otro con seguridad, añadiendo una pizca de aquí, un chorrito de allá, abriendo los tarros y frascos que llevaba colgados al cuello para echar una puntita de polvo plateado o verter unas gotitas de líquido verde sin dejar de remover y machacar el contenido—. Sino encontrados.
—¿Qué quiere decir? ¿Están aquí? ¿Dónde?
—No, aquí no. Siguen en la montaña. Encontraron a un amigo. Siempre ocurre lo mismo cuando menos lo esperas. —Miró al chico que se encontraba junto al fuego—. Date prisa con el estofado.
—¿De qué me habla? ¿Qué amigo? ¿Dónde?
La anciana vertió con el dedo la mezcla en una taza de madera, añadió agua, le dio unas cuantas vueltas y se la tendió a Emma.
—Bebe.
Al principio a Emma le supo a tierra, pero cuando se hubo acostumbrado al sabor notó el aroma de la menta, el romero y la miel, y lo que se le antojaron rayos de sol y cantos de pájaro. Bajó la taza. Notó que una suave ondulación dorada le recorría la sangre desde la cabeza hasta las puntas de los dedos de los pies, produciéndole una agradable sensación de calidez.
—Uau.
La anciana sonrió, y el gesto multiplicó las arrugas de su rostro.
—Parece que la abuela sabe un poquito, ¿no?
—¿Con quién se han encontrado Kate y Michael?
—Con el mago.
—Espere… ¿Se refiere al doctor Pym? ¿Cómo lo sabe?
—Porque lo he visto, claro. Qué pregunta tan tonta.
—¡Pues tenemos que encontrarlos! ¡El doctor Pym tiene que matar a esa bruja! ¡Es horrible! ¿Dónde están? ¡Tenemos que irnos ahora mismo!
La anciana negó con la cabeza mientras cogía una cesta del suelo. Emma oyó el tintineo de los tarros que había dentro.
—Tienes otras cosas que hacer. —Retiró la cortina de piel que cubría el vano de la puerta y dejó que la luz de la mañana invadiera un momento la cabaña.
—Encárgate de que coma. Voy a ver a Gabriel —dijo volviéndose hacia el chico que estaba junto al fuego.
—¡Espere! —gritó Emma—. Quiero… —Pero al levantarse de la cama, le fallaron las fuerzas y cayó al suelo.
El chico se apartó del fuego y la ayudó a meterse otra vez en la cama. Entonces Emma reparó en que no era un chico, sino una chica, tal vez un año más joven que Kate, delgada y enjuta, y con el pelo rapado.
Fue un poco brusca; casi tiró a Emma sobre la cama. Luego volvió a acercarse al fuego, sirvió un cucharón de estofado en un bol de madera y se lo acercó, no sin antes limpiar la cuchara en su camisa.
—Sabes comer solita, ¿no? No eres ningún bebé.
—Pues claro —soltó Emma con determinación, aunque lo cierto era que, a pesar de haberse tomado la pócima de la anciana, se sentía más débil que nunca. Tomó el bol y la cuchara que le ofrecía la chica. El estofado consistía en un caldo amarillo con tropezones de carne, verduras y patata que olía de maravilla.
La chica se sentó en un taburete, se cruzó de brazos y se quedó mirando a Emma, asegurándose de que se lo comía todo.
A Emma le entraron ganas de quedársela mirando igual de fijamente, pero como tenía un hambre feroz decidió alternar las miradas con cucharadas de estofado.
—Pensaba que estabas muerta cuando Gabriel te trajo anoche. Cinco minutos más y, según la abuela, la habrías palmado.
—¿Es tu abuela?
—Qué va, pero todo el mundo la llama abuela Peet. Es una hechicera. Hace magia. Así es como te ha curado. Claro que ahora tu alma le pertenece.
Emma dejó de comer.
La chica la miró de soslayo.
—Es broma, ella no es de esas. Te lo habías creído, ¿eh?
—Qué va.
—Que sí, que sí. Te has creído que la abuela Peet había encerrado tu alma en un tarro o algo por el estilo.
Emma decidió que la chica no le caía bien y se propuso ignorarla.
—Gabriel dice que la bruja os capturó, pero que os escapasteis, ¿es verdad?
Emma se encogió de hombros como si lo que acababa de decir no tuviera ninguna importancia.
—Obliga a los hombres a cavar en la Ciudad de los Muertos, debajo de la montaña, yo misma los he visto.
De nuevo Emma dejó de comer, movida por la curiosidad.
—¿Qué es la Ciudad de los Muertos?
—Una ciudad donde vivían los enanos hace mucho tiempo, debajo de la montaña. Un día hubo un terremoto. —La chica parecía emocionarse contando la historia—. A media ciudad se la tragó la tierra y murieron un gran número de enanos. Luego se marcharon y construyeron otra ciudad. La gente dice que está embrujada, ni siquiera se atreven a acercarse, pero a mí no me da miedo. —Miró a Emma—. ¿Sabes por qué los hace cavar la bruja?
Emma bajó la vista a la comida.
—No.
—No se lo diré a nadie.
— Te he dicho que no lo sé. ¿Cómo es que la condesa no os ha encerrado?
La chica se echó a reír.
—No quiere tratos con nosotros, solo habla con la gente del pueblo. A mí me parece que se merecen lo que les ha pasado, mira que dejarse dominar así… Yo le habría cantado las cuarenta, aunque me hubiera acabado matando. La gente del pueblo son unos cobardes.
Emma tomó el último trozo de zanahoria con la cuchara. Luego inclinó el bol y se bebió el caldo que quedaba, sin dejar de pensar en los niños atrapados en la mansión y en cómo, si trataban de escapar, la condesa castigaría a sus madres o a sus padres.
—¿Cómo te llamas?
—Dena.
—Bueno, Dena, no sabes de lo que estás hablando, así que ¿por qué no cierras la boca?
La chica dio un respingo y apretó los puños.
—Si no fuera porque estás enferma y eres más pequeña que yo, te haría tragar tus palabras.
Emma dejó el bol a un lado y saltó de la cama. El estofado de la anciana debía de tener algo más que carne y verduras porque de pronto se sentía más fuerte que nunca.
—¡Inténtalo!
Un segundo después, y las dos habían rodado por el suelo, forcejeando y pegándose como bestias salvajes. Pero justo entonces retiraron la cortina de la puerta y un hombre entró en la cabaña. Su melena era igual que la de Gabriel, pero parecía más bajito y más delgado, y tenía la cara más juvenil y sin cicatrices. Emma no consiguió dilucidar si sabía lo que había estado a punto de ocurrir, o si le importaba siquiera, porque su expresión no cambió en nada. Miró a Emma y dijo a la chica:
—Necesita unos zapatos.
Dena vaciló un momento y, con un resoplido de enojo, se agachó, sacó un par de mocasines usados de debajo de la cama y se los tendió a Emma.
—Ven conmigo —dijo el hombre dándose media vuelta y levantando la cortina.
—Quiero ver a Gabriel.
El hombre se volvió a mirarla.
—Vengo por Gabriel. —Y salió al exterior. Emma se puso los mocasines y corrió tras él, no sin antes lanzar a Dena una última mirada desafiante.
El pueblo se erigía en la loma de la montaña entre dos cordilleras tachonadas de pinos. Al abandonar el ambiente caluroso y cargado de la cabaña, Emma se detuvo a tomar el fragante aire fresco y limpio de esa mañana de verano. Vio un par de docenas de cabañas, unas construidas al abrigo de árboles centenarios, otras formando las dos márgenes de la vía central (si es que un camino de tierra de seis metros de ancho puede considerarse una vía) que ascendía por la colina. Emma siguió al joven mientras se preguntaba dónde estaba todo el mundo. Doblaron un recodo y vio el pueblo entero, o lo que ella supuso que era el pueblo entero, reunido frente a una única cabaña, escuchando a un grupo formado por seis o siete ancianos. Emma estaba demasiado lejos para oír lo que decían, pero parecía una especie de consejo. A medida que se acercaban, los hombres fueron guardando silencio y posaron los ojos en ella. El guía de Emma asintió a modo de saludo y retiró la cortina de la puerta de la cabaña para que pudiera entrar.
El interior estaba oscuro, y más lo estuvo cuando se cerró la cortina. El joven no la siguió. Emma se quedó quieta esperando a que su vista se acostumbrara a la oscuridad. El olor era repugnante. Una sombra se le acercó y Emma reconoció a la abuela Peet. La hechicera la cogió del brazo y la hizo pasar dentro de la cabaña.
—¿Dónde está Ga…?
No terminó la frase. La anciana la condujo hasta una cama al fondo de la cabaña, donde yacía Gabriel con los ojos cerrados y desnudo de cintura para arriba. Tenía media docena de cortes profundos en los brazos y un tajo de aspecto horrible en el costado. Pero no fueron las heridas lo que hizo que Emma contuviera la respiración y se mordiera el labio, sino que de cada uno de los cortes brotaba un zarcillo grueso y negro.
—Es veneno —explicó la abuela Peet—. Si le llega al corazón, se acabó.
—¡Pues haga algo! —suplicó Emma—. ¡Sálvelo! ¡Haga algo! ¡Tiene que hacer algo!
—No es tan fácil, chiquilla. Los ingredientes del antídoto son muy difíciles de encontrar y por deseo expreso de Gabriel he utilizado los que me quedaban para salvarte a ti. —Tomó un bol lleno hasta la mitad de una espesa pasta amarillenta y empezó a removerla—. No sé, no sé…
Emma se quedó mirando al hombre gigantón que le había salvado la vida y ahora se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. No era justo. Tenía que poderse hacer algo…
De repente, Emma echó la cabeza atrás, la abuela Peet le había pellizcado la cara.
—¿Qué está…?
Pero la anciana no le prestaba atención. Estaba mirando fijamente el extremo de su uña gruesa y amarillenta, de la que colgaba una lágrima de Emma. La anciana, pensativa, masculló algo para sí y vertió la lágrima en el bol. Le dijo a Emma que se estuviera quieta, recogió seis lágrimas más y las añadió a la mezcla amarilla.
—Hummm… —musitó mientras andaba de un lado a otro arrastrando los pies sin dejar de remover el mejunje—. Tal vez…
—Eres tú. —Gabriel abrió los ojos—. Quería verte.
Emma forzó una sonrisa e infundió tanto ánimo y alegría a su voz como fue capaz.
—Estoy bien, gracias a ti. Tú también te pondrás bien. La abuela te curará igual que a mí, me lo ha dicho. Quedarás co mo nuevo.
Al otro lado de la cama, la anciana empezó a aplicar el remedio a las heridas de Gabriel, y Emma pudo oír cómo el líquido empezaba a sisear y a borbotar.
—Me… Me alegro de verte bien —dijo Gabriel, y cerró los ojos.
«Por favor —pensó Emma—, por favor, que se ponga bien.»
Colocó sus pequeñas manos en la palma de él. A Gabriel la medicina debía de escocerle muchísimo, porque apretó tanto el puño que estuvo a punto de espachurrarle las manos. Pero no lo soltó. No pensaba soltarlo.