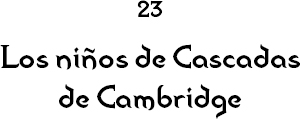
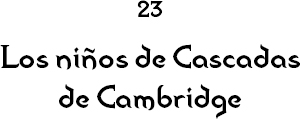
A Emma le pitaban los oídos, el tobillo le daba punzadas de dolor y estaba empapada de pies a cabeza. Enormes chorros de agua se colaban por las grietas de la pared de la presa. El ruido era ensordecedor. Miró a su alrededor pero no vio rastro del monstruo por ninguna parte. ¿Era posible que la explosión lo hubiera matado?
La presa gemía, y cada vez más tablones se resquebrajaban y acababan partiéndose.
—¡Gabriel! ¡Tienes que despertarte! ¡Gabriel!
Este abrió los ojos. No estaba muerto.
«Gracias —pensó Emma, aunque no tenía muy claro a quién se estaba dirigiendo—. Gracias, gracias, gracias.»
Gabriel se incorporó y se llevó la mano al brazo herido.
—¿Cómo he llegado hasta aquí?
— Te estabas peleando con ese monstruo, pero seguro que jugaba sucio o te ha engañado, porque has caído ahí. —Señaló la pasarela que quedaba por encima. Después de pensarlo un momento, añadió—: Pero has rebotado muy fuerte y has venido a parar aquí. —Si Gabriel no se acordaba de que ella le había empujado para hacerlo caer de la pasarela, no veía la necesidad de compartir esa información.
—Las minas…
—Ah, sí. ¡Una ha explotado! El monstruo estaba al lado. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos!
Avanzaron con paso inseguro por la pasarela. El agua del río entraba a raudales y llenaba el hueco interior de la presa. Cuando alcanzaron la escalera, ya les llegaba por los tobillos. Emma sabía que cuando la presa se llenara, habría demasiada presión; todo aquello cedería y desaparecería con la corriente. Entonces quien estuviera en el barco de la condesa moriría.
Pero a esas alturas el doctor Pym ya debía de haber rescatado a Kate y a los demás, ¿verdad? ¿Qué clase de mago era si no podía hacer una cosa tan simple como sacar a un puñado de niños de un barco?
Emma utilizó el enfado con el doctor Pym para olvidarse del dolor del tobillo y poder subir por la escalera. Estaban a medio camino de la puerta cuando Gabriel se paró en seco.
—Gabriel, ¡¿qué estás haciendo?! ¡Tenemos que…!
Entonces vio a la criatura que ascendía por el costillar de la presa, saltando de viga en viga, y el corazón le dio un vuelco. ¿Qué había que hacer para matar a aquel monstruo estúpido?
—Tu hermano tenía razón, le da miedo el agua.
A Emma le llevó un momento comprender lo que Gabriel quería decir. En la cabaña (cuyo recuerdo le quedaba tan lejano que parecía pertenecer a otra vida), Michael había sugerido que tal vez la condesa tuviera al monstruo en el barco porque le asustaba el agua. Ahora que en la pared se abría otra grieta y por ella se colaba un nuevo surtidor, Emma observó a la criatura aullar y apartarse, pies en polvorosa, del curso del agua.
Aun así, seguía subiendo.
—¡Tenemos que darnos prisa! —gritó Emma—. ¡Nos estampará contra la puerta!
Gabriel asintió y, con el brazo sano, aupó a Emma a hombros. Subió los peldaños de tres en tres. Cuanto más arriba estaban, más notaban que la presa temblaba y se tambaleaba. Siguieron ascendiendo a toda prisa entre los crujidos, el ruido atronador de la presión del agua y los chasquidos de la madera, pero por mucho que corriera Gabriel el monstruo también lo hacía. Sin embargo, no conseguía acortar la distancia, porque cada vez que se abría una nueva grieta en la presa otro chorro de agua lo obligaba a retro ceder.
Emma instó en silencio a Gabriel para que corriera más.
Por fin llegaron a lo alto de la escalera y Emma vio la puerta. Gabriel la bajó al suelo. Jadeaba y tenía la ropa empapada de sangre reciente.
—¡Vamos! —gritó Emma—. ¡Tenemos que darnos prisa!
—Yo no voy.
—¿Qué dices? ¡Esto se viene abajo!
—El monstruo no debe escapar. Cuando la presa ceda, tiene que estar dentro. Es la única forma de acabar con él.
—¡Pues cerraremos la puerta! ¡No le dejaremos salir!
Gabriel negó con la cabeza.
—Tengo que asegurarme de que muera.
Emma se estaba desesperando cada vez más, temblaba y se sentía al borde de las lágrimas. ¡Otro fuerte chasquido! El suelo bajó medio metro de golpe.
—¡No! Tú… ¡Qué tontería! ¡No pienso dejarte!
Gabriel se arrodilló, de modo que sus rostros estuvieran a la misma altura.
—Tengo que hacerlo. Si no, me sentiré responsable cada vez que ese monstruo mate a una persona. Todos tenemos una misión en la vida y esta es la mía.
—Pero… tú… tú… —Ahora Emma lloraba a lágrima viva, pero le daba igual. Tenía que hacerle entender que lo que estaba diciendo era una tontería, que tenía que ir con ella, pero por algún motivo solo pudo articular—: No puedes… No puedes…
Gabriel posó una mano en su hombro y la miró a los ojos.
—No sé qué les pasó a tus padres, ni por qué hicieron lo que hicieron, pero sé que no podrían haber deseado una hija mejor que tú.
Entre sollozos, Emma le arrojó los brazos al cuello. Le dijo que le quería, que no pensaba dejarlo allí, que le traía sin cuidado lo que dijera, que ella le quería.
— Yo a ti también. Ahora tienes que irte. —Le arrancó los brazos del cuello y la empujó hacia la escalera—. ¡Vete! ¡Vete ya!
Emma, temblorosa, detestándose a sí misma a cada paso, le obedeció. Al llegar a la puerta se volvió a mirar a Gabriel, pero este se había dado media vuelta para enfrentarse al monstruo. No llevaba armas de ninguna clase. El monstruo se abalanzó sobre él, y él saltó a su encuentro. Ambos forcejearon y, juntos, cayeron al abismo.
Momentos después, Emma avanzaba a trompicones por el borde de la presa. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se repetía una y otra vez: «Es Gabriel; se salvará. Es Gabriel. Es Gabriel…».
Cuando Michael y los niños llegaron a la orilla, encontraron a un grupo de hombres y enanos que salían del pasadizo creado por el doctor Pym.
—¡Eh! ¡Sacad de ahí ese bote! —gritó una voz familiar—. ¡Ahora! ¡Bah, tanto da! ¡Ya lo hago yo!
El rey Robbie aferró el bote por la popa y, junto con media docena de hombres y enanos que corrieron a ayudarlo, lo sacó del agua. Los hombres ayudaron a salir a los niños y Michael al fin soltó los remos. Nunca se había sentido tan exhausto; un fuerte dolor le recorría la espalda y los hombros y apenas podía levantar los brazos. Se dispuso a salir del bote y, al hacerlo, cayó de bruces sobre la grava.
—¡Vamos, chico! ¡Lo has conseguido!
Era Wallace, que ayudó a Michael a ponerse en pie, aunque no lo soltó; estaba claro que temía que volviera a desmoronarse en cualquier momento. Robbie y el padre de Stephen McClattery acudieron corriendo en su ayuda.
—Hay… más niños.
—¿Cuántos más, chico? —preguntó Robbie—. Vamos, date prisa.
—Cuarenta… por lo menos. Y el doctor Pym y Kate. El doctor Pym se ha encargado de los chirridos. De la condesa no sé nada.
A su alrededor se apiñaban más hombres y más enanos.
—¡Tenemos que ir a buscarlos!
—¡Echad el bote al agua!
—¡Esperad! —gritó Robbie—. Todos hemos oído la explosión, y desde aquí se oyen los ruidos de la presa. ¡Está cediendo! ¡No llegaréis ni a medio camino antes de que se venga abajo!
—Pues, ¿qué hacemos? ¿Dejar que se mueran?
—Claro que no. ¡Pero tenemos que utilizar la cabeza! ¿Có mo podemos llegar hasta allí sin que la presa nos engulla? Esa es la cuestión. ¡Porras!
La mayoría de los hombres y unos cuantos enanos empezaron a gritar a la vez. Unos daban ideas, otros insultaban a la condesa, otros decían que les daba igual que se los tragara el agua, que sus hijos estaban en ese barco; la discusión siguió y siguió, y Robbie y el padre de Stephen McClattery no paraban de intentar poner orden.
Michael miró el barco de la condesa, quieto sobre las oscuras aguas del lago. Se oyó otro lúgubre crujido procedente de la presa, como si fueran los gemidos de dolor de una bestia.
Y entonces una imagen acudió a su mente en la que vio que todo se desmoronaba y que él era el único que podía salvar a los niños. Echó a correr por la orilla.
—¡Eh, chico! —gritó Wallace—. ¿Adónde vas?
Fuera del camarote de la condesa, los niños gritaban aterrados. Dentro, el doctor Pym no se despertaba. Por muchas veces que Kate lo agitó y lo llamó, el hombre permaneció allí tendido. Al final, tras echar un último vistazo al cuerpo inmóvil de la condesa, colocó el libro sobre el pecho del doctor Pym, lo cogió por debajo de los brazos y lo sacó a rastras del camarote. Siguió arrastrándolo por un pasillo hasta llegar a la cubierta, disculpándose cada vez que le daba un golpe en la cabeza.
La cubierta estaba sumida en el caos.
Los niños gritaban y corrían por todas partes. Dos veces tiraron a Kate al suelo, y cada vez el niño que la había tirado se levantaba de inmediato y, sin dejar de chillar, seguía corriendo en la dirección original. A ambos lados del barco se veían antorchas, y muchos niños se habían subido a la borda y llamaban a sus madres y a sus padres a través de la oscuridad.
Kate contempló la situación perpleja. ¿Cómo habían logrado escaparse los niños? ¿Dónde estaban los chirridos? ¿Sería todo aquello obra del doctor Pym? Aunque no paraba de hacerse preguntas, se dio cuenta de que las respuestas no importaban, que lo único importante era que tenía que sacar a los niños del barco de algún modo.
—¡Eh! —Stephen McClattery se le acercó—. ¿Ese es el mago?
—¿Cómo sabes que…? —dijo sorprendida.
—Tu hermano me lo ha dicho.
—¿Michael? ¿Michael está aquí? —Notó que el pánico aumentaba. Había supuesto que él estaba a salvo. Si había acudido en su ayuda y ahora se encontraba en peligro…
—No. Se ha llevado a unos cuantos niños en un bote. Ha dicho que volvería. Aunque más le vale que se dé prisa. ¿Has oído la explosión?
—Sí —respondió Kate, mientras con un gran sentimiento de culpa rezaba para que Michael no volviera.
—Se oyen muchos ruidos y crujidos procedentes de la presa desde entonces. Los niños están asustados. —Señaló con la cabeza al doctor Pym—. ¿Está muerto?
—No, pero no se despierta.
—¿Y la bruja?
—Ahí dentro. Creo que ella sí que está muerta.
En el rostro del chico se dibujó una amplia sonrisa.
—¿De verdad? Entonces, estamos salvados, ¿no?
Kate vaciló si decirle la verdad sobre la explosión, si contarle lo que significaban todos aquellos ruidos, si podía confiar en él o se desataría aún más caos.
No tuvo la oportunidad de decidirlo.
Emma había puesto en práctica un plan que consistía en lo siguiente: encontraría al doctor Pym y le pediría que lo arreglara todo. Con esa idea en mente, corrió por el borde de la presa, medio a saltos, medio tambaleándose (el tobillo le dolía de veras), haciendo todo lo posible por ignorar los crujidos de la presa y por olvidarse de que Gabriel, herido y débil, estaba luchando contra el monstruo de la condesa. Algo en su interior le decía que seguía con vida. Si conseguía llegar hasta el doctor Pym, todo se solucionaría.
Solo había un problema. A medida que se acercaba al final del recorrido, era más y más consciente del clamor de los gritos aterrados procedente del centro del lago. Emma observó horrorizada que los niños seguían dentro del barco, lo cual significaba que Kate también estaba allí. Y tal vez incluso Michael. Y con toda seguridad el doctor Pym.
Allí era donde tenía que ir.
Sabía que en el pueblo había barcas y recorrió el estrecho puente que cruzaba la presa con la cabeza hacia abajo y a la velocidad del rayo, sin mirar hacia delante.
De repente algo la tiró de espaldas al suelo. La cabeza le daba vueltas. Se esforzó por ponerse en pie, pensando que había topado con un chirrido, pero entonces oyó una voz:
—¿Estás bien? No te he visto venir. —Una mano la ayudó a levantarse—. He oído la explosión y he echado a correr para hacer unas fotos. Me temo que no miraba por donde iba.
Era Abraham, con una cámara colgando del cuello. Se quedó mirándola.
—Tú eres una de los tres chicos a los que ayudé a escapar. ¡¿Qué estás haciendo aquí?!
Las palabras brotaron sin pensarlo.
—¡Gabriel está dentro de la presa peleándose con un monstruo! ¡Todo esto se vendrá abajo en cualquier momento! ¡Tengo que hablar con el doctor Pym! Los niños están en el barco y…
—Más despacio, más despacio. ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es el doctor Pym? ¿De qué monstruo hablas?
—¡No! ¡Escúchame! ¡Los niños están en el barco! Tenemos que…
—Espera, ¿los niños están en el barco de la condesa?
—¡Sí! ¡Eso estoy diciendo! ¡¿Es que estás sordo?!
—Tenemos que sacarlos de ahí. Si la presa cede…
—¡Pues claro! ¡Eso es lo que iba a hacer cuando he tropezado contigo! ¡Por eso quiero encontrar al doctor Pym!
—Bueno, no sé quién es ese tal doctor Pym, pero podemos montar una patrulla de rescate. ¡Tenemos que salvar a esos niños!
«Estupendo —pensó Emma—. Tú sigue a la tuya. Pero yo necesito una barca ¡ya!» Se disponía a decírselo cuando se oyó un ruido mucho más desgarrador que los demás.
Emma se volvió a mirar.
Abraham ahogó un grito.
—Santo Dios.
La presa se estaba partiendo en dos. Mientras las negras aguas penetraban por la gran hendidura, una de las mitades se separó y la corriente la arrastró. Emma se aferró a la barandilla y empezó a llamar a gritos a su amigo. A Abraham, que no había comprendido lo de Gabriel, ni lo del doctor Pym, ni lo del monstruo de la presa, pero que comprendía muy bien lo que significaba el sufrimiento, le pareció que el corazón de la niña se estaba rompiendo en mil pedazos.
Se movían. No había pasado ni un minuto cuando Kate y Ste phen McClattery oyeron el ruido inconfundible de la presa desmoronándose, y ahora, a cada segundo que pasaba, el barco iba adquiriendo mayor velocidad.
Kate imaginó que la presa era una boca gigantesca que pretendía tragarse el lago y todo lo que albergaba, incluidos ellos.
Siguió agitando y llamando en vano al doctor Pym. Mientras observaba a Stephen McClattery correr de un lado a otro, gritándoles a los niños que se sujetaran donde pudieran, pensó atónita que el motivo por el que ella había acudido allí era evitar precisamente eso. ¿Cómo podía haber fracasado de forma tan estrepitosa?
Aun así, lo raro era que estaba muy tranquila. Ya había vivido esa situación. En su visión, se encontraba en la cubierta del barco cuando este se precipitó por la cascada. Entonces la sensación era real. Ahora, en cambio, le parecía más bien un sueño.
—¡Sujetaos! —gritaba Stephen McClattery.
Kate levantó la cabeza y vio las fauces de la garganta aproximándose a ella. Como no estaba preparada para el impacto, salió despedida y se estampó contra una pared de madera. El golpe la sacó de su ensimismamiento. Vio el cuerpo del doctor Pym resbalar por la cubierta, con el brazo lánguido posado todavía sobre el libro. Kate se precipitó hacia él y lo agarró justo en el momento en que el barco volcaba. Se protegió con los brazos al ver que la pared opuesta se cernía sobre ella.
La garganta se los había tragado y ya no había escapatoria.
No podía pensar más en Gabriel, sino en Kate y Michael. Tenía que pensar en ellos. Ellos seguían con vida.
Pero ¿por cuánto tiempo? Desde su posición en el puente, al lado de Abraham, vio que el barco se adentraba inexorablemente en la garganta y era engullido por la estrecha franja de agua; y luego cómo chocó alternativamente contra una pared y otra cada vez más y más rápido. Por si fuera poco, la otra mitad de la presa también se había derrumbado, lo que significaba que no había nada que pudiera impedir que el barco se precipitara por la cascada. Emma solo podía contemplar la escena. Nunca se había sentido tan impotente y desesperada.
—¡Emma!
Michael cruzaba el puente jadeando. Esta le arrojó los brazos al cuello sollozando.
—¡Michael! ¡Estás vivo! ¡Creía que estabas en el barco!
El chico estaba sin resuello, dando pie a que Emma dijera unas cuantas veces más:
—¡Estás vivo! ¡Estás vivo!
—Kate y… el doctor Pym están en el barco con los niños.
—¡Ya lo sé! ¿Qué vamos a hacer? Oh, Michael, Gabriel… está… —Pero descubrió que todavía no estaba preparada para expresar con palabras que su amigo había muerto.
—¡Pero si es Abraham! —Michael miró al hombre que estaba junto a Emma—. Qué bien.
—¡Ya sé que es Abraham! ¿Y qué? ¡Kate está en el barco! ¡¿Por qué no hace algo el doctor Pym?! Tendría que…
Un crujido escalofriante los obligó a volver la cabeza. El barco había chocado contra la pared de la garganta, a cincuenta metros de donde se encontraban, lo bastante cerca para que pudieran ver a los niños correr de un lado a otro de la cubierta presas del pánico. En cuestión de segundos el barco pasaría por debajo del puente.
—¡Asegúrate de que haga la foto! —Michael se había subido a la barandilla.
—¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Michael!
—¡Asegúrate de hacer la foto! —gritó Michael a Abraham.
—Oye, chico…
—¡Michael! ¡Baja de ahí!
Michael se asomó por encima de la barandilla del puente y se volvió a mirar a su hermana. Algo en su actitud hizo que Emma se tranquilizara. No habría sabido decir por qué, pero de pronto reparó en que Michael era su hermano mayor y que nunca había pensado en él en esos términos.
— Te quiero —dijo Michael, y saltó.
—¡MICHAEL!
Emma se abalanzó contra la barandilla justo a tiempo de ver a su hermano desaparecer en la oscuridad en el mismo instante en que el barco pasaba por debajo. Era enorme y daba vueltas a la deriva, condenado al desastre. Observó que su hermano aterrizaba en la cubierta y rodaba por los suelos. Luego lo perdió de vista, porque el barco se alejaba en dirección a la cascada sin que nada pudiera impedirlo.
—¡MICHAEL! ¡MICHAEL!
Gritó tan fuerte que se le rompió la voz, y habría seguido gritando de no ser porque oyó otras voces. Las mujeres vestidas de negro del pueblo, arrastrando sus chales, despeinadas, aparecieron entre los árboles a lo largo de la cresta de la montaña; corrían con sus antorchas y sus lamparillas y llamaban a los niños del barco. La escena le resultaba tan familiar, tan inolvidable, que Emma no pudo evitar contemplarla. Al momento se disparó un botón de la cámara de Abraham. El hombre pareció sorprenderse porque la llevaba colgada del cuello. Entonces Emma comprendió lo que Michael quería decir.
«Asegúrate de que haga la foto.»
Se refería a la fotografía que Abraham les había entregado a Kate y a ella aquel día en el salón, la última que haría Abraham en su vida y que tenía los nombres de los niños escritos en el dorso. Pero ¿para qué la quería Michael?
El sonido de los llantos se elevó por la montaña y Emma se volvió y vio que el barco giraba y se tambaleaba hacia delante y hacia atrás en el borde mismo de la cascada. Durante un momento de infarto permaneció en equilibrio. Emma se aferró a la barandilla del puente y pronunció con un hilo de voz el nombre de su hermano una vez más: «Michael». Luego la proa se elevó, la popa se hundió y el barco entero, con todos sus pasajeros, se precipitó por la cascada.
Michael había ido a parar encima de una pila de lonas. Tardó unos segundos en orientarse, porque el barco giraba cada vez más rápido a la vez que avanzaba por la garganta e iba chocando ahora contra una pared y ahora con otra. A su alrededor, los niños se aferraban a las barandillas, a las cuerdas, entre sí, sin parar de gritar y llorar. Miró hacia atrás y vio la silueta arqueada del puente. Rezó para que Abraham tomara la fotografía, para que Emma lo hubiera comprendido. Luego apartó la idea de su mente.
Corría por un lateral del barco tambaleándose como un borracho, llamando a Kate, cuando alguien lo aferró del brazo. Era Stephen McClattery, con un niño pequeño en brazos. Su rostro mostraba una expresión atónita.
—¡Has vuelto! ¡Estás aquí! ¿Cómo has podido…?
—¿Dónde está mi hermana?
Stephen McClattery señaló la parte delantera del barco.
Michael gritó:
—¡Necesitamos que todos los niños estén juntos!
—¿¡Estás loco?! ¡No pueden moverse!
—¡Pues tienen que moverse! ¡Es nuestra única oportu nidad!
—Pero…
—¡Hazme caso! ¡Llévalos con mi hermana! ¡Ve! ¡No nos queda mucho tiempo!
Durante un instante, los niños se miraron unos a otros. Michael era más joven que Stephen McClattery, y más menudo, pero no cabía duda de quién mandaba ahora. Stephen McClattery asintió, se volvió hacia dos niños que tenía al lado y empezó a dar órdenes a voz en cuello. Michael salió corriendo.
Cuando llegó a la cubierta delantera, encontró a una veintena de niños llorando aterrados y a Kate pegada al casco, rodeando al doctor Pym y el libro en una especie de abrazo. El doctor Pym estaba inconsciente.
—¡Michael! ¿Qué estás…?
Él se arrodilló a su lado.
—Kate, escucha…
—¡No! ¡No tendrías que haber vuelto! —Empezó a llorar y a golpearlo—. ¿Quién cuidará de Emma? ¡No tendrías que haber vuelto! —De repente, dejó de pegarle para apoyarse en él y sollozaba—. No tendrías que haber vuelto…
—¡No! ¡Escucha! ¡Te he traído esto!
Rebuscó en la chaqueta y sacó su cuaderno. Lo abrió con cuidado porque el viento los azotaba por todos lados, y le mostró la fotografía. Kate reconoció de inmediato las madres vestidas de negro que salían del bosque con antorchas y lamparillas. Era la fotografía que Abraham les había dado a Emma y a ella.
—¡Podemos usarla! ¡Podemos ponerla en el libro!
Pero Kate negaba con la cabeza.
—¿Y los demás?
—¡Los tengo! —Era Stephen McClattery, que arrastraba a media docena de niños—. ¡El resto van con ellos!
Señaló el otro extremo de la cubierta, donde dos chicos más mayores acababan de aparecer llevando consigo a un grupo de niños. Michael contó al menos cuarenta niños muertos de miedo, ahora agrupados en la parte delantera del barco.
—¡Que se den la mano! —gritó Michael—. ¡Que se den la mano!
Stephen McClattery y sus esbirros acataron la orden y corrieron a empujar a los niños gritándoles que se apiñaran. Pero, bien porque no los comprendían, bien porque estaban demasiado asustados, resultó en vano.
—¡Necesitamos al doctor Pym! —Kate agitaba al anciano mago con todas sus fuerzas.
Michael reflexionó un momento antes de pedirle a Kate que parara. Buscó en los bolsillos del doctor Pym hasta que encontró su tabaco. Tomó un pellizco y se lo pegó a la nariz. Casi de inmediato, el mago aspiró con fuerza y abrió los ojos de golpe.
—Hum… —empezó a decir aturdido—. ¿Qué ha pasado?
—¡Doctor Pym! —gritó Kate—. ¡Estamos en el barco! ¡Estamos a punto de caernos por la cascada! ¡Tenemos una foto, pero necesitamos que los niños se den la mano!
El doctor Pym asintió, se quedó pensativo y luego preguntó como si no hubiera entendido una sola palabra:
—¿Qué ha pasado?
Mientras Kate le repetía lo que acababa de decir, Michael levantó la cabeza y vio que habían salido del agua, y que estaban suspendidos en el aire.
—Kate…
No pudo proseguir. Justo en ese momento chocaron contra una roca tan fuerte que el barco dio media vuelta y lo que antes era la parte frontal ahora era la trasera.
Y seguían avanzando a toda velocidad.
—¡Es demasiado tarde! —gritó Stephen McClattery—. ¡Nos caemos!
La cubierta del barco empezó a levantarse en vertical y, por primera vez, Michael oyó el rugido de la cascada.
—Kate —dijo—, lo siento. Creía que…
—No te preocupes —respondió ella, y le estrechó la ma no—. No pasa nada. Estamos juntos.
—Coge la foto, Katherine. Prepárate.
Era el doctor Pym, que hablaba en tono decidido y los atrajo hacia sí de un tirón.
Kate tomó la foto de Michael y abrió el libro. El doctor Pym estaba susurrando unas palabras, y de repente Michael notó que Stephen McClattery lo asía de la mano. Él, a su vez, se aferró al brazo de su hermana y, justo cuando el barco empezó a caer y la cubierta terminó de elevarse, una extraña calma invadió a los niños, que, en la oscuridad, extendieron los brazos, se dieron las manos y formaron una larga cadena ondulada en la cubierta del barco. El doctor Pym seguía susurrando palabras a medida que la cadena se hacía más y más larga, hasta que el último niño se unió. La cubierta estaba tan en vertical que Michael tuvo que agacharse para no resbalar por ella. Cuando miró abajo vio que el barco se precipitaba al vacío. Se caían, se caían todos.
El doctor Pym gritó:
—¡Ahora!
Y el barco se precipitó.
«Todo irá bien —se repetía Emma por cuarta, quinta o novena vez—. Todo irá bien.»
Unos segundos después de que el barco se hubiera precipitado por la cascada, se hizo un silencio prolongado y terrible hasta oírse el impacto mucho más abajo, y las mujeres que lo observaban desde la cresta de la montaña cayeron de rodillas y se echaron a llorar. Mezcladas con sus gritos, Emma oyó voces masculinas que se acercaban desde el lado contrario de la garganta, detrás de ella. Pero no se volvió, igual que tampoco corrió hasta la montaña para asomarse al precipicio ni miró el lugar donde la cascada se había tragado el barco. Tenía la vista fija en el bosque, por detrás de las mujeres. Esperó.
«Por favor —pensó aferrándose con las manos a la barandilla del puente—, por favor.»
Y entonces se oyó un grito distinto, un grito que acalló a las mujeres y las hizo volverse. Era una niña que llamaba a su madre.
No tenía más de siete u ocho años. Salió corriendo de entre los árboles. Una de las mujeres chilló, se lanzó hacia ella y la estrechó en sus brazos. Luego se oyeron más gritos y los niños empezaron a salir del bosque de dos en dos, de tres en tres; y los encuentros emotivos se sucedieron a lo largo de la cresta de la montaña. Emma notó disiparse el miedo que la paralizaba. Corrió por el puente en dirección al bosque; sabía que estaban allí, sabía que no la dejarían nunca. Corrió a arrojarse en brazos de sus hermanos.