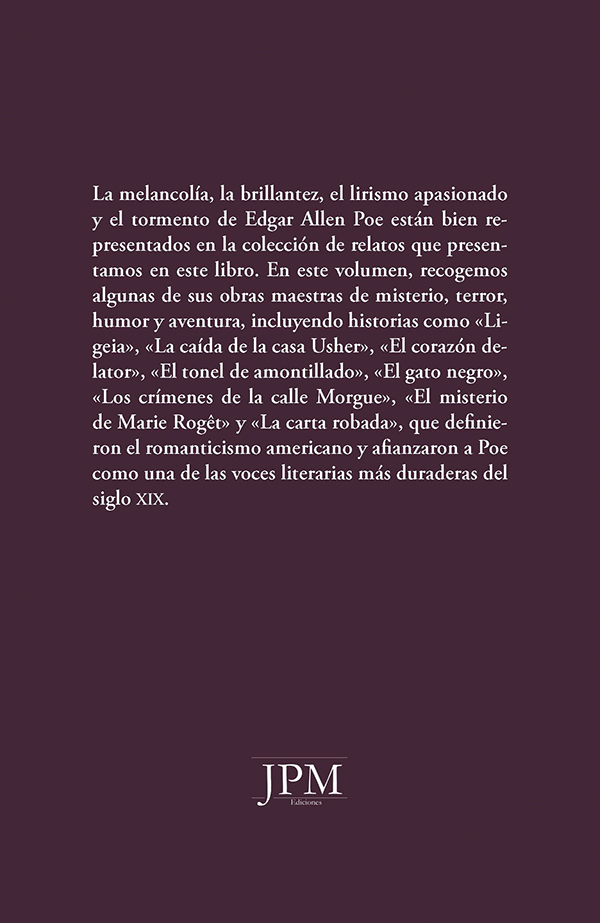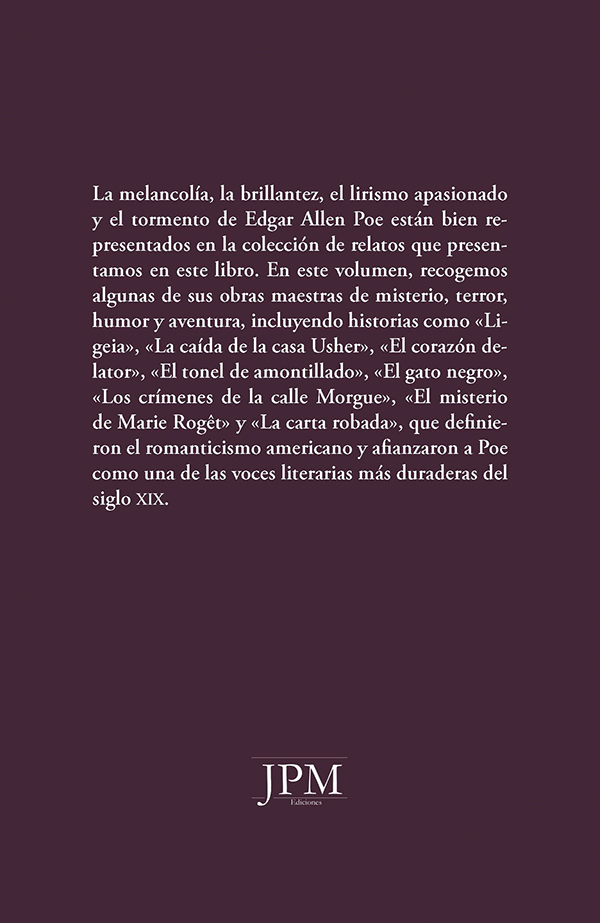
La carta robada
Nil sapientiae odiosius acumine nimio.[40]
Séneca
Una tarde ventosa de otoño de 18... en París, justo al caer el sol, me encontraba disfrutando del doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar junto a mi amigo C. Auguste Dupin en su pequeña biblioteca, en la tercera planta del número 33 de la calle Dunôt, en el faubourg St. Germain. Llevábamos al menos una hora sin cruzar palabra y alguien que nos hubiese visto por casualidad habría dicho que nos dedicábamos única y exclusivamente a estudiar los remolinos de humo que hacían más denso el aire de la habitación. No obstante, yo no hacía sino darles vueltas a ciertos temas sobre los que habíamos hablado al comienzo de la velada; me refiero a lo acontecido en la calle Morgue y al misterioso asesinato de Marie Rôget. Por lo tanto, me pareció una curiosa coincidencia que la puerta de nuestra casa se abriera de golpe y entrara un viejo conocido nuestro, el señor G..., el prefecto de la policía de París.
Le dimos una cálida bienvenida, pues era divertido y despreciable a partes iguales, y habían pasado muchos años desde la última vez que nos habíamos visto. Dupin se levantó entonces a encender una lámpara, puesto que estábamos a oscuras. No obstante, volvió a sentarse cuando G... nos hizo saber que el propósito de su visita era consultarnos —o, mejor dicho, pedir la opinión de mi amigo— sobre cierto asunto oficial que había ocasionado un gran revuelo.
—Si se trata de algo sobre lo que haya que reflexionar —comentó Dupin, mientras se abstenía de encender la mecha—, será mejor meditarlo a oscuras.
—Esa es otra de esas ideas raras suyas —dijo el prefecto, quien acostumbraba a tachar de raro todo aquello que no llegaba a comprender y, por tanto, vivía rodeado de multitud de rarezas.
—Cierto —dijo Dupin, a la vez que le daba una pipa y le acercaba un sillón más cómodo.
—¿Y de qué se trata esta vez? —pregunté—. Espero que no tenga que ver con asesinatos de nuevo.
—No, no, no tiene nada que ver con eso. De hecho, el asunto es en realidad muy sencillo, y no tengo la menor duda de que podremos resolverlo por nuestra cuenta, pero pensé que a Dupin le gustaría conocer los detalles, dado que es un asunto tremendamente raro.
—Sencillo y raro —concluyó Dupin.
—Exacto, así es. Pero es algo más que eso. A decir verdad, todos estamos muy desconcertados, ya que la cuestión es de lo más simple, pero no deja de ponernos en jaque.
—Quizá sea la misma sencillez del asunto la que les induce al error —razonó mi amigo.
—¡Qué cosas tiene! —respondió el prefecto riéndose a carcajadas.
—Tal vez el misterio esté demasiado a la vista —rebatió Dupin.
—¿Pero usted se está escuchando? En mi vida he oído nada parecido.
—Quizá sea un poco demasiado evidente.
—¡Ja, ja, ja, ja! —siguió riendo a carcajadas, de lo más entretenido—. Dupin, a este paso acabará conmigo.
—Díganos pues, ¿qué es lo que se trae entre manos? —pregunté.
—Faltaría más, se lo contaré —contestó el prefecto, mientras, absorto, daba una larga y profunda calada y se acomodaba en el sillón—. Se lo contaré en pocas palabras, pero, antes de empezar, debo advertirles que este asunto exige la más absoluta discreción, pues si se llegara a saber que se lo he contado a alguien, lo más probable es que perdiera mi puesto.
—Hágalo, pues —dije yo.
—O no —dijo Dupin.
—Está bien. Alguien que ocupa un cargo muy alto me ha informado personalmente de que cierto documento de suma importancia ha sido robado de los aposentos reales. Sin lugar a dudas, se sabe quién fue el autor del robo, pues vieron cómo lo cogía. También se sabe que el documento continúa en su poder.
—¿Cómo puede saberse? —preguntó Dupin.
—Se deduce claramente de la naturaleza del documento y de que no se hayan producido ciertas consecuencias que se habrían dado nada más hubiera pasado a otras manos —respondió el prefecto—; siempre y cuando se emplee tal y como el ladrón debe de tener pensado hacerlo.
—Sea un poco más explícito —dije.
—De acuerdo. Lo máximo que me puedo aventurar a decir es que el documento da a su poseedor cierto poder en cierto ámbito en el que dicho poder tiene un valor incalculable.
Al prefecto le encantaba la jerga diplomática.
—Pues sigo sin entenderlo —respondió Dupin.
—¿De verdad? Veamos. Si el documento llegara a manos de una tercera persona, que no podemos mencionar, pondría en entredicho el honor de un personaje de las más altas esferas, y esto da al poseedor del documento un poder sobre este ilustre personaje, cuyo honor y bienestar, así pues, corren peligro.
—Pero este poder dependería de que el ladrón supiera que dicha persona conoce su identidad. ¿Quién osaría...? —intervine.
—El ladrón es el ministro D... —dijo G...—, que es capaz de cualquier cosa, tanto de lo más digno como de lo más indigno que puede hacer un hombre. La forma en la que se cometió el robo fue tanto ingeniosa como atrevida. El documento en cuestión (que, para ser sinceros, es una carta) lo había recibido la víctima del robo mientras se hallaba a solas en sus aposentos. Mientras la leía atentamente, se vio interrumpida por la entrada de otra ilustre persona, de quien deseaba encarecidamente esconder la carta. Intentó a toda prisa, pero en vano, meterla en un cajón, y se vio obligada a dejarla, desplegada tal y como estaba, encima de una mesa. No obstante, como el sobrescrito estaba en la parte de arriba, no se distinguía el contenido, por lo que la carta pasó desapercibida. En este momento aparece el ministro D... Sus ojos de lince se posan de inmediato en la carta, reconoce la letra del sobrescrito, se da cuenta de la confusión de la destinataria y descubre el secreto. Tras realizar ciertas diligencias de forma expeditiva, como es tan habitual en él, saca una carta en cierto modo parecida a la que nos ocupa, la abre, finge leerla y luego la coloca prácticamente al lado de la otra. Siguen conversando durante un cuarto de hora sobre asuntos de carácter público. Finalmente, al despedirse, se hace con la carta que no le pertenece. Su legítima dueña se da cuenta, pero no se atreve a llamarle la atención en presencia de la tercera persona, quien permanece a su lado. El ministro sale a toda prisa y deja sobre la mesa su propia carta, que no tenía ninguna importancia.
—Me parece que aquí tiene precisamente lo que le hacía falta para que el poder del ladrón fuera total —me dijo Dupin—: el ladrón sabe que dicha persona conoce su identidad.
—Así es —respondió el prefecto—. Y desde hace unos meses ha ejercido este poder con fines políticos hasta un extremo muy peligroso. Cada día que pasa, la víctima del robo está más convencida de la necesidad de recuperar la carta. Pero esto, claro está, no puede hacerse a la vista de todos. Es por eso por lo que, arrastrada por la desesperación, me ha encargado a mí esta tarea.
—Para la cual, en mi opinión, no podría pedirse, o siquiera imaginarse, agente más sagaz que usted —dijo Dupin, envuelto en un perfecto remolino de humo.
—Me halaga —respondió el prefecto—, pero es posible que hayan pesado opiniones como la suya.
—Es evidente —comenté—, y así lo destaca usted, que la carta sigue en manos del ministro, puesto que es la posesión y no el uso de la misma lo que le otorga el poder. En cuanto se haga uso de la carta, el poder desaparecerá.
—Exacto —dijo G...—, por eso basé mis pesquisas en esa idea. Lo primero que hice fue registrar minuciosamente la residencia del ministro, aunque la mayor dificultad consistía en evitar que se enterase. De lo que más se me ha advertido es de lo peligroso que sería darle motivos para sospechar de nuestras intenciones.
—Pero usted está bastante familiarizado con este tipo de procedimientos. La policía parisina los ha realizado a menudo —intervine yo.
—Por descontado, y por eso mismo no desfallecí. Además, el estilo de vida del ministro me otorgaba una gran ventaja. A menudo pasa la noche fuera de casa. Los pocos criados que tiene duermen alejados del cuarto de su amo y, como casi todos son napolitanos, se emborrachan con facilidad. Como bien saben, tengo en mi poder llaves que pueden abrir cualquier habitación o gabinete de París. Durante los últimos tres meses, no ha habido noche en la que no haya dedicado gran parte del tiempo a registrar personalmente de arriba abajo el lugar en el que se hospeda D... Mi honor está en juego, pero, además, les contaré un secreto: la recompensa es jugosa. Así que no desistí en la búsqueda hasta que estuve completamente convencido de que el ladrón es más astuto que yo. Estoy seguro de haber mirado en cada rincón de la casa en el que podría haber escondido la carta.
—¿Y no cabe la posibilidad —sugerí—, dado que parece no haber dudas de que el ministro todavía se halla en posesión de la carta, de que la haya escondido en otro lugar que no fuera su casa?
—Es poco probable —respondió Dupin—. Tal y como están las cosas ahora mismo en la corte y, sobre todo, las intrigas en las que se sabe que se halla envuelto D, es preciso que tenga el documento bien a mano para poder mostrarlo en cualquier momento, lo cual resulta tan importante como el hecho de tenerlo en su posesión.
—¿Poder mostrarlo en cualquier momento? —pregunté.
—O, dicho en otras palabras, poder destruirlo —dijo Dupin.
—Cierto —convine—. Así que la carta debe de estar en la propiedad, puesto que podemos descartar con total seguridad que el ministro la lleve consigo.
—Desde luego —dijo el prefecto—. Dos veces mandé que lo asaltaran como si se tratara de un robo y vi con mis propios ojos cómo lo registraban.
—Podría haberse ahorrado la molestia —contestó Dupin—. Supongo que el señor D... no es un necio y que, lógicamente, ha debido de prever estos asaltos.
—No será un necio —respondió G...—, pero es poeta, lo que para el caso viene a ser casi lo mismo.
—Razón no le falta —dijo Dupin pensativo, tras soltar una larga bocanada de humo de su pipa de espuma de mar—, aunque me confieso culpable de algunas malas rimas.
—¿Podría contarnos con más detalle cómo transcurrió el registro? —pregunté.
—Pues verá, la verdad es que nos tomamos el tiempo necesario y lo registramos todo de arriba abajo. No es la primera vez que me encuentro en este tipo de casos. Registramos toda la propiedad, habitación por habitación; a cada una le dedicamos todas las noches de una semana entera. Primero, examinamos los muebles. Abrimos todos los cajones habidos y por haber, y, como sabrán, a un agente de policía debidamente adiestrado no hay cajón secreto que se le escape. Alguien que pase por alto uno de estos cajones durante los registros no es más que un zoquete. ¡Están a la vista! En cada mueble hay un volumen, un espacio, limitado por registrar. Para ello contamos con toda una serie de reglas de lo más detalladas. No se nos podría escapar ni el más mínimo detalle. Una vez examinamos los muebles, repetimos el proceso con las sillas. Atravesamos los cojines con esas ajugas largas y finas que ya me han visto emplear. A continuación, levantamos las tablas de las mesas.
—¿Por qué motivo?
—A veces, la persona que desea ocultar un objeto retira la parte superior de una mesa o de un mueble similar, luego vacía una pata, esconde ahí el objeto en cuestión y vuelve a poner la parte superior en su sitio. Los extremos de arriba y de abajo de los postes de la cama suelen usarse con el mismo propósito.
—Pero el sonido podría alertar de que está hueco, ¿no? —pregunté.
—No tiene por qué si, cuando se guarda el objeto, se coloca alrededor una capa de algodón bastante gruesa. Además, en nuestro caso, no teníamos más remedio que actuar sin hacer ruido.
—Pero es imposible que quitaran o desarmaran todos los muebles en los que hubiera sido posible esconder un objeto del modo que ha explicado. Es decir, una carta puede doblarse hasta convertirse en un rollo verdaderamente fino, por lo que no diferiría mucho en forma o volumen de una aguja de tejer, y de este modo podría haberse introducido en el travesaño de una silla. No las desmontaron todas, ¿verdad?
—Por supuesto que no, pero hicimos algo mejor: examinamos los travesaños de todas las sillas y las juntas de todos los muebles con la ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido el más mínimo rastro de que alguien había tocado algo recientemente, sin duda lo habríamos detectado de inmediato. Para que se hagan una idea, una simple mota de polvo producida por una barrena habría parecido tan grande como una manzana. Habría bastado con una marca en el encolado o que hubiera un hueco inusual en las juntas para detectarlo.
—Supongo que buscaron entre el marco y el cristal de los espejos, y que inspeccionaron los colchones y la ropa de cama, así como el cortinaje y las alfombras.
—Por descontado, y una vez acabamos de revisar todos los muebles de esta forma tan minuciosa, pasamos a investigar la casa en sí. Dividimos la superficie en compartimentos, que numeramos con el fin de asegurarnos de no dejarnos ninguno. A continuación, tal y como habíamos hecho antes, escudriñamos con el microscopio cada centímetro cuadrado de la propiedad, así como las dos casas contiguas.
—¿Las dos casas contiguas? —exclamé—. ¡Menudo quebradero de cabeza!
—Pues la verdad es que sí, pero la recompensa que se ofrece es muy cuantiosa.
—¿Investigaron también los terrenos pertenecientes a las casas?
—Todo el terreno está pavimentado con ladrillo, por lo que no supuso una gran molestia. Examinamos el musgo entre las juntas y lo encontramos intacto.
—Supongo, como es evidente, que rebuscaron entre los papeles del señor D... y entre los libros que guarda en la biblioteca.
—Naturalmente. Abrimos todos los paquetes, y no nos limitamos a abrir los libros, sino que los miramos hoja por hoja. No nos conformamos con darles una sacudida, como suelen hacer algunos agentes de policía. Además, medimos el grosor de cada cubierta con exactitud milimétrica y las sometimos a un exhaustivo escrutinio con ayuda del microscopio. Si se hubiera metido algo en alguna de las tapas, habría sido totalmente imposible que se nos escapara. Asimismo, usando las agujas, atravesamos de forma longitudinal unos cinco o seis volúmenes recién encuadernados.
—¿Inspeccionaron debajo de las alfombras?
—Faltaría más. Las levantamos y examinamos cada tablón con el microscopio.
—¿Y el papel pintado de las paredes?
—También.
—¿Y en los sótanos?
—Desde luego.
—Entonces deben de haber cometido un error de cálculo y la carta no está en la casa, como suponen.
—Temo que tenga usted razón —dijo el prefecto—. Dígame pues, Dupin, ¿qué recomienda que haga?
—Revisar de nuevo la casa a conciencia.
—Eso es totalmente innecesario —respondió G...—. Tan seguro estoy de que me llamo G... como de que la carta no está en la casa.
—Es el mejor consejo que puedo darle —dijo Dupin—. Supongo, claro está, que tiene una descripción detallada de la carta.
—¡Por supuesto!
Y entonces el prefecto sacó una libreta y leyó en voz alta la descripción del contenido de la carta y, sobre todo, de la apariencia externa del documento. Poco tiempo después de describirla al detalle, se marchó, y creo que nunca antes lo había visto tan decaído. Un mes más tarde, volvió a visitarnos y nos encontró atareados del mismo modo que la primera vez. Cogió una pipa y un sillón, y se puso a charlar de nimiedades. Al cabo de un rato, le dije:
—Bueno, cuéntenos, G..., ¿qué ha sido de la carta robada? Supongo que por fin se habrá dado cuenta de que es imposible sobrepasar en astucia al ministro.
—¡Al diablo con el ministro! Volví a llevar a cabo la investigación, tal y como Dupin me aconsejó, pero, como suponía, todo resultó en vano.
—¿A cuánto dijo que ascendía la recompensa?
—Pues verá, era una suma cuantiosa... muy cuantiosa. No me gusta dar la cifra exacta, pero les confesaré algo: estaría dispuesto a ofrecerle un cheque de cincuenta mil francos a cualquiera que me consiguiese esa carta. De hecho, puesto que cada día que pasa todo este asunto se va volviendo más serio, la recompensa se ha duplicado en los últimos días. No obstante, aunque se triplicase, me temo que no podría hacer más de lo que he hecho hasta ahora.
—Pues yo pienso que sí —dijo Dupin arrastrando las palabras mientras le daba bocanadas a la pipa—. Sinceramente creo, G..., que no ha puesto todo de su parte... en este asunto. Opino... que podría hacer algo más... ¿no cree?
—¿Más? ¿Y qué quiere que haga?
—Pues... quizá no le vendría mal... pedir consejo en este asunto... ¿Acaso no recuerda la historia que cuentan sobre Abernethy?
—Pues no. ¡Al diablo, Abernethy!
—Por supuesto. Al diablo con él, ¡faltaría más! No obstante, érase una vez un rico avaro que ideó un plan para hacer que el tal Abernethy le aconsejara sobre un asunto médico sin tener que pagarle. Con dicho propósito, entabló conversación con él entre un grupo de gente y le insinuó su caso al médico como si se tratara del de otra persona. «Supongamos que los síntomas son los siguientes», dijo el avaro. «Dígame, doctor, ¿qué le daría usted?» «Pues le daría cita para la consulta —dijo Abernethy—, desde luego.»
—¿Qué me quiere decir con esto? —dijo el prefecto, algo confundido—. Estoy plenamente dispuesto a recibir consejos y a pagar por ellos. No miento cuando digo que le daría cincuenta mil francos a quien pudiera echarme una mano.
—En tal caso —respondió Dupin mientras abría un cajón y sacaba un talonario—, ya puede ir firmándome un cheque por la suma mencionada. Cuando haya terminado le haré entrega de la carta.
Me quedé pasmado. El prefecto se quedó de piedra. Durante algunos minutos permaneció inmóvil y mudo, mientras observaba a mi amigo boquiabierto y con los ojos como platos. Cuando pareció recuperar la compostura, cogió una pluma y, tras vacilar y quedarse con la mirada perdida varias veces, terminó rellenando y firmando el cheque por un valor de cincuenta mil francos. Luego lo arrastró por encima de la mesa hasta hacérselo llegar a Dupin, quien lo examinó con cuidado y lo guardó en la cartera. A continuación, abrió un escritorio cerrado con llave, cogió una carta y se la entregó al prefecto. El funcionario la agarró en un ataque de júbilo, la abrió con manos temblorosas, echó un vistazo al contenido, se dirigió vacilante hacia la puerta, en un principio, y finalmente salió deprisa y corriendo de la estancia y de la casa, sin que hubiera mediado palabra con Dupin desde que este le pidió que rellenara el cheque.
Una vez se hubo marchado, mi amigo me dio una explicación.
—La policía de París es sumamente capaz, a su manera —dijo Dupin—. Son perseverantes, ingeniosos, astutos y están muy puestos en todos aquellos aspectos que su trabajo parece exigirles. Es por eso por lo que, cuando G... nos detalló de qué modo había registrado la residencia de D..., estuve seguro de que había hecho un buen trabajo, pero que ya no daba para más.
—¿Que ya no daba para más, dice?
—Pues claro —dijo Dupin—. El procedimiento que se adoptó, aparte de ser el mejor, se llevó a cabo con la más absoluta perfección. Si la carta hubiera estado dentro de su campo de búsqueda, no cabe duda de que estos muchachos la habrían encontrado.
Me eché a reír, pero Dupin parecía hablar en serio.
—Las medidas que se tomaron —prosiguió— eran excelentes y no se podían haber ejecutado mejor; ahora bien, tenían un fallo, y es que no servían para este caso ni para este hombre en concreto. El prefecto dispone de una serie de recursos increíblemente ingeniosos, que usa como una especie de lecho de Procusto al que adaptar sus planes. Así que, continuamente, peca por exceso o por defecto en el caso que le ocupa, y más de un niño de colegio razonaría mejor que él. Una vez conocí a uno de unos ocho años a quien se le daba tan bien el juego de pares o nones que todo el mundo lo admiraba. El juego es de lo más simple que hay; para jugar solo hacen falta unas canicas. Uno de los jugadores se esconde en el puño unas cuantas y le pregunta al otro si el número es par o impar. Si lo adivina, gana una; si se equivoca, pierde una. El niño del que te hablo se hacía con todas las canicas de la escuela. Como cabe esperar, tenía un método de adivinación que consistía simplemente en observar y en intentar medir la astucia de sus adversarios. Pongamos por caso que le toca enfrentarse a un tonto de pies a cabeza que levanta el puño y le pregunta: «¿Pares o nones?». Nuestro niño le responde que nones y pierde, pero a la segunda vez gana, porque piensa: «Este tonto tenía pares la primera vez, y es tan torpe que a la segunda no se le ocurre más que escoger nones, así que eso diré». Apuesta a nones y gana. Ahora bien, con un tonto un poquito menos tonto que el primero, llegaría a esta otra conclusión: «El chico sabe que la primera vez elegí nones y, a la segunda, tendrá el impulso de cambiar pares por nones, como el primer tonto, pero luego se lo pensará mejor y se le ocurrirá que es un cambio muy predecible, por lo que finalmente se decidirá por pares, como la primera vez. Por lo tanto, diré pares». Apuesta a pares y gana. No obstante, esta forma de pensar que tiene el niño, a quien sus camaradas consideran un suertudo, ¿en qué se basa, si la analizamos con lupa?
—La clave es —le respondí yo— que la persona que razona se identifique con el intelecto de la persona a quien se enfrenta.
—Exactamente —dijo Dupin—. Y, al preguntarle al niño cómo conseguía él identificarse con tanta precisión, cosa que le hacía ganar a todas horas, obtuve lo siguiente a modo de respuesta: «Cuando quiero saber si alguien es inteligente o tonto, o bueno o malo, y averiguar qué está pensando exactamente en ese momento, cambio yo mi propia expresión para que se parezca lo más posible a la suya y espero hasta que veo qué pensamientos o qué sentimientos se me remueven en la cabeza o en el corazón, como si quisiesen ir en consonancia con mi semblante». La respuesta de este niño está en la base de toda la falsa profundidad que se les ha atribuido a La Rochefoucauld, a La Bougive, a Maquiavelo y a Campanella.
—Y esa identificación del intelecto de quien razona con el de su oponente depende, si lo he entendido bien, de la precisión con la que se mide la inteligencia de este último.
—A efectos prácticos, sí —me explicó Dupin—. El prefecto y compañía se equivocan tanto porque, en primer lugar, no hacen bien esa identificación y, en segundo lugar, porque miden mal (o, bueno, no miden en absoluto) el intelecto al que han de enfrentarse. Para ellos solo existen sus propias ideas de lo ingenioso y, cuando buscan un objeto escondido, solo tienen en consideración la manera en que ellos lo habrían ocultado. Razón no les falta, si tenemos en cuenta que su propio ingenio es una muestra significativa de lo que haría la mayoría; pero, cuando la astucia del delincuente difiere de la suya, entonces tienen todas las de perder, claro está. Esto es lo que pasa siempre que dicha astucia es superior a la suya y, con frecuencia, también cuando es inferior. No conciben que pueda haber otras maneras de pensar en sus investigaciones; a lo sumo, si se ven con el agua al cuello por culpa de algún asunto excepcional, o por alguna recompensa extraordinaria, amplían o exageran el modus operandi, pero no alteran sus principios. Por poner solo un ejemplo... En el caso este de D..., ¿qué se ha hecho para cambiar el principio en el que se basa la acción? ¿A qué vienen todas esas perforaciones, esos tanteos, ese escrutinio, esas indagaciones con el microscopio, esa división de cada palmo del edificio en centímetros cuadrados? ¿Qué es todo esto sino la aplicación exagerada de uno o varios principios de búsqueda, que se basan a su vez en una serie de nociones sobre el ingenio humano a las que, gracias a la incesante rutina de sus obligaciones, el prefecto se ha acostumbrado? ¿No ve que da por sentado que todo el mundo escondería una carta de la misma manera, si no en el agujero de la pata de una silla, al menos en algún agujero o en algún rincón apartado, según la misma forma de pensar que llevaría a alguien a esconderla en el agujero de la pata de una silla? ¿Y no ve también que esos escondrijos tan rebuscados se utilizan solamente en ocasiones normales y corrientes, y que la inteligencia de la persona que los utilice será igual de normal y de corriente? Pues, lo esconda donde lo esconda, es de esperar que en primer lugar se haga desaparecer el objeto, que se lo haga desaparecer de esta forma rebuscada; por lo tanto, encontrarlo no es una cuestión de perspicacia, sino más bien de precaución, de paciencia y de resolución por parte de quienes lo buscan; y, cuando el caso es importante (o, lo que es lo mismo para la policía, cuando la recompensa es jugosa), dichas cualidades jamás fallan. Seguro que ahora me entiende cuando digo que, si hubiesen escondido la carta robada en algún lugar que el prefecto hubiese podido registrar (es decir, si el principio que rigió la ocultación se hubiera encontrado entre los principios del prefecto), habrían dado con ella con toda seguridad. Este oficial, sin embargo, anda totalmente perdido, y la causa primera de su fracaso no es otra que la de suponer que el ministro es un idiota porque se ha labrado un nombre como poeta. A ojos del prefecto, todos los idiotas son poetas, por lo que solo es culpable de un non distributio medii,[41] ya que ha inferido que todos los poetas son idiotas.
—¿Pero de verdad se trata del poeta? —pregunté—. Tengo entendido que son dos hermanos, y que ambos se han abierto camino en el mundo de las letras. Creo que el ministro ha escrito, con gran erudición, sobre cálculo diferencial. Es matemático, no poeta.
—Se equivoca usted. Lo conozco mucho y es ambas cosas. Como matemático y poeta, tiene buena capacidad de razonamiento; si solamente hubiese sido matemático, esa capacidad sería nula y, de hecho, hubiese quedado a merced del prefecto.
—¡Mire usted por dónde! —le respondí—. Esta opinión suya contradice la del mundo en general. Espero que no pretenda usted abolir una idea que lleva siglos bien asentada. La razón matemática siempre se ha considerado la razón par excellence.
—Il y a à parier —respondió Dupin, citando a Chamfort— que toute idée publique, toute convention reque est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre.[42] Los matemáticos, se lo aseguro, han pugnado siempre por propagar el error tan popular del que me habla, y que no por extendido deja de ser un error. Con un arte digno de mejor causa, han introducido el término análisis, por ejemplo, para referirse al álgebra. Los franceses tienen la culpa de este engaño; pero, si los términos tienen alguna importancia, es decir, si el valor de las palabras deriva de su aplicación, entonces análisis es a álgebra lo que, en latín, ambitus es a ambición, religio, a religión, y homines honesti, a unos hombres honorables.
—Veo que tiene usted sus diferencias con algunos de los algebristas de París. Pero, por favor, continúe.
—Cuestiono la utilidad y, por tanto, la validez de la razón cultivada en cualquier ámbito especial que no sea el de la lógica abstracta. Y cuestiono en particular la razón derivada del estudio matemático. Las matemáticas son la ciencia de la forma y de la cantidad; el razonamiento matemático es pura lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error radica en suponer que hasta las verdades de lo que se denomina álgebra pura son verdades abstractas, generales. Y este es un error tan colosal que lo que me deja sin palabras es la unanimidad con que se ha aceptado. Los axiomas matemáticos no son axiomas de validez general. Lo que es cierto de la relación (de forma y cantidad) a menudo se convierte en un error bien gordo aplicado a la moral, por decir algo. En esta ciencia, normalmente es falso que la suma de las partes sea igual al todo. Del mismo modo, este axioma tampoco se puede aplicar a la química; pues dos motivos de un valor determinado no tienen por qué tener un valor igual a la suma de ambos valores. Existen otras muchas verdades matemáticas que solo son verdad dentro de los límites de la relación. Pero el matemático está acostumbrado a razonar como si sus verdades finitas pudiesen aplicarse a absolutamente todo, de modo que la gente cree que es así. En su erudita Mitología, Bryant hace referencia a una causa de error análoga cuando advierte: «Aunque nadie cree en las fábulas paganas, a menudo se nos olvida que no son más que eso, fábulas, y hacemos deducciones a partir de ellas como si se tratase de una realidad tangible». Sin embargo, los algebristas, que son unos paganos, sí se creen las «fábulas paganas», y hacen deducciones a partir de ellas no porque les falle la memoria, sino por culpa de un desconcierto mental inexplicable. En pocas palabras, todavía no me he topado con un matemático en quien poder confiar más allá de sus raíces y ecuaciones, o con uno que no considerara secretamente un artículo de fe que x2+px es siempre, categórica e incondicionalmente, igual a q. Dígale usted a alguno de estos caballeros, a modo de experimento, que, en su opinión, podría darse el caso de que x2+px no fuera exactamente igual a q y, una vez le haya hecho entender a lo que se refiere, salga corriendo tan rápido como las piernas se lo permitan, porque, sin la menor duda, intentará abrirle la cabeza.
»A lo que voy —prosiguió Dupin, mientras yo me reía de las observaciones que acababa de hacer— es a que, si el ministro hubiese sido matemático y nada más, al prefecto no le hubiese hecho falta extenderme este cheque. Pero sé que es matemático y poeta, y entonces adapté mis medidas a sus capacidades en relación con las circunstancias en que se encontraba. También sé que es un cortesano y un intriguant muy osado. A mi parecer, un hombre así había de estar al tanto de los métodos que sigue la policía normalmente. Era imposible que no se esperase (y a los hechos me remito) los asaltos a los que se le sometió. Asimismo, llegué a la conclusión de que también debió de prever las investigaciones secretas en su casa. El hecho de que se ausentase muchas noches, que el prefecto veía como una gran ayuda para su éxito, era para mí una mera estratagema para darle a la policía tiempo de buscar y para así convencerla lo antes posible de que la carta (una conclusión a la que G... terminó por llegar) no estaba allí en la casa. Igualmente, pensé que al ministro seguro que se le habían ocurrido todas estas ideas, que le acabo de relatar con cierto detalle, relativas al principio invariable que rige la acción policial al buscar objetos escondidos. Eso lo llevaría inexorablemente a desestimar cualquier escondrijo normal. Consideré que el hombre no podía ser tan tonto como para no entender que hasta el lugar más recóndito y más oculto de su casa quedaría igual de expuesto que uno corriente a los ojos, a las investigaciones, a las barrenas y a los microscopios del prefecto. Vi, por último, que D... optaría por la simplicidad de modo espontáneo, si es que no lo hacía deliberadamente. Quizá recuerde la carcajada que soltó el prefecto cuando, en su primera visita, sugerí que igual el misterio lo desconcertaba tanto por ser tan evidente.
—Pues claro —respondí—. Hasta llegué a pensar que empezaría a convulsionar de un momento a otro.
—En el mundo material —continuó— no faltan analogías estrictas con el mundo inmaterial, de manera que se ha teñido de verdad el dogma retórico de que la metáfora o el símil sirven tanto para reforzar un argumento como para adornar una descripción. Parece ser que el principio de la vis inertiae, por ejemplo, es exactamente el mismo en física que en metafísica. En física, es cierto que cuesta más poner en movimiento un cuerpo grande que uno pequeño, y que el impulso resultante será proporcional a la resistencia encontrada, pero no es menos cierto, en metafísica, que a las mentes más aventajadas, a pesar de ser más poderosas, constantes e intensas a la hora de pensar que las menos aventajadas, les cuesta más arrancar y se muestran más cohibidas y vacilantes en los primeros pasos de su avance. Insisto: ¿se ha fijado alguna vez en cuáles son los carteles de las tiendas que más llaman la atención por la calle?
—Nunca se me ha ocurrido pensar en eso —le respondí yo.
—Existe un juego de adivinanzas —prosiguió Dupin— al que se juega con un mapa. Un jugador le pide a otro que encuentre una palabra, que puede ser el nombre de una ciudad, de un río, de un estado o de un imperio. Es decir, cualquier palabra que aparezca en la abigarrada y confusa superficie del mapa. Por lo general, alguien que no haya jugado nunca intentará confundir a su oponente dándole nombres escritos con letra microscópica. El que ya le haya pillado el truco, sin embargo, irá a por los que se extienden con una letra enorme de una punta a otra del mapa. Estos nombres, como ocurre con los anuncios y con los carteles de la calle de grandes dimensiones, pasan desapercibidos porque resultan muy evidentes. Así pues, este descuido ocular es análogo a la inadvertencia mental gracias a la cual el cerebro pasa por alto las consideraciones que más saltan a la vista, y que más palpables y evidentes resultan. Al parecer esto es algo que, bien por exceso o bien por defecto, escapa al entendimiento del prefecto. Jamás de los jamases se le pasó por la cabeza que era probable, o al menos posible, que el ministro hubiera dejado la carta a la vista de todo el mundo, en un intento de que nadie la viera.
»Cuanto más pensaba en el intrépido, audaz y refinado ingenio de D...; en el hecho de que debía tener siempre el documento a mano, si es que pretendía usarlo para sus fines; y en la absoluta certeza, según el prefecto, de que el documento no estaba escondido dentro de los límites comprendidos por las búsquedas habituales del dignatario, más seguro estaba de que, para esconder la carta, el ministro había echado mano de un recurso muy general e inteligente, es decir, que había decidido no esconderla en absoluto.
»Con estas ideas muy presentes, me procuré un par de anteojos verdes y, una buena mañana, como quien no quiere la cosa, llamé a la puerta de la casa ministerial. D... estaba allí y no paraba de bostezar, de holgazanear y de perder el tiempo, como era habitual en él, fingiendo estar al borde del hartazgo. Puede que sea la persona más activa y enérgica que existe sobre la faz de la tierra, pero solo lo es cuando nadie mira.
»Para no ser menos que él, me quejé de tener mala vista y lamenté haber de usar anteojos, con cuya ayuda examiné la estancia minuciosamente, palmo a palmo, mientras fingía que la conversación que teníamos mi anfitrión y yo acaparaba toda mi atención.
»Me fijé, sobre todo, en un escritorio bastante grande junto al cual estaba D..., y sobre el que había desperdigadas varias cartas y algunos papeles, un par de instrumentos musicales y unos cuantos libros. Después de un buen rato analizándolo todo detenidamente, no vi nada que despertara mis sospechas.
»Al final, después de haber paseado la vista por toda la estancia, vi un insignificante tarjetero de cartón que pendía, atado a una cinta azul bastante mugrienta, de un pequeño colgador de latón en mitad de la repisa de la chimenea. El tarjetero tenía tres o cuatro compartimentos, y dentro había cinco o seis tarjetas de visita y una carta solitaria, que daba la impresión de estar manchada y muy arrugada. También estaba rasgada casi por la mitad, como si, después de haber considerado que no servía para nada y de haber querido destruirla, alguien se lo hubiese pensado mejor. Tenía un sello enorme y negro, con un monograma de D... bastante llamativo, e iba dirigida al ministro en persona con una letra diminuta y femenina. Alguien la había embutido sin ningún cuidado, y hasta se diría que con desprecio, en uno de los compartimentos superiores del tarjetero.
»Tan pronto le eché el ojo a la carta, me di cuenta de que era la que buscaba. Es verdad que en apariencia era completamente diferente a la que nos había descrito el prefecto de manera tan minuciosa. En esta, el sello era grande y negro, con el monograma de D...; en la otra, en cambio, era pequeño y rojo, y llevaba el blasón ducal de la familia S... En la de ahora, dirigida al ministro, la letra era pequeña y de mujer, mientras que la otra, que era para alguien de la familia real, presentaba unos trazos firmes y decididos. Solo coincidían en el tamaño. Pero, de hecho, esas diferencias saltaban mucho a la vista, y resultaban excesivas; la suciedad, las manchas y la rotura no cuadraban en absoluto con la meticulosidad de D... y eran indicios de su intención de hacer creer a quien lo viera que el documento no tenía valor alguno; todo esto junto, además del hecho de que la carta se encontraba a plena vista de todos, a ojos de cualquier visitante, cosa que iba en la línea, por tanto, de las conclusiones a las que yo ya había llegado, todo esto, digo, confirmaba sin lugar a dudas las sospechas de alguien que había ido allí con la intención de sospechar.
»Alargué la visita cuanto pude y, mientras hablaba animadamente con el ministro sobre un tema que sabía que siempre le había apasionado, no dejé de fijarme en la carta. Me grabé en la memoria su apariencia y la posición que ocupaba en el tarjetero; y además, hice un hallazgo que disipó cualquier duda que pudiera continuar albergando. Al mirar con atención el borde del papel, me fijé en que estaba más manoseado de lo normal. Se veía desgastado, igual que cuando se dobla y se presiona un papel grueso con una carpeta y luego se vuelve a doblar, pero en la dirección opuesta, siguiendo los pliegues de la primera vez. Con eso tuve más que suficiente. Saltaba a la vista que alguien le había dado la vuelta, como se haría con un guante, y que después le había puesto el nombre de otro destinatario y otro sello. Me despedí del ministro y me marché sin vacilar. Eso sí, dejé en la mesa una tabaquera dorada.
»A la mañana siguiente, volví en busca de la tabaquera y, con agrado, retomamos la conversación del día anterior. Pero, mientras hablábamos, se oyó justo debajo de las ventanas un estruendo parecido al del disparo de un arma de fuego, al que siguieron una serie de gritos de terror y los chillidos de una multitud. D... se dirigió rápidamente a una de las ventanas, la abrió de par en par y se asomó. Aprovechando la confusión, yo me acerqué al tarjetero, cogí la carta, me la metí en el bolsillo y la sustituí por un duplicado exactamente igual por fuera. Lo había preparado con todo el cuidado del mundo en casa, y hasta imité el monograma de D... sin ningún problema con un sello hecho con pan.
»Del alboroto que se había formado en la calle tenía la culpa un hombre armado con un mosquete que se comportaba como un demente. Había empezado a disparar contra un grupo de mujeres y niños. Después se averiguó, sin embargo, que el arma era de fogueo, y le dejaron marcharse al pensar que no era más que un borrachuzo o un pobre loco. Apenas se hubo ido, D... se alejó de la ventana, donde yo ya me había colocado inmediatamente después de haberme hecho con la carta. Un rato después nos despedimos. Fui yo quien había pagado al «loco» aquel.
—¿Pero con qué propósito —pregunté— cambió usted la carta por una falsa? ¿No hubiese sido mejor cogerla tal cual y marcharse la primera vez que lo visitó?
—D es un hombre osado que no se achanta por nada —me respondió Dupin—. Además, en su casa hay gente que defiende sus intereses. Si me hubiese atrevido a hacer lo que propone, puede que no hubiese salido con vida de allí. El buen pueblo de París ya no hubiese sabido nada más de mí, pero también lo hice con segundas intenciones. Conoce usted de primera mano mis inclinaciones políticas. En lo que concierne a este tema, actúo en favor de la dama implicada. Durante dieciocho meses, el ministro la ha tenido en su poder. Ahora las tornas han cambiado, ya que, como ignora que ya no tiene la carta, D... continuará con sus exacciones como si aún la tuviese. Todo esto lo llevará de cabeza a la ruina política. Además, su bajada a los infiernos será tan ridícula como precipitada. Está muy bien hablar del facilis descensus Averni, pero, en materia de ascensiones, como Catalani decía del canto, es mucho más fácil subir que bajar. En el caso que nos ocupa, no siento empatía alguna (o, al menos, lástima) por quien baja. Él es el monstrum horrendum: un hombre de genio sin principios. Debo confesar, no obstante, que me gustaría estar dentro de su cabeza y saber qué piensa cuando, después de que lo acuse la mujer a quien el prefecto llama «cierta figura pública», no tenga más opción que abrir la carta que yo le dejé en el tarjetero.
—¿Cómo? ¿Escribió usted algo en la carta?
—¡Pues claro! No me gustaba la idea de dejarla en blanco; eso hubiese sido insultante. Una vez en Viena, D... me jugó una mala pasada y yo, sin perder el buen humor, le advertí de que no se me olvidaría. Así que, como sé que estará muy intrigado por saber quién es la persona que ha demostrado ser más inteligente que él, consideré que era una lástima no darle una pista. Como me conoce muy bien la letra, me limité a escribir estas palabras a mitad de la página: «Un dessein si funeste, s’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste».[43] Podrá leerlas en el Atrée de Crébillon.
Notas:
[40] N. de las T. «Nada aborrece tanto la sabiduría como un exceso de agudeza.»
[41] N. de las T. En lógica, la falacia del medio no distribuido (non distributio medii) es una falacia en la que el término medio de un silogismo no se cumple.
[42] N. de las T. «Se puede apostar que cualquier idea pública, cualquier convención recibida, es una estupidez, puesto que ha convenido al mayor número.»
[43] N. de las T. «Tan funesto designio, si no es digno de Atreo, es digno, en cambio, de Tieste.»