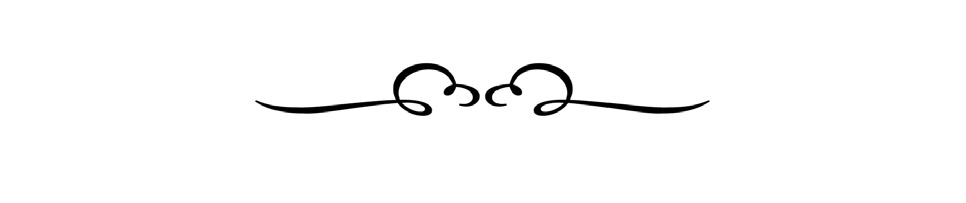
UN DÍA CÁLIDO Y DESPEJADO de agosto, Matthew y yo fuimos al Museo de Historia Natural por el aire acondicionado. Yo quería ir al cine, pero la madre de Matthew le había dicho, mientras desayunaban, que estaba subsanando un nuevo escándalo en la galería zoológica. Había incluso un artículo al respecto en el periódico. Matthew lo había recortado antes de subirse al tren y comenzamos la discusión mientras él trataba de sacarse el recorte de periódico del bolsillo trasero.
—Es más barato que el cine —alegó—. Tengo el pase de mi madre, así que yo entro gratis. Tiene aire acondicionado. Y podemos quedarnos todo el día.
Torcí el gesto. En una ocasión, cuando fuimos a la playa, Matthew se pasó toda la tarde agachado junto a una poza y, mientras yo me paseaba de un lado a otro de la playa, quemándome lentamente, él se quedó viendo cómo un cangrejo diminuto devoraba el brazo de una estrella de mar muerta. Era como ver una película de terror a cámara lenta, pero Matthew pensaba que era la cosa más interesante del mundo.
—En el cine también hay aire acondicionado —repliqué.
—Sí, pero solo podremos quedarnos allí una hora y media. Dos, como mucho.
El sistema de ventilación del tren había dejado de funcionar, así que el ambiente estaba quedando envuelto en una neblina húmeda y espesa. Para cuando Matthew consiguió rescatar el recorte de periódico de las profundidades de su bolsillo, el papel estaba flácido y tan arrugado que tuvo que alisarlo sobre su rodilla antes de que pudiera ver lo que era.
ESPÉCIMEN ANTINATURAL TRAÍDO DE CONTRABANDO AL MUSEO, decía. Bajo el titular, una granulada fotografía en blanco y negro mostraba a un mapache disecado con un par de alas finas y grises plegadas encima del lomo. La fotografía había sido tomada a través de la vitrina y el reflejo del fotógrafo oscurecía parcialmente a la criatura, pero el rostro del mapache se veía a la perfección, con los labios separados en un gruñido artificial. Por debajo de sus patas había un pie de foto que lo describía como «una osada falsificación».
—¿Dónde está el artículo? —pregunté.
—Solo recorté la foto. Esa es la parte interesante. En cualquier caso, mi madre dice que los que redactaron el artículo no lo expresaron bien. En realidad no formaba parte de ninguna exposición, sencillamente estaba cerca de una, pegado a una pared. ¿No quieres verlo?
—La verdad es que no. —El museo era la clase de lugar que me ponía los pelos de punta. Salas silenciosas repletas de seres muertos, todos dispuestos como si fueran felices en ese estado—. ¿Y tu madre no les dijo que se deshicieran de él de inmediato?
—Pero tenemos su pase. Podemos ir a la parte de atrás y echar un vistazo. Además, esta vez me toca elegir a mí. —Se sacó el pase del bolsillo y se dio unos golpecitos con él en la nariz, donde aún le quedaban quemaduras solares del fin de semana anterior, cuando le hice tirarse horas en una feria para que pudiéramos subir a la noria al atardecer.
—Está bien —accedí. Había cometido un error el fin de semana anterior y lo besé mientras estábamos apretujados en la cabina de la noria, rodeados por un cielo rojizo y anaranjado, y no pensaba volver a cometerlo otra vez. Nos sentamos uno enfrente del otro en el tren, con las rodillas levantadas para que no se rozasen. Me crucé de brazos y Matthew se rio, inclinándose tanto hacia mí que pude ver una pestaña que se le había soltado y estaba colgando torcida de la parte superior de su mejilla.
En el museo hacía fresco, reinaba un ambiente sombrío, y, recién llegada de la calle, donde la luz del sol se proyectaba sobre el pavimento, tardé un rato hasta que los ojos se me acostumbraron a la penumbra.
—Vamos por allí —dijo Matthew. Ya conocía el camino.
Pasamos rápidamente ante vitrinas de insectos resecos y clavados a una lona, recorrimos una sala decorada con mapas topográficos, atravesamos una estancia en penumbra llena de inmensos huesos parduzcos, y cruzamos una rotonda repleta de maquetas. Varios grupos de visitantes avanzaban a trompicones a nuestro alrededor, todos con el mismo objetivo en mente. Los niños gritaban al unísono:
—¡El mapache!
—¡El mapache!
Abarrotaron la entrada de la galería zoológica, abriéndose camino hacia una zona donde el ambiente tenía un matiz a bolas de naftalina, y un regustillo polvoriento apenas perceptible que se te metía por la nariz hasta que te llegaba al cerebro.
—¡El mapache!
Matthew se rio y me agarró de la mano. Nos alejamos de la multitud por un lateral, doblamos una esquina y entramos en una pequeña habitación que podría haber sido un armario, donde solo había un par de ornitorrincos australianos expuestos junto a un nido repleto de huevos, y un tipo achaparrado cuyo sombrero verde tenía un penacho de plumas arremetido debajo del ala como si fuera el anzuelo de un pescador.
—¿Hay alguien ahí? —preguntó el tipo.
—Nadie —respondió Matthew—. Solo nosotros.
—Bien. —El tipo sacó un trozo de cartón blanco de una bolsa de papel. Después sacó una barra de pegamento. Impregnó uno de los reversos del cartón con el pegamento, dando generosas curvas y pasadas, y después le dio la vuelta, lo presionó contra la placa que decía «Ornitorrinco, Ornithorhynchus anatinus», y lo alisó con los dedos.
—No puede hacer eso —le dije. El pegamento se apelotonó en los bordes del cartón y el tipo lo restregó con el pulgar.
—¿Por qué no? —preguntó el tipo—. ¿No te cansas nunca de contemplar las cosas tal y como son?
Matthew me apuntó con dos dedos, como si fuera una pistola. Eso era lo mismo que él me decía siempre.
—No puede hacer eso —repetí—, porque alguien se tomó la molestia de averiguar qué eran esas cosas, de ponerles nombre, y de tomar nota de ello para que todo el mundo sepa qué es lo que están contemplando. Y ahora usted lo está estropeando.
Le pegué a Matthew un empujón en el hombro y su pistola titubeó, languideció y desapareció.
—Al menos podrías leer lo que pone —replicó Matthew.
Leí la tarjeta. Estaba escrita en letras muy pequeñas.
LA HISTORIA DE JENNY HANIVER.
Hace mucho tiempo, había una chica llamada Jenny Haniver que vivía a la orilla del mar. Vivía con su madre, que era ciega y anciana, y con nadie más. Jenny sabía navegar, sabía pescar, y tenía los ojos del mismo color que el mar.
En cierto momento, un hombre se enamoró de Jenny. Se habrían casado y llevado una vida larga y feliz. Habrían tenido hijos y nietos y, el último día de sus vidas, habrían salido a navegar juntos hacia la otra vida.
Pero antes de que eso pudiera ocurrir, el hombre fue barrido por una ola. Podría haberse ahogado, pero Jenny era una nadadora excelente y lo salvó. Más tarde, Jenny falleció.
La madre de Jenny envolvió el cuerpo de su hija con peces plateados. Los cosió sirviéndose de cabellos arrancados de su propia cabeza. Les sacó los ojos con un alfiler de plata y susurró secretos en sus oídos acuáticos.
Jenny Haniver se marchó nadando sin despedirse. El hombre se quedó mirándola hasta que desapareció, y siguió haciéndolo durante muchos días más, pero Jenny se había transformado en otra cosa, en algo nuevo, y nunca regresó.
Volví a mirar a los ornitorrincos cuando terminé de leer. El tipo había reemplazado uno de ellos con una criatura ajada y reseca que tenía una cabeza bulbosa, un pecho angosto y huesudo, y una quebradiza cola de pescado de color grisáceo. A su lado, el ornitorrinco tenía un aspecto muy extraño, como una criatura cosida a partir de fragmentos diferentes.
—Este es el señor Jabricot —dijo Matthew—. Trabaja con mi madre.
El señor Jabricot presionó la barbilla contra su pecho. Unió las manos, inclinó la cabeza y sonrió como si estuviera haciendo una reverencia.
—Tu madre es una mujer excelente —dijo—. Una mujer con un carácter intachable. Debo decir en su favor que jamás sospecharía que alguno de sus empleados pudiera hacer algo así. Tampoco lo esperaría de ti. Pero sé que tú eres más de poner un lugar patas arriba antes que conformarte con algo tan simple como eso. —Se dio la vuelta hacia mí y me tendió la mano. Se la cogí, pero en lugar de estrechármela, me dio unos golpecitos en el reverso de los dedos con el pulgar—. Inteligente. Belleza moderada. Pragmática. ¿Te ha gustado la historia?
—No —respondí.
No estaba de humor para finales trágicos, no en ese momento. Confié en que Matthew se diera cuenta de que la conversación se estaba volviendo rara, que sería un buen momento para marcharse, que estábamos metidos en una habitación diminuta con un tipo que acababa de alterar una exposición del museo con un poco de pegamento y papel, y con una criatura que, aun con la mejor iluminación, seguiría pareciendo un pez varado en el desierto; pero Matthew estaba contemplando la criatura que estaba al lado del ornitorrinco, examinándola en busca de costuras.
—Es triste, lo sé —dijo el señor Jabricot—. Pero la mayoría de las historias lo son si las sigues durante el tiempo suficiente. ¿Sabes a qué nos referimos hoy en día con el nombre de Jenny Haniver?
Me imaginé a una chica, que antaño estuvo muerta, lanzándose al mar con una piel nueva extraída de pescado, que también estuvo muerto. La chica batió su cola, con entusiasmo, lista para navegar.
—¿A un monstruo?
—No, a un monstruo no —respondió el señor Jabricot. Se frotó las yemas de los dedos, como si estuviera tratando de poner en orden sus pensamientos—. A veces es parecido, pero no del todo. Un Jenny Haniver, en esta era moderna, es el término que usamos para referirnos al arte de la cripto-taxidermia. Una criatura especial construida a partir de las pieles de animales menos complejos e insólitos. Trozos de mono, trozos de pescado, no hace falta más que sugerir para que la gente se forme su propio abanico de posibilidades donde las sirenas persiguen barcos y entonan cánticos a los marineros que se están ahogando.
—Deberíamos irnos —dijo Matthew. Silbó, lanzándome un soplo de aire hacia la nuca. Ese gesto estaba pensado como una señal, un código secreto para comunicarnos cuando no pudiéramos hablar libremente, aunque Matthew siempre estaba cambiando las reglas sobre lo que significaban esas cosas—. Mi madre va a venir a recogernos.
Nos montamos en el tren. Seguía haciendo calor. Matthew acunó al Jenny Haniver sobre su regazo. La luz del sol, brillante y nítida, entró a través de las ventanas y se desparramó sobre aquella criatura falsa, delineando su rostro enjuto y disecado, y su cola marchita.
No podía creerme que se lo hubiera llevado.
—Ha sido fácil —dijo—. Me lo escondí a la espalda y, cuando salimos, lo sostuve contra mi pecho.
—Pero ¿por qué? —pregunté.
Matthew quería saber cómo estaba hecho. Quería encontrar todas las costuras y abrirlas, extraer el relleno y revelar lo que quiera que estuviera escondido dentro. El señor Jabricot, según él, era un genio, y Matthew no entendía ni la mitad, ni siquiera una cuarta parte, de las cosas que hacía. Sostuvo en alto la criatura mientras hablaba y yo la cogí porque de lo contrario habría empezado a ondearla por los aires, llamando la atención hacia el rincón en el que nos encontrábamos, donde yo sujetaba en equilibrio sobre las rodillas un objeto robado, sorprendida por lo poco que pesaba y la perfección de su acabado. Si tenía alguna costura, resultaba imperceptible. Vista de cerca, parecía imposible que alguien hubiera podido crear esa cosa. Parecía más muerta que una piedra.
—No lo desarmes —le dije.
Matthew dejó de hablar. Los dos nos quedamos contemplando a la criatura, hermosa, insólita y marchita.
—Hoy no lo haré —replicó—. Tendremos que guardarlo en tu casa. Si mi madre lo descubre, se armará una buena.
—Descubrirá lo que hace el señor Jabricot.
—Nos prohibirá entrar al museo.
—Te castigará.
—Dirá que eres una mala influencia.
—No nos dejará ser amigos.
Se nos acabó la lista de cosas malas que nos podrían ocurrir antes de que llegáramos a mi parada.
Mis padres no repararon en el Jenny Haniver. Lo llevé a mi habitación mientras mamá estaba en la cocina y papá hacía zapping de un telediario vespertino a otro. La cena fue agradable: pasta, helado y una conversación sobre fontanería en la que apenas participé, protagonizada por vecinos a los que no conocía de nada.
—¿Qué tal está Matthew? —preguntó mamá. Reservaba el rato de lavar los platos para hablar de cosas que consideraba importantes. Se puso a frotar un plato para quitar las manchas de tomate.
—Está bien. —Apilé los vasos.
—Ya hace tiempo que os conocéis.
—Sí.
Sequé un cuenco y me puse a pensar en la criatura que había metido debajo de mi cama, en la forma con que Matthew la había mirado, como si fuera la clase de cosa que viera a diario, como si le pareciera algo cotidiano. Lo típico. Lo normal.
—Bueno —dijo mamá. Encendió el triturador de basuras y su rugido se extendió por toda la cocina—. Espero que lo paséis bien juntos.
En mitad de la noche, la criatura me despertó. Podía sentirla allí tendida, bajo mi cama, emitiendo pensamientos imprecisos de olas invertidas e inmensas sombras húmedas con filas de dientes afilados que se iban abriendo camino a través del colchón hasta el lugar donde yo estaba durmiendo. Me destapé y me incliné hasta tocar el suelo con las rodillas.
—Duérmete —dije.
Volví a subirme a la cama y me sentí como una idiota.
En mitad de un sueño, uno que implicaba el fondo de las olas y sombras cargadas de dientes, llevé a la criatura hasta el baño. Según me contó, necesitaba agua. Cerré la puerta, encendí la luz y llené la bañera.
No tan fría, me dijo.
Yo le dije que lo pidiera por favor.
Me salpicó agua encima cuando la metí dentro. Su pálida silueta se hundió en el agua y después salió disparada hacia un lado, volviéndose más rolliza y más grácil a medida que nadaba en círculos alrededor de la bañera. Tenía unas escamas brillantes y de color gris plateado, y el cuerpo cubierto por unas motitas negras que se extendían desde lo alto de su cabeza hasta las puntas de sus flexibles y sibilantes aletas. Mientras nadaba, las motitas negras se desplegaron y se convirtieron en una masa de pelo ondulante. La criatura giró sobre sí misma en la bañera y me salpicó agua con unos carrillos rechonchos que le acababan de salir.
Esto, dijo, es el equivalente a reírme. De ti. Deberías ver la cara que has puesto.
En mitad de un sueño, uno en el que me estaba secando agua de la cara, Jenny Haniver sacó los brazos por el borde de la bañera y me preguntó si creía en los monstruos.
—Existen muchas clases distintas —me dijo—. Están los que tienen pinta de monstruos, como yo, y luego están los otros. Es difícil decir cuáles son más peligrosos. Supongo que habría argumentos a favor y en contra en ambos casos. —Sacó un brazo de la bañera y lo sostuvo en alto como si estuviera admirando la tersura de su piel. Después alargó la mano, agarró unos cuantos mechones de mi cabello y me los arrancó de la cabeza.
—¡Ay! —exclamé. Aquello estaba pasando de castaño oscuro. Iba a matar a Matthew, si es que volvía a verlo alguna vez. Iba a tirarlo desde la noria, hacer que lo devorasen los cangrejos, echárselo de comer al ornitorrinco, a chivarme de él a los empleados del museo, a chivarme de él a su madre, a dejarlo solo, completamente solo, con un trozo de pescado reseco y un trozo de mono, cosidos entre sí para dar forma a un bonito monstruo.
Jenny Haniver se extrajo un objeto fino y afilado de su propio cabello. Una aguja, curvada en un extremo y recta en el otro. La enhebró con un mechón de mi pelo y se señaló el costado, en un punto donde había aparecido una grieta, una costura que se había reventado pese a que no estaba saliendo nada a través de ella.
—Se desgastan —dijo—. Es conveniente recordarlo.
Cuando me desperté, la bañera estaba vacía. Olía a pescado y había un amasijo de pelo negro y largo atascado en el desagüe. El suelo estaba cubierto de charcos. Lo limpié todo antes de que mis padre salieran de la cama.
La voz de Matthew emergió del auricular y me impactó en el oído.
—¡Tienes que venir aquí! El señor Jabricot va a probar algo nuevo. Dice que podemos estar presentes. Que podemos ayudar. Seremos las primeras personas en verlo. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso?
Percibí su respiración agitada en el teléfono, lanzándome fuertes bocanadas de aliento sibilante a través de la línea. Estaba segurísima de que no se trataba de ningún código secreto para referirse a nada, solo era el indicativo de que Matthew, si no se andaba con ojo, se acabaría desmayando por la emoción.
—¿Qué pasa con Jenny Haniver? —pregunté. ¿Cómo le dices a tu amigo que el tesoro que ha robado se ha largado por su propio pie mientras dormías? ¿O que se ha largado arrastrándose sobre dos brazos y una cola flácida, hecha jirones? ¿Cómo se supone que puedes decirle a alguien algo así?
—No te preocupes por eso. El señor Jabricot está al tanto. Según él, estamos como cabras. —Matthew se rio y pude oír que alguien más se estaba riendo a su lado—. Venga, date prisa.
¿Cómo se supone que debes dirigirte a la persona que creías que era tu mejor amigo en el mundo?
—Ya voy —dije.
El señor Jabricot me invitó a pasar a través de una puerta sin distintivo alguno, situada en la parte trasera del museo. Conducía a un insulso pasillo por el que seguí al señor Jabricot, pasando ante una serie de puertas que en su mayoría estaban cerradas. El señor Jabricot llevaba puesto otra vez su sombrero verde y una chaqueta de tweed marrón con coderas de fieltro. Parecía un profesor o un bibliotecario, y, por alguna razón, aquella semejanza me produjo ganas de reír.
—Y bien —dijo—, respecto a Jenny Haniver, ¿qué piensas ahora de su historia?
—Lo mismo que antes —dije—. La cosen, se convierte en un monstruo y se marcha. Punto.
—Me parece que te falta echarle un poco de imaginación. —El señor Jabricot chasqueó la lengua a modo de reprimenda—. O que estás mintiendo. La moraleja de la historia es que no serás capaz de ver nada hasta que lo mires a través de una nueva piel. Tu amigo no lo ha pillado, pero doy por hecho que tú eres más lista que él.
Me dio una palmadita en el hombro.
Resolví que había estado mintiendo, pero no me había dado cuenta de ello hasta que el señor Jabricot me hizo considerar esa posibilidad. Estaba a punto de disculparme, pero el señor Jabricot abrió la puerta que se encontraba al final del pasillo. La habitación situada al otro lado estaba fría y olía a yeso, a productos químicos y a desinfectante, un hedor molesto e intenso. Había estantes repletos de herramientas, cajas y frascos apilados con retazos de un material suave que parecía piel. Matthew estaba sentado en el borde de una larga mesa, husmeando en una bandeja de ojos de cristal desparejados.
—Este es el despacho del señor Jabricot. Mi madre nunca viene aquí. Dice que le da repelús. —Matthew sostuvo ante su rostro un ojo dorado con una pupila rasgada—. A mí me parece la habitación más asombrosa del mundo. Cada vez que vengo aquí, siento una emoción tan fuerte como un puñetazo en la cara.
Me senté a su lado sobre la mesa. El señor Jabricot se movió por la habitación, devolviendo cajas a sus estantes y deslizando un pincel seco sobre las superficies desnudas. Restos de polvo y cabello cayeron al suelo.
—¿De verdad trabaja aquí? —pregunté.
—Por supuesto. Cuido de la colección. Arreglo las imperfecciones, vuelvo a colocar los ojos que se caen, pinto las franjas y las motas cuando empiezan a borrarse... Por lo demás, me entretengo con mis cosillas.
—¿Con el Jenny Haniver? —inquirí—. ¿O con el mapache?
Me pregunté si habrían guardado el mapache en un almacén, o si lo habrían tirado, o si estaría en alguna parte del exterior, merodeando por los pasillos con sus veloces patas de garras oscuras.
—Sí —dijo el señor Jabricot—. Y también con este nuevo proyecto en el que estoy trabajando. El que quería enseñaros.
Se dirigió hacia un armarito que había en un lateral de la habitación, pero Matthew se bajó de la mesa y se le adelantó, abrió las puertas y cogió entre sus brazos una pila de marta cibelina, un amasijo de piel rojiza y resbaladiza que cayó hacia el suelo formando jirones, y que tenía algo en un extremo que se arrastró repiqueteando por el suelo. La sostuvo en alto hacia mí y después se dio la vuelta, deslizó los brazos a través de aquella especie de abrigo de piel, metió la cabeza por debajo y la sacó de nuevo, enfundado por completo en ella.
—Es una mantícora —dijo. Sonrió con tanta fuerza que su rostro resplandeció en los puntos donde sus mejillas y su barbilla se tensaban.
En realidad solo Matthew vestido con un abrigo de piel. Un abrigo de piel con unas pezuñas que colgaban de los puños y otras tiradas sobre el suelo. Tenía una cola lánguida y retorcida, con un pincho anudado en la punta, y una masa de pelo alrededor del cuello que le cubría las orejas.
—Pareces un idiota —dije. Matthew puso los ojos en blanco.
—La mantícora —intervino el señor Jabricot— tiene el cuerpo de un león, la cabeza de un hombre y la cola de un dragón. —Sostuvo en alto una aguja, curvada en un extremo y recta en el otro, y la enhebró con un trozo de fibra largo y oscuro. Matthew sacó su propia aguja y empezaron a dar puntadas, uno desde arriba y el otro desde abajo.
—Tiene una voz espantosa, como una docena de trompetas —dijo Matthew—. Tiene una boca repleta de dientes, dispuestos en tres filas, como los de un tiburón. —Mientras lo cosían, el abrigo se fue encogiendo. Se le ciñó a la espalda, le envolvió las piernas y le presionó los hombros de tal forma que tuvo que agacharse, después arrodillarse y finalmente ponerse a gatas. Las pezuñas arañaron el suelo.
Siguieron cosiendo y cosiendo. Les dije que parasen.
Parad, les dije. Sea lo que sea lo que estéis haciendo, es una estupidez. No me lo creo, les dije. ¿Por qué está dando latigazos esa cola? No me puedo creer la estupidez que he cometido al venir aquí. Voy a cerrar los ojos y cuando los abra, no estaré aquí, vosotros no estaréis aquí, nada de esto habrá ocurrido.
No me escucharon.
La voz de una mantícora suena exactamente como una docena de trompetas, si esa docena de trompetas estuvieran tocando doce tonadas de jazz diferentes y todos los músicos fueran sordos y estuvieran en planos temporales distintos.
Abrí los ojos.
La mantícora estaba subida encima del señor Jabricot. Le desgarró la chaqueta de tweed marrón con las pezuñas y balanceó la cola formando un arco que redujo el mundo al espacio que quedó delimitado dentro de la estela formada por su venenoso pincho. La mantícora le quitó el sombrero de la cabeza con un golpe, y pude ver que al señor Jabricot le clareaba la coronilla; un círculo de piel tierna y reluciente delimitado por una mata de cabello tan corto y tan liso como el pelaje de un ratón.
—Ay, no —dijo el señor Jabricot—. Ay, no, no, no.
La mantícora tenía las fauces repletas de dientes, dispuestos en tres filas amarillentas, y la criatura los hizo rechinar mientras examinaba todas las partes blandas y esponjosas del hombre que yacía bajo sus garras. Las doce trompetas chillaron al unísono, y el señor Jabricot se tapó los oídos.
Aquellos dientes tenían un aspecto aterrador incrustados en el rostro de Matthew. Le estiraban tanto la boca que era incapaz de cerrar los labios. Le apretujaban la nariz y empujaban su barbilla hacia atrás para dejar espacio a las tres filas, deformando por completo su apariencia. Habría sido incapaz de reír, o de sonreír, o de torcer los labios cuando atisbara algo que le llamara la atención en aquella estancia. Ya no parecía Matthew.
—Escúpelos —dije. Alargué la mano y agarré el pelaje de la mantícora. Tiré de él hacia mí, o quizá fuera la criatura la que tiró de mí; no podía estar segura, porque el señor Jabricot se levantó del suelo a duras penas y salió corriendo de la habitación. Estaba llorando; pude oír sus sollozos entre el chillido de las trompetas, los portazos y las voces de la gente que venía por los pasillos. Localicé una costura y empecé a tirar de ella para romperla. La desgarré, y la mantícora me mordió en el brazo.
—Deja de hacer eso —dije.
La mantícora me ignoró, así que yo ignoré aquellos dientes que se me clavaban en el brazo, el olor de la sangre, y el dolor, ese terrible dolor, luego encontré otra costura y la desgarré también. La mantícora se estaba deshaciendo. Se le caía el pelaje a jirones. Se le cayeron los dientes, uno por uno. Me soltó el brazo y corrió hacia la puerta, aullando con una voz estridente que cada vez se parecía menos a un rugido.
Tenía el brazo sangrando, así que me lo cosí. Había agujas en un armario y usé un trozo de pelo de mi propia cabeza. Me dolió más de lo que habría pensado, pero menos que tener los dientes de una mantícora clavados en el brazo. La herida se curó al cabo de una semana, y cuando mi madre me preguntó qué había ocurrido, le dije que me había arañado un gato.
—¿Necesitas un antibiótico? —me preguntó.
Le dije que no creía que fuera necesario. No era nada peligroso y, además, ya estaba casi curada.
A Matthew lo castigaron. Lo encontraron dentro de un armario del museo, dormido sobre los restos de un espécimen muy caro: una piel mitad de león, mitad de tigre, que el señor Jabricot tenía encargo de preparar como parte de una exposición sobre híbridos extraños del mundo. Su madre presentó una disculpa formal ante la dirección del museo y, avergonzada, intentó dejar su trabajo, pero le pidieron que se quedara, con la condición de que Matthew no volviera a entrar nunca en el museo.
Aún no he decidido lo que voy a decirle. Es posible que siga siendo mi mejor amigo.
La cicatriz que tengo en el brazo es muy pequeña y casi ni se ve. Tiene el ancho aproximado de un pelo y forma tres curvas entre mi hombro y mi codo. A veces, en las tardes cálidas y tranquilas, salgo sola al exterior y la examino a la luz del sol.
En raras ocasiones, canto.
Una trompeta, solo una, tiene un sonido dulce cuando encuentra la entonación adecuada. Si tienes suerte, ocurre lo mismo con un monstruo.