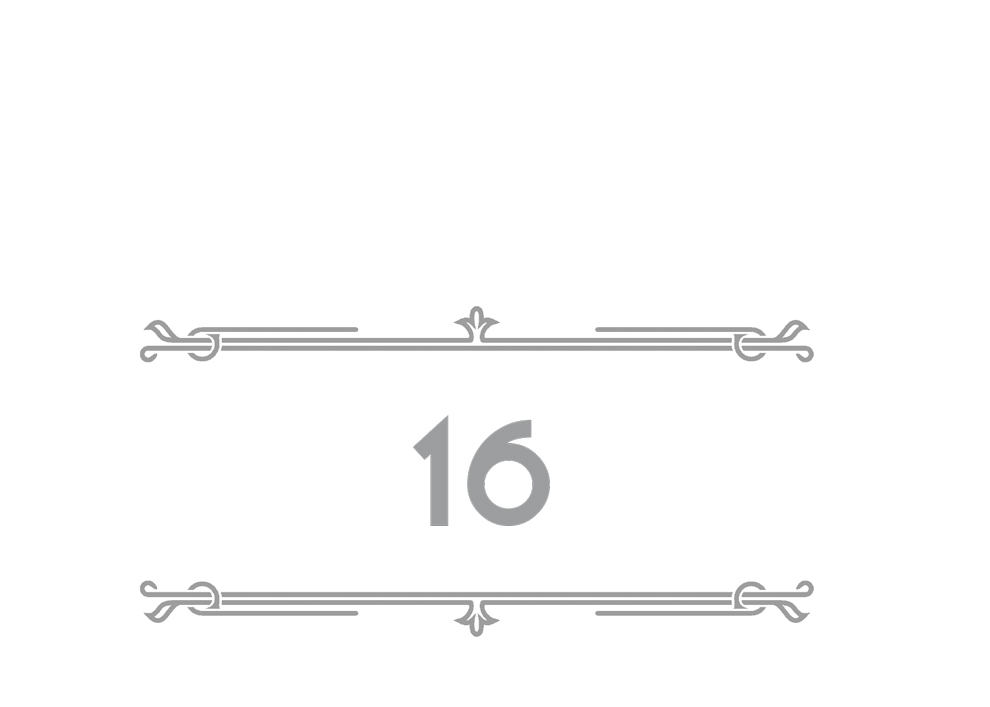
Viena, unos meses después
Tenía en las manos un frasco de cianuro. Cianuro que usan los fotógrafos. Fotógrafos como Inés.
No le quitaba la vista de encima: con su cristal de color ámbar, su tapón de corcho y su etiqueta desgastada y manchada.
Cuando se comprobó que el cianuro se había utilizado para envenenar a la primera víctima, ordené que se interrogara a todos los boticarios y drogueros de Viena —establecimientos en los que resultaba relativamente sencillo adquirirlo— por si podían dar alguna referencia de las personas que habían comprado el compuesto en las fechas previas a los crímenes. Y volví a hacerlo después del segundo y el tercer crimen, en los que también se había empleado el mismo veneno. En ningún caso obtuve resultados concluyentes: la mayoría de los compradores eran clientes habituales y ninguno del entorno de las víctimas.
Sin embargo, entonces, con el frasco de cianuro entre las manos, se me ocurría pensar que tal vez el asesino no hubiera necesitado adquirir el veneno porque ya disponía de él. Porque lo usaba habitualmente para revelar fotografías.
Probablemente tenía entre las manos la prueba que me faltaba para terminar de inculpar a Inés de todos los crímenes. Pero, al igual que aquella vez que me quedé ensimismado sobre el informe de dactiloscopia, sólo miraba y volvía a mirar el frasco, sosteniendo un debate conmigo mismo que me tenía paralizado.
En aquel momento entró el agente Haider en mi despacho tras un fugaz golpe de nudillos en la puerta.
—André Maret ha muerto. Acaban de informarnos desde el hospital.
No aparté la vista del frasco de cianuro. Recibí indiferente la noticia, con el mismo desapego que si Haider acabara de comunicarme de que estábamos en invierno.
—Dígame, Haider, ¿cree que Inés ha cometido los crímenes?
Haider era un buen policía, que se sabía los informes como si se los hubieran tatuado en los sesos, pero, más allá de lo que recogían aquellas páginas asépticas, no tenía ni la más remota idea de quién era Inés en realidad... Ella era algo muy personal que entraba en el terreno de mi intuición, mi sexto sentido, mi sensación a flor de piel... mi corazón. Y nunca había encontrado la ocasión para decirle que Inés no era sólo un nombre en un papel... Era la mujer más bella de Viena. De repente me pareció vital averiguar su visión personal sobre aquel asunto, su intuición, ya que la mía empezaba a zozobrar.
Supe que la intempestiva pregunta le había dejado fuera de juego. En el fondo, le estaba obligando a cuestionarse los informes, los sagrados informes. Lentamente, como dándose tiempo para meditar la respuesta, cerró la puerta a su espalada y se sentó frente a mí, al otro lado del escritorio.
—Creo que... ella tuvo el motivo, los medios y la oportunidad —declaró con cautela.
Me eché hacia atrás en la silla y agité una mano en el aire.
—¡Oh, vamos, agente! Ésa es una respuesta demasiado académica para ser tenida en cuenta. No estamos en un examen. Mójese.
No creo que Haider se hubiera mostrado más nervioso en un examen.
—Bueno... Según los informes, todos los hechos apuntan a ella... Y, además, están los resultados de la dactiloscopia...
—Dudo mucho de que ningún tribunal la condenara basándose sólo en las pruebas de dactiloscopia —le corté, haciendo de abogado del diablo. Porque lo cierto era que yo mismo había pretendido detener a Inés con aquellas pruebas en la mano por todo argumento.
—Pero ella se hallaría ahora ante un tribunal si no fuera porque ha desaparecido...
—Cierto...
Se abrió un silencio prudente.
—Inés no es zurda —continué yo tensando la cuerda. El análisis grafológico de su firma así lo había apuntado. Y yo había comido junto a ella y la había visto usar la mano derecha.
—La opinión del forense no es concluyente a ese respecto. Sugiere que hay altas probabilidades de que el asesino sea zurdo, pero no ofrece una certeza total. Además, podría tratarse de una persona zurda encubierta, que hubiese sido forzada a emplear la mano derecha en contra de su inclinación natural; sucede en la mayoría de los casos.
—Escuche, Haider. —Adopté acto seguido un tono paternalista con él—: Un buen detective tiene que ir más allá de los informes, leer entre líneas los hechos. Un buen detective debe ser riguroso y objetivo, pero también emplear la intuición. Claro que lo que dice es cierto, yo mismo lo incluí en los informes. Pero ¿qué le dice su intuición?
Haider permaneció pensativo, rebuscando en una parte llena de polvo y telarañas de su burocrático cerebro.
—Me dice que nadie se esperaría que una mujer como ella resultase ser una asesina. Pero tal vez en eso radique la esencia de sus crímenes perfectos... Perfectos al menos hasta que le ha cegado la pasión, algo muy femenino por otra parte.
—Pues a mí lo que me dice mi intuición es que las pruebas que tenemos contra ella son escasas y endebles. —Dejé el veneno sobre la mesa con un golpe ligero antes de continuar hablando—. Por eso ahora nuestro trabajo es doble: no sólo encontrar a Inés, sino además conseguir nuevas pruebas que refuercen la acusación de asesinato.
Haider clavó la vista en el cristal ámbar y asintió como un alumno aplicado.
Al final de la tarde me guardé el frasco y salí de la Polizeidirektion camino de la universidad. La noche ya había caído sobre Viena.
Abordé al doctor Haberda al terminar su última clase y le mostré el veneno.
—¿De dónde lo ha sacado? —me preguntó.
—Del equipo de un fotógrafo. Me gustaría saber si se trata del mismo compuesto de cianuro que se utilizó para cometer los asesinatos.
El forense torció ligeramente la boca mientras lo examinaba.
—Después de lo que me ha dicho, no lo creo —resolvió enigmático—. En cualquier caso, tengo que mandarlo a analizar en el laboratorio. Venga pasado mañana a mi despacho sobre esta misma hora.

Yo siempre lo había mantenido. Que, cuando menos te lo esperas, la cruda realidad te sorprende, te da una paliza brutal y te deja abandonado en un callejón oscuro y solitario.
Frente al lecho de Hugo, aquella certeza adquiría dimensiones dolorosas y era exactamente así como me sentía: golpeado, abandonado e impotente... Rabioso de impotencia.
Acudía a visitarle tan a menudo como podía, o como el ánimo me lo permitía, con la esperanza ilusa de apreciar alguna ligera mejora en su estado. Pero la realidad era tozuda, mucho más que yo, y el cuadro permanecía inalterable de una visita a otra.
Maldita imagen la de Hugo convertido en un trozo de carne con constantes vitales mínimas y envuelto en sábanas de algodón egipcio, porque, según me contaba su madre, el algodón era el mejor tejido para prevenir las llagas en su cuerpo inerte.
Pero yo no quería escuchar a la princesa viuda ni su lamento de voz quebrada. No quería escucharla llorar que mi amigo Hugo ya no hablaba ni sonreía, que ni siquiera miraba a los ojos y tan sólo mantenía la vista en un punto indefinido; que había que lavarle y afeitarle, cambiarle de postura cada poco tiempo y alimentarle con paciencia porque casi toda la comida le caía por las comisuras de los labios.
Y, para no escucharla, me había perdido en absurdos pensamientos metafísicos. Nada ocurre sin razón... Nada queda por siempre al otro lado del escaparate o encerrado en un recorte de prensa de un álbum con tapas de cuero para que lo contemplemos y analicemos sin mancharnos de sangre... La sangre acaba por salpicarnos...
—¿... deseas acercarte a escuchar lo que murmura?
Era ligeramente consciente de que acababan de hacerme una pregunta, pero incapaz de descifrar cuál había sido. Miré a la princesa viuda con aire ausente y, por mor de su rostro familiar de gesto apremiante, regresé en caída libre al ambiente opresivo de aquella alcoba alfombrada y adamascada. Percibí los olores sutiles a flores marchitas, linimento opiado y enfermedad. Se hicieron audibles los sonidos hasta entonces ignorados: el tictac del reloj; el repiqueteo de las agujas de punto que con maestría y velocidad asombrosas manejaba la enfermera tejiendo una labor; la respiración afanosa e irregular de Hugo... Yo mismo me sentí ahogado y quise correr hacia la ventana para abrirla de par en par; necesitaba aspirar a pleno pulmón una bocanada de aire fresco y despejar mi cabeza con la brisa helada de los campos nevados. No lo hice. La histeria es patrimonio de las mujeres. Me recompuse con discreción y me dirigí a la princesa en tono pausado y amable:
—Discúlpeme, estaba distraído...
—Mi querido Karl... Entiendo que estés impresionado... Te decía que tal vez quieras acercarte a Hugo y escuchar lo que dice. Es terrible y obsesivo, a veces me pone los pelos de punta y otras me desespera, pero es un signo de vida por el que doy gracias a Dios...
No estaba muy seguro de querer acercarme a Hugo. Sin embargo, ¿para qué me hallaba allí si no? Desde luego, no para quedarme plantado en mitad de la habitación como un idiota, filosofando para mis adentros. Sin nada que objetar, encaminé mis pasos silenciosos hasta una silla junto a la cabecera de la cama. No me senté de inmediato, me quedé en pie contemplando el rostro de mi amigo. A tan corta distancia, los rasgos de su deterioro eran mucho más patentes. El tono cerúleo de la piel, el mentón descolgado, los labios resecos, las mejillas hundidas y aquella horrible mirada vacía de unos ojos hundidos en unas cuencas oscuras. Un temblor me recorrió la espina dorsal, pero me sabía observado y mantuve la compostura.
La princesa se confundía. Hugo no podía decir nada. Sólo era un maldito cadáver viviente. Y su visión me llenaba de rabia y tristeza. ¡Deseaba agarrarle por los hombros y zarandear su cuerpo inmóvil, pedirle a gritos que se dejara de bromas y regresara a la conciencia! ¡Preguntarle qué ocurrió aquella noche fatal del accidente, por qué las notas de las víctimas estaban firmadas con su nombre! ¡Enseñarle mi placa y obligarle a responderme!... Porque yo era la autoridad y su respuesta resultaba vital para mi investigación.
Meneé la cabeza para quitarme de encima todas esas ideas estúpidas y me incorporé sobre él con la oreja muy cerca de su boca. Atento. Tal vez... Sí, puede que tal vez dijera algo... Un par de sílabas sin apenas modular se escapaban de sus labios quietos y se confundían con su respiración. Con cada exhalación se arrastraban entre sus cuerdas vocales, una y otra vez, en un ritmo constante. Sólo un par de sílabas. Inés. Más que suficiente.
Me senté al borde del colchón y cogí su mano. Estaba fría y, al apretarle los dedos, fue extraño sentirlos fláccidos y ser consciente de que no me devolvían el apretón. Aun sabiendo que no me escucharía, le susurré en respuesta a su clamor:
—No te preocupes, Hugo, la encontraré.
La princesa viuda Von Ebenthal tuvo conmigo la atención excepcional de acompañarme hasta la salida. Muy probablemente la pobre mujer también necesitase un poco de aire fresco. En el majestuoso porche sobre la escalinata del palacio Ebenthal siguió desahogándose. Siempre la había considerado una figura distante y digna de respeto, pero entonces, a la implacable luz del día, la encontré anciana, frágil y consumida.
—... el médico dice que cada día que pasa se reducen las posibilidades de recuperación. Podría quedarse así para siempre... Morir, a lo peor.
Ocultó un sollozo en su pañuelo con la dignidad propia de la dama que era. Y yo, por primera vez en mi vida, olvidé las convenciones sociales que tan escrupulosamente había observado siempre con los Von Ebenthal y la envolví en un abrazo tierno, como se abraza a una madre, que ella aceptó sin reparos.
—Ay, si tu padre, que Dios lo tenga en su Gloria, siguiera entre nosotros... Estoy segura de que hubiera hecho algo por él.
Mi padre había sido un gran médico, eso era cierto. Pero, por mucho que la princesa y yo mismo lo deseásemos, no hubiera podido obrar milagros. Aunque ella no quisiese admitirlo, ninguna ciencia podía impedir que su hijo fuera un vegetal el resto de su vida. Pese a ello, asentí.
—Volverás a visitarle, ¿verdad? Estoy segura de que a él le agrada que vengas.
Le prometí que regresaría y me despedí de ella besándole la mano. Caían algunos copos de nieve cuando empecé a bajar los muchos peldaños de la escalinata. Llegado a la mitad, me detuve y miré al horizonte desde aquella altura privilegiada. Un collage en blanco y negro de extensiones nevadas que llegaban hasta el borde de las montañas se abría frente a mí. La vista era muy hermosa. Lentamente exhalé un suspiro y el aire se condensó en un falso humo que llevaba su nombre.
—Inés... ¿Dónde estás?

Es cierto que hubo un tiempo en que me gustaba visitar a la baronesa Von Zeska. Su peculiar hogar era un reducto para mí lo suficientemente extravagante y desquiciado para curar mis sentidos de la abrasión que en ellos ocasionaba la realidad.
Solía sentarme en un banco, bajo el ventanal que daba al jardín. Me recostaba sobre los almohadones y tomaba té de clavo con pasteles de semillas de amapola. De cuando en cuando, acariciaba la cabeza suave de Leonardo, que se enroscaba a mi lado con la misma dignidad de un príncipe, aunque para las visitas informales no llevara puesto su collar de brillantes.
Mientras, Kornelia pintaba. A veces, tocaba instrumentos exóticos que emitían sonidos aleatorios en lugar de música. Y en toda ocasión fumaba en un narguile una mezcla de licor y tabaco y acostumbraba a hablar sin parar, normalmente sobre mí. Era la única persona a la que yo podía oír hablar sobre mí sin avergonzarme ni enojarme. No porque me adulara, sino todo lo contrario: porque me dejaba en cueros, me enfrentaba a la versión más cruda de mí mismo. Sólo ella con su franqueza descarada me hacía crecer como persona.
«Por Dios, Karl, ¿en qué demonios estabas pensando cuando se te ocurrió ser policía?» Nuestras charlas siempre finalizaban así. Tal vez debí haberla escuchado la primera vez que me lo dijo.
Sí, había pasado una eternidad desde aquellos días felices, y la desgracia y la vileza, que hasta entonces quedaban al otro lado del ring, habían logrado desflorar mi santuario más sagrado y ni Kornelia ni su hogar habían vuelto a ser los mismos.
No la había visto desde aquella vez que fui a comunicarle la desaparición de Inés. Había evitado verla. Hasta que llegó un momento en que ya no pude postergarlo más.
La luz del gabinete era gris, o mí me lo parecía. Los colores se mostraban apagados. No me recibió el aroma del narguile ni había flores en los jarrones desnudos. El té se había enfriado en las tazas. Y Sandro, con los ojos en blanco y el fular desanudado, dormitaba sin dignidad entre los brazos del opio.
Miré a Leonardo, tumbado en el suelo como un vulgar perro. Apenas levantó la cabeza al verme entrar y siguió durmiendo.
—Creo que también está enfermo de melancolía —comentó Kornelia desde la esquina en la que pintaba. No le pareció necesario saludarme.
Me agaché junto al guepardo, le acaricié. Su mirada resultaba tan triste que las líneas bajo sus ojos se asemejaban a lágrimas negras. Incluso él parecía pedirme explicaciones.
Me alejé del animal y me acerqué a Kornelia. Pintaba con escasa pasión un lienzo monocromático y varios cuencos de óleo azul se repartían sobre su mesa de trabajo entre paletas, pinceles y disolventes.
—¿El mar? —apunté.
—El cielo —me corrigió ella—. Desde ahí nos miran todas las buenas personas que nos han dejado.
Odiaba tener que enfrentarme al recital plañidero de una elegía y cambié de tema.
—Por lo visto Inés conocía a un mendigo. Un mendigo con el que pasaba ratos largos en el Stadtpark. ¿Sabes algo de eso?
Sin levantar el pincel del lienzo, Kornelia asintió.
—Sí, una extraña amistad. Cosas de Inés...
—Tengo que hablar con él. Si eran tan amigos, tal vez pueda darme alguna pista sobre su paradero. Pero no lo encuentro por ninguna parte —suspiré.
—No escondas tras suspiros la vergüenza del fracaso, Karl Sehlackman. Sabes que Hugo no tardará en contemplarnos también desde ahí arriba. Y tú no has sido capaz de encontrar a la mujer que ama, ni siquiera su cadáver.
—No tendré en cuenta lo que has dicho porque sé que estás sufriendo. Y porque... —nunca había aparentado ser otro con Kornelia— he de admitir que tienes razón. He fracasado.
La baronesa soltó el pincel en un brusco movimiento, se volvió en su asiento y me tomó las manos con fuerza. Sus ojos me devolvieron una desesperación infinita.
—Oh, mi querido Karl, lo siento mucho. Pero tienes que ayudarme, ya no sé qué hacer... ¿Qué será de mí cuando Hugo muera? No podré soportarlo... —sollozó.
—Aún vive. —Fue todo lo que se me ocurrió objetar.
Su gesto mudó de la congoja a la ira.
—Sí... Y esas aves de carroña ya se abalanzan sobre su cuerpo agónico. El olor de la fortuna las solivianta como el de la sangre a las fieras.
No me costó adivinar que se refería a Magda y a su marido.
—No pienso firmar esa condenada incapacitación. ¡No pienso allanarles el camino del saqueo! ¡Hugo todavía está vivo!
—Evita ese desgaste inútil, Kornelia. Sabes que tienes que firmar. Aunque vive, Hugo es incapaz de gestionar sus bienes. Todo el patrimonio Von Ebenthal está en riesgo. El juez te obligará a presentarte en el juzgado y mandará un policía para escoltarte; un policía extraño y mucho más antipático que yo.
Kornelia me soltó y movió la cabeza, rendida.
—¿En qué demonios estabas pensando cuando se te ocurrió ser policía, Karl Sehlackman? —concluyó, como siempre, mientras se limpiaba las manchas de pintura azul de las manos con un trapo empapado en trementina.
Acompañé a Kornelia al Palacio de Justicia, ignorante aún del circo que estaba a punto de presenciar.
Magda y el coronel Von Lützow habían iniciado los trámites para formalizar legalmente la incapacidad de Hugo y aquel día tendría lugar la audiencia en la que el juez se entrevistaría con los testigos, como parte de las pruebas aportadas al proceso. Y testigos éramos los familiares más cercanos de Hugo y yo mismo, que había sido citado en calidad de funcionario público, circunstancia que confería a mi testimonio mayor fiabilidad ante la ley. Dicha audiencia, unida a un informe médico y a un examen del enfermo por parte del juez, habrían de llevar al magistrado a declarar que Hugo carecía de las capacidades físicas y mentales para gobernarse por sí mismo y a nombrar un tutor que administrase su patrimonio.
La situación era del todo propicia para el matrimonio Von Lützow. Y es que siendo mujeres los familiares más próximos a Hugo, la ley anteponía sobre ellas al coronel a la hora de designar tutor, pues, como viene demostrando repetidamente la ciencia y la experiencia, un hombre posee per se muchas más facultades que una mujer para ejercer una tutela; para todo, en realidad.
La audiencia se desarrolló en un ambiente de tensión manifiesta que alcanzó su punto álgido con el enfrentamiento abierto, casi físico, entre Magda y Kornelia. Poco les faltó para arañarse como gatas salvajes. Kornelia iba con los nervios desquiciados y bastaron un par de provocaciones para que Magda también perdiera los suyos. Ambas convirtieron la lujosa sala neorrenacentista del Justizpalast en un cuadrilátero sobre el que se desafiaron y se agredieron con palabras. Se calificaron mutuamente de manipuladoras, desleales y oportunistas. Kornelia llegó a acusar a Magda de robar y enterrar en vida a su propio hermano. Magda no se quedó atrás, culpando a su tía del estado en el que se hallaba Hugo al haber fomentado en él la vida disoluta y haber amparado sus vicios, sus pecados y sus excesos.
El juez, un hombre que acumulaba una experiencia probablemente secular frente a un tribunal, a tenor de su avanzada edad y su expresión de hastío, y que además parecía algo duro de oído, se limitó a presenciar impasible la pelea, como si en realidad se tratase de una cuestión meramente doméstica, un asunto entre mujeres histéricas, que en nada afectaba al proceso. Entretanto, el secretario realizó una transcripción taquigráfica de todas las declaraciones, empezando a sudar visiblemente en el momento de recoger la lucha verbal entre tía y sobrina.
Llegado el punto de firmar las correspondientes declaraciones, un observador imparcial hubiera considerado vencedora de la contienda a Kornelia. Y es que la baronesa había recuperado rápidamente la compostura —de ordinario un tanto desaliñada, bien es cierto— y había rubricado sus palabras con pulso firme y fuerte, tanto que casi rompe el papel. Por el contrario, Magda —de ordinario, impecable— se mostraba hecha un desastre: se le había despeinado el cabello, tenía el rostro y el cuello cubiertos de un sarpullido rojizo, le temblaba todo el cuerpo y, en el momento de firmar, cogió la estilográfica con la izquierda y tuvo que cambiarla de mano precipitadamente; al final pidió a Von Lützow las sales amenazando con desmayarse si no se las ofrecía de inmediato.
A las pocas semanas, Hugo von Ebenthal, que aún seguía vivo, fue judicialmente declarado incapaz. El mismo día que cumplía treinta años.

Hubo una época en la que empecé a despertarme en mitad de la noche. No lo hacía sobresaltado ni inquieto, simplemente abría los ojos en pleno sueño y no podía volver a cerrarlos. Supongo que mi conciencia, como yo mismo, no es dada a aspavientos ni puestas en escena espectaculares; se manifiesta silenciosa y constante, como la gota de agua que horada la roca.
La noche es un inmenso lienzo negro sobre el que la mente dibuja sin coacción. Mi mente dibujaba los rostros de las mujeres asesinadas, a punto de caer en el olvido. Dibujaba a Hugo y su agonía suplicante desde el lecho. También a Inés, cada vez más ausente... Todas esas personas a las que yo estaba fallando porque me hallaba perdido en un laberinto sin salida.
Me deshice de las mantas que empezaban a asfixiarme con su peso, me levanté y me dirigí a la ventana. La nieve caía lentamente sobre las calles blancas y desiertas. Los copos, que flotaban en zigzag, parecían imprimir un ritmo más pausado a la vida misma. Me pregunté por qué si el mundo está lleno de cosas hermosas, tan hermosas como una sencilla nevada sobre la ciudad dormida, yo había escogido rodearme de lo peor de la naturaleza humana...
—¿Estás bien?
La voz de Sophia me envolvió como un arrullo. Sophia era otra de las cosas hermosas del mundo, y que ella me aceptara todas las noches en su cama para dar cobijo entre sus brazos a mis dudas y mis miserias, parecía un guiño de la fortuna, una fortuna que rara vez había posado en mí sus ojos brillantes.
—Sí... No podía dormir... Aún nieva —anuncié como si aquello fuera el objeto de mi desvelo.
—Anda, vuelve a la cama o te enfriarás.
Le obedecí y volví a deslizar mi cuerpo ya frío entre las mantas, buscando como un recién nacido el calor que desprendía Sophia.
—¡Estás helado! —se quejó al tacto de mis pies en sus pantorrillas. Aunque aquello me valió un abrazo cálido y un beso en los labios.
—Siento haberte despertado —dije aún cerca de su boca.
—Jamás duermo de un tirón. El sueño profundo es para las conciencias limpias. Al menos ahora no estoy sola cuando abro los ojos... Y eso me gusta —concluyó muy bajito como si tuviera que avergonzarse de ello.
Entonces fui yo quien la besé.
—¿Por qué no puedes dormir?
—Porque hay demasiadas cosas gritándome aquí dentro —respondí señalándome la sien—. Gritan todas a la vez y no puedo entenderlas...
Llevé la cabeza de Sophia hasta mi pecho. Iba a confesarme pero no quería que ella me mirara mientras lo hacía, no quería salpicar su belleza con mis inmundicias. La abracé; la inmovilicé.
—He vuelto al Stadtpark, llevo haciéndolo toda la semana, y no hay rastro del mendigo. Mi investigación está estancada porque depende de un mendigo, un tipo que no aparece por ningún lado. Cuatro personas han sido asesinadas y yo no puedo hacer nada porque ese hombre no aparece por ningún lado. Diez años de carrera policial para depender de un mendigo que tal vez no sepa nada... Esto es absurdo...
Por suerte Sophia no respondió. Nada de lo que hubiera dicho me hubiera contentado. Yo sólo quería sacar lo que llevaba dentro, lo que me quitaba el sueño todas las noches.
—Hugo se muere —revelé a sus cabellos negros bajo mi barbilla—. Se está consumiendo como el agua al fuego. Ayer volví a visitarle... Quizá por última vez... Le prometí que la encontraría, que encontraría a Inés. Pero no tengo nada. Hugo se muere y yo no tengo nada... Ni siquiera al maldito mendigo.
Finalmente Sophia no pudo resistirse a alzar la cabeza y a mirarme en la penumbra. Palpó con los dedos mis mejillas, quizá creyendo que lloraba. Ella no sabía que yo no lloro, a mi padre no le gustaba que llorase... ni que hubiera decidido ser policía.
Me senté en el borde de la cama, de nuevo agobiado por el calor. Es evidente que la mala conciencia quema.
—Siento que regresan los fantasmas de las tumbas que hace tiempo dejamos mal cerradas... No he querido ver lo que tenía delante, de nuevo cegado por la lealtad y la admiración. Y ahora me hallo paralizado, inútil como un cero a la izquierda... Soy un mal policía, corrupto e inepto —admití con la espalda encorvada.
Sophia se asomó por encima de mi hombro; las cintas de su camisón me acariciaron la piel.
—No, no eres un mal policía —me susurró cerca del oído—. Eres un buen hombre y en ti no puede haber nada malo. Lo que ocurre es que algunas cosas no están al alcance de nuestras manos, ni siquiera de las manos de los buenos policías. No debes culparte por ello.
Estaba equivocado al pensar que nada de lo que Sophia pudiera decir iba a aliviarme. ¿Qué importaba que el resto del mundo me diese la espalda si aquella mujer me cogía entre los brazos y me decía que yo era un buen hombre?
Me volví y la besé con pasión, hundiendo las manos entre sus piernas. Hacía poco que había descubierto la terapia del sexo: eficaz como una anestesia para adormecer temporalmente el dolor.

Acudí a mi cita con el doctor Haberda en el Instituto de Medicina Forense: el «Indagandishof», como lo llamábamos coloquialmente, pues comparte dependencias con el Instituto de Anatomía Patológica en un edificio cuyo lema grabado en letras doradas, bajo el escudo imperial y cuatro figuras pomposas que coronan el frontón de la fachada, reza así: «Indagandis sedibus et causis morborum», indagando en las sedes y las causas de las enfermedades.
—Como me imaginaba, no se trata del mismo compuesto de cianuro —me informó el experto, dejando el frasco sobre la mesa entre él y yo—. ¿Recuerda los envoltorios de dulces?
Asentí. Junto al cadáver de Lizzie se habían encontrado un par de papeles de seda de colores. Cuando se analizaron, se encontraron restos de cianuro y chocolate, que no hicieron sino apoyar la hipótesis del envenenamiento y ofrecernos una teoría acerca de cómo se había producido: las mujeres habían ingerido bombones con cianuro envueltos en aquellos bonitos papeles de colores. Además, el análisis del contenido gástrico de las tres primeras víctimas revelaba restos de chocolate.
—El cianuro del frasco que me ha dado es de tipo potásico, el que comúnmente emplean los fotógrafos para fijar las imágenes en las placas de colodión. En cambio, los restos que hallamos en los papeles son de cianuro sódico.
—Cianuro sódico... Reconozco que no le di importancia al apellido del cianuro. Pensé que no sería relevante.
—En realidad podría no serlo, porque ambos tienen efectos nocivos muy similares. Quizá el cianuro de sodio es algo más tóxico, pero dada la cantidad que ingirieron las muchachas no hubiera marcado la diferencia.
Me quedé un segundo pensativo, encajando aquella nueva pieza en el resto de nuestro puzle. Entonces me lamenté de mi torpeza.
—Sí, sí que es relevante desde el momento en que usted me confirma que el cianuro de este frasco no es el mismo cianuro. No debí pasarlo por alto.
El doctor Haberda mantuvo un discreto silencio. Tomé el frasco y lo giré entre los dedos.
—Ahora me pregunto: ¿por qué nuestro asesino escogería cianuro sódico? ¿Fue algo deliberado o puro azar optar por uno en lugar de otro?
Hice aquella pregunta en voz alta, esperando obtener el punto de vista de Albin Haberda, quien, a pesar de su juventud, era un hombre que aunaba experiencia e intuición criminalística, y un conocimiento mucho más amplio sobre toxicología que yo.
Él arqueó las cejas y sonrió ligeramente.
—No creo que fuera por azar. En mi opinión, la clave reside en la forma en la que ambos se consiguen. El cianuro que normalmente está a la venta en droguerías y farmacias, el de uso común, por decirlo así, es el potásico. Mientras que el sódico no se suele comprar; aunque sí se puede... digamos, fabricar de forma casera.
—¿Cómo?
—Por ejemplo, calentando azul de Prusia con carbonato de sodio. De la mezcla resultante se extrae el cianuro precipitándolo con etanol. Es un proceso relativamente sencillo.
—Pero, aun siendo sencillo, ¿por qué fabricarlo cuando se puede comprar con facilidad? —Yo mismo me respondí a aquella pregunta casi antes de terminar de formularla—. ¡Para eludir la investigación policial!
Haberda me dio la razón con un gesto.
—Ahí tiene la causa de por qué no encontró usted nada anormal en los registros de las ventas de los establecimientos que despachan cianuro. El asesino no lo ha comprado, probablemente lo ha fabricado a partir de otros compuestos.
No hice ningún comentario a aquella observación. Sin embargo, el doctor Haberda debió de leerme el pensamiento.
—Y su sospechosa tenía fácil acceso a dichos compuestos... —añadió—. El azul de Prusia es un pigmento que los artistas, como lo era el señor Lupu, utilizan con frecuencia para sus cuadros. En cuanto al etanol, se emplea como disolvente, tanto en fotografía como en pintura; por ejemplo, para preparar el colodión, en un caso, o disolver los aglutinantes de las pinturas, en otro. Y el carbonato de sodio es sosa, la sosa para limpiar y blanquear que se usa en cualquier hogar.
El forense cerró la carpeta con los datos.
—Visto lo visto, parece que el círculo se va cerrando, inspector Sehlackman —concluyó.
Sí, así era... Por desgracia, el círculo se iba cerrando. E Inés permanecía cada vez más atrapada dentro de él.

Buscar al mendigo en el Stadtpark se había convertido en una rutina diaria. Una rutina absurda que me mantenía aferrado a la última esperanza de encontrar a Inés. Acudía por la mañana y al final de la tarde, antes de que anocheciera. A veces lo hacía Haider por mí.
Era domingo. El último día de una semana inusualmente cálida para estar aún en invierno. Una muestra de primavera anticipada que había derretido la nieve y salpicado de pequeñas margaritas las praderas. Incluso los pájaros, confundidos, trinaban en los árboles y picoteaban en las veredas.
Aunque no estaba de servicio, me levanté temprano, compré una bolsa de kupferlin en la panadería kosher que había a la vuelta de la esquina de mi casa y, masticando las dulces pastas de almendra y canela, me dirigí al Stadtpark por el lado soleado de la calle.
Entré por el Kinderspark, donde los pequeños más madrugadores ya jugaban sobre la tierra, y, alargando un poco el paseo, dejé el edificio del Meirei a la izquierda y crucé el puente Karolinen sobre el Wienfluss; a la derecha se veían las obras de canalización del río paralizadas en día de fiesta.
En el corazón del parque, entre las sendas estrechas que rodean el estanque, los árboles frondosos atrapaban con sus ramas el tibio sol de invierno y el aire era más frío. Me detuve junto a una pequeña fuente: los kupferlin me habían dado sed, de modo que bebí del agua helada y cristalina. Unas gotas mojaron mi bufanda; me la desanudé y la guardé en el bolsillo del abrigo. Con la garganta libre, aspiré el aroma a hierba y a rocío, a resina. Aquel olor me llenaba los pulmones y me hacía sentir bien. Casi había olvidado por qué estaba paseando solo por el Stadtpark una mañana de domingo.
Entonces lo vi. Tal y como Sophia lo había descrito: un hombre mayor, grande y fuerte, con una barba canosa muy poblada. Llevaba puesto un mandil de cuero y junto a él había un carrito lleno de trastos. Dormitaba al sol, con una pipa de hueso y madera colgando de los labios.
Después de tanto tiempo buscándolo, tanto que creí que no existía, allí estaba. Sin pensarlo, aproximé mis pasos hacia él y sólo cuando lo tuve enfrente me di cuenta de que no sabía cómo abordarle.
Al sentirse observado, el mendigo alzó la vista. Sus ojos eran pequeños y azules y el recelo los entornaba bajo una cortina de arrugas. En tanto yo seguía pensando qué decir, él trató de ponerse en pie, sometiendo su cuerpo a lo que parecía un esfuerzo titánico. Caí en la cuenta de lo que pretendía:
—No, no, por favor, no se vaya... —le detuve—. Usted estaba aquí antes que yo.
Él ladeó la cabeza, sin comprender.
—Me refiero a que... ha cogido antes el sitio. Es un buen sitio... Al sol... —Suspiré. Mi torpeza resultaba grotesca. Él me observaba expectante.
Ante la falta de soltura, se me pasó por la cabeza sacar la identificación de policía, pero deseché la idea de inmediato: sólo hubiera conseguido asustarle. Finalmente opté por el camino más corto y menos espinoso.
—Verá... Usted no me conoce pero soy amigo de Inés...
Esperé a comprobar su reacción: frunció el ceño.
—Ella no está. —Su voz sonó cascada, oxidada como una máquina sin usar.
—Lo sé... —murmuré compungido a causa de una melancolía que de algún modo aquel hombre me había contagiado.
El mendigo se quitó la pipa de la boca y metió el dedo en el interior de la cazoleta vacía.
—Ya no me queda tabaco... Ella ya no me lo trae.
—Lo siento... Si lo hubiera sabido... Pero me temo que no tengo tabaco.
Milos se encogió de hombros y devolvió la pipa a su boca.
—¿Me permite? —Señalé un hueco junto a él en el banco.
Él hizo ademán de desplazarse hacia un lado, aunque en realidad no se movió; sólo era una forma de darme el permiso para sentarme que le pedía.
Me acomodé a su lado y no tardé en percibir el fuerte tufo a alcohol y olor corporal que desprendía. Me costó imaginar a Inés en mi lugar. Aunque si algo había descubierto de ella con el tiempo, era que se trataba de una mujer que desbordaba los límites de lo imaginable, de lo predecible.
Tras un breve silencio, durante el cual tuve la sensación de que al mendigo le era indiferente mi presencia, le tendí la mano.
—Mi nombre es Karl... Karl Sehlackman.
Miró mi mano suspendida en el aire y, al cabo de unos segundos, levantó con pereza la suya y me la estrechó fugaz. Pude notar el tacto duro y áspero de su piel.
—Milos.
Al mirarme las manos, recordé la bolsa de papel que aún agarraba. Quedaban algunas pastas al fondo.
—¿Le apetece?
Él dudó. Rebusqué dentro de la bolsa. El crujido del papel sonó a estruendo en el silencio del parque. Saqué una pasta.
—Cójala. Son kupferlin, están recién hechos.
Finalmente se decidió a aceptar mi invitación. Tomó la pasta y la partió por la mitad. Se comió a pequeños mordiscos una de las mitades y desmigó la otra en el suelo: no tardaron en aparecer los gorriones a picotear los trozos entre sus pies. Milos sonrió.
Y yo aproveché aquel momento de gozo breve.
—Estoy buscando a Inés.
—¿Y por qué la busca? —replicó sin quitar la vista de los pájaros.
Aquella pregunta me dejó descolocado. La respuesta sincera no le hubiera gustado a Milos.
—Porque su vida corre peligro —le mentí. Al menos, en parte.
Sin embargo, aquella observación tan dramática no pareció impresionarle.
—Otras mujeres como ella han muerto —insistí.
Entonces alzó la vista al horizonte. Tenía el semblante contraído de pesar.
—Lo sé. Ella me lo dijo. Me dijo que Lizzie había muerto... —Su voz tembló. Se sorbió la nariz—. Yo nunca la había visto llorar... Pero aquel día me abrazó y lloró conmigo. Mi pequeña Lizzie...
Aquellas palabras me dejaron boquiabierto.
—¿Su pequeña Lizzie? —no pude evitar repetir.
Milos se pasó una mano trémula por los ojos.
—Sí, mi pequeña Lizzie... Ahora que ella y herr Lupu nos han dejado, ¿qué hay de malo en que se sepa?
—¿Era su hija? —El asombro se coló entre mis palabras.
—La alegría de mi vida... Hasta que un día me la quitaron y la metieron en un orfanato. Yo no podía hacerme cargo de ella... Recuerdo su carita de angustia, sus ojos llenos de lágrimas. Me rogó a gritos que no dejara que aquellos hombres se la llevaran mientras se aferraba con fuerza a mis piernas... Tuve que mentirle, decirle que volvería a buscarla, que sólo sería por un tiempo... Lo intenté. De verás que lo intenté. Pero nadie le da trabajo a un hombre que ha estado en la cárcel.
Estuve a punto de preguntarle por qué había estado en la cárcel. Su historia me intrigaba. Sin embargo, no lo hice: yo no estaba allí para indagar sobre el pasado de un viejo mendigo.
—¿Cómo iba a alimentarla, a vestirla, a llevarla a una escuela? —continuó Milos con desesperación—. Entonces se me apareció un ángel... Mi ángel... Ella convenció a herr Lupu para que la adoptara. Entre los dos hicieron de mi Lizzie una señorita, bella, buena y feliz... Y ahora... Me la han vuelto a quitar. A quitar para siempre.
Milos sacudió la cabeza. Temí que se echara a llorar, pero no brotan lágrimas de los cuerpos secos.
—He estado bebiendo mucho. Todo el invierno desde que ella se fue. Desde que las dos se fueron... Pero hace días que he dejado la botella. Ha salido el sol y no quiero que mi ángel me encuentre borracho cuando regrese.
El corazón me dio un vuelco.
—¿Es que Inés va a regresar?
Milos no contestó. Ni siquiera me miró. Prefirió ignorar mi pregunta: era molesta e impertinente y su respuesta, seguramente dolorosa, como el despertar de un sueño hermoso a una realidad hostil.
Medité sobre lo que me había dicho hasta entonces. Inés le había informado de la muerte de Lizzie, a buen seguro inmediatamente después de que aconteciera. Es decir, Inés se había visto con el mendigo justo antes de desaparecer, e incluso era probable que fuese la última persona con la que se había entrevistado. No era descabellado pensar que podía haberse confiado a él.
Tal razonamiento aumentó mi ansiedad. Sin embargo, el silencio ceñudo de aquel hombre se alzaba como una muralla infranqueable. Empecé a inquietarme.
—Milos... Le suplico que me ayude. Tengo que encontrarla. ¿Le dijo si pretendía esconderse? ¿Le dijo adónde se marchaba? —Mi ruego sonó desesperado, tan desesperado como yo mismo me sentía, boqueando en el agua con una losa atada al tobillo.
Por fin Milos se dignó mirarme.
—No, no me lo dijo... Pero sé adónde se fue la otra vez...
Empezaba a pensar que aquel viejo mendigo loco sólo me estaba tomando el pelo con sus evasivas.
—¿Qué otra vez? —pregunté con mi paciencia al borde de colmarse. Había hecho migas las pastas que quedaban dentro de la bolsa de tanto retorcerla.
—Cuando tuvo el bebé.
Abrí los ojos como platos.
—¿Inés tiene un hijo?
Milos volvió a retirarse la pipa de la boca y a mirarme con el ceño fruncido.
—¿De verdad que es usted su amigo?
No, no lo era. Pero estaba desesperado por encontrarla.
—Yo... Le aseguro que quiero ayudarla, tiene que creerme.
Escrutó mi rostro con sus ojos pequeños. No sé qué fue lo que en él vería, pero su barba blanca se estiró en una sonrisa de abuelo.
—Entiendo... Todos nos enamoramos de ella de un modo u otro...
No repliqué; me había desarmado.
—Se asustó mucho cuando supo que estaba embarazada —dijo Milos con la vista de nuevo al frente—. Vivía desde hacía pocos meses con herr Lupu y la criatura no era suya. Temía que él la obligara a abortar... Por entonces aún no lo conocía bien y no sabía cuán grande era el corazón de ese hombre... No, no lo sabía... Y no quería que le quitaran a su hijo, por eso simplemente desapareció. Herr Lupu se volvió loco. Removió cielo y tierra para dar con ella. Hasta que un día vino a verme... Y yo se lo conté. Le encontré tan desesperado que tuve que hacerlo. Herr Lupu la amaba más que a sí mismo...
El mendigo se quedó en silencio, rumiando sus propios recuerdos como si se proyectaran en el cielo azul sobre el parque; dejándome con los nervios de punta y una historia sin terminar.
—Pero ¿dónde estaba Inés? —apremié anhelante.
—En una casa de misericordia donde pretendía parir y criar al bebé.
—¿En el Findelhaus de Alser Strasse? —pregunté refiriéndome al hospital para niños expósitos de Viena.
—No, en Salzburgo. Donde las Hermanas de la Caridad. Hay una maternidad y un hogar de acogida a las afueras de la ciudad.
—Entonces, su hijo está allí...
Milos negó apesadumbrado.
—No... Eso nunca hubiera sido posible. Herr Lupu nunca lo hubiera consentido. Él hubiera acogido a ese niño como un padre, porque amaba todo lo que viniera de ella. Pero cuando la encontró, ya era demasiado tarde... Su querida Ina había dado a luz un niño que murió a los pocos días de nacer... Ambos regresaron solos a Viena.
Me recosté en el respaldo del banco. Me sentía exhausto. Aquel relato había llevado mis emociones hasta el límite de su estabilidad. Salzburgo... ¿Podría ser que ya lo tuviera?
—¿Cree que ha vuelto allí?
El mendigo metió de nuevo el dedo en la cazoleta vacía de la pipa. Después la acarició con devoción. Por último se encogió de hombros.
—Ella no me lo dijo.
Suspiré y estiré ligeramente los músculos para sacudirme la tensión. Me puse en pie frente a Milos y volví a tenderle la mano, entonces para despedirme.
—Gracias, Milos. Regresaré por aquí a traerle tabaco para esa pipa.
Me estrechó la mano más confiado, hasta el punto de que la retuvo durante un instante.
—Eso estaría bien... Aunque con la galleta es suficiente. Estaba muy buena; a los gorriones también les ha gustado. Es usted un buen muchacho... El otro hombre ni siquiera me dio las gracias.
El corazón me dio un vuelco.
—¿Qué otro hombre?
—El que vino ayer. También preguntaba por ella. Me dijo que debía hacerle llegar un mensaje. Un mensaje muy importante del hombre que ha tenido el accidente.
Se me puso la piel de gallina. Se me aceleraron las pulsaciones. Apenas acerté a seguir preguntando:
—¿Y usted qué le dijo?
—Bueno... Ella aprecia a ese muchacho. Pensé que le gustaría recibir un mensaje de él. Así que le hablé de Salzburgo, pero no le conté nada más. Tampoco parecía interesarle.
—¿Le dio su nombre?
—No... Era un tipo raro. Tenía la voz aguda y manos de mujer.
Me quedé paralizado. La respiración acelerada y las neuronas hirviendo en mi cabeza, algo acababa de explotar dentro de ella y había puesto en marcha todos sus engranajes.
Un hombre. La voz aguda y manos de mujer. La voz aguda y manos de mujer. Alexander de Behr. Sandro. Un hombre que parecía una mujer. Sandro... Sandro... No... Magda... La estilográfica en la mano izquierda... El asesino zurdo... el veneno... «¿Cómo pudo reducirlo sin ayuda del cianuro?»... La pintura azul... Azul de Prusia... El cielo... El cianuro... Las perlas de chocolate... Una mujer...
Me senté. De nuevo en el banco. Antes de que aquella avalancha de imágenes me arrollara y me tirara al suelo.

Salí del Stadtpark con el corazón en la boca y un paso tan ágil que era casi una carrera. ¿Cómo había podido ser tan estúpido? ¿Cómo había estado tan ciego? Desde el principio lo había tenido delante de las narices sin verlo, obnubilado por el brillo del oropel que disfraza un metal corrompido. Pero ya era tarde quizá y el tiempo se agotaba si quería salvar la vida de Inés. Por un momento deseé que la pista de Milos fuera falsa y que nadie pudiera encontrarla.
Una vez en Parkring dudé un instante sobre si dirigirme a la estación para coger el primer tren a Salzburgo. Pero se impuso el sentido común, antes tenía que confirmar mis sospechas. Me subí al primer coche de punto que aguardaba en la parada más cercana.
—A Herrengasse con Strauchgasse —le indiqué al cochero.
Traté de acomodarme sobre el terciopelo desgastado del carruaje. Pero la agitación me mantenía incorporado y con la espalda erguida. Apoyé la cabeza entre las manos, haciendo grandes esfuerzos para no morderme las uñas.
Tenía sentido. Todo empezaba a tener sentido por primera vez. Y había empezado con una frase almacenada en un lugar remoto de mi cerebro, en el rincón de las frases sin importancia: «Pero Aldous era un hombre fuerte, ¿cómo pudo reducirlo sin ayuda del cianuro?». En aquel momento no reparé en ella. Estaba demasiado conmocionado... Pero yo nunca había mencionado el cianuro. Le dije que habíamos encontrado veneno en los cadáveres, pero no qué veneno. ¿Cómo adivinó que se trataba de cianuro? En toda Viena eso sólo lo sabíamos el juez, el forense, el comisario, el agente Haider y yo... Y, por supuesto, el asesino.
Inmediatamente después me vino a la mente la imagen de una taza de té: temblorosa en la mano derecha, firme en la izquierda. Y asocié ese recuerdo con el de Magda von Ebenthal durante la audiencia para incapacitar a Hugo. Al firmar su declaración, Magda, presa del nerviosismo, cogió la estilográfica con la mano izquierda y se dispuso a escribir, pero antes de hacerlo se dio cuenta del lapsus y cambió de mano. Con toda probabilidad Magda era zurda de nacimiento aunque, como a la mayoría de los zurdos, la habían educado para usar la mano derecha, pues el empleo de la izquierda se considera una desviación no natural. Me consta, por un ayudante zurdo que tuvo mi padre, que tal condición es hereditaria, viene de familia. Con toda seguridad, Magda y Hugo no eran los únicos zurdos de la familia Von Ebenthal.
A partir de ahí, el resto de las imágenes llegaron encadenadas, como si mi mente hubiera hallado las cuentas de un collar hasta entonces dispersas y hubiera empezado a enfilarlas con rapidez: los cuencos con pintura azul, sólo pintura azul, acumulados sobre la mesa; y las perlas de chocolate negro que tanto le gustaba tomar con el té. Detalles, sólo se trataba de pequeños indicios, pero contribuían a conformar un retrato cada vez más perfilado.
Y, por último, estaba el detonante de todo aquello: la oportuna revelación del mendigo Milos acerca del visitante con voz aguda y manos de mujer. Un hombre con aspecto de mujer, pensé entonces. Pero no... En realidad, era exactamente al revés.
La interrupción del traqueteo puso fin a mis cábalas. Había llegado. Me apeé y pagué al cochero.
Era la primera vez que entraba en aquella casa investido de mi dignidad profesional. La primera vez que apelaba a mi insignia de la Policía Real e Imperial.
—Esta vez estoy aquí por un asunto oficial, Kurt. Tengo que inspeccionar el palacio —le informé a un atónito mayordomo, la mayor autoridad de la casa en aquel momento, rogando que no me pidiera una orden del juez, lo cual retrasaría mi labor.
Desde el teléfono del recibidor me comuniqué con la Polizeidirektion. El agente Haider no estaba de guardia pero ordené que fueran a buscarle a su casa para que se uniese a mí en Herrengasse.
La residencia era enorme. No sabía muy bien por dónde empezar ni qué estaba buscando exactamente. Una prueba, sí, una prueba que confirmase mis sospechas. Guiado por un recuerdo y una intuición, me encaminé al gabinete de la primera planta. El de color amarillo con salida a la terraza y al jardín interior. Eché un vistazo rápido: todo estaba ordenado y recogido como de costumbre. Nada fuera de lugar.
Después fui a la habitación principal, sin que la búsqueda obtuviese ningún resultado. Y, entonces, cambié de estrategia. Pensé que los lugares más remotos y poco utilizados de la casa serían más aptos para ocultar algo: el desván y los sótanos. Pero tampoco en ellos encontré nada a primera vista.
Me hallaba a punto de sentarme a planificar detalladamente el registro y pedir refuerzos a la Polizeidirektion cuando decidí volver al gabinete. Tenía el convencimiento de que algo se me estaba pasando por alto. Me planté en medio de aquella habitación pulcra, corriente en su calidad de lujosa, familiar por las muchas veces que la había frecuentado. Repasé los cuadros de distintos estilos, la pareja de espejos de diseño, el banco bajo la vidriera cuarteada, la librería de caoba, la chimenea francesa, los paneles de marquetería en las paredes, una puerta cubierta con cortinas... Mis ojos se detuvieron en ella. Aquella puerta comunicaba con el comedor. Cuando había invitados, se abría para que las damas tomasen el café en el gabinete mientras los caballeros fumaban en el salón del billar. Pero normalmente estaba cerrada. La puerta en sí no tenía nada de particular, sin embargo, los alzapaños que fijados a las paredes recogían las cortinas hacia los lados llamaron mi atención. Se trataba de dos pomos de bronce, ricamente labrados con hojas de laurel. Uno de ellos era de un dorado brillante, aunque tenía algo de polvo acumulado en los recovecos de la talla. El otro se veía mucho más desgastado; una ligera pátina oscura lo cubría y no había rastro de polvo en él, como si se tocara a menudo. Al observarlo de cerca descubrí restos de pintura azul en uno de sus bordes.
Lo manipulé hacia un lado y otro, hacia arriba y abajo. Lo empujé. Pero estaba clavado con firmeza a la pared. No me rendí. Seguí insistiendo cada vez con más fuerza. Y, entonces, a uno de mis movimientos, cedió con un clac.
A mi espalda, uno de los paneles de marquetería se deslizó lateralmente dejando a la vista una entrada en la pared. No me detuve a celebrar el descubrimiento. No tenía tiempo. Me limité a encender uno de los candelabros y me adentré en el hueco. Tras unos cuantos pasos por un corredor estrecho de ladrillo visto y suelo embaldosado, llegué hasta el borde de una escalera que descendía hacia las entrañas de la casa. Sus peldaños se perdían en la oscuridad. Empecé a bajarlos con cuidado, pues eran tan estrechos que no me cabía el pie en su longitud. Noté en la cara el frío y la humedad a medida que iba avanzando. En el techo abovedado, las llamas de las velas proyectaban sombras temblorosas. El descenso se me hizo eterno, pero finalmente topé con una puerta de madera, ciega, recia y cerrada con llave; pero había llegado hasta allí y esa nimiedad no iba a detenerme. Saqué mi pistola, apunté a la cerradura y disparé. El estrépito del tiro resonando en aquel lugar estrecho y hermético casi me rompió los tímpanos. El olor a pólvora me penetró hasta los sesos. Pero, entre astillas humeantes, la cerradura destrozada me dejaba el paso libre. Sonreí.
Empujé la puerta con el pie y distinguí la clavija de la luz en el muro de la izquierda. La accioné y se prendió una bombilla que colgaba del techo. Lo que vi entonces me hizo sentirme como Alí Babá ante la cueva de los cuarenta ladrones: había hallado mi particular tesoro.
Avancé lentamente unos pasos dentro de aquella madriguera de ladrillo claustrofóbica cuya cubierta casi me rozaba la cabeza. El olor a cerrado se mezclaba con el de la pólvora en un cóctel repulsivo. No sabía muy bien hacia dónde dirigirme de entre todo lo que allí se acumulaba de forma abigarrada en un espacio reducido. El pequeño escritorio justo a mi lado me pareció un buen comienzo. Sobre él había una máquina de escribir alemana marca Adler. Primero examiné entre las yemas de los dedos la calidad de las cuartillas de papel ordenadas junto a ella: el gramaje y la textura podrían ser los de la nota firmada por Hugo. Después levanté alguno de los martillos de la máquina para comprobar los tipos de letra; me jugaba el cuello a que coincidirían con los de la nota.
Con los dedos manchados de tinta, continué mi recorrido por el lugar y me encaminé a la mesa que presidía la habitación. Me recordó a la del laboratorio de química de la escuela de mi pueblo; rudimentario pero con el instrumental imprescindible: probetas, tubos de ensayo, ampolla para decantar, mechero, filtros, embudos, vaso de precipitados... Fui tocándolos todos, uno a uno, como para asegurarme de su existencia real. Abrí los cajones bajo el tablero: en el primero, botes con un polvo azul cuya etiqueta casi no tuve que leer para adivinar que se trataba de pigmento Azul de Prusia; en el segundo, cajas de sosa Solvay para limpieza; en el tercero, frascos con un líquido transparente etiquetado como éter. Finalmente, el último cajón guardaba tres tarros con un polvo blanco. Abrí uno de ellos y rápidamente reconocí el inconfundible olor del cianuro. Al guardar el tarro y cerrar el cajón, mi vista topó con el otro lado de la mesa, que ofrecía un poderoso contraste con el dedicado a laboratorio, pues se asemejaba más a un obrador de pastelería con su fogón de gas, su cazuela de cobre y sus moldes de hierro para bombones. En un tarro de cristal había perlas de chocolate negro y en una caja de madera, papeles de seda de colores. Abarqué todo el conjunto con la vista. Allí había todo lo necesario para preparar los bombones envenenados con cianuro.
Me pasé la mano por el pelo. No tenía por qué seguir mirando, ya acumulaba pruebas más que suficientes. Pero aún me quedaba el armario, que me tentaba sobre todo por estar cerrado, aunque con la llave puesta. Al abrir la puerta, el interior desprendió un peculiar olor metálico. La escasez de luz me impedía apreciar bien lo que había dentro: ropa fundamentalmente. Saqué una percha con un atuendo masculino de camisa, pantalones y chaqueta; otra con una capa de mujer con capucha, amplia y larga hasta el suelo. Revolví un poco al fondo y di con una caja: contenía guantes blancos, algunos con restos de manchas marrones. También encontré un bote lleno de pinceles sin limpiar, las cerdas pegadas entre coágulos oscuros. Al tacto estaban resecos, y restos del polvillo de aquella costra se me quedaron en los dedos. Lo observé mientras lo frotaba entre las yemas, no era la primera vez que palpaba sangre seca pero sí la primera que salía de un pincel como el más macabro de los pigmentos. Dejé el bote en su lugar y junto a él, sobre una repisa, distinguí un maletín. Lo exploré por dentro tanteando con la mano: estaba prácticamente vacío, sólo al fondo me topé con algo. Lo saqué y comprobé que se trataba de un cuchillo de carnicero: a la luz, el filo se mostró desgastado, incluso ligeramente mellado.
Devolví todas las cosas al armario. Lo cerré y suspiré abrumado. Aquello era una cámara de los horrores, pensé abarcando el lugar con la vista. Entonces me fijé en una zona del muro poco visible por estar retranqueada entre dos pilares. Me aproximé. Se trataba de una pared literalmente empapelada de recortes de periódico: todas las noticias sobre los crímenes de las modelos y de Lupu que la prensa había vomitado estaban allí, superpuestas unas encima de las otras, incluidas aquellas ilustraciones a plumilla que los recreaban, con más imaginación que acierto, colocadas en primer plano. El collage resultaba macabro por el rigor y el cuidado con el que estaba elaborado, propios de un coleccionista fanático. Lo recorrí con la vista, me detuve en alguno de los artículos, a veces subrayados o con frases y palabras redondeadas. Entonces me fijé en que, sepultados entre los recortes más recientes, sobresalían otros antiguos, fechados cuatro años atrás. Abrí los ojos de espanto. Aquella fecha jamás podría pasarme inadvertida: era la fecha del asesinato de Kathe. Arranqué uno de ellos de la pared y me quedé mirándolo fijamente entre las manos; no lo leía, no era necesario, sólo me estaba haciendo a la idea de lo terrible de aquella revelación. Kathe había sido la primera víctima de aquella cadena de asesinatos a manos de la misma persona.
Sólo al emerger a la luz y al aire puro del gabinete me percaté de lo asfixiado que me sentía. Inspiré profundamente y noté que la tensión bloqueaba mis pulmones. Volví a inspirar con la boca abierta.
—¡Inspector! ¡Por fin le encuentro! Le he buscado por toda la casa...
Haider había entrado como un torbellino en el gabinete.
—¿Se encuentra bien? —Frenó su ímpetu al fijarse en mi aspecto.
Me miré de reojo en uno de los espejos de diseño. Tenía el cabello alborotado, las mejillas enrojecidas y una expresión que a mí mismo me pareció lunática. No sabía si me encontraba bien, pero estaba seguro de no encontrarme mal. Me volví hacia Haider:
—Lo tenemos. Hemos cazado al asesino.
El agente abrió tanto los ojos que sus párpados desaparecieron.
Hubiera querido mostrarme satisfecho, casi eufórico. ¡Había triunfado! Sin embargo, la sensación de triunfo en mí quedaba eclipsada por un sentimiento amargo. Y fue más de amargura que de triunfo el tono en el que pronuncié aquel nombre:
—La baronesa Kornelia von Zeska.
Haider no articuló palabra. Imaginé que eran tantas las cosas que quería preguntarme que no sabía por cuál empezar.
—Está todo ahí abajo —aclaré yo mientras me limpiaba las lentes y me intentaba arreglar el cabello con la mano—. Todo. Tiene que bajar a verlo.
Haider hizo ademán de asomarse al hueco oculto tras el panel de marquetería.
—Espere. —Le detuve—. Usted se queda a cargo, Haider. Antes de nada, precinte esta sala. Después llame al juez para que vea por sí mismo lo que hay tras ese hueco. Asegúrese de que dicta orden de arresto contra la baronesa sin dilación. Contacte con la Polizeidirektion para que manden un par de agentes de la Erkennungs Amt y a Steiner para ayudarle con la inspección. Es necesario que todo quede bien documentado para el informe, todos los detalles. Que venga también Fehéry, el fotógrafo; no me importa si hoy no está de servicio, le quiero a él.
Con cara de desconcierto, el joven agente trataba de seguir el ritmo frenético de mis instrucciones. Nunca lo hubiera verbalizado, pero estuve seguro de que se preguntaba qué narices iba a hacer yo entretanto.
—Yo debo viajar inmediatamente a Salzburgo, ya le contaré. En realidad, tengo muchas cosas que contarle, pero ahora no hay tiempo: aún podría cometerse otro asesinato.

Inés no había huido, se había condenado. Su vida desquiciada había tocado fondo; era el momento de purgar por todos sus errores.
No había escogido la casa de misericordia a modo de refugio, como aquella vez que acudió a ella en busca de amparo con una criatura en el vientre. Ahora, que su vientre estaba yermo y su alma negra, la casa de misericordia sería su purgatorio.
Las Hermanas de la Caridad la recibieron con los brazos abiertos. Ya la conocían y sabían que trabajaba sin queja y sin descanso y que tenía buen corazón. Cierto era que jamás asistía a la misa, ni se unía a la oración en comunidad, pero ¿quién podía culparla de que el dolor no la dejara sentir a Dios? En ocasiones es necesario sanar antes la piel para poder disfrutar de una caricia. Sólo era cuestión de tiempo, pensaban las monjas.
Qué equivocadas estaban... Ella hacía mucho que había renegado de Dios, no era bondad lo que albergaba su corazón y el tiempo era una cura que no se merecía. Las malas personas sólo merecen ser castigadas. E Inés estaba convencida de serlo, ser una mala persona que sólo había sembrado la desgracia y el sufrimiento entre aquellos que la habían amado.
Expiación. Ésa era la palabra con la que Inés se despertaba cada mañana y se acostaba cada noche. Expiación. Una obsesión de purgarse que sólo se aliviaba con trabajo. El trabajo duro hasta caer rendida, con las manos encallecidas, los pies doloridos y la espalda quebrada; día tras día tan agotada que ni siquiera su conciencia tuviera fuerzas para murmurar.
En la casa de misericordia se acogía a niños huérfanos o expósitos y a mujeres que fueran a dar a luz a hijos ilegítimos. La institución estaba al cuidado de casi mil niños y todos los días se atendían varios partos. En tales circunstancias, el trabajo resultaba ingente. Inés se levantaba a las cinco de la mañana, ayudaba a preparar el desayuno, aseaba a los niños, limpiaba las habitaciones, hacía la colada, asistía en la enfermería, volvía a las cocinas a preparar la comida, abrillantaba cazuelas, desinfectaba letrinas, remendaba ropa, ordeñaba las vacas y las cabras, hervía leche, daba los biberones de algunos turnos de noche y, con suerte, ayudaba a la hermana Adeline en el huerto.
Al llegar la noche, lo único que echaba de menos antes de cerrar los ojos era el opio, una calada profunda de humo lenitivo y sedante que la llevase en paz al mundo de los sueños; sueños sobre farolillos de papel de arroz cuajando el cielo de estrellas.
Inés se miró las manos: estaban negras, cubiertas de hollín y cenizas. Tendría que frotárselas bien antes de preparar los biberones, especialmente debajo de las uñas. Y cambiarse el mandil por uno que estuviera limpio. Incluso notaba restos de carbonilla entre los dientes que crujían al masticar. No era buena idea fregar las cocinas a mitad de la jornada...
—¡Virgen Santa, hermana!, ¿te has caído al cuarto del carbón? —exclamó la hermana Adeline al verla; sus ojos se abrían asombrados pero en sus labios había una sonrisa divertida.
Inés se sacudió la ropa en balde.
—He pasado el rato limpiando los fogones... No creo que estuviera tan sucia si me hubiera caído al cuarto del carbón.
La hermana Adeline rió y en sus carrillos redondos aparecieron dos hoyuelos. A Inés le gustaba Adeline; siempre se mostraba alegre y reía con esa risa franca y contagiosa propia de las personas felices. Era muy joven, apenas una niña. Hasta hacía tres meses, había sido la ayudante de la hermana Victoria, la encargada del huerto, que había muerto con ciento tres años arrancando malas hierbas. Desde entonces sor Adeline cuidaba de la despensa de las monjas. En ocasiones Inés le echaba una mano, y esos momentos solían ser para ella como un pequeño regalo. Al terminar, sus manos se habían impregnado del olor de la tierra húmeda y la hierbabuena, y su espíritu, de algo de la alegría de la hermana Adeline. La joven monja hablaba por los codos, sobre todo de plantas, de animales, del clima, de recetas de cocina y de su infancia junto a siete hermanos en una granja de Estiria. A Inés le gustaba escucharla y a menudo pensaba que si tuviera que volver a nacer, querría ser como ella, sencillamente feliz.
Cuando la religiosa se hubo repuesto de su risa, se dispuso a cumplir el cometido que hasta allí la había llevado:
—He pasado por la portería y la hermana Bertha me ha encargado que te dé esto. Es una carta para ti...
Inés miró el sobre que le tendía como si fuera la primera vez que veía algo semejante.
—¿Una carta? Tiene que haber un error...
—No, no lo hay. Mira, va dirigida a ti. Aquí pone tu nombre.
Por fin la cogió. Le dio la vuelta al sobre pero el espacio del remitente estaba en blanco. Sus dedos sucios habían tiznado el papel. Por un momento estuvo a punto de hacerla pedazos sin abrirla. Pero la hermana Adeline frustró sus intenciones.
—Qué emocionante es recibir una carta, ¿verdad? Saber que alguien tiene algo que contarnos, tal vez una gran noticia... Te dejaré sola para que puedas leerla con tranquilidad —anunció, estrechándole brevemente el brazo.
Antes de que Inés alzara los ojos para mirarla, la monja ya se había adentrado con paso ligero en el corredor. Inés se guardó la carta en el bolsillo del mandil y subió a su celda a asearse.

Salzburgo,
13 de marzo de 1905
Estimada Inés:
Me he tomado la libertad de escribirle estas breves líneas para referirle noticias acerca de mi hermano Hugo.
Por desgracia, la recuperación de mi amado hermano está siendo más lenta y penosa de lo esperado. Su salud se deteriora por días y tememos que jamás llegue a recobrar ya no sus plenas facultades sino, al menos, la conciencia. Todos los que le amamos hemos puesto su vida en manos de Dios y a Él rogamos cada día para que sea benévolo con su cuerpo y su espíritu.
Sin embargo, no es el único motivo de mi carta cumplir con el doloroso cometido de poner en su conocimiento nuevas tan poco alentadoras. Deseo además comunicarle que, hace algunas semanas, ordenando parte de las cosas de mi hermano, hallé una nota por él escrita y a su persona dirigida. Quedaría sobre mi conciencia si usted no recibiera esa misiva aunque sólo sea por la estima en que, me consta, Hugo la tiene. Muestra de ello es que, en sus delirios, repite constantemente el nombre de usted.
Como habrá adivinado por el encabezamiento, me encuentro a pocos kilómetros de Fuschl, en Salzburgo. Mañana a las doce del mediodía estaré esperándola en el templete que hay junto al lago, justo a la salida del pueblo. Apelando a su aprecio por Hugo, le ruego no falte a la cita.
Atentamente,
MAGDA VON LÜTZOW
Inés dobló con cuidado la carta que acababa de leer a la luz trémula de un candil. La dejó sobre la mesa y se tumbó en el jergón, haciendo de su cuerpo un ovillo. Sentía un dolor intenso en un lugar indefinido, como si una cicatriz aún tierna se hubiera rasgado por las costuras y hubiera comenzado a sangrar.
No hay muro alguno que proteja de la fatalidad. Si aquél había de ser su castigo, que así fuera.

Inés realizó todas sus tareas de la mañana. Al mediodía pidió algo de tiempo libre. En los seis meses que llevaba en aquel lugar, no se había tomado el más mínimo descanso, de modo que nadie le puso objeción alguna.
Se quitó el mandil, se arregló el cabello y se puso un abrigo y un sombrero. El día era frío. Había vuelto a nevar, durante toda la noche, y el paisaje se mostraba glaseado de nuevo como un pastel de azúcar. El cielo blanco presagiaba más nieve. Inés se caló el sombrero y se subió el cuello del abrigo antes de echar a andar por el borde de la carretera.
La pequeña aldea de Fuschl parecía fantasma, con todos sus habitantes guarecidos al calor de sus hogares. Pasó junto a la iglesia, la fábrica de cuchillas de afeitar, las lindes de las granjas circundantes y la panadería de Helga, donde siempre olía a masa de pan... como en su casa. Caminó por bellos parajes blancos, silenciosos y solitarios, y el crujido de sus propias pisadas en la nieve se erigía como única compañía, también su respiración algo jadeante. A la salida del pueblo, había una pequeña explanada junto al lago. Allí, cada año a finales de agosto, se celebraba la fiesta de la cosecha; la gente de Fuschl y sus alrededores se reunía sobre la pradera de hierba para comer, beber y bailar al son del acordeón. En el pequeño templete de madera se instalaba la banda local.
Se adentró en el yermo donde la brisa helada del lago se transformaba en un cuchillo bien afilado. La superficie del agua parecía una plancha de acero. Todo era gris y blanco, desierto e inhóspito. Nada se movía en kilómetros a la redonda. Por un momento pensó que allí no había nadie más que ella. Entonces una figura surgió de detrás del templete: una mujer enfundada en pieles que, inmóvil, esperaba a que ella se acercase.
Sólo la reconoció cuando ya se encontraba muy cerca, el rostro semioculto bajo un gorro de zorro plateado. ¿Kornelia?
—¡Oh, querida! —La baronesa se le unió en un abrazo, que ella acogió rígida y confusa—. ¡Querida Inés! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Me siento tan contenta de volver a verte!
—Kornelia... Yo... Yo no esperaba...
—Lo sé, lo sé. Esperabas a Magda, claro. Por desgracia ha tenido que quedarse en Salzburgo. Se sentía terriblemente indispuesta: jaqueca. Le ocurre con frecuencia. Menos mal que yo la he acompañado y así he podido venir en su lugar.
Inés no sabía cómo reaccionar. Observaba a la baronesa, que parecía chispear como una botella de champán recién descorchada, sintiéndose completamente ajena a tal explosión de alegría. Era como si sus emociones, tanto tiempo retenidas, se hubieran vuelto de cartón.
—Mi querida Inés... Déjame que te vea... Has adelgazado, ¿no es cierto? Y te encuentro tan pálida... —Kornelia la tomó de las manos en un gesto cariñoso. Nada más rozarlas, se sobresaltó—. ¡Pero y tus manos! ¿Qué les ha sucedido a tus preciosas manos?
Inés se las miró: rojas y encallecidas, ásperas, arrugadas, aún con restos de hollín bajo las uñas, que no había conseguido limpiarse.
—Que ahora trabajan. —Sonrió.
Pero la baronesa meneó la cabeza, apesadumbrada.
—Señor... Mucho me temo que este retiro no te está haciendo ningún bien. Tienes tantas cosas que contarme...
La baronesa echó un vistazo a su alrededor. Frunció el ceño.
—Antes de nada, busquemos un lugar más resguardado. En este páramo tan expuesto hace un frío espantoso, me estoy quedando helada.
Kornelia entrelazó su brazo con el de ella y se dirigió hacia una arboleda cercana que circundaba la pradera.
—¿Por qué nos dejaste, querida? ¿Por qué te marchaste así? Viena no es lo mismo sin ti... En realidad, Viena no es la misma. Ya no es nuestra Viena, ¿me entiendes? ¡Pero, este lugar! ¿Cómo se te ha ocurrido venir a parar aquí, a esta aldea triste y desolada? No creo que esto sea lo que tu alma precisa... ¡Es como enterrarse en vida!
Inés cesó el paso y miró a Kornelia. Obviando los comentarios de la baronesa, preguntó:
—¿Cómo me habéis encontrado?
La mujer agitó la mano en el aire, restando importancia al hecho.
—Oh, por el mendigo —respondió resuelta—. Ese hombre amigo tuyo del Stadtpark. Karl me lo recordó... Pobre Karl, te busca desesperado. Pero, tranquila, no le he dicho nada... Karl me dio la idea de hablar con el mendigo. Más de una vez rehusaste mis invitaciones por encontrarte con él, ¿crees que no lo sé? Pero no me malinterpretes, no te lo tengo cuenta. Todos necesitamos alguien con quien sincerarnos, por extraño que ese alguien pueda parecernos. Estaba segura de que si una sola persona en Viena sabía de tu paradero, debía de ser el mendigo.
Inés reanudó la marcha mirándose las puntas de las botas y pensando en Milos. Pobre viejo... ¿Cómo iba a saber él que aquello tenía que ser un secreto? Ella nunca se lo dijo.
—Debes admitirlo, Inés. Venir aquí ha sido un error. En Viena es donde está tu sitio. ¿Acaso no recuerdas los buenos momentos que pasaste allí?
Inés meneó la cabeza.
—¿Recordar? Sí... Sí que lo recuerdo. No he olvidado ni uno solo de esos momentos, ni los buenos... ni los malos. No los he olvidado por más que lo intento. Sigo acordándome de ellos todos y cada uno de los días, de la mañana a la noche. Y los recuerdos continúan doliendo con la misma intensidad...
Kornelia se detuvo. Habían llegado a la arboleda, poblada de abetos y abedules. La brisa se detenía a la orden de alto de los árboles; todo estaba inmóvil. Y la nieve parecía tragarse cualquier sonido, hasta el más leve. De pie en mitad del claro, la quietud y el silencio resultaban inquietantes, como si todo hubiera muerto a su alrededor.
—Mi querida niña... —dijo Kornelia, zalamera—. Sé cómo te sientes... Has sufrido tanto... Todos hemos sufrido. Y yo aún..., cuando veo a Hugo... así, en ese estado... —Se interrumpió acongojada.
Inés apretó las mandíbulas. Si aquella mujer no iba a decir que Hugo se pondría bien, que el accidente había sido un mal sueño, prefería no escucharla.
—En la nota —la abordó—, Magda me hablaba de una carta...
Kornelia bajó los párpados y se mostró incluso más afligida.
—Sí... La carta... Es tan triste... Cuando pienso en la vitalidad que tenía; el genio, el vigor, el encanto... Y ahora...
—¿La has traído? —El tono de Inés fue cortante.
La baronesa empezó a revolver en su bolso.
—Deberías tomar un dulce antes. Te dará fuerzas...
Inés la miró, confundida. Ella había esperado que sacase la carta y, en cambio, la baronesa le ofrecía dulces. Aquello era grotesco. Se fijó en los bombones: envoltorios de colores en la palma de su mano. El corazón se le paró del sobresalto.
—No hay tal carta, ¿no es cierto? —acertó a pronunciar.
—Oh, claro que sí —insistió la baronesa con tono despreocupado—. Ahora mismo te la doy. Pero tómate uno de éstos. —Se los acercó—. Verás qué buenos son; de chocolate. Con este frío y lo delgada que estás...
Inés dio un paso atrás.
—No. —Negó también con la cabeza—. No quiero dulces. En realidad, deberíamos volver. Las hermanas empezarán a echarme de menos... Ellas saben dónde estoy. —Le tembló la voz al final. Estaba muy asustada.
Kornelia se encogió de hombros y se sentó en un tocón.
—Está bien. —Suspiró mientras volvía a meter la mano en el bolso—. Como quieras... —Por ingenuidad, o quizá por desesperación, a Inés le pareció que tal vez por fin le daría la carta. Sólo lo creyó unos segundos, hasta que Kornelia sacó una pistola y la apuntó con ella—. Veo que me has descubierto. Un poco antes de lo que yo hubiera deseado... Nos habría ahorrado muchas molestias que te tomases los dulces...
Inés sintió que el aire no le llegaba a los pulmones ni la sangre a la cabeza. Se le nubló momentáneamente la vista, pero logró recomponerse. Pudo percibir entonces el rostro transfigurado de Kornelia, como si el diablo se hubiera hecho presa de ella y asomase por sus ojos afilados y la mueca retorcida de su boca. Le parecía no estar contemplando a la misma persona de hacía unos instantes, a la Kornelia que ella conocía. Le parecía estar viviendo una pesadilla.
—Aprovecharemos para charlar, querida. —Su voz continuaba siendo aguda y meliflua, incoherente con su semblante desfigurado—. Siéntate.
Inés dudó, no había dónde sentarse en aquel lugar en mitad del bosque. Pero un movimiento del cañón de la pistola le recordó que no había opción. Se arrodilló lentamente en el suelo, sobre la nieve. Ni siquiera notó el frío y la humedad a través de la ropa; sus sentidos estaban bloqueados.
—¿Cómo lo has sabido?
No le fue fácil hablar. Los músculos de su garganta parecían de piedra.
—Por los envoltorios... Los papeles de los dulces. Lizzie apretaba uno igual, de color amarillo, en su mano agarrotada.
Kornelia chasqueó la lengua repetidamente como si se sintiera contrariada.
—Pobre Lizzie... No era ella la que tenía que haber muerto esa noche... sino tú.
Inés sintió que le ardían las mejillas y los ojos. Se sorprendió a sí misma descubriendo que no era tanto miedo como rabia lo que sentía.
—¿Por qué? —Sólo dos palabras para preguntar por tantas cosas. Aquella pregunta emitió un eco con toda su fuerza en el bosque.
En el rostro de Kornelia se concentraron aún más el odio y la perversidad. Inés se estremeció al descubrir en su mirada cuán enajenada estaba aquella mujer.
—Porque él es mío.
—¿Hugo?
Kornelia relajó la mano que sostenía la pistola, el cañón descendió apenas. Las arrugas de su rostro picado de viruela se difuminaron, sus ojos se humedecieron, las heridas quedaron al descubierto en un semblante que a Inés le pareció el de una niña, una niña fea y avejentada, loca.
—Yo nunca he tenido nada... —No hablaba para Inés—. Ni dones, ni virtudes... Dios no reservó regalos para mí. Maté a mi madre en el parto, ¿no lo sabías?... Mi padre siempre se encargó de recordármelo. Él me odió desde aquel momento, desde el instante en que me pusieron en sus brazos, fea y asesina. Aunque pronto se le alivió el duelo. Se volvió a casar, claro. Aquella mujer era un ángel con alma de diablo. Era tan bella... Y yo fea y asesina. Aun así me prestaba atención. Se metía en aquel cuarto oscuro conmigo. Y me enseñaba todas aquellas cosas de adultos. A veces me insultaba, me pegaba... pero no me importaba porque ella me prestaba atención. Y nadie lo hacía. Ella me daba placer. —Kornelia se detuvo a paladear las últimas palabras, los últimos recuerdos. En el silencio estremecedor, Inés sólo oía su propia respiración de jadeos contenidos—. Zorra... Un día desapareció. Me abandonó, como todos. Y mi padre me llevó con las monjas. Las monjas del demonio con su cilicio y sus baños de agua helada... Malditas desquiciadas. Fea y asesina: nuestro destino está escrito desde que abrimos los ojos al mundo... No hay regalos, besos ni caricias para alguien como yo; sólo desprecio, castigos y palos. Fea y asesina... «Empuja más fuerte o matarás a tu hijo», me dijo la comadrona. Sí... yo iba a tener un hijo. Mi marido me violó y quedé encinta. ¿Quién lo iba a decir: que Dios iba a regalarme un hijo a mí? Claro que empujé... Yo estaba empujando sin aliento, pero el niño murió. La comadrona dijo que lo maté... No, en realidad Dios no iba a regalarme nada... Nunca antes lo había hecho, ¿por qué habría de cambiar de opinión entonces? Claro que, cuando Dios no otorga nada, es legítimo robar, ¿no crees?... Al nacer, Hugo me sonrió. Sí, sí lo hizo. Apenas tenía unas horas de vida. Lo tomé en brazos y él me miró con sus grandes ojos grises y me sonrió. Entonces supe que era mío. En su sonrisa había todos los besos, todas las caricias, todos los regalos que nunca tuve. Hugo era mío, un justo pago por mi hijo muerto... Y su madre nunca lo ha querido... Ella es demasiado egoísta para amar ni siquiera a una criatura tan bella como Hugo... Todas las mujeres lo aman; ése es el veneno de su don... Malditas mujeres... Vosotras sois la encarnación del mal... Lo corrompéis y lo pervertís, lo alejáis de mí... Pero yo sé que él sólo me ama a mí, sólo para mí fue su sonrisa al nacer.
Kornelia desvió su mirada fría hacia Inés: la locura vestida de ternura hacía que resultara espeluznante.
—Ha sido un juego bonito. Ha sido divertido jugar... Fea y asesina... También inteligente. Dios se olvidó de negarme ese don: la inteligencia. Y a mí me gusta ponerla a prueba. Creo que he sido brillante. No es sencillo matar sin dejar rastro pero el reto resulta estimulante... No es fácil que matar sea divertido y yo lo he conseguido. ¡Ja! ¡Hacer los retratos fue divertido! Sangre, cabello y piel. No lo había planeado, pero, después de todo, yo tengo alma de artista... Y nunca he conseguido tanta atención para ninguna de mis obras. Todo el mundo hablaba de los horribles retratos, buscaban en ellos pistas y mensajes. ¡Pero no eran nada! ¡Sólo diversión! ¡Qué estúpidos!... —Meneó la cabeza—. Matar es un arte sofisticado... Dios mío, cómo me lo he pasado burlándome de todos esos policías ineptos, de esos periodistas pretenciosos, de toda Viena. Y de Karl... Pobre infeliz... Nunca será un buen policía, tiene un absurdo sentido de la lealtad y demasiados complejos.
Kornelia dejó escapar una carcajada espeluznante.
—¿Recuerdas la noche de la güija? ¡Por Dios, te tiré un vaso a la cara delante de sus narices y él ni se dio cuenta! ¿Ves a lo que me refiero cuando digo que ha sido divertido? Como una obra de teatro bien construida...
—¡No es divertido matar! —saltó Inés después de los minutos de tensión contenida mientras atendía estupefacta al discurso enajenado de la baronesa.
—¡Cállate! —gritó Kornelia enfurecida. Se puso en pie, con el rostro contraído y los dientes apretados de ira—. ¡Cállate, maldita seas! ¡Por tu culpa Hugo se está muriendo! ¡Eres la mayor de todas las putas que lo han acechado! ¡La más dañina! ¡No tienes derecho a hablar! ¡No tienes derecho a respirar! ¡Debería haberte matado antes! ¡Antes! —Escupía enfurecida con la pistola firmemente sujeta, el cañón apuntando a la cabeza de Inés—. ¡Agáchate, zorra! ¡Arrodíllate ante mí! ¡Le cambiaré al diablo tu alma por la de Hugo!
Inés obedeció, no podía controlar el temblor de miedo y frío. Estaba segura de que la baronesa iba a disparar. Pero, entonces, la mujer se sacó un cuchillo de entre la ropa, tan amenazante y afilado como la sonrisa con la que le susurró:
—Aunque hay que cumplir con el ritual, querida Inés. Todo está planeado... Tengo que disfrutar de tu hermoso cuello de puta.
Le tiró los dulces. Cayeron junto a ella, con sus vivos colores de arco iris brillando sobre la nieve.
—Tómate el chocolate, Inés. Tómatelo. —La camelaba con la voz, como si el cuchillo y la pistola no fueran suficiente argumento.
Inés no les quitaba la vista de encima. Arrodillada como se hallaba, estaban al alcance de su mano. Hugo se estaba muriendo por su culpa. Tendría que vivir toda la vida con aquella carga, con esa pena... Los dulces... Una muerte dulce... La respiración de la baronesa sonaba agitada cerca de ella; como un reloj que cuenta los segundos hacia atrás. Inés cogió los dulces, la nieve seca se deslizó entre sus dedos.
Alzó la mirada; sus ojos de ágata muy abiertos y desafiantes. Observó a aquella despreciable asesina con odio y altivez. Le arrojó la muerte de colores.
—No. No los tomaré. Haz de mí lo que sea y como sea, pero no habrá ritual conmigo.
Giró sobre sus rodillas para darle la espalda a Kornelia. Se plegó sobre sí misma en el suelo y cerró los ojos.
La hermana Adeline estaba podando los manzanos, limpiándolos de ramas secas y brotes descarriados para que floreciesen fuertes y hermosos en primavera. A pesar de estar en invierno, el huerto le daba siempre trabajo y, en sus ratos libres, se dedicaba a las gallinas.
Estaba pensando en recoger los huevos de la puesta de la tarde cuando la sobresaltó el estrépito de unas detonaciones. Las tijeras de podar se le cayeron al suelo. Levantó la vista al cielo: desde lo alto de su escalera acertó a ver una bandada de aves mientras alzaban el vuelo, procedentes de la arboleda junto al lago; el horizonte blanco se tiñó de manchas negras. Disparos de los cazadores; era habitual oírlos. La hermana Adeline se apiadó de los pobres patos...

Mi padre siempre contaba que la primera vez que fue en tren a Salzburgo el viaje le había llevado nueve horas. Habían pasado cuarenta años desde que mi padre había viajado en tren a Salzburgo, y es cierto que la duración del viaje se había recortado en estos años de avance, pero a mí se me hizo tan largo como si hubiera durado incluso más de nueve horas.
Tomé el tren nocturno que salía de la Wetsbahnhof hacia Linz con extensión a Salzburgo. Intenté dormir durante el trayecto, pero fue imposible. El rostro de Inés colapsaba mi razón, mis emociones, mis funciones vitales incluso. Me acusaba a mí mismo de torpe e incompetente, de haber resuelto el caso demasiado tarde y de que, quizá, también fuera demasiado tarde para protegerla. Me pareció que aquel tren avanzaba asquerosamente despacio, mientras la vida de Inés estaba amenazada, mientras yo me consumía en uno de sus vagones. Pudieron haber sido nueve horas de agonía, quizá más, ¿qué importaba?, ¿cómo medir una eternidad?
Llegué a Salzburgo con el amanecer y los ojos hinchados. Descendí al andén con una excitación fuera de lo corriente, como si hubiera estado ingiriendo estimulantes y alcohol durante todo el viaje. Pregunté al primer hombre con el que me topé por la casa de misericordia de las Hermanas de la Caridad: me miró como si hubiera escapado del frenopático y se alejó de mí. Seguí preguntando a todo aquel con el que me cruzaba, con resultados parecidos. Entré en el aseo público de la estación, la imagen que me devolvió el espejo de los lavabos era desoladora. Me enjuagué el rostro con agua helada y me adecenté.
Un poco más calmado, volví a intentarlo con el vendedor del despacho de billetes.
—No lo conozco... —respondió pensativo—. Aunque hay un hogar de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul... Pero no está en Salzburgo, sino en Fuschl am See, a unos veinte kilómetros al sur.
Aquella información no representaba gran cosa, pero era lo único que tenía. Busqué la parada de coches más cercana. No fue tarea fácil localizar a un cochero que quisiera realizar un trayecto fuera de la ciudad con aquel tiempo de perros. Finalmente di con un bávaro, grueso y bigotudo, que accedió a llevarme cuando le doblé la tarifa oficial.
A través de sendas cubiertas de nieve y poco transitadas, el trineo avanzaba con dificultad. Por fortuna el percherón era recio y no se arredraba fácilmente ante la dureza del camino. Eran ya más de las once de la mañana, pero el sol no había conseguido romper la barrera de unas nubes gruesas que amenazaban más nevadas. En aquel escenario blanco y helado, el frío era extremo. Me tapé con la manta polvorienta del coche. Pero seguía temblando. No era sólo frío lo que agitaba mis músculos.
Pasada una hora, el coche y su cochero bávaro me dejaron frente a la casa de las Hijas de la Caridad. Me recibió una monja vestida de negro con la cabeza cubierta por una toca alada de color blanco. Resultó ser una portera recelosa y reacia a darme información. Cuando me identifiqué como policía, me llevó ante la madre superiora.
—Sí, Inés está aquí. Llegó hace alrededor de seis meses, puede que más.
—¿Sería posible verla? —La premura y la ansiedad atropellaban mis palabras; un marcado contraste con el discurso sereno de la madre superiora.
—Yo no tendría inconveniente, pero me temo que ha salido. Nunca hasta ahora había pedido tiempo libre. Hoy lo ha hecho por primera vez. Si desea esperarla...
—¿Sabe adónde ha ido?
La monja juntó las manos frente al crucifijo que pendía de su cuello, como si orara.
—No, lo lamento. Dice la hermana Adeline que ayer recibió una carta, tal vez tenga que ver con eso.
A punto estuve de cometer una vergonzosa falta de educación abandonando a toda prisa aquel despacho sin dar las gracias a la madre superiora, ni tan siquiera despedirme. En todo caso, lo hice brevemente y me lancé por pasillos y escaleras hasta la salida de la casa. Fue una suerte que la portera se mostrase más colaboradora en aquella ocasión.
—Salió hará cosa de una hora. Iba en dirección al lago, a donde el templete, me dijo. ¡Qué chiquilla tan insensata! ¡Aventurarse por el campo con este frío!
Me precipité hacia el exterior, a la misma carretera nevada que me había llevado hasta allí. Algunos copos sueltos flotaban en el aire, que olía a leña quemada.
Tenía la sensación de que me faltaban piernas para correr a la velocidad que me hubiera gustado. Casi inconscientemente, empecé a rezar. Hacía tanto tiempo que no lo hacía, que había olvidado las oraciones que mi madre me enseñara de niño. Pero si rezar es hablar con Dios, yo le rogué, con mis palabras torpes, que Inés estuviera a salvo.
Con aquella letanía entre jadeos, atravesé el pueblo y la pradera. Me acerqué hasta el templete y vi las huellas adentrarse en la arboleda. Huellas de dos personas. El corazón se me hubiera podido salir por la boca en aquella última carrera que di.
Entre las ramas de los árboles divisé un bulto oscuro en el suelo. Intenté acelerar aún más el paso. La maleza se me enredaba entre las piernas. Tropecé y caí, me levanté precipitadamente, avanzando incluso antes de estar en pie. Llegué al claro y al bulto sobre la nieve: un cuerpo inerte de mujer. Se me hizo un nudo en la garganta, el estómago se me revolvió.
Algún extraño instinto me hizo girar la cabeza buscando algo más, algo distinto a aquel cuerpo que yacía. Entonces la vi: sentada sobre una piedra, encorvada como una anciana. Ella alzó su rostro demudado de angustia y terror:
—Yo... La he matado y... no sé qué hacer... —Su murmullo fue nítido en aquel paraje de silencio.
Sin pensarlo, corrí a su encuentro y la abracé, con toda la tensión acumulada a punto de desbordarse en forma de lágrimas. ¡Estaba viva! Estreché con fuerza su cuerpo delgado y ella se apretó contra mí, temblando. Estaba helada y calada. Al ir a frotarle los hombros para darle calor, descubrí la sangre que empapaba su manga.
—¡Está herida!
Inés se miró el brazo, impasible.
—Ella disparó también... —Se llevó la mano a la herida y sus dedos se tiñeron de rojo.
Le quité el abrigo empapado con cuidado y le examiné la herida a través de la ropa rasgada: aparentemente la bala apenas la había rozado. Improvisé un vendaje con mi pañuelo.
—Debe llevarme detenida, inspector. Soy una asesina.
La contemplé con ternura: bendita ella... En su semblante pálido, sus labios sin color no cesaban de temblar. La envolví en mi abrigo seco. Ella se acurrucó en mi pecho.
Le acaricié el cabello, áspero y enredado. Mientras lo hacía, distinguí una pistola a nuestros pies. Una Steyr Mannlicher semiautomática. Los copos de nieve cristalizaban como estrellas sobre su superficie de acero congelado. La recogí y, sin mediar palabra, la deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. Alcé la vista hacia el cadáver de la baronesa Von Zeska. Kornelia...
Volví a abrazar a Inés y la conduje a un lugar cálido y seguro.

Su elegancia imperturbable revestía de dignidad aquella sala austera de la casa de misericordia. Entre paredes encaladas y unos pocos muebles de pino, la visión de su figura parecía la de un oasis en el desierto. No pude evitar sonreír al tenerla de nuevo delante.
Llevaba un vestido negro tan monacal como el entorno, el cabello recogido en una sencilla trenza y el brazo en cabestrillo. Por muy hermosa que siempre la había encontrado, nunca antes me había parecido tan bella. Para mí, era como si Inés hubiera vuelto a la vida, igual de resplandeciente que una estrella recién alumbrada.
Le tomé la mano sana y se la besé. Ella acarició las mías.
—Siempre me han gustado sus manos... Lo que no podía imaginar es que me sostendrían cuando más iba a necesitarlo.
Le agradecí aquellas palabras en silencio, con una sonrisa de emoción contenida.
Nos sentamos junto a la chimenea. Hubiera podido permanecer allí el resto de mi vida, contemplándola en silencio en el lugar más cálido del mundo; a su lado. Lástima que las cosas nunca sean tan sencillas.
—Si se siente con fuerzas, me gustaría que me relatase lo que ocurrió ayer.
Inés asintió.
—Antes de ayer recibí una carta firmada por Magda von Lützow en la que me citaba para vernos; decía tener noticias de Hugo... No pude evitarlo... Tuve que acudir a la cita. Se trataba de Hugo... Sin embargo, era Kornelia quien me aguardaba en el templete. Según ella, había venido en lugar de Magda, que se hallaba indispuesta. Al principio no sospeché nada. Se mostraba tan cariñosa... Y yo hacía tanto tiempo que no sentía el calor de la amistad. Supongo que engatusarme era parte del plan. Me llevó al bosque, lejos de la pradera donde nos hubieran podido ver con facilidad. Y una vez allí, me ofreció los dulces. Entonces todas las alarmas saltaron en mi interior ya antes susceptible. Recordé el papel que tenía Lizzie en la mano, el mismo papel de seda... Me negué a probar los dulces y, entonces, ella misma se delató. Sacó una pistola y, mientras me apuntaba, empezó a contarme todos sus desvaríos... Dios mío, estaba completamente enferma, ¿cómo nunca antes me di cuenta?
Inés hizo una pausa y clavó la mirada en el fuego. Yo la imité: contemplé hipnotizado las llamas mientras lamían los troncos con sus lenguas incandescentes. Me pareció ver a Kornelia sonreírme entre ellas, desde el infierno. En realidad, ninguno de nosotros se había dado cuenta de que no era sólo una mujer excéntrica; su mente, además, estaba perturbada hasta extremos patológicos. Recordé su cadáver sobre la nieve. Había vuelto al claro en la arboleda después de dejar a Inés. La baronesa yacía rodeada de un cuchillo, unos dulces de colores y una pistola. Un agujero negro perforaba su pecho cubierto de sangre helada. A la asesina que era, con todo su carga de teatralidad, le hubiera gustado aquella representación macabra de sí misma. Sin embargo, su rostro amansado por la muerte podría haber sido el de la Kornelia que todos conocimos y amamos.
La voz de Inés interrumpió mis cavilaciones.
—Kornelia sacó un cuchillo y, sin dejar de apuntarme con el arma, dijo que había que cumplir el ritual.
—Envenenar y degollar a sus víctimas...
—Pero yo me negué a probar los dulces... Jugaba una baza que ella desconocía: la pistola que llevaba en el bolsillo de mi falda. Kornelia no se lo esperaba...
—Reconozco que yo tampoco lo hubiera esperado. ¿Por qué se le ocurrió llevarla con usted?
—Desde que recibí la carta tenía el extraño presentimiento de que algo no iba bien, que no encajaba. ¿Por qué tomarse tantas molestias en encontrarme para entregarme una carta? Además, estaba escrita a máquina, incluso la firma. No me imaginaba a Magda escribiendo cartas a máquina... No me la imaginaba... Y la nota de Hugo, la que usted me mostró... Recordé que también estaba escrita a máquina. Pensé que era un reparo absurdo pero... No sé... Finalmente, decidí coger la pistola. Lo cierto es que no creí que tuviera que usarla. Y cuando tuve que hacerlo, estaba tan asustada... Le dije que hiciera de mí lo que quisiera. Le di la espalda y me cerré sobre mí misma para poder sacar el arma sin que me viera. Estaba segura de que dispararía antes de hacerlo yo. Pero ella sólo pensaba en su ritual y había bajado la guardia. Me volví y apreté el gatillo casi sin mirar, dispuesta vaciar el cargador y morir matando. Ella también lo hizo, pero a mi segundo tiro, se desplomó... —Con la vista aún fija en el fuego, pensé que, como yo, Inés estaba viendo el cadáver de Kornelia entre las llamas—. Me imagino que ahora me arrestará por asesinato —concluyó con resignación.
Qué ironía... Recientemente había querido hacerlo. Durante meses había estado convencido de tener que hacerlo. Pero las circunstancias habían cambiado. Y yo no podía sentirme más feliz por ello.
—No, no la voy a arrestar —sentencié sin poder ocultar mi satisfacción—. Alegaremos cualquier cosa... Defensa propia... Ya pensaré en algo, no se preocupe. No tendrá que responder por esto. Usted no es la asesina.
Ella negó con la cabeza gacha. Al contrario de lo que yo esperaba, no parecía aliviada sino sumida en el remordimiento. Me miró con los ojos dilatados de amargura.
—¡Pero sí lo soy! ¡Soy una asesina! ¡No es la primera vez que le quito la vida a una persona!
Entonces comprendí.
—Ya lo sé —murmuré con delicadeza.
Su rostro se veló de sorpresa. Yo me subí un poco las gafas en un gesto involuntario.
—André Maret me lo contó... Llevo meses buscándola, Inés —me expliqué—. Buscándola hasta volverme loco. He hablado con todos los que podían contarme algo sobre usted. Y monsieur Maret era uno de ellos...
—André...
—No se lo tenga en cuenta. —Me sorprendí a mí mismo excusando al francés—. Él no la delató. Yo le obligué a contarme todo lo que sabía. El señor Maret ha...
Iba a decirle que había muerto. Pero ella no me escuchaba. Algo la obsesionaba y seguía hablando de ello.
—Yo no quería matarlo... Quizá sí. Deseé muchas veces su muerte, todas aquellas veces que... Pero no hubiera tenido el valor de hacerlo. Fue un accidente...
Le tomé la mano crispada sobre la falda, en un intento por tranquilizarla. Estaba fría a pesar del calor cercano de la chimenea. Me sorprendió su aspereza, también me enterneció.
—Eso ocurrió hace mucho tiempo. No tiene de qué preocuparse.
—No... No... —se obcecaba. Su mano me apretaba con fuerza—. Sigue ahí... No importa el tiempo que pase, sigue ahí y yo no puedo borrarlo. Nadie lo sabe, ni siquiera André... Nadie sabe por lo que tuve que pasar, ni cuánto odiaba a Arturo. Él me había obligado a deshacerme del bebé. Me había engañado... Lo maté... pero no quería matarlo.
—¿Quién era Arturo Fernández de Rojas? —pregunté mientras acariciaba sin darme cuenta sus nudillos con el pulgar. Había cierta ansiedad en mis caricias: tanto tiempo anhelando saber sobre ella y ahora la tenía delante, dispuesta a confesarse.
—El padre de mi hijo, el hombre del que estaba enamorada... —respondió con melancolía—. Yo era muy joven, acababa de cumplir diecisiete años, no era más que la hija del panadero. Él me deslumbró con su posición y su encanto. Mis padres tenían una panadería en una calle que daba a la plaza de la Cebada, en Madrid. Arturo se paseaba montado en su caballo frente al escaparate y yo suspiraba entre los bollos de azúcar cada vez que lo veía. Un día entró en la tienda y compró pan. Volvió a hacerlo al día siguiente, y al otro, y al otro... Compraba mucho más pan del que podría comerse. —Sonrió apenas—. Después vinieron los paseos por El Retiro en su landó y las tardes de verbena en verano... Aquella noche había tomado demasiado aguardiente y me dejé seducir...
Inés se acarició el vientre. Parecía no ser consciente de estar haciéndolo, parecía estar muy lejos en el tiempo y en el espacio.
—Lloré sin descanso cuando supe que estaba embarazada. Había cometido un grave pecado, el pecado de la lujuria, y Dios me castigaba duramente por ello. Me imaginaba abandonada a mi suerte en la calle, como una mujer depravada. Sin embargo, cuando se lo conté, Arturo me abrazó y me besó, me prometió que todo iría bien, que nos casaríamos. Pero antes tenía que deshacerme del bebé. Me aseguró que si no lo hacía, el escándalo acabaría con él y conmigo, con los dos. También con nuestras familias. Y yo le creí... Sólo era una cría ingenua cuando dejé mi casa un domingo de octubre, mientras mis padres y mis hermanos estaban en la iglesia. No he vuelto a verlos desde entonces... Si aquel día hubiera sabido que no volvería a verlos, jamás hubiera dejado mi casa... Yo adoraba a mis padres, a toda mi familia... Me sentía tan feliz con ellos... Ahora ni siquiera sé si siguen vivos o han muerto... Ahora ya no tengo a nadie...
Tragué saliva. Ella me miró y pareció recordar que yo estaba allí. Adoptó un tono más neutro para continuar con su relato:
—Aborté en París. En un antro clandestino donde una vieja bruja me hizo cosas horribles para sacarme el bebé... en pequeños pedazos que cabían en la palma de una mano... —Sus palabra quedaron suspendidas en el aire durante segundos que fueron para ella. Al cabo, añadió—: Cogí una infección que me tuvo durante semanas al borde de la muerte. Supongo que era lo que Arturo deseaba; mi muerte le hubiera resuelto un problema. Pero yo resulté ser más fuerte y más sana de lo que él había esperado y sobreviví. Los meses siguientes me mantuvo encerrada en la habitación de un hostal. Salía echando la llave y yo nunca sabía muy bien cuándo iba a regresar: podían pasar horas, días o semanas. Sus visitas eran para llevarme comida; me alimentaba como a un animal. También para forzarme, una y otra vez hasta que se cansaba y volvía a marcharse cerrando la puerta con llave. No sé cómo no perdí la cabeza... En una de esas visitas, le dije que iba a irme, que volvería a España. No me importaban ya el escándalo y la vergüenza, nada podía ser peor que aquello. Él estaba tan borracho y agresivo como siempre. Pero aquella vez... Dios mío, se puso furioso, ¡se volvió loco! Empezó a arrojarme todo lo que tenía a mano, me abofeteó, me tiró contra el suelo a patadas, estaba segura de que me mataría. Ni siquiera lo pensé cuándo cogí las tijeras de la mesita... Sólo quería asustarle y que dejara de pegarme. Entonces él tropezó y cayó sobre mí. Yo no hice nada... él... él simplemente cayó encima de las tijeras con las que le amenazaba. Y, por efecto de su propio peso, se las clavó hasta el fondo en el estómago. Se las saqué... Entonces no sabía que no debí hacerlo. Le juro que creí que era mejor sacarlas. Estaba tan nerviosa y asustada... La sangre empezó a brotar y me empapó las manos. Arturo agonizaba en el suelo, pero no le ayudé, ni pedí ayuda. Tenía miedo. Recogí mis pocas cosas y me marché. Me marché a ninguna parte... A la calle, que fue desde entonces mi hogar...
—Ningún tribunal la hubiera condenado por aquello...
Me hallaba totalmente conmovido por su relato y nunca se me ha dado bien escoger palabras de consuelo. Por fortuna, Inés no me tuvo en cuenta aquel frío comentario. Se levantó y fue hacia la ventana. Unos copos de nieve enormes pintaban de lunares el vidrio.
—A veces la peor condena es la de la propia conciencia. Llevo la vida entera arrastrando esa muerte y ahora... he vuelto a matar a otra persona.
—Esa otra persona era una asesina. Me alegro de que no errara el tiro o, en este momento, estaríamos lamentando la muerte de usted.
Se volvió ofreciéndome una sonrisa tan dulce que creí poder saborear su gusto azucarado pegado a los labios.
—André no sólo me enseñó a disparar una máquina fotográfica...
Volví a debatir interiormente si debía hablarle de Maret. Pensaba en maldita la hora en la que había de ser yo quien la abrumara con malas noticias. Entretanto, Inés se apoyó contra el alféizar. Usando la mano libre, jugaba con los pliegues de la falda. Su silueta negra se recortaba a contraluz sobre la ventana blanca de nieve y su cabello era una pincelada de cobre. De nuevo, me pareció estar contemplando un cuadro con ella como protagonista. Aquella mujer encarnaba la esencia de la inspiración hasta para un profano como yo.
—Karl... Yo... —titubeó—. Kornelia me dijo que Hugo se está muriendo... ¿Es eso cierto?
«Sí, se muere», pensé. Pero ante su rostro agónico no tuve valor para expresarme con semejante crudeza.
—No le mintió... Hugo no está bien. No puede moverse y apenas tiene conciencia. Cada día que pasa es una lenta agonía, una batalla contra un sueño cada vez más profundo...
Inés se mordió los labios y arrugó el entrecejo como si repentinamente la hubiera asaltado algún dolor. Idiota de mí que pensé en su brazo; enseguida me di cuenta de que no era el brazo lo que le dolía.
—Ella tenía razón... Kornelia tenía razón cuando dijo que Hugo se encontraba así por mi culpa... Si no le hubiera llamado aquella noche...
Me levanté de mi asiento junto a la chimenea y me dirigí hacia ella.
—No debe pensar de ese modo —afirmé, buscando sus ojos—. Es una tortura inútil. Ni conocemos ni podemos controlar los caprichos del destino.
Tomé su brazo sano en ademán alentador.
—Hugo vive. Eso es lo que importa... Es la oportunidad que se nos regala: que aún está vivo, que ni su alma ni su cuerpo se quedaron entre los hierros del automóvil. Le contaré algo. —Ella me miró intrigada—. Hay una sola palabra que casi es capaz de articular: su nombre.
—¿Mi nombre?
—Lo repite constantemente durante sus vigilias. Como una plegaria que lo mantiene con vida.
Inés enmudeció. Deslizó poco a poco la espalda por la pared hasta caer sentada en el suelo. Me arrodillé junto a ella como si fuera a suplicarle.
—Yo le prometí que la encontraría... Y ya la he encontrado, Inés.
Ella se cubrió el rostro con la mano.
—No puede ser...
Le retiré con suavidad el brazo.
—¿Qué es lo que no puede ser? Hugo la necesita a su lado. Y usted le ama, no lo niegue.
—Nunca hubiera dejado a Aldous por él. Eso no puede ser amor. Todo este tiempo he estado intentando convencerme de que no lo amaba, de que no se puede amar a quien sólo se causa dolor y sufrimiento.
—Pero se ha estado engañando a sí misma...
Inés no me respondió. Metió la mano en un bolsillo de su falda y sacó un papel. Lo contempló sobre su regazo. Se trataba de una fotografía de Hugo. Estaba rota por las esquinas y surcada de cicatrices blancas, vieja de tanto atesorarla como una reliquia. Inés acarició su superficie.
—Le aborrecí nada más verle: tan arrogante, tan egocéntrico y tan desagradable. Cuando murió Therese, no dudé en pensar que él la había matado. Ya lo había hecho antes con aquella otra chica con la que iba a casarse, me dije. Era un asesino, estaba segura de que lo era... Entonces, una noche, coincidimos en los pasillos de la ópera. Falstaff... Se me había caído el abanico y él se acercó a recogerlo. Al dármelo, le miré a los ojos, tan cerca que pude ver todo el sufrimiento y el miedo que los oscurecían. Sin embargo, fue él quien preguntó si yo me encontraba bien y aquella simple pregunta me pareció tan generosa... Qué absurdo y descabellado suena todo esto... Pero le aseguro que fue así. Con un simple parpadeo, empecé a ver las cosas de otra manera: a creerle cada vez que él me aseguraba que no era un asesino. Cuántas veces me he llamado ingenua por pensar de ese modo. Me volvía loca buscando una explicación lógica a aquella confianza ciega y sin sentido. Me decía que si usted había creído en él, por qué no habría de hacerlo yo. Pero la razón no podía ser tan sencilla, no lo era... El amor no es un sentimiento sencillo... Hugo decía que si el amor pudiera explicarse no sería amor. Y yo no puedo explicar por qué me enamoré de él aquella noche que recogió mi abanico... —La voz de Inés se tornó áspera, como si un recuerdo la estrangulase antes de salir—. Sin embargo, nunca le dije cuánto le quería. Tuve miedo de hacerlo por lo que él pudiera esperar; esperar algo que yo no podía ofrecerle. Y ahora... ya es demasiado tarde. —Inés le sonrió a la fotografía con nostalgia—. Cuando tomé está imagen, sólo pensaba en atrapar aquel momento y retenerlo para siempre. ¿Sabe lo que él me dijo entonces? «Pase lo que pase, jamás dejaré de quererte.»
—Pase lo que pase... —repetí yo.
Inés se acurrucó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. La resguardé en mi cuerpo, sintiendo lástima; lástima de ella, de Hugo; incluso, de mí mismo. Por fin la había encontrado. Sin embargo, tenía la sensación de haberla perdido para siempre.
