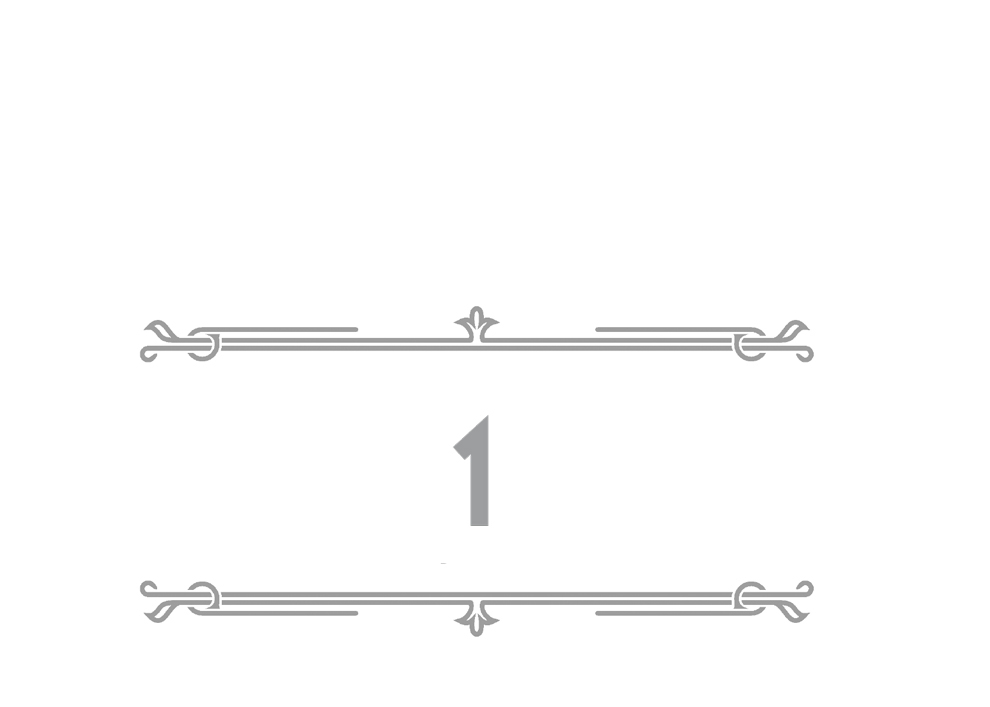
Viena, marzo de 1904
En Viena todo el mundo la conocía y se preciaba de conocerla. Todos la llamaban Inés, desde las criadas hasta las damas de más alta alcurnia. A veces, se referían a ella como «la donna», pero únicamente porque creían que el acento que endulzaba su alemán era italiano. En realidad, nadie sabía nada de ella, ni quién era ni de dónde venía.
El inspector Karl Sehlackman estaba seguro de haberla visto por primera vez en un burdel; aunque por aquel entonces desconocía que se trataba de Inés y en ningún caso se hubiera esperado encontrarla en lugar semejante.
Si al menos se hubiera dejado ver en un prostíbulo de lujo en el centro de la ciudad, de esos que frecuentaban los caballeros nobles y adinerados... Pero no, aquello era un agujero del infierno escondido en un suburbio obrero, que estaba regentado por una tal madame Lamour. El inspector conocía bien a madame Lamour. Según su ficha policial, aquel nombre tan sugerente como poco imaginativo ocultaba la verdadera identidad de una mujerzuela tan vulgar como su nombre real: Gertrude Schmid. Frau Schmid era chabacana, granuja y una delincuente habitual, que acumulaba antecedentes por escándalo público, desacato a la autoridad, hurto y estafa, entre otros. Ella misma era reflejo fiel de su negocio: viejo, feo, sórdido, deshonesto, apolillado, barato... Y las chicas... Las chicas tampoco parecían diferentes: no eran en absoluto bonitas y la mayoría superaba la cuarentena.
Dadas las circunstancias, resultaba prácticamente imposible que la presencia de aquella mujer llamada Inés pasase inadvertida en semejante lugar, por antagónica con todo lo que la rodeaba. Como un atardecer púrpura en la cima de un basurero.
El inspector Sehlackman procuró abstraerse del ambiente mientras se empeñaba en descifrar el perfil de porcelana semioculto bajo la capucha de una amplia capa azul marino. Mas poco duró aquel instante a cámara lenta de imágenes rotas como los sueños confusos, sin tacto ni olfato ni oído, sin respiración. En cuanto madame Lamour advirtió la presencia del policía en el hall, corrió a su encuentro cortándole el paso con su envergadura, no sin antes hacer una señal rápida a sus chicas para que se ocultasen primero los pechos y después ellas mismas en el piso de arriba.
—Querido inspector Sehlackman, ¡cuánto me honra con su visita! —exclamó a viva voz madame Lamour mientras gesticulaba con exceso de teatralidad—. Permítame acompañarle a la salita e invitarle a tomar un té.
Karl oteó por encima del hombro de la madame ansioso por no perder de vista a la extraña mujer de la capa. Sin embargo, en el hall solamente quedaba un rastro ondeante de seda azul, como un telón que pone fin al espectáculo. Por un momento pensó que se había tratado de una visión mágica.
Parpadeó y trató de concentrarse en su desagradable interlocutora.
—Ahórrese las atenciones, Gertrude. —Colocó la voz por encima de la música de una pianola y las risotadas que provenían de dentro de la casa—. Para empezar, dudo de la salubridad de su té y, para continuar, no vengo por un asunto oficial, de modo que no es necesario que me dore la píldora.
Una vez aclaradas las intenciones del inspector, la actitud de madame Lamour cambió en un abrir y cerrar de ojos. Su rostro grotesco se torció con una sonrisa de picardía y, aproximándose al joven, adelantó el pecho como si quisiera hacer que topara con aquellos grandes senos que parecían a punto de escaparse de entre las puntillas ennegrecidas de su ropa interior.
—Ah, mi querido inspector, entonces es que por fin se ha decidido a probar a una de mis chicas... Por tratarse de usted, a la primera invita la casa —susurró cerca de su cara con voz ronca y aliento de anís.
Karl dio un paso atrás sin poder quitar la vista de una verruga peluda que brotaba junto a sus labios.
—Lo cierto es que no... gracias. Ya nos conocemos, Gertrude, y no sé qué me mataría antes, si su té o sus chicas.
La mujer se mostró ofendida en lo más profundo de su honor. Se cerró el chal sobre su escote casi desnudo, como si echara vengativa las cortinas sobre una ventana al paraíso.
—No sé de qué me habla. Yo soy una mujer temerosa de Dios, del emperador y de sus leyes. Todos mis papeles están en regla.
—No me obligue a pedírselos... Vayamos al grano, madame: estoy buscando a esta persona...
El inspector sacó una fotografía de su bolsillo y se la mostró a Gertrude, quien deslizó la mirada por encima de ella con escaso interés.
—No me suena. Por aquí pasan muchas personas, sobre todo hombres. No querrá que me fije en cada uno de ellos.
Consciente de que la madame no estaba dispuesta a colaborar, Karl no se anduvo por las ramas.
—Echaré un vistazo por el salón —afirmó, avanzando un paso hacia el interior de la casa.
Gertrude se interpuso en su camino con actitud más nerviosa que desafiante.
—Espere un momento... ¡Ese hombre podría estar en cualquier parte! ¿Y si ha alquilado una habitación y se encuentra descansando? ¿Con qué derecho quebranta usted la tranquilidad y la intimidad de mis clientes? No puedo permitirle entrar así como así.
Karl, que no estaba de humor para bromas ni para incordios, clavó la mirada en esa vieja ramera osada con la intención de recordarle quién tenía la sartén por el mango en aquella situación.
—Verá, madame Lamour —anunció con sorna—. Voy a entrar en su inmundo salón y, por su bien y por el mío, ruegue a Dios para que encuentre allí a quien busco o, de lo contrario, me veré obligado a echar abajo a patadas la puerta de cada uno de sus cuartuchos hasta que dé con él. Todo ello con el derecho que me otorga ser la persona que mañana mismo podría cerrarle este garito infesto.
Sin más contemplaciones, el inspector Sehlackman se dispuso a cumplir con su cometido dirigiéndose al salón, mientras madame Lamour se quedaba plantada en mitad del hall rumiando su impotencia.
El salón estaba envuelto en una nube de humo que le escoció en los ojos nada más entrar; un hedor a sudor y alcohol rancio le golpeó la nariz. En mitad del tumulto y el ruido —una música horrible de pianola desafinada, gritos y risas estridentes—, Karl empezó a escrutar los rostros demudados de vicio y lujuria que allí se congregaban, toda una galería de fealdad y depravación.
Nadie reparó en su presencia, tan absortos como estaban en su propio placer carnal: el de la bebida, el juego y el sexo. De modo que pudo pasearse por el lugar, esquivando putas y borrachos, sin ser importunado. Hasta que, finalmente, dio con él.
Encontró a Hugo en un rincón oscuro al fondo del local, sentado a una mesa sobre la que corrían las cartas y el alcohol. Su cabeza descansaba en los senos marchitos de una puta vieja, escasa de ropa y sobrada de maquillaje, mientras que otra no mucho más joven le marcaba el cuello con besos rojos de carmín y le recorría el pecho con caricias callosas por debajo de la camisa entreabierta. Bebía de una botella de vidrio verde, probablemente colonia pese a la engañosa etiqueta que rezaba VODKA. Estaba muy borracho, pero aún conservaba la consciencia suficiente como para tirar los naipes a la mesa siguiendo las reglas del juego.
—Lo lamento, caballeros —irrumpió Karl con mal disimulada ironía—, pero me temo que se ha acabado la diversión. —Y volviéndose hacia Hugo, ordenó—: Venga, nos vamos.
Tuvo que tirar de él para arrancarlo de los brazos de las putas pero, antes de que pudiera conseguirlo, uno de aquellos caballeros, con aspecto de rudo proletario, levantó toda su humanidad, que era mucho mayor que la de Karl, y comenzó a increparle.
—Un momento, pollo pera. ¿Quién coño te has creído que eres? Aquí el amigo va perdiendo y no va a largarse sin aflojar la guita que me debe.
Karl se metió la mano en el bolsillo, sacó un puñado de billetes y los dejó en medio de la mesa con un golpe que sacudió naipes roñosos, vasos llenos y botellas vacías.
—Con esto, la deuda queda suficientemente saldada. Y podéis terminaros la bebida a su salud —concluyó arrebatándole la botella a Hugo y poniéndola junto al dinero. Dinero y botella desaparecieron de la mesa tan rápido como habían aparecido.
—¡Eh! ¡Devuélveme mi vodka y lárgate! —protestó el joven con voz pastosa mientras se zafaba de los tirones de brazo con los que Karl intentaba obligarle a ponerse en pie.
El rudo proletario agarró a Karl por las solapas y, echándole en la cara su aliento apestoso, le amenazó:
—Será mejor que hagas caso al chaval. Lárgate y déjale terminar la partida con honor. No quiero que nadie diga que yo, el honrado Rutger, desplumo a los pardillos de mala manera, ¿queda claro?
Un coro de carcajadas aderezó las amenazas de Rutger, quien, totalmente crecido y seguro de haber amedrentado a aquel relamido enclenque, lo soltó para que pudiera irse con su música a otra parte. Lo que no esperaba el grandullón pendenciero era recibir inmediatamente después el fuerte puñetazo en la mandíbula que lo lanzó contra las sillas y lo dejó medio aturdido en el suelo.
Karl colocó su identificación de policía frente a la cara magullada del matón y con voz calmada pero firme zanjó aquel asunto.
—¿Sabes, Rutger? Debería llevarte detenido para que le expliques todo esto al juez. Pero tengo otras cosas que hacer. Ésta debe de ser tu noche de suerte, no la tientes.
Mientras el resto de los contertulios, que antes tanto habían cacareado, observaban mudos e inmóviles la escena, Karl se acomodó el traje, se ajustó las lentes torcidas y reanudó sus esfuerzos por sacar a Hugo de aquel lugar.
Hugo recordaba haber protestado vivamente, incluso haberse aferrado a las faldas roñosas de aquella puta... ¿Cómo se llamaba?...
Pero lo que no recordaba en absoluto era cómo había acabado con la cabeza metida en un pilón de agua helada mientras hacía esfuerzos inútiles por sacarla y poder respirar. ¡¿Es que aquel bastardo quería ahogarle?!
Por fin sintió que tiraban de él hacia arriba. Tomó una amplia bocanada de aire y entre toses y sofocos intentó gritar:
—¿Qué demonios estás haciendo?... ¡Maldito seas!... ¿Acaso has perdido la cabeza?
El traje de Karl se llenó de salpicaduras vertidas entre injurias.
De pronto Hugo detuvo su ira, se dejó caer en la acera y apoyó la espalda contra la pared en ruinas de la única vivienda que había en aquel callejón de mala muerte. Karl supuso que le habría sobrevenido un mareo: semejante melopea no se arregla con tres o cuatro zambullidas en agua fría. Lo observó en silencio, esperando a que se recompusiese un poco para poder sacarlo de allí y llevarlo a casa.
—Vete y déjame en paz, ¿quieres? —masculló Hugo con la cabeza entre las rodillas. No era capaz de vocalizar correctamente las palabras—. No necesito una niñera.
—Eso díselo a tu tía Kornelia. Ella me ha pedido que viniera a buscarte.
Hugo no contestó. Karl se preguntó si se habría desmayado otra vez. Probó a seguir hablándole.
—Me alegro de volver a verte, Hugo. Aunque me hubiera gustado enterarme por ti y no por Kornelia de que habías regresado a Viena.
El joven soltó una risita irónica.
—¿De veras? Debes de ser la única persona que se alegra de verme en esta condenada ciudad.
Karl sintió lástima de aquel despojo ebrio y falto de dignidad tirado en la tierra de un callejón. Ese hombre no se parecía en nada al Hugo von Ebenthal que él conocía. Su gran amigo Hugo von Ebenthal... Probablemente su único amigo. El tipo más simpático, frívolo y feliz con el que se había topado nunca. El mismo que se burlaba de su artilugio para cazar ranas y de su álbum de crímenes porque había preferido pasar la adolescencia seduciendo a muchachas de no importaba qué cuna en los campos de heno que servían de alimento a los purasangre de su padre. Aquel chico de mente sana y sin prejuicios con el que Karl había jugado al escondite en los jardines, a los piratas en el lago y a los bandidos en el bosque de los Von Ebenthal. Con el que había corrido sus primeras juergas de estudiante en Viena y con quien había compartido confesiones frente a una o varias jarras de cerveza.
Hugo von Ebenthal había sido un soltero codiciado, heredero de títulos y fortuna, agraciado con un físico irresistible motivo de cuchicheos y sonrojos entre los círculos femeninos de los mejores salones de la ciudad. Había seducido a la mayoría de las mujeres de Viena y a buena parte de las de Austria, en realidad a toda dama que se hubiera cruzado en su camino. Había jugado a hacer el amor con la despreocupación de quien se cree inmune a su veneno. Pero no existe nadie inmune al amor. Ni siquiera Hugo von Ebenthal.
Por ese motivo, Karl se sorprendió enormemente cuando Hugo le confesó que se había enamorado. No le hubiera parecido más inesperada la noticia de un desastre natural, de un cambio en el eje de rotación de la tierra. Pero aquella mirada, aquella sonrisa, aquel rostro velado de beatitud rayana en la estupidez le confirmó, sin lugar a dudas, que su amigo no mentía: estaba enamorado de verdad.
La muchacha era dulce, bella, cándida, alegre... Una niña inocente. Y quizá la única que no tenía en cuenta su aristocracia, ni su fortuna, ni siquiera su físico moldeado por los dioses del Olimpo. Sólo ella había descubierto la belleza en el interior del joven, la auténtica belleza oculta por el brillo intenso de lo superficial, extremadamente intenso en el caso de Hugo.
En apariencia, la vida había decidido facilitarle las cosas a Hugo von Ebenthal. Eso había pensado Karl. Pero se había equivocado. La vida nunca lo da todo. No era más que un engaño, una treta, un caramelo en los labios arrebatado después de un manotazo inmisericorde.
No había pasado un día en los últimos años sin que Karl hubiera tenido que combatir una imagen desasosegadora que se empeñaba en adherirse a su mente con las uñas afiladas. Ni un solo día en que no recordase a Hugo tendido junto al cadáver abierto en canal de su amada, con las manos manchadas de sangre y el rostro contraído por la angustia y la enajenación.
El propio inspector Sehlackman había comandado la investigación de aquel crimen. Todos los indicios apuntaban a que Hugo lo había cometido, con frialdad y premeditación. Pero no, Hugo no podía ser un asesino, era su amigo. De eso Karl estaba convencido y así se lo había recordado el príncipe Von Ebenthal, el padre de Hugo. «Hugo es tu amigo, tienes que ayudarle. Hazlo por nosotros y esta familia te estará eternamente agradecida.» El agradecimiento de los Von Ebenthal era algo que Karl valoraba en suma medida; también la amistad de Hugo. No quería decepcionar a los que, con un extraño sentimiento de vasallaje, consideraba sus señores y a los que, aun siendo policía, prestaría sus servicios, tal como su padre, su abuelo y su bisabuelo habían hecho siendo los médicos de la noble casa.
Por eso concluyó lo que el príncipe Von Ebenthal le pedía: Hugo era inocente de la acusación de asesinato, caso cerrado por falta de pruebas. Concluyó lo que él mismo quería creer. Porque Hugo von Ebenthal era su amigo... Su único amigo.
Lástima que los casos no se puedan cerrar con un simple acto de fe y de voluntad. Karl Sehlackman no tardaría en descubrir que los fantasmas de las tumbas que se dejan mal cerradas siempre regresan para atormentar las conciencias culpables.
Lo cierto era que, desde aquel desgraciado episodio, el joven no había vuelto a ser el mismo. Destrozado y amargado, condenado a un exilio forzoso impuesto por un padre al que poco importaba si Hugo era o no un asesino, sino únicamente el deshonor que había causado a la familia y que sólo habría de aplacarse borrando de la memoria de Viena el nombre de su hijo, partió hacia Norteamérica, donde había permanecido lejos de todo durante los últimos años.
A la vista de aquellos despojos de Hugo que se esparcían a sus pies, Karl estuvo seguro de que sus aventuras en tierra extranjera habían inclinado al joven al vicio y al desenfreno, a la autodestrucción. No obstante, no estaba dispuesto a dar pábulo a la autocompasión de su amigo, pues creía que haciéndolo no le beneficiaba en nada.
—Tal vez pocos te echen de menos... Pero eso no justifica que te ocultes de la gente en el burdel más sórdido de la ciudad. Sólo Dios sabe qué clase de enfermedades puedes coger ahí dentro... Hay locales mucho más agradables para pasar el rato, que ofrecen alcohol de calidad y chicas jóvenes y guapas.
—Ninguna puta de lujo querría quedarse a solas conmigo. Todas saben leer y saben quién soy. Todas me tienen miedo —repuso el joven con amargura mal disimulada.
La conversación empezaba a alargarse y a teñirse de desahogo, de modo que Karl se acercó a su amigo y se sentó junto a él en el suelo. La noche era fresca y se sintió mejor al apretar las rodillas contra el pecho. Sin embargo Hugo, en mangas de camisa, con el torso desnudo y la cabeza empapada, parecía no experimentar sensación térmica alguna, ni nada que proviniese del exterior. Tan sólo sentía flotar y aullar fantasmas en su interior.
—El viejo se muere —anunció entonces, sin levantar la vista del suelo. Karl no comentó nada; ya sabía que el anciano príncipe agonizaba—. Por eso he vuelto. Y, bueno, pensé... pensé que todo se habría olvidado. Pero no... No, nada de eso. Esta misma mañana un imbécil de esos con pinta de persona de principios elevados y moral intachable me ha preguntado si es que iba a reabrirse el caso.
Karl meneó la cabeza: aquel tipo no sólo debía de ser un imbécil, también era un necio; eso, o tenía muy mala sangre.
—¿Entiendes ahora por qué prefiero pasar aquí el rato? Al menos Rutger sólo quiere sacarme hasta el último heller.
—Y estaba a punto de conseguirlo.
Hugo dejó asomar una hilera de dientes tras una sonrisa maliciosa.
—Eso creía él... Me he pasado meses en el Yukón, jugando al póker con los tipos más tramposos del mundo. A su lado, ese fanfarrón no es más que un aficionado. Sólo estaba dejando que se confiase, que pensase que soy un pardillo, para luego... ¡zas!, dejarle limpio en una sola mano.
El inspector no pudo evitar sonreír. Iba a resultar que, después de todo, le había hecho un favor al tal Rutger: ahora se estaría gastando sus coronas en más vicio.
—Es evidente que tienes muchas cosas que contarme... —concluyó mientras se metía la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacaba un paquete de tabaco—. ¿Te apetece un cigarrillo?
Hugo, movido por el resorte de la sorpresa, consiguió levantar la cabeza.
—¿Y tú desde cuándo fumas? ¿Es que te has vuelto un niño malo, Karl Sehlackman? —se burló.
—No fumo. Los he traído para ti.
Hugo soltó una carcajada estrepitosa.
—¿Te he dicho alguna vez que eres asquerosamente perfecto? —Quiso provocarle. Intentaba posar en él sus ojos vidriosos, que luchaban por fijar la mirada, en tanto que su cabeza se balanceaba como si el cuello fuera incapaz de sujetarla. Ante el silencio de Karl, volvió a la carga—: Y cuidado con los tipos perfectos... Mucho cuidado... Luego resultáis estar más podridos que el resto de los mortales... Dime, Sehlackman, ¿lo has hecho alguna vez con una puta vieja y sucia? —El joven puso los ojos en blanco y exhaló un suspiro ronco—. Oh... Es como pasar el dedo por la hoja de una navaja bien afilada... Sabes que vas a cortarte pero quieres ver cómo brota la sangre y tiñe el acero de rojo...
—Déjalo, Hugo... Estás demasiado borracho para que te tome en serio, así que pierdes el tiempo tratando de escandalizarme; ya estoy curtido de sobra en escándalos y provocaciones. Y no creas que me impresiona tu discurso autodestructivo. Si tan terrible te parece tu vida que quieres acabar con ella, se me ocurren formas más rápidas y directas de lograrlo; la sífilis es un camino lento y doloroso.
—Ya. Pero no serían tan divertidas.
Karl hizo caso omiso de su ofuscación.
—¿Quieres ese cigarrillo o no? —preguntó por segunda vez tentándole con un pitillo en la mano.
Hugo lo aceptó con desgana y volvió a enterrar la cabeza en las rodillas desde donde resonó su voz:
—No sé qué mierda de vodka era ése... Me encuentro fatal... Joder... Debería haberme quedado en Alaska vendiendo pieles de castor... —se lamentó antes de tender el cigarrillo hacia su amigo para que se lo encendiera.
Karl prendió una cerilla que impregnó el aire de aroma a fósforo quemado. A la débil luz de la llama el rostro lívido de Hugo se cuajó de sombras y se asemejó todavía más al de un cadáver.
—¿Y qué demonios hacías tú vendiendo pieles de castor?
Pero la curiosidad de Karl quedó insatisfecha porque, tras dar la primera calada al cigarrillo, Hugo se volvió para vomitar violentamente contra la pared.

Viena, abril de 1904
A aquella hora de la tarde, la luz del sol entraba por los ventanales de la rotonda con un ángulo muy particular y bañaba la piel de la modelo de tal forma que los tonos y las texturas que adquiría parecían únicos. Sin embargo, la baronesa Kornelia von Zeska maldecía constantemente porque no se veía capaz de plasmar esos matices en el lienzo: no daba con la perspectiva adecuada para representar los volúmenes ni reflejaba con precisión las sombras que se formaban en los pliegues de la cintura. No estaba en absoluto concentrada en lo que hacía; ni ella ni la modelo.
Therese posaba de pie, al modo de las Venus clásicas, salvo por el detalle de que, en vez de mirar al espectador, la cabeza le colgaba hacia delante y su rostro se ocultaba bajo una larga y espesa melena pelirroja, que le caía como una cortina sobre el cuerpo hasta casi confundirse con el vello púbico.
La baronesa suspiró de desesperación y lanzó el carboncillo contra la mesa de trabajo.
—Por hoy está bien, lo dejaremos aquí —anunció displicente—. Therese, puedes cubrirte.
Con esa simple frase se desencadenó toda una serie de pequeños sucesos en aquella sala hasta entonces prácticamente inánime y silenciosa. Los cuatro alumnos que pintaban a Therese mostraron en voz baja su sorpresa por la abrupta interrupción de la clase; no obstante, empezaron a guardar sus instrumentos de pintura. La muchacha, por su parte, relajó la postura, alzó la cabeza y, tras recogerse los cabellos a un lado, empezó a masajearse el cuello entumecido. Casi al mismo tiempo, Hugo von Ebenthal estaba sobre la tarima tendiéndole la bata.
—No es necesario que la ayudes, Hugo. Ella sabe vestirse sola. —Kornelia regañaba a su sobrino como si fuera un niño pequeño y él, que nunca tomaba sus regañinas en serio, le lanzó una mirada burlona y siguió haciendo su voluntad.
La baronesa, con gesto contrariado, comenzó a recoger mecánicamente los trozos de carboncillo que acababa de utilizar. Alexander de Behr se acercó a ella.
—No deberías permitirle asistir a las sesiones de desnudo —la aleccionó, refiriéndose a Hugo—. Hemos perdido casi toda la clase sin necesidad.
—Mañana la reanudaremos, Sandro —gruñó la respuesta con mal tono.
Alexander de Behr se hacía llamar Sandro como homenaje a Sandro Boticelli, a su modo de parecer, el pintor más maravilloso de todos los tiempos. Sin ir más lejos, Sandro se habría tatuado la Primavera en alguna parte amplia y despejada del cuerpo si no fuera porque, como él mismo admitía, era excepcionalmente sensible al dolor. En realidad, Sandro era excepcionalmente sensible a todo. Tanto o más que muchas mujeres. Inseparable de la baronesa Von Zeska, ambos conformaban una pareja muy peculiar en la que los roles sexuales parecían estar invertidos. Al menos en cuanto a su apariencia física, pues Kornelia era del todo masculina: con su cabello canoso y cortado como el de los hombres, con su rostro libre de maquillaje que dejaba al descubierto toda la crudeza de unos rasgos en absoluto agraciados y una piel surcada de arrugas y marcas de viruela, y con sus atuendos estrafalarios y un tanto andróginos entre los que, a menudo, no faltaban los pantalones. En cuanto a Sandro, se situaba en el polo opuesto, ya que siempre lucía una impecable melena teñida de rubio que le llegaba hasta los hombros, los ojos sutilmente delineados de negro y un vestuario rico en formas y colores. Si además de amistad compartían lecho era algo que nadie en toda Viena se atrevía a asegurar, al menos en público.
—Ésa no es la cuestión —puntualizó Sandro—. La cuestión es que hay unas normas y si a él le permites saltárselas, ¿por qué no a los demás? Esto acabará convirtiéndose en una feria: «¡Pasen y vean! ¡Muchachas desnudas de cuerpo entero! ¡Entrada gratuita!».
—Basta de tonterías. —La baronesa se le encaró mientras se limpiaba las manos con un trapo lleno de manchas negras—. Estás sacando las cosas de quicio como siempre. De sobra conozco las normas, te recuerdo que yo misma las establecí.
Efectivamente. Aquella escuela de arte era una institución privada, fundada y dirigida por la baronesa. Se trataba de un proyecto que ella había iniciado hacía años como respuesta al machismo, al clasismo y al racismo imperante en el mundo del arte, especialmente en los sectores más académicos y conservadores. Por supuesto que Kornelia no esperaba que una institución tan arcaica y anclada en el pasado como la Academia de Bellas Artes de Viena permitiera el ingreso de mujeres. Pero lo grave era que tampoco las asociaciones de artistas que abanderaban el modernismo y las nuevas corrientes de pensamiento artístico, como la Secession o la Künstlerhaus, lo hicieran. Oh, claro, por supuesto que apoyaban a las mujeres artistas, se dignaban exponer junto a ellas y a admitirlas en sus tertulias, pero otorgarles derecho a voto en sus asambleas era una concesión a su hegemonía masculina que no estaban dispuestos a hacer.
En cuanto a las clases de dibujo con modelos desnudos... Aquélla sí que era una batalla perdida. La moral, la decencia y la ética no contemplaban que una dama se pusiese delante de un cuerpo, ni de hombre ni de mujer, desnudo. No estaba mal visto que las mujeres volcasen su escaso talento en el noble arte de la pintura, siempre y cuando se limitasen al retrato, el paisaje y el bodegón. Lo demás resultaba amoral, obsceno y estaba fuera del alcance de sus naturalezas débiles. A la baronesa siempre le habían indignado aquellos planteamientos retrógrados. Ella misma había tenido que luchar por hacerse un hueco en el panorama artístico de Viena, había viajado a Francia a educarse en instituciones privadas, como la Académie Colarossi o la Académie Julien en París, y a formarse en ambientes más abiertos y tolerantes. Pero no todas las mujeres tenían acceso a las mismas oportunidades. Por eso en su academia se admitían por igual alumnos y alumnas y ambos se formaban en idénticas condiciones y con idénticos medios; desnudos incluidos.
Según esta filosofía revolucionaria, en su academia no había demasiadas normas. Pero entre esas pocas se encontraba la de únicamente permitir el acceso a las clases de desnudo a alumnos y profesores. Sobre todo por dos motivos. Uno, el que acababa de plantear Sandro con su peculiar estilo: evitar que la clase se convirtiese en una feria. Otro, asegurar que nada ni nadie distraía el trabajo de alumnos y modelos. Ya que, dependiendo de quién fuera el observador, las modelos detectaban de alguna manera cuándo había en la mirada un interés diferente del meramente artístico.
Eso era exactamente lo que había sucedido aquella tarde. Desde el momento en que Hugo había entrado en la galería y se había sentado en una esquina, devorando con los ojos el cuerpo de Therese, la muchacha había empezado a descuidar su trabajo: se movía imperceptiblemente, sus músculos se tensaban y destensaban, las sombras se desplazaban por su cuerpo, los pliegues cambiaban de lugar... Incluso había hecho un intento por alzar la cabeza para poder mirar al joven. Intolerable...
—Le consientes demasiado, Kornelia. Ya te lo he dicho en repetidas ocasiones. Sólo porque es despiadadamente encantador (o al menos lo era) e irracionalmente guapo no deberías plegarte a todos sus deseos. Eso no le beneficia en absoluto.
La baronesa desvió la vista hacia la tarima. Allí seguían Hugo y Therese. Todo sonrojos y sonrisas insinuadas, miradas lánguidas y aproximaciones sutiles. Una cuidada ceremonia que terminó con la mano de Therese entre las de Hugo mientras el joven acariciaba con los dedos la palma de ella como si estuviera adivinándole la fortuna. Por supuesto, él estaba al final de aquellas líneas de la mano. Siempre embaucaba así a esas cándidas criaturas.
Con la mirada y la mente ausentes, la baronesa reflexionó casi para sí misma.
—Ha sufrido tanto el pobre... Ha estado tanto tiempo lejos de mí... No puedo negarle nada... —se sinceró la baronesa con su buen amigo.
Sin embargo, Sandro tenía razón. Y ella no podía dejar de pensar en lo perjudicial que resultaba todo aquello para su sobrino: el desenfreno, esa forma de ahogar sus penas en el vicio, el desprecio por sí mismo y por los demás... No podía dejar de pensar en qué podría hacer para ayudarle.

Karl Sehlackman siempre había mantenido una relación cercana y cordial con Kornelia von Zeska. Quizá por el carácter abierto y tolerante de la baronesa, nunca había sentido que le separase de ella esa distancia reverente que guardaba con la mayoría de los Von Ebenthal, en especial con su alteza el príncipe, hermano de Kornelia y padre de Hugo.
El inspector solía visitar a menudo a la baronesa y, de cuando en cuando, acudía a alguna de sus famosas fiestas y veladas en su palacio de la calle Herrengasse. Con ocasión de una de ellas conoció formalmente a Inés.
Inés era la amante de Aldous Lupu, el afamado artista. Ambos acababan de inaugurar su primera exposición conjunta en la sede de la Secession; y teniendo en cuenta que habían gozado de una dosis aceptable de escándalo y las páginas de la prensa o las tertulias de café los tachaban lo mismo de genios que de locos —tan delgada es la línea entre ambos—, Kornelia no quiso perder la ocasión de celebrarlo, de modo que organizó una fiesta en honor de la pareja.
No se podía decir que la baronesa fuera la mujer más extravagante de Viena porque, en aquellos días, la ciudad estaba llena de personajes que competían en excentricidad para gusto y regocijo de su peculiar sociedad. Aunque, sin duda, la baronesa ocupaba un lugar destacado en aquella competición. Además de ser artista, divorciada, feminista y adepta a otros tantos ismos más, a cada cual más transgresor, procuraba que su extravagancia no pasase inadvertida a nadie. Tenía un criado negro como el betún que vestía siempre una túnica bereber y un turbante añil y que intimidaba con sus ojos de leche cortada a todo aquel al que abría la puerta. Eso, sin contar con Leonardo, el guepardo que era su mascota, bautizado así en honor al fabuloso genio renacentista. No todas las visitas toleraban que un felino salvaje se frotase el lomo moteado contra sus piernas o ronronease junto a sus zapatos a colmillo descubierto.
En semejantes circunstancias, no era de extrañar que las fiestas de la baronesa Von Zeska resultaran un alarde de singularidad. Sin embargo, para mayor decepción de las lenguas más afiladas de Viena, que en aquel momento de duelo anticipado por el inminente fallecimiento del anciano príncipe Von Ebenthal hubieran deseado poder despellejar a la susodicha por la festiva desconsideración que mostraba hacia su hermano moribundo, la velada en honor de Aldous e Inés se había tratado de una pequeña reunión de amigos sin boato ni magnificencia, sin orquesta ni siquiera cuarteto de cuerda. Claro que no faltó quien vertió en ella sus críticas por aquella austeridad rayana en la racanería, ya que es del todo imposible complacer a todo el mundo.
Sea como fuere, no hubo elefantes ni trapecistas en el jardín, tampoco el ballet imperial ruso representó El lago de los cisnes para sus invitados, rehusó contratar hipnotizadores y nigromantes, suprimió la fuente de chocolate y la pirámide de caviar y, aunque su amiga la mezzosoprano Grete Forst se ofreció a cantar «Casta Diva» de Norma —por todos sabido que se trata de un aria muy triste—, la baronesa declinó amablemente el ofrecimiento. El respeto al sufrimiento de su hermano le imponía austeridad. Sólo Leonardo estaba fuera de tono, luciendo el impresionante collar de brillantes sudafricanos que llevaba en todas las fiestas. «Los guepardos no entienden de duelos. Y, además, mi hermano nunca ha apreciado a Leonardo», argumentaba Kornelia en su defensa.
Karl llegó temprano al palacio de la baronesa y tuvo ocasión de charlar con la hermana de Hugo, Magda, de apellido Von Lützow, por su matrimonio.
Magda no era una compañía codiciada. Su carácter era tan áspero como su físico, pues en su familia parecía una broma de mal gusto del destino que la belleza y el encanto fueran patrimonio de los varones. Pero se había casado bien, con un coronel viudo, veinte años mayor que ella, dócil cual pelele ante sus arranques de genio y sus continuas demandas. La dote que Magda tenía asignada daba por bueno el sacrificio del aguerrido coronel.
Con la acritud que la caracterizaba, Magda puso a Karl al tanto de la gravedad del estado del anciano príncipe siendo su única intención dejar constancia de su malestar con respecto a Hugo, el cual, desde que regresara a Viena, apenas se había dejado ver por el palacio Ebenthal ni había mostrado el más mínimo interés en acompañar a la familia en tan delicado momento, dedicándose por el contrario a correrse una juerga tras otra en la capital. Tanto Magda como su marido, el coronel Von Lützow, consideraban que la salud mental de Hugo había quedado seriamente dañada a raíz de los tristes acontecimientos que había padecido, y ambos dudaban de su capacidad para asumir las responsabilidades que se le avecinarían tras la más que probable y desgraciada muerte de su padre. «Es evidente que el paso por la cárcel y esa vida desenfrenada en Norteamérica han afectado a su buen juicio», repetía.
La oportuna entrada de Hugo en el salón, justo en el momento en que Magda arremetía con mayor virulencia contra él, dio más argumentos a su hermana para la reprobación.
—Ya lo ves, Karl —siseó con una indignación patente en el movimiento vigoroso de su abanico—. Tiene la desfachatez de presentarse aquí con una mujer nueva. A saber de qué horrible tugurio la habrá sacado. Es evidente su obstinación en que una cualquiera sea la futura princesa Von Ebenthal...
Karl miró a la muchacha que Hugo llevaba del brazo y que exhibía como un trofeo. Era muy bonita, mucho más que cualquiera de las aspirantes a princesa Von Ebenthal que pudiera imaginarse, pero eso no la convertía necesariamente en una mujerzuela.
—No ha cambiado nada, en todo caso ha ido a peor —continuaba Magda sin tregua—. Sigue sin asumir sus responsabilidades y ahora además parece disfrutar con el escándalo y la provocación.
—Al parecer, ha hecho una pequeña fortuna en estos pocos años que ha pasado en América del Norte. Tal vez no sea tan irresponsable como nos quiere hacer creer... —comentó Karl a modo de tibia defensa. Aquélla era una guerra en la que no quería ni debía entrar.
—Eso va diciendo él, sí. Que sea cierto es otra cosa...
Por fortuna, el alegato de ministerio fiscal que Magda le estaba recitando a Karl se interrumpió cuando Hugo y su acompañante se acercaron a saludarlos.
Entretanto, en la esquina opuesta del salón, junto a la bandeja de canapés de huevo hilado, que eran los favoritos de Sandro, tenía lugar otra pequeña conspiración contra Hugo.
—Te lo dije, Kornelia —advirtió Sandro acompañando sus palabras con movimientos aparatosos del largo fular de seda de vivos colores, tan característico de su atuendo como de él mismo—. Te dije que vendría con esa modelo. Y son ya tres con ésta las ocasiones en que han salido juntos, al menos que yo tenga conocimiento. ¿Y sabes lo que me ha dicho esta misma mañana en el café Griensteidl?: «Therese es una mujer muy especial» —repitió Sandro con una pausa entre las palabras como si a la baronesa le costase entender el alemán—. Así, exactamente.
Kornelia se dio cuenta de que si seguía mordiéndose el labio con tanta fuerza acabaría haciéndose una herida. Estaba nerviosa y preocupada y se obligó a relajarse. Era cierto que Hugo parecía diferente... puede que hasta ligeramente feliz. Sonreía y su sonrisa no se debía al sarcasmo.
—¿Crees que está sentando la cabeza? —preguntó Sandro.
—Esto no sería sentar la cabeza, sería meterse en la boca del lobo. Dejarse ver con una mujer que cobra por posar desnuda no es lo que se espera de un Von Ebenthal y mucho menos sentar con ella la cabeza. No tienes más que fijarte en la expresión viperina que exhibe ahora mismo mi sobrina Magda. Seguro que esa cabecita repleta de las ideas que le mete su ambicioso marido está sumando una más a la lista de faltas de su hermano.
Sandro hubiera añadido algún comentario de no ser porque tenía la boca llena de canapé de huevo hilado, lo que dio pie a la baronesa para continuar:
—Tengo que hablar seriamente con él. Tengo que hacer algo por reconducir su comportamiento. Aunque quizá ahora mismo lo mejor que puedo hacer es ir a rescatarle de las garras de Magda. Y, Sandro, querido, no te comas toda la bandeja de canapés, que ya sabes que la salsa tártara te provoca acidez de estómago —advirtió la baronesa antes de alejarse.
Sin motivo aparente, Karl se volvió hacia la puerta justo en el momento en que hacían su entrada Inés y Aldous Lupu.
Inés... Fue como si el tiempo y el espacio se hubieran congelado y sólo ella estuviera dotada de movimiento y expresión. Toda la estancia se llenó de su presencia: se tiñó del color de sus ojos y de su espectacular vestido, brilló con la luz de su sonrisa, vibró con el tono de su voz.
Absorto como estaba, Karl no reparó en cuántos se acercaban a saludar a la pareja, ni en la premura de la baronesa por recibirlos en cuanto los vio llegar. No en vano ellos eran los protagonistas: aquella curiosa pareja cuya compañía y atención todos se disputaban.
Aldous Lupu era uno de los pintores más famosos de Viena. Desde el principio, cuando sólo era un joven artista emigrante que a duras penas se ganaba la vida haciendo retratos baratos para las familias de clase media, se había adherido a las corrientes rupturistas con la tradición pictórica más estricta. Cuando el gran mecenas judío Nikolaus Dumba se fijó en su talento y se enamoró de su pintura, lo sacó de su paupérrimo taller en Margareten y lo elevó a los altares del gremio y de la sociedad entera. Comenzaron a lloverle los encargos tanto públicos como privados; participó en exposiciones internacionales y ganó prestigiosos premios por toda Europa; su nombre se mezcló con el de los grandes del arte austríaco: Hans Makart, Richard Gerstl, Alfred Roller, Max Kurzweil. Posteriormente, fue uno de los fundadores de la Secession junto con Gustav Klimt y Koloman Moser, con los que llegó a trabar gran amistad, aunque después de las divergencias internas en el grupo, había renegado de movimientos y asociaciones de artistas y era conocido por ser un espíritu libre que sólo comulgaba con sus propias ideas sobre el arte y la vida misma. En realidad, Aldous Lupu era un personaje único: de gran envergadura, con su bigote largo y espeso y su melena blanca siempre alborotada, vestía, según las ocasiones, con el blusón o la casaca típicos de Moldavia, región de la que provenía. Resultaba extrovertido, expresivo, exagerado, y poseía un carácter fuerte que no tenía reparo en mostrar en público, por lo que muchos lo tachaban de loco y estrafalario.
Inés y Aldous formaban una pareja singular en la que los opuestos se daban la mano. Pocos podían explicarse la enrevesada química que los había unido, que parecía más bien cosa de mágica alquimia: un ogro y un hada agarrados del brazo. Así pensaba Karl mientras la observaba: mitológica y sobrenatural; demasiado bella para ser cierta.
—Llevas un vestido espectacular, querida —observó la baronesa nada más saludarla—. Estas mangas de gasa como alas de mariposa y la seda de color oro... Deberías pedirle a Aldous que te retratara con él.
Inés bajó la vista, como si los elogios la incomodaran.
—Es mérito de Emilie Flöge. Ha tenido la idea de inspirar sus diseños en ilustraciones. ¿Conoces Jardín a la luz de la luna, de Frances MacDonald?
Mientras tomaba a Inés del brazo para conducirla al centro del salón, la baronesa visualizó mentalmente la obra de la ilustradora escocesa y asintió, pensando que el diseño era perfecto: una nebulosa de ocres y dorados hecha seda y gasa.
—Deberías ir a visitar la casa de modas que Emilie ha abierto con Gustav Klimt en Mariahilferstrasse —sugirió Inés—. Te encantarían sus diseños... —Entonces detuvo sus pasos—. Por cierto, siento que Klimt no nos acompañe esta noche.
La baronesa se llevó la mano al pecho e hizo un gesto de disgusto.
—Yo también. Sobre todo teniendo en cuenta la causa de su ausencia.
Inés movió lentamente la cabeza, contagiada del mismo gesto de pesar.
—Es comprensible que Gustav quisiera acompañar a la familia en tan duro trance... —continuó Kornelia—. Y eso que creo que el viejo Karl Wittgenstein no quiere ni oír hablar de su hijo...
—Pero ¿se ha confirmado que fue un suicidio? —susurró la joven.
—Por supuesto que sí. Y de lo más dramático. Se envenenó en un restaurante de Berlín atestado de comensales, vertiendo cianuro en su vaso de leche.
—¡Qué horror!
—Al parecer, dejó una nota de suicidio en la que afirmaba que no podía afrontar la muerte de un buen amigo. Sin embargo todos sospechamos que no fue sólo eso. Aquel hombre debía de ser mucho más que un buen amigo... —apostilló Kornelia.
—Rudolf sólo ha sido otra víctima más de la opresión y la intolerancia. No puedo comprender que sucedan cosas así.
—Cierto, querida. Pero ¿qué podemos esperar de la sociedad cuando su propio padre ha renegado de sus inclinaciones?... —Un pensamiento fugaz allanó la mente de la baronesa: el paralelismo entre la relación distante de Karl Wittgenstein con su hijo Rudolf y la de su propio hermano con Hugo. Con un pestañeo alejó aquella perturbadora semejanza y cambió de gesto y tono—. Aunque no deberíamos seguir hablando de cosas tristes, hoy es un día de celebración para Aldous y para ti —dijo apretando cariñosamente las manos de Inés—. Vamos a incorporarnos a vuestra pequeña fiesta. Antes de nada, quiero que conozcas a mi sobrino.
—¿A Hugo? Lo estoy deseando. Me has hablado tanto de él.
Kornelia suspiró y puso los ojos en blanco.
—Sí, eso me temo —admitió riéndose de sí misma.
Desde el momento en que supo que Inés se acercaba, se sintió estúpidamente agitado, como si el cuello de la camisa estuviese más almidonado de lo normal y le apretase la garganta. Aquella sensación se acrecentó cuando ella se lo quedó mirando durante unos segundos. ¿Acaso le habría reconocido después de su extraño encuentro en el burdel? ¿Podría aquello incomodarla? Sólo cuando Inés le sonrió al cabo, se sintió aliviado. La baronesa hizo las presentaciones y ella le tendió una mano enguantada que Karl apenas se atrevió a rozar. Fue ligeramente consciente de que el grupo, en el que se encontraban Magda von Lützow, Hugo y su acompañante y Sandro de Behr, se había enfrascado en una conversación sobre un lugar llamado La Maison des Mannequins.
—Se trata de una fantástica iniciativa —dijo la baronesa—. Un lugar al que los artistas podemos acudir en busca de modelos, a las que Inés ha seleccionado y formado. Es un gran paso hacia la profesionalización y dignificación de una actividad hasta ahora infravalorada. Lo digo como pintora: es muy difícil encontrar muchachas que posen adecuadamente, que se tomen su trabajo en serio. Sin contar con todo lo que debes buscar, seleccionar y rechazar cuando quieres un determinado tipo de mujer... Se nota que tú, mi querida Inés, como modelo, sabes qué es lo que los artistas necesitamos...
—Rossetti decía que todas las modelos son unas putas —comentó Hugo como quien advierte que está lloviendo.
En teoría la vergüenza es intangible, pero lo cierto es que hay veces que se podría masticar. En aquella ocasión, sobrepasó los límites de lo razonable y cayó con un peso de incontables toneladas sobre los presentes, cortándoles la respiración al instante.
Inés palideció visiblemente aunque no tanto como la baronesa; Sandro dibujó una «O» con su boca; el abanico de Magda se congeló en el aire, y el cuello de la camisa de Karl volvió a estrecharse. Sólo Hugo permaneció inmutable; él, que había pronunciado aquellas palabras afiladas, no aparentaba sentir la más mínima turbación. De pronto, recordó algo y se volvió hacia Therese, que lo observaba embobada mientras trataba de dar alcance a lo que acababa de decir.
—Excepto tú, cariño. Tú, por supuesto, no eres una puta.
Sorprendentemente, Inés fue la primera en recomponerse. Sin el más mínimo temblor en la voz, con el tono altivo y desafiante, se dirigió a Hugo:
—¿Por lo general se muestra usted así de desagradable o más bien se debe a que ha decidido honrarme precisamente a mí con su falta de educación?
Sólo entonces Hugo reaccionó. Entornó un poco la mirada y apenas arrugó el ceño, sin embargo, su expresión se oscureció de forma notable. Miraba a Inés como si la odiara.
La baronesa, lívida hasta lo humanamente imposible, trató de intervenir:
—Dios mío, Inés... Disculpa...
—No, Kornelia, no eres tú quien debe disculparse. Tú has sido igualmente ofendida, si no más, por ser ésta tu casa. Ahora, perdóname si voy en busca de una compañía menos hostil —concluyó dando media vuelta y dirigiéndose hacia Aldous Lupu, que charlaba junto al piano con la periodista Berta Zuckerkandl.
En cuanto Inés se hubo marchado, todo el mundo pareció recuperar la compostura y la circulación de la sangre a tenor de cómo se abalanzaron simultáneamente sobre Hugo.
—Pero ¿qué demonios te pasa? ¿A qué ha venido eso? —gruñó la baronesa.
—¡Qué situación tan vergonzosa! Intolerable... No tengo palabras —se trabucaba Magda.
—¿Es cierto que eso lo dijo Rossetti o ha sido cosa tuya? —preguntó Sandro en un acceso de inoportuna curiosidad.
Sólo Therese y Karl permanecieron en silencio. Pero a Therese nadie quería tenerla en cuenta.
Cerrado sobre sí mismo, con la mirada aún oscura perdida en un punto fijo, la actitud de Hugo terminó de exasperar a la baronesa.
—¿Es que no piensas alegar nada en tu defensa?... Karl, dile algo, por Dios...
El inspector no acababa de entender por qué era él quien estaba al final de esa extraña cadena de custodia y responsabilidad en relación con Hugo, por qué era él la última instancia a la que se acudía en los casos de crisis, lamentable y sorprendentemente frecuentes teniendo en cuenta el poco tiempo que Hugo llevaba en Viena. No lo comprendía, pero lo asumía resignado como una muestra más de ese servilismo genético que sentía hacia los Von Ebenthal.
—¿Qué quieres que le diga, Kornelia? —Evitó hablar directamente a su amigo; sabía que de todos modos le escucharía—. Si, aun considerando que todavía está sobrio, ha sido capaz de una falta de educación semejante, lo que yo o cualquiera de nosotros le digamos no va a importarle lo más mínimo.
Por fin Hugo dejó oír su voz, ronca de tanto tiempo que había estado contenida.
—Tienes razón, Karl. No sé por qué sigo sobrio todavía.
Y se fue derecho hacia la mesa de las bebidas.
La velada se había tornado tensa y deprimente. Karl decidió marcharse temprano. Se despidió someramente de Kornelia y procuró desaparecer con discreción.
Justo antes del vestíbulo, el rumor de una conversación encendida tras unas cortinas que ocultaban un pasillo llamó su atención. Se detuvo a escuchar.
—... te tenía por una mujer inteligente, Therese. —Karl reconoció de inmediato la voz de Inés—. ¿Es que no han servido de nada todas mis enseñanzas y mis consejos? Si queréis que os respeten, debéis empezar por respetaros vosotras mismas; y no muestras ningún respeto hacia ti permitiendo que ese... hombre te trate así.
—Pero él ha dicho que yo soy diferente...
El suspiro profundo de Inés traspasó con facilidad las cortinas.
—¡Por supuesto que sí, no es idiota! Aunque está convencido de que tú lo eres si cree que con algo así puede contentarte. Por Dios... Te recomiendo que reflexiones sobre lo sucedido y reconduzcas tu comportamiento. No puedo consentir que tu forma de proceder afecte al buen nombre de tus compañeras y de nuestra institución. Si persistes en tu actitud, tendré que tomar medidas...
—¿Desea algo, señor?
El criado de la baronesa sorprendió a Karl cuando más enfrascado estaba en la escucha. Su imponente presencia propia de las dunas del desierto, dejó al inspector aún más descolocado.
—No... Eh... Sí. Sí, mi abrigo y mi sombrero, por favor.

La odiaba. Hugo sentía por aquella mujer un odio irracional nacido del fondo de sus entrañas en el mismo momento en que la había visto: tan perfecta y tan segura de sí misma. Toda ella era un desafío permanente.
Sin embargo, después de una noche de borrachera y resaca, como si el alcohol hubiera surtido una especie de efecto purificador, se arrepintió de su inconveniencia. No tanto a cuenta de ella como de su tía y de Therese, que en tan mal lugar habían quedado por su culpa sólo porque él había sentido la necesidad irrefrenable de ofender a aquella mujer.
Siempre era así: su existencia parecía una sucesión de faltas y arrepentimientos de la que renegaba continuamente por dañina y amarga pero que lo tenía atrapado en una espiral descendente de la que no había huida posible. En ocasiones deseaba reunir el valor para acabar con aquella existencia maldita... Era lo que debería haber hecho hacía exactamente tres años. Porque no tiene sentido odiar a una persona a la que no se conoce. Ese desprecio sólo podía ser reflejo del odio que sentía por sí mismo.
No fue por enmendar la ofensa; hacía tiempo que había renunciado a rectificarse. En realidad, desconocía la razón que le había impulsado a presentarse en la Secession, donde Aldous Lupu y su amante exponían su obra más reciente. Esa mujer artista..., pensó con sorna. Eso tenía que verlo él.
Se adentró con cierta aprensión en aquella sala que había representado el comienzo de la modernidad en una Viena aferrada a la tradición y extremadamente conservadora; un lugar destinado a albergar obras que escandalizaban y agitaban las conciencias de una sociedad caduca. Con una punzada de dolor, recordó que él mismo había frecuentado aquella sala y contemplado extasiado la obra conmovedora de Klimt en sus primeras exposiciones. Esos días en los que había disfrutado del arte y la belleza, de lo maravillosa que era la vida cuando le sonreía, hoy le parecían tan lejanos que podrían ser irreales, producto únicamente de un sueño. Le pareció oír el eco de unas risas de campanilla en la sala y contemplar en el aire una mirada azul llena de entusiasmo y admiración; se acarició las palmas de las manos buscando en ellas el tacto olvidado de Kathe, como si su rastro hubiera podido quedar prendido en aquellos muros que juntos habían frecuentado...
—Le aconsejo que se aleje un poco de la pintura si desea apreciarla mejor...
Hugo se volvió sobresaltado y tomó conciencia del entorno: la sala de la Secession casi vacía, un enorme lienzo frente a él —efectivamente demasiado cerca— y Aldous Lupu a sus espaldas.
—Me alegra que nos volvamos a encontrar, príncipe Von Ebenthal.
¿Príncipe Von Ebenthal? Aquello sonó burlón, aún más en boca de un hombre como aquél, con ese ridículo pelo enmarañado y su blusón bordado de campesino. O quizá sólo fuera una suspicacia suya... Porque bien pudiera Aldous Lupu haber sacado los puños y asestarle un golpe en la mandíbula por haber ofendido a su amante la noche anterior. Eso hubiera esperado Hugo y le habría hecho sentirse más cómodo que aquella mirada complaciente y aquel ademán amable.
Desconcertado, se limitó a dedicarle una fría inclinación de cabeza.
—Le agradezco el honor de su visita —continuó Lupu.
—Lo cierto es que sentía curiosidad...
—La curiosidad... —repitió el pintor con aire enigmático—. Es el motor de tantas cosas... ¿Y puedo preguntarle qué le parece la exposición?
Sin mediar palabra, Hugo se desplazó hacia el centro de la gran galería. Sus pasos resonaron sobre el suelo de cemento en el silencio de aquel lugar desierto. Bajo la luz blanca del cielorraso de cristal dio un giro de trescientos sesenta grados sobre sí mismo, abarcando con la mirada todas las obras. Seis lienzos y seis fotografías de gran formato agrupados de dos en dos.
—Todavía no lo sé.
Cuando el eco de la sala le devolvió sus palabras, él mismo se sorprendió de lo tibio de su veredicto. En realidad, estaba impresionado. No sólo por el tamaño de las obras, también por el contraste entre los lienzos y las fotografías: el color y el claroscuro, las texturas mates y brillantes, planas y en relieve. Por no mencionar las imágenes, como observadas a través de una lupa que llevaba el detalle hasta un primer plano.
—Los seis sentidos —anunció Lupu cuando estuvo a su lado.
—¿Seis sentidos?
—Vista, oído, olfato, tacto, gusto... e intuición.
Hugo frunció el ceño. Si aquel hombre iba a empezar a explicarle sus desvaríos, prefería el puñetazo en la mandíbula a sus atenciones.
—Permítame —le pidió el artista empujándole suavemente por la espalda hacia una de las obras.
Se trataba de una gran circunferencia, semejante a una piedra de ágata verde jaspeada de gris. Las visibles pinceladas de trazo corto se acababan confundiendo para crear un iris de colores imposibles en torno a una pupila como un profundo pozo negro. La vista.
Y, junto a ella, su fotografía compañera: el primer plano de los ojos de una mujer muy anciana, escondidos entre párpados caídos y surcados de arrugas como cicatrices, velados por la película lechosa y viscosa de las cataratas. Tan cercanos, crudos y reales en su fealdad, que causaban desasosiego, especialmente en comparación con la belleza del gran iris multicolor del lienzo.
Una a una, Aldous Lupu fue acompañando a Hugo en el recorrido por las distintas obras.
Se detuvieron frente a un laberinto de azules y rojos que podía ser una oreja; rozándola, dos protuberancias carnosas rosadas, como labios tras los que asomaba el borde marfileño de los dientes, parecían acariciarla, susurrarle palabras secretas. Oído. La fotografía correspondiente reflejaba un enjambre de mariposas encerradas en un bote de cristal. Debido a la larga exposición de la imagen a la lente abierta, el aleteo de las mariposas había quedado plasmado como un trazo continuo y daba la sensación de poder oírse.
Llegó el turno de la siguiente. El lienzo representaba una sucesión de pinceladas largas en colores fríos, azules, grises y blancos, moteados de tonos más cálidos como el dorado, el amarillo ocre y el verde malaquita. Tal juego de trazos acababa dibujando las formas sinuosas de una mujer que parecía elevarse disuelta en forma de vapor, como un incienso efímero. La fotografía era de un niño; un niño sucio que, con la cara cubierta de llagas y el pelo ralo y estropajoso, aparentaba estar comido por la tiña. En el plano de atrás, una fábrica expulsaba por sus enormes chimeneas grandes columnas de humo negro que encapotaban el cielo y que acabarían por engullir a la criatura en su pestilencia. Sin darse cuenta, Hugo arrugó la nariz. El olfato.
Se alegró de pasar a la siguiente pareja de obras. Eran las que más se parecían entre sí, ya que ambas recogían el primer plano de unas manos. Las de la pintura eran unas manos grandes de hombre adulto entre cuyos dedos se escurría un líquido dorado. Hugo no pudo dejar de admirar el brillo y la textura del líquido, como si oro fundido corriese sobre el lienzo, mientras que en la tensión de los músculos de las manos y en las venas marcadas sobre la piel se podía percibir la angustia del hombre a quien ese líquido preciado se le derramaba sin poder evitarlo. Las manos de la fotografía eran en cambio las de un niño, pequeñas y suaves, que sostenían con delicadeza un pollito de plumaje esponjoso. Lo más llamativo era que, a pesar de tratarse como las demás de una imagen en blanco y negro, el fotógrafo había imprimido color al plumaje del pollito, un amarillo mórbido a través del cual se filtraba la luz de la fotografía y que constituía un poderoso punto focal. Hugo casi sintió aquella suavidad y aquella ternura en la palma de las manos. El tacto.
La siguiente pintura consiguió escandalizarlo; algo raro en él, que era indolente a cualquier sentimiento extremo. Se trataba del único óleo en blanco y negro de toda la colección. Hugo no supo muy bien si aquella elección de colores respondía a una intención de suavizar el impacto de la imagen o, por el contrario, pretendía potenciarlo. Fuera como fuese, resultaba perturbadora aquella representación de una mujer desnuda, abierta de piernas ante el observador. En un primer momento Hugo pensó en la semejanza de aquella obra con la de Courbet titulada El origen del mundo; también con algún dibujo de Klimt, meros apuntes del artista que alguna vez había visto durante ocasionales visitas a su estudio. No obstante, aunque la imagen de Lupu era menos explícita que aquéllas (pues de hecho no se enseñaban los senos ni el sexo de la modelo), resultaba mucho más erótica, sensual e incluso obscena. Un hombre enterraba la cabeza entre las piernas de la mujer, mientras asía con fuerza sus rodillas; todos los músculos de su espalda se mostraban con una tirantez tal que la piel parecía a punto de rasgarse. El sexo oral y el orgasmo quedaban implícitos en la imagen. Eso, unido a la fotografía de una lengua en un plano tan próximo que daba la sensación de que el relieve de las papilas gustativas podría sentirse al pasar los dedos sobre ella, transmitía una interpretación sobre el sentido del gusto estremecedora. Tanto, que Hugo sintió el calor y la excitación entre sus propias piernas.
—Y, por último, la intuición —anunció Lupu, aparentemente ajeno al torrente de sensaciones que había experimentado Hugo—. El único sentido que se experimenta aquí. —Posó la mano a la altura del corazón.
La intuición en el lienzo de Lupu era el retrato de una mujer cuyo rostro, medio vuelto y oculto por el cabello, permanecía anónimo. Era una pintura de trazos y colores suaves, de pocas pinceladas que creaban una imagen etérea de aquella joven, de espaldas al observador y apenas envuelta con una sábana a la cintura. Su silueta esbelta y bien formada, la curva de uno de los senos al descubierto, la línea delicada de los hombros y el mentón, su melena ondulada, sumados a la luz blanquecina y el ambiente brumoso que lo envolvían todo transmitían un placer sereno, muy distinto a los sentimientos feroces e inquietantes de los otros conjuntos. De nuevo, el cuadro se complementaba perfectamente con la fotografía, en este caso del vientre abultado de una mujer en avanzado estado de gestación. También en este retrato singular, el fotógrafo había derrochado delicadeza, manifiesta en el tratamiento de la luz, que bañaba suavemente el conjunto, en las texturas uniformes, o en la forma en que las manos de la madre se posaban sobre su vientre. La intuición, ese sentido del corazón, era sin duda el más reconfortante de todos los sentidos.
Finalizado el recorrido, Lupu no volvió a preguntarle a Hugo lo que le había parecido la exposición. Tal vez le bastó con mirarle a la cara y observar su expresión, aquel semblante entre angustiado y conmovido, como si alguien o algo hubiera agitado violentamente ese rincón de su alma en el que ocultaba sus sentimientos más profundos, hasta entonces dormidos.
Hugo se tomó un momento para recuperarse. Finalmente preguntó:
—¿Dónde están las obras de su esposa?
—¿De Inés? —Lupu no se molestó en corregir a Hugo advirtiéndolo de que Inés no era su esposa, se sentía por encima de aquellos convencionalismos—. Todas las fotografías son obra de Inés. Como ha podido comprobar, es una gran artista —observó al notar que Hugo se sorprendía—. Tiene talento y sensibilidad: una forma especial de filtrar la realidad a través de su cámara. Aunque lo cierto es que ella no está solamente en sus fotografías —añadió enigmático.
Lupu inspiró profundamente, saciándose de aquel aire saturado de arte, saturado de ella.
—Inés impregna toda mi obra —concluyó—. Suyo es ese gran ojo de ágata a través del cual yo observo el mundo. Ella es ese aroma que envuelve mi vida y la voz que susurra permanentemente en mis oídos. Es ese sabor que siempre tengo en mi boca. Es el oro que se escapa de entre mis dedos y el humo que fluye libre, porque ella no es mía ni de nadie. Toda ella, mi intuición.
Lupu dejó de hablar unos segundos en los que pareció volver a tomar conciencia de su entorno.
—Dicen que pintar a una mujer es una forma de dominarla... Yo no lo he conseguido. Sólo puedo tenerla a trozos y su rostro... Dios... Su rostro no puedo capturarlo, tal es la magia que posee... No he logrado atrapar a Inés ni en la pintura ni fuera de ella. Inés es inexpugnable, inaprensible como el aire, sin el cual en cambio no podría vivir. No la poseo... pero la amo. Y la amo así: imperturbable, hermosa, ajena al dolor y al sufrimiento... Por ella mataría. Mataría a quien quisiera hacerle daño.
En aquel particular duelo de honor que Lupu le debía a Hugo, el pintor no había escogido los puños ni las armas, ni blancas ni de fuego. Había escogido las palabras para dejar claro que no era ajeno a lo que había sucedido y que no iba a consentir que se repitiese. En otras circunstancias Hugo habría resuelto la situación con alguna mordacidad, pero en aquel momento no le vino a su mente en trance ninguna frase ingeniosa e hiriente con la que replicar al viejo chiflado. Se dio por batido como si le hubieran seccionado la piel con una espada.
Se despidió de Aldous Lupu con frialdad y abandonó perturbado el Pabellón de la Secession. Como un animal que abandona su madriguera en lo más profundo de la tierra, al salir al exterior se sintió aún más aturdido: la luz cegadora del sol de mediodía arañó sus ojos y el ruido del tranvía, los cocheros, los automóviles, los vendedores ambulantes y el gentío golpeó sus oídos. Lo último que deseaba en ese momento era encontrarse con Sandro de Behr.
—¡Hugo! —le llamó desde la acera contraria al tiempo que se lanzaba en modo suicida a cruzar la calzada, esquivando con admirable agilidad vehículos de todo tipo—. ¡Qué sorpresa encontrarte a estas horas de la mañana disfrutando de la luz del día!
Sandro alzó la vista hacia la cúpula dorada del pabellón, el gran repollo de oro, y, como si de pronto reparase en dónde se encontraba, se aventuró a conjeturar:
—No me digas que vienes de ver la exposición de Aldous e Inés. ¿Qué te ha parecido? —Por una vez, Hugo agradeció que Sandro no le dejase meter baza: no hubiera sabido qué responder—. Tienes que admitir que es divina. Tan diferente y transgresora; te remueve las entrañas como si te metieran un palo por la boca. Aldous es un genio, de eso no hay duda. Pero Inés es toda una revelación... Por Dios... —se encendió una luz en su mente alborotada—, ¡cómo pudiste decirle eso anoche!
—Basta, Sandro...
—Se me pone la carne de gallina con sólo recordarlo. Vengo del sastre. —La conversación de Sandro no tenía solución de continuidad; enlazaba una cosa con otra sin apenas tomar aire—. Me he hecho algunos trajes para esta temporada. Camisas, chalecos, pañuelos... Ya sabes. Pensaba almorzar algo. No sé, pollo frío tal vez. Con este calor... ¿Qué te parece Zu den 3 Hacken? ¿Crees que tendrán pollo frío? A veces resulta un poco anticuado... Vamos, no te quedes ahí parado, tengo hambre.
—Pues puedes seguir tu camino. —Hugo comenzaba a recuperar la lucidez—. Yo ya tengo otro compromiso.
—¿Otro compromiso? —Sandro arrugó el entrecejo y desaceleró las palabras—. ¿Con esa... modelo? Realmente va en serio, ¿no? Eres un insensato. Sólo espero que no te hayas enamorado.
Hugo sonrió para sus adentros y pensó que Sandro era un necio si le creía capaz de enamorarse. Aquella sonrisa amarga brotó de sus labios con un rictus diabólico.
—¿Qué te pasa, Sandro? ¿Es que estás celoso de Therese? Nosotros ya nos conocemos, no temas admitirlo.
El interpelado ahogó un grito en el pecho. Aquella simple insinuación podría costarle muy cara si alguien llegara a escucharla. Sintiéndose traicionado y ofendido gratuitamente, se transformó al enfrentarse a Hugo como un perro apaleado se transforma en una fiera. Con la mirada ensombrecida, las facciones endurecidas y la voz grave, parecía otra persona.
—Empiezas a volar demasiado alto, muchacho. Ten cuidado, no sea que alguien te corte las alas.

Si de algo era consciente el inspector Karl Sehlackman era de la fragilidad de las cosas. La belleza, la riqueza, el poder, la vida misma resultaban quebradizas como la tierra seca. La vida, sobre todo. Su padre, que como médico velaba por preservar la vida, solía decir que morirse resultaba verdaderamente difícil. Con el tiempo, Karl había llegado a una conclusión del todo opuesta: no había nada más sencillo que acabar con la vida. De hecho acumulaba una abultada experiencia personal de formas, a cada cual más espantosa, de poner fin a la vida. Ahora contaba una más y se reafirmaba en todas sus convicciones.
Frente al cadáver de Therese pensaba de nuevo que aquellos que aseguraban que la muerte nos iguala a todos estaban completamente equivocados. Hay muertes que dignifican y otras que envilecen, las hay dulces y las hay crueles, y hay muertes que nadie se merece... Menos si se trata de una mujer bella, joven e inocente. Nadie se merece morir así.
Su rutina estaba rodeada de muerte: una herida de arma blanca, un pequeño agujero de bala, una fractura de cráneo, un envenenamiento, un estrangulamiento... Se trataba de conceptos asépticos, palabras escritas en negro sobre blanco en un informe, vacías de significado y de emoción. Pero en ocasiones esa rutina se veía alterada en su complacencia anestésica por algún acontecimiento extraordinario que devolvía el nervio a las entrañas y le recordaba que, después de todo, él también era un ser humano con capacidad de experimentar estremecimientos, náuseas, rabia e impotencia. Tales ocasiones eran contadas —eso era precisamente lo que le permitía desempeñar su trabajo—. Recordaba tres. El asesinato de Franciska Hofer, la vieja prostituta, cuando él era sólo un novato y aquel cuerpo abierto en canal le hizo vomitar hasta volverse del revés. Fue como si las imágenes de los recortes de prensa sobre los crímenes de Whitechapel se hubieran materializado con toda su crudeza ante sus ojos avisándole de que entonces, vistiendo su flamante uniforme de la Policía Real e Imperial, aquello ya no era un juego de adolescente morboso. El segundo caso ocurrió cinco años después, cuando ya era inspector y se creía cauterizado de todo sentimiento invasivo y perturbador. Sin embargo, el asesinato de la pequeña niña Mathilde von Scheiger le arrancó las lágrimas y le quitó el sueño durante meses. Entre medias, se produjo la muerte fatal de Kathe, imposible de olvidar y de pasar página.
Todas aquellas imágenes se mezclaban ahora con el olor metálico de la sangre que saturaba el aire, el amasijo de vísceras escapándose del cuerpo abierto en canal y esparcidas por el suelo, los cabellos reducidos a una costra pegada al cráneo... Y el bello rostro de Therese, desfigurado e irreconocible: sin nariz y sin labios, las encías y los dientes al descubierto, los párpados seccionados que dejaban al aire dos globos blancos, secos y hundidos que brillaban mórbidos con cada fogonazo de polvo de magnesio de la cámara fotográfica.
Trataba de concentrarse en el trabajo, coordinar a los agentes, supervisar la recogida de muestras y la localización de huellas, permanecer atento a los detalles, a esas pequeñas cosas importantes que no deben pasar inadvertidas... Pero le costaba deshacerse de los recuerdos y las imágenes del pasado. La pesadilla se hacía recurrente. Y las manos ensangrentadas de Hugo se aferraban crispadas al alféizar de su memoria. ¿Por qué diablos las manos ensangrentadas de su amigo? ¿Por qué ésa y no otra de las miles de visiones espantosas que acumulaba?
—Inspector... Señor, disculpe... He tomado tres placas desde distintos ángulos. Creo que así es suficiente, pero si estima necesario hacer alguna más...
—Está bien, Fehéry. No hacen falta más fotografías del cadáver salvo que se las pida el forense. Tome algunas otras de la zona circundante...
Karl levantó la vista. Aquel paraje plácido junto al Danubio, un lugar que servía de embarcadero a los comerciantes de fruta y en el que los críos se reunían para pescar carpas y tirar piedras al río, se había transformado. No sólo la propia brutalidad del crimen y sus señales lo ensombrecían, también la noche y aquellas almas circunspectas realizando en silencio su trabajo a la luz de las linternas, toda una marea de uniformes grises y cascos terminados en punta, cuyas insignias doradas en forma de águila imperial emitían destellos que se le antojaron fuera de tono. Divisó al forense charlando con su ayudante. Se acercó a otros dos agentes:
—¿El doctor Haberda ha terminado ya su examen?
—Creo que sí, señor...
—Vayan preparando el cuerpo para el levantamiento.
Karl miró a Therese, fijó la vista en sus manos crispadas y en la sortija que le había servido para identificarla. Apretó los dientes y su mandíbula se tensó visiblemente. Sintió deseos de cubrir aquel rostro monstruoso.
Entonces, reparó en el trozo de tela ensangrentada que había junto a ella.
—¿Qué es eso? —preguntó a uno de los policías.
—Estaba sobre la víctima. El doctor Haberda la ha retirado antes del examen.
—Recójanla antes de que se extravíe o se la lleven con el cadáver.
El agente se dispuso a obedecer estirando con sumo cuidado la tela para volver a doblarla después.
—Un momento... —le detuvo Karl.
El hombre se quedó mirándolo, expectante. Karl se aproximó para ver de cerca aquel pedazo de tejido desplegado sobre el suelo. Era blanco. Un algodón basto de poca calidad. Sus dimensiones eran medias, como de 50 × 50 centímetros. Estaba trazado de sangre y restos de cabello y carne. Y ésa era la cuestión: no estaba manchado, estaba trazado. Karl se agachó, se calzó un guante y asió cuidadosamente uno de los extremos para terminar de estirar la tela. Sin duda, la disposición de los restos no parecía casual. Lo giró un poco.
—Dígame, Steiner, ¿qué le parece?
—Dios mío... Diría... Diría que es una... cara.
Así era: una macabra imagen semejante a un rostro... tal vez el de Therese.
—¿Qué clase de perturbado ha podido hacer esto?
Karl meneó la cabeza.
—Dígale a Fehéry que lo fotografíe.
No me gustan las mujeres. Las odio. ¿No me crees? No te fíes de las apariencias. Las odio. Ya desde mi infancia aprendí a aborrecerlas cuando aquellas niñas malcriadas se burlaban de mi aspecto. Sólo porque yo era diferente... Aún hoy, aunque su desprecio velado y sus miradas condescendientes ya no me hieren, aunque soy consciente de que mis dones aventajan a los suyos y me convierten en un ser superior, su simple presencia me causa una repugnancia en la boca del estómago que he aprendido a sobrellevar con el tiempo.
Las mujeres son malas. Su maldad revestida de debilidad e inocencia las convierte en peligrosas. Causan un daño lento y agónico, irreversible. Las odio.
Pero su piel tersa y sus cabellos espesos, la calidez entre sus senos y entre sus piernas, su aroma a fruta prohibida... Sacuden mis instintos, me excitan. Cuando he posado la hoja del cuchillo sobre la garganta de Therese, cuando el acero ha brillado sobre su piel blanca y suave, he sentido una electricidad contenida que me ha tensado los genitales. He querido besarla en los labios y recorrer con la boca todo su cuerpo dormido, morderle los pechos y lamer la sangre que empezaba a brotar al pasar el filo por su esternón. Pero no, no puedo hacerlo en su cuerpo lleno de veneno. He metido las manos en sus entrañas y he sentido algo de ese calor reconfortante que ya ha abandonado su piel. Ese calor viscoso me acompaña durante todo el orgasmo. Es una sensación indescriptible... Me ha dejado sin aliento. Tengo que tumbarme junto a ella y recuperarme pero su sangre mana sin contención y no quiero que me manche toda la ropa.
¿Sabes? Ha sido fácil traerla hasta aquí. Ella confiaba en mí y además es estúpida, como todas. Te diré una cosa que pocos se atreverían a manifestar en público: las mujeres se creen muy astutas pero sus cerebros son pequeños y malformados. «Sí, Therese, a mí también me ha citado», le dije cuando mostró su sorpresa al verme. «Esperaremos a que venga tomando algo dulce.» La he envenenado y sólo entonces he visto el terror en sus ojos de cordero.
Ahora esos ojos están cerrados. Pero yo quiero que me mire. Quiero que vea lo que le he hecho. Intento levantarle los párpados pero vuelven a caer. Y la maldigo en voz baja mientras me ensaño a cuchilladas con su rostro aún hermoso: la belleza es un castigo divino, Therese. No lo olvides nunca.
Pobre zorra ambiciosa... Si tan sólo hubiera sabido cuál es su lugar. Pero no conozco una sola mujer que no esté enferma de ambición. Y tú deberías tener más cuidado, pues cuanto más bella, aún más ambiciosa. Tu pasión por la belleza es una debilidad... Yo te protegeré de ella.
Vuelvo a contemplar su rostro ahora desfigurado: «Recuerda, Therese, la belleza es un castigo, no es un don. Y no justifica tus ambiciones». Se acabó. ¡Mira lo que he hecho, Therese! ¡Abre los malditos ojos!
Secciono cuidadosamente sus párpados pero lo único que aparece son dos bolas inexpresivas. Maldita seas Therese, chica estúpida. Ya no hay nada que pueda hacer contigo... Froto el cuchillo ensangrentado con un trapo, no quiero guardarlo así. Incluso he pensado en el trapo: lo he cortado esta misma mañana de un retal viejo que luego he quemado en la estufa de carbón. Lo tengo todo muy bien planeado.
No consigo limpiar el cuchillo. Tendré que aclararlo con el agua del río y eso me enoja: coloco el trapo sobre el rostro de Therese y presiono contra sus facciones. Maldita sea tu sangre, Therese. Mechones de pelo y pedazos de carne se quedan pegados a la tela en tanto que la sangre ha imprimido los contornos de su cara. Me doy cuenta de que parece una estampación de su imagen y le pinto con los dedos unos ojos bien abiertos mientras canturreo: «mírame, mírame, mírame».

Karl hubiera necesitado dormir un poco y también un baño y un afeitado. Pero no tenía tiempo. Eran ya más de las seis de la mañana y a las ocho debía presentarse en el depósito; quería estar allí cuando Inés fuera a identificar el cadáver.
Además, tenía que admitir que la conciencia le devoraba como una tenia hambrienta. No hubiera podido descansar sintiendo las entrañas roídas por la culpa.
«Hugo, maldita sea, Hugo... ¿Por qué has tenido que volver a Viena? ¿Por qué todo lo que estaba dormido despierta ahora precisamente?» Ambos crímenes se parecían tanto: Kathe y Therese, Therese y Kathe; y Hugo, el centro sobre el que todo pivotaba. Hacía tres años que había tomado una decisión arriesgada, lo había hecho por amistad y por lealtad, también por convencimiento, eso quería pensar. Sin embargo, siempre había temido que llegara el momento en que tuviera que arrepentirse. ¿Podría ser que hubiera llegado aquella noche? No había cesado de preguntárselo frente al cadáver de Therese; en realidad, no había dejado de preguntárselo ni un solo instante. La culpa es un sentimiento asqueroso que nunca duerme. «Maldita sea, Hugo...»
Abandonó la Polizeidirektion y tomó el tranvía hasta Karlsplatz. Deseaba caminar para despejar la cabeza y aventar el horror que pujaba inútilmente por hacerse rutina. Necesitaba pensar en lo que le diría a Hugo...
La ciudad bostezaba y se desperezaba a su paso. Ajena a su drama personal, se preparaba para afrontar un día cualquiera. La calzada se llenaba poco a poco de carretas cargadas de materiales y mercancías, de enjambres de obreros checos, húngaros, moldavos, rumanos y de otras tantas nacionalidades que acudían a trabajar a las innumerables obras públicas que socavaban la urbe imperial para su mayor gloria. Al llegar a Swarzembergplatz, le abordó la primera vendedora de flores con el cesto a la cadera, la pañoleta en la cabeza y el mandil níveo; le tentaba con una vara de gladiolos blancos. Los gladiolos siempre le habían parecido la flor de los muertos. En la esquina de Kaerntner Ring con Kolowat Ring compró un pretzel a un vendedor ambulante llamado Janus. Janus era un hombre viejo y peculiar, con una larga barba blanca y un gorro y unas botas de cosaco. Cada día se apostaba en el mismo lugar de la calle, enarbolando un palo ensartado de rosquillas recién hechas. Mientras contaba el cambio, solía hablar de política en términos mucho más razonables que la mayoría de los parlamentarios que Karl había escuchado nunca, a pesar de que el viejo sólo conocía algunas palabras en alemán y su discurso estaba plagado de frases en ruso. A Karl no le gustaban tanto los pretzels como la charla de Janus.
Mordisqueando con desgana el pan salado llegó hasta Park Ring. La vivienda de Hugo ocupaba dos plantas en un suntuoso edificio neoclásico con vistas al Stadtpark. Un par de monumentales cariátides flanqueaban la entrada al portal, anticipando el lujo que aguardaba al visitante en el interior: suelos de mármol, arañas de cristal, escalinatas de doble tramo, un moderno ascensor de forja artística y maderas nobles... Karl, que no era amigo de ingenios mecánicos, escogió la escalera para llegar hasta el tercer piso. Se guardó los restos de pretzel sin comer en el bolsillo y llamó al timbre. Le recibió una doncella amable y sonriente, la misma que minutos más tarde contemplaría espantada cómo abandonaba la casa entre los gritos enajenados de su señor.
—Su alteza descansa en sus habitaciones —le comunicó, toda corrección, la muchacha, al tiempo que hacía ademán de cogerle el abrigo y el sombrero. Pero Karl no se los quitó.
—Lo suponía... ¿Ha pasado la noche fuera de casa?
—Sí, señor.
—¿Y sabe a qué hora ha regresado?
—No, señor, me acosté temprano. Pero esta mañana, cuando he empezado mis tareas, justo a las seis en punto, ya estaba en casa. Tal vez Fritz sepa a qué hora llegó.
Karl asintió y pensó que tendría que hablar con el ayuda de cámara. Después se adentró en los pasillos con la seguridad de quien sabe adónde va.
—Disculpe, señor, quizá no...
—No se preocupe, ya me encargo yo de despertarlo.
La doncella, perpleja ante semejante aplomo, no encontró argumentos para impedirle el avance.
El inspector golpeó enérgicamente con los nudillos en la puerta doble del dormitorio de Hugo y acto seguido empujó una de las hojas. La estancia estaba en penumbras, de modo que se dirigió a la ventana y corrió las cortinas. La suave luz de las primeras horas de la mañana dio forma nítida a lo que hasta entonces no eran más que bultos oscuros: la cama con dosel de estilo toscano, el escritorio inglés con marquetería de palisandro, bronce y carey, los sillones y los armarios Biedermeier, el biombo de laca Coromandel de la dinastía Ming, la alfombra de Isfahan y un par de mesillas de noche diseñadas por Josef Hoffmann y hechas por encargo en los Wiener Werkstätte. Karl pensó que sólo alguien con tanta personalidad como Hugo podría decorar así su dormitorio. Y lo más sorprendente era que resultaba armonioso.
A pesar de la repentina invasión luminosa, el cuerpo informe que abultaba la ropa de cama no se movió lo más mínimo. Al acercarse, Karl comprobó que Hugo ni siquiera se había desvestido para acostarse o, al menos, no del todo. Lo sacudió sin conmiseración.
—Despierta, Hugo. Tengo algo importante que decirte.
Un sonido más animal que humano fue todo lo que obtuvo por respuesta. Karl sintió un leve pero delator olor a alcohol; junto a la cama había una botella vacía de vodka que enseguida le resultó familiar.
—Otra noche en casa de madame Lamour, ¿eh? No comprendo por qué te empeñas en malgastar tu fortuna en putas y alcohol baratos.
Hugo enterró la cabeza bajo la almohada de donde manó su voz cavernosa.
—Cállate, Sehlackman. Eres como una maldita almorrana. Lárgate y déjame vivir mi vida miserable.
Karl le arrancó la almohada de las manos de un tirón. El otro se revolvió con toda la furia que el sueño y la resaca le permitieron. Entonces, aprovechando que contaba con su atención, el inspector anunció sin paliativos:
—Therese ha muerto.
El rostro de Hugo se transformó en una máscara de espanto, blanco sobre blanco hasta límites mortales. Intentó incorporarse pero un fuerte pinchazo en la cabeza se lo impidió.
—¿Qué estás diciendo? —murmuró.
—Esta madrugada hemos encontrado su cadáver junto al canal del Danubio, a la altura del puente Ferdinand. La han asesinado de forma...
Karl se interrumpió bruscamente. El semblante trastornado y las manos crispadas de Hugo le dejaron sin palabras. Era como la vez anterior; sólo faltaba la sangre por todas partes.
Su amigo parecía ido. Con dificultad logró sentarse en el colchón pero la cabeza le cayó entre las manos. Empezó a moverla de un lado a otro mecánicamente.
—No, no, no... —murmuraba—. No puede ser. Otra vez no. Otra vez... No puede ser... No puedo soportarlo. No puedo pasar por esto otra vez...
—Cálmate...
—¡Mientes! —gritó levantando un rostro desencajado—. ¡Eres un bastardo mentiroso! ¡No ha muerto! ¡Ella no ha muerto! ¡No ha vuelto a suceder!
Le miraba con los ojos enrojecidos a causa de la resaca y la furia. Escupía sus frases incoherentes entre gritos que resonaban en las paredes. Parecía a punto de llorar, pero en realidad eran la rabia y el miedo los que congestionaban su cara y hacían temblar su voz.
—Tengo que hablar contigo...
—¡Vete! ¡Maldito seas! ¡Márchate! —Se levantó—. ¡No quiero verte! ¡No ha vuelto a suceder! ¡Vete!
Karl no ofreció la menor resistencia. Se volvió hacia la salida mientras su amigo seguía chillando como poseído y empezaba a arrojar contra el suelo los objetos de la habitación. Lentamente, el inspector abandonó el lugar cerrando la puerta tras de sí.
Al fondo del pasillo se agolpaba timorato el personal de servicio, alarmado ante los gritos y el estruendo. Fritz se adelantó y quiso entrar en la alcoba, pero Karl le detuvo.
—Será mejor que lo deje solo. Dentro de un rato, cuando se haya calmado, tráigale café y Aspirina. Va a necesitarlo. Y dígale que le espero en la Polizeidirektion; que confío en no tener que venir a buscarle yo.

La entereza que Inés mostró en todo momento no dejaba de sorprender al inspector Sehlackman. Había llegado al depósito de cadáveres impertérrita, el semblante sereno y serio, cubierto por un pequeño velo negro de rejilla que contrastaba con su vestido rosa pálido, arrebatadoramente bella en su circunspección. Cuando el asistente del forense quitó la sábana y descubrió el rostro deforme de Therese, un amasijo de carne cruda que hubiera levantado el estómago de cualquiera, ella no se inmutó, simplemente pidió que le dieran la vuelta al cadáver. Se retiró el velo con pulso firme, localizó con la vista una pequeña mancha de nacimiento a la altura del omóplato derecho y declaró con voz alta y clara: «Es Therese». No tuvo la menor duda, tantas veces había fotografiado su cuerpo desnudo para el catálogo de modelos de La Maison des Mannequins, que estaba completamente segura.
Su intervención fue tan rápida y certera, casi profesional, que Karl llegó a tener la absurda sensación de que su presencia sobraba en aquel lugar, donde se producía un diálogo íntimo y mudo entre Inés y el cadáver de su modelo.
Salieron del depósito en silencio y se trasladaron al despacho del inspector en el nuevo edificio de la K.K. Polizeidirektion de Elisabeth Promenade. Aquel despacho que hasta entonces no había sido más que un lugar de trabajo anodino, con sus muebles anodinos y funcionales y sus también anodinos montones de papeles, se convirtió en un lugar terriblemente feo, desordenado e inapropiado nada más entrar en él Inés, como si una fina bruma mágica, aromática, rosada y centelleante, con el poder de transformar las cosas, se hubiera colado por las rendijas de la ventana. Con unos pocos gestos inútiles Karl trató de solucionar el desajuste: metió un lápiz en el bote de lápices, cuadró una pila de papeles, escondió la papelera bajo la mesa... Por último se rindió ante la evidencia de que aquello no servía para nada y sólo ponía de manifiesto su inexplicable nerviosismo.
—¿Quiere sentarse? —consiguió decir sin balbucear.
—¿Va a interrogarme?
—No, no es usted sospechosa de nada, no tendría por qué interrogarla. Sólo será una entrevista, una charla.
—Prefiero permanecer de pie.
Aquella respuesta volvió a dejarle fuera de lugar. Se pasó la mano por el pelo y buscó otra forma de iniciar una conversación.
—¿Desea tomar algo? ¿Un... café?
Ella bajó ligeramente el rostro, alzó la vista y sonrió.
—¿Sería muy indecoroso por mi parte pedir algo... más fuerte?
Karl tuvo ganas de reír. Por primera vez, sintió que su tensión se suavizaba y parte de su inquietud desaparecía.
Abrió el primer cajón de su mesa de trabajo y, al fondo, enterrada entre carpetas, encontró una petaca. Le costó un poco abrirla, pues con el paso del tiempo el azúcar del alcohol había cristalizado en el tapón. Tras un par de intentos, logró desenroscarlo. Acercó la nariz al borde para olisquear su contenido.
—Creo que es coñac... Lo siento, es lo único que puedo ofrecerle.
—Será suficiente.
Karl vertió un poco de licor en la tapadera de la petaca y se la tendió a Inés. Ella no la cogió.
—¿No bebe usted conmigo? —preguntó, mirándole fijamente con sus enormes ojos jaspeados.
—Me temo que no dispongo de vasos.
—Eso no importa —afirmó mientras tomaba de la otra mano de Karl la pequeña botella y se la llevaba a los labios.
Bebió con la misma elegancia que si se tratase de una copa de cristal de Bohemia.
Karl captó el mensaje y se acercó la tapadera llena de coñac a la boca. Apenas dio un pequeño sorbo. No podía quitar la vista de los labios de aquella mujer: jugosos y sensuales sobre el borde metálico de la botella, dejaban un rastro de carmín en cada roce.
Después de haber bebido, la joven también pareció relajarse y, a pesar de lo que había dicho segundos antes, se sentó.
—Hábleme de Therese —pidió Karl amablemente—. ¿Eran amigas?
—¿Amigas? —repitió ella un tanto ausente—. No lo sé... Yo diría que compañeras de trabajo.
—Pero ella trabajaba para usted...
—No, no exactamente. Las modelos de La Maison cobran sus honorarios directamente de los clientes. En La Maison sólo las ayudamos a conseguir trabajos y a organizar sus agendas.
—¿Y qué gana usted con eso?
—Nada —contestó como si la respuesta fuera obvia y la pregunta casi ofensiva. Karl no puedo evitar un leve gesto de sorpresa, quizá por eso Inés añadió—: Nada económico. Gano prestigio, buen nombre, dignidad... tranquilidad de conciencia. El orgullo de haber hecho algo... bien.
Inés se levantó de repente y comenzó a deambular por el pequeño despacho.
—Me imagino que le interesará la historia de Therese... —No miró a Karl en busca de una respuesta—. Ella no tenía familia. Al nacer la abandonaron en una inclusa y pasó la infancia de orfanato en orfanato. Cumplidos los doce años, la caridad dejó de mantenerla y empezó a trabajar en un taller de plumas, para sombreros y tocados, ya sabe. Pero el negocio cerró y acabó en la calle. Empezó a verse con hombres... Y a cobrar por ello para pagar las treinta coronas que le pedían por una cama en una habitación de mala muerte. Entonces... la encontré... —Su vista y sus palabras se perdieron al otro lado de la ventana, en las mismas aguas del canal que río abajo habían visto morir a Therese—. Therese es sólo un ejemplo más de todas las chicas que malgastan su juventud, su belleza y sus capacidades porque la vida les ha dado la espalda.
—Así que en verdad la otra noche la vi a usted en aquel burdel... —Karl afirmó más que preguntó, acabando en voz alta el hilo de sus pensamientos.
Inés se volvió sonriendo.
—Muchas de esas infelices pueden tener una vida mejor. Sólo necesitan una oportunidad.
Karl se contagió de su sonrisa y se llenó de admiración hacia aquella mujer. Hubiera deseado interrumpir de inmediato la entrevista porque se sentía conmovido por aquel instante de pureza e intimidad. Sin embargo, terminó por recomponerse y volver a la realidad.
—¿Tenía Therese enemigos?
—Supongo. Todos los tenemos.
—Pero, por fortuna, no todos tienen la intención de acabar con nuestra vida.
—¿Seguro, inspector? La experiencia me ha enseñado a no dudar de lo que las personas somos capaces de hacer.
Por un momento Karl tuvo la sensación de que Inés imprimía un tono enigmático a sus respuestas con la única intención de jugar con él.
—¿Quién cree que pudo asesinar a Therese?
Según su experiencia profesional, Karl había comprobado que la mayor parte de la gente se ponía a la defensiva ante semejante pregunta. «Eso tendrá que averiguarlo usted», era la más suave de las contestaciones que solía obtener. Sin embargo, Inés la recibió con naturalidad, como si realmente ella tuviera que saber quién había asesinado a Therese.
—Cualquiera. Un cliente obsesionado, una mujer celosa, un amante despechado... Un maníaco que pasaba por allí...
—La otra noche la oí discutir con Therese, en casa de la baronesa Von Zeska. —Karl se decidió a lanzar aquel pequeño anzuelo.
Inés entornó los ojos. A juzgar por su expresión el inspector pensó que aquella mujer se estaba divirtiendo.
Antes de responder, la joven bebió otro trago de la botella.
—No daría abasto si tuviera que asesinar a todas las personas con las que discuto.
—Me sorprende: su defensa es un tanto tibia.
Karl había intentado cercar a Inés, demostrar algo de su poder. Pero fue en vano. Ella no se arredró, al contrario, traspasó con la mirada la piel del inspector y repuso con calma:
—No me estaba defendiendo. Usted me acaba de decir que no soy sospechosa de nada...
Sus palabras quedaron bruscamente interrumpidas cuando la puerta se abrió de repente. Sin llamar, Hugo entró como una exhalación. En la mano tensa mostraba un ejemplar arrugado del Neue Freie Presse de la mañana.
—¡Ya aparece en todos los periódicos! ¡Tres reporteros estaban hace un momento en la puerta de mi casa! ¡Esos carroñeros están deseando mezclarme en esto!...
Sumido en la ira y la ofuscación, Hugo no había reparado en la presencia de Inés a su espalda. Sólo cuando Karl hizo un gesto mirando por encima de su hombro, se volvió rápidamente. La confusión inicial de encontrar allí, cuando menos lo esperaba, a aquella mujer apenas le duró unos segundos: enseguida escupió todo su fuego contra ella como un dragón enfurecido.
—¿Qué hace usted aquí? ¿Acusarme como todos de la muerte de Therese? ¡Era usted quien la odiaba, no yo! ¡La odiaba porque no podía someterla! ¿No te lo ha dicho, Karl? ¡Seguro que no! ¡Pero tras ese aspecto de mosquita muerta se esconde una tirana! ¡Usted la controlaba, la vigilaba y la amenazaba por verse conmigo! Y ahora, ¿qué? ¡Ha cumplido sus amenazas y sólo ha venido aquí a encubrirse!
—¡Basta ya, Hugo!
Al principio Karl lo había dejado hablar mientras observaba con suma atención el rostro de Inés en busca del más mínimo gesto: la joven apenas frunció el ceño y aguantó con dignidad las ofensas. Sin embargo, los ataques de Hugo habían llegado a un límite intolerable.
—¡No! ¡Tú estás de su parte! ¡Tú...!
—¡He dicho que basta ya! No voy a permitir que te comportes como un salvaje en mi presencia...
—¡Pero...!
—¡O te calmas o te marchas! ¡Pero si sigues así, mandaré que te encierren en un calabozo! Y créeme que lo haré, los calabozos sólo están unos pisos más abajo.
Hugo resopló como una bestia enjaulada, muestra del esfuerzo que le suponía contener su furia verbal. Karl dio el gesto por bueno.
—Será mejor que lo dejemos por hoy —anunció mirando a Inés—. Aunque si usted no tiene inconveniente, me encantaría continuar con nuestra charla en otro momento.
Inés asintió en silencio y Karl percibió cierto alivio en la forma en que lo miró. La joven se puso los guantes sin prisa, tomó su bolso y su sombrilla y le tendió la mano.
—Gracias, inspector. Volveremos a vernos.
Karl le sostuvo la mano más tiempo del necesario mientras por su cabeza pasaban decenas de frases con las que responder, que descartaba en el acto. Al final, fue escrupulosamente profesional.
—Gracias a usted. Su colaboración nos ha sido de gran utilidad.
Inés se dio la vuelta, pasó junto a Hugo con la misma indiferencia que pasó junto al archivador y salió del despacho. Tras el chasquido de la puerta al cerrarse, Hugo volvió a la carga.
—Apaga ese fuego lascivo en tus ojos, Sehlackman. ¿Qué demonios te ha dicho la muy...?
—¿Tengo que recordarte dónde estás y con quién estás hablando? —atajó Karl con extrema seriedad—. Aquí soy yo quien hace las preguntas. Espero que nuestra amistad no te haga olvidar cómo funcionan las cosas.
—Así que ésas tenemos, ¿eh? ¡Pues recupere mi ficha policial y comience el interrogatorio, inspector! —Aludió a su cargo con sorna en el tono de voz—. ¡Es evidente que esa mujer me ha convertido en culpable!
A Karl le pareció oír el eco de las palabras de Inés resonando en las paredes del despacho: «... un amante despechado... Un maníaco que pasaba por allí...».
—¿Y por qué no, Hugo? Para empezar, podrías decirme dónde estabas anoche...
—¡Borracho en los brazos de una puta barata! —gritó incorporado sobre la mesa.
—¡Pues tendré que hablar con ella para corroborarlo! —gritó Karl aún más, sin amedrentarse.
—¡Hazlo! ¡Tú nunca has creído en mi inocencia, Sehlackman! ¡No crees ahora pero tampoco entonces! ¡Sólo hiciste lo que hiciste porque mi padre te lo pidió mientras te ponía en las narices un buen fajo de billetes! ¡Pero yo no te debo nada!, ¿me oyes?
Aquella falacia cruel colmó la paciencia de Karl, de ordinario extremadamente difícil de colmar. Furioso, tomó a Hugo por las solapas de su traje bien planchado.
—Escúchame, maldito impertinente. —La ira le apretaba las mandíbulas—. Tal vez sea un burgués judío, pacato e idealista, pero confío en la ley y la justicia por encima de todo. Soy un buen policía y un hombre honesto. Aunque tu padre me hubiera puesto delante de las narices todo el oro del mundo, si lo hubieras merecido tu cabeza hubiera colgado de una soga como la de cualquier criminal.
Karl le soltó con un empujón y Hugo se tambaleó sin oponer resistencia.
—Ojalá lo hubieras hecho. Ojalá estuviera muerto —aseguró con la boca untada de hiel.
De repente, como si toda la adrenalina que había mantenido su cuerpo en tensión se hubiese volatilizado en un segundo, Karl se sintió agotado. Se dejó caer en la silla, se quitó las lentes y se pasó los dedos por los ojos.
—Siéntate —murmuró.
Hugo dudó un instante.
—¡He dicho que te sientes!
Por fin Hugo obedeció. Tomó una silla y tiró enfadado el sombrero y el periódico en otra. También él se sintió repentinamente agotado. Le dolía la cabeza y el estómago, le temblaban las manos. Respiró hondo y se frotó la cara y el cabello tratando de calmarse.
Karl reparó entonces en la petaca de coñac. La cogió como si fuera agua en el desierto y le dio un prolongado trago que le supo a fuego. Después se la pasó a Hugo, quien terminó de apurar el licor con ansiedad.
—¿Qué demonios te pasa, Hugo? —comenzó a hablar Karl ya más sosegado y sin acritud—. A veces me dan ganas de darte un par de bofetadas como si fueras una mujer histérica, a ver si de ese modo vuelves en ti.
Hugo no replicó. Se limitó a esconder la cara entre las manos: se sentía sobrepasado por la situación.
Karl se volvió a poner las lentes y continuó hablando, dispuesto a dejar salir todo lo que tenía dentro.
—Therese murió degollada y abierta en canal, como... Kathe —se atrevió a decir—. ¿Es que no te das cuenta del lío en el que estás metido? ¿Del lío en el que puedo estar metido yo?
Hugo levantó la cabeza. Mostró un rostro enrojecido de tanto frotarlo en el que brillaban sus ojos de acero muy abiertos.
—Sácame de él, ya lo hiciste una vez. Y si no vas a volver a hacerlo, cuélgame cuanto antes de la horca. ¡Pero no quiero tener que vivir de nuevo la pesadilla! —Cada una de sus palabras destilaba angustia, casi terror.
—Júrame por Dios, Hugo, que tú no la has matado.
—¿Qué Dios, Sehlackman? ¿Tu Dios?, ¿el mío? ¿El mismo que se llevó a Kathe?... Te lo juro porque es cierto. Estuve toda la noche en el maldito burdel, pregúntaselo a esas putas.
El inspector suspiró. Deseaba con todas sus fuerzas creer a su amigo, pero no conseguía apartar las dudas y descansar tranquilo: poco podía costar comprar el silencio de una puta.
Miró a Hugo: retorcía hasta casi romperlo el periódico con la noticia del asesinato de Therese en primera página; aparentemente sosegado, pero hirviendo como las entrañas de un volcán a punto de estallar. Le hizo una pregunta. Una pregunta que hubiera sido mejor haber callado; la respuesta sólo le causó desasosiego.
—Dime, Hugo, ¿qué sentías por Therese?
—¿Sentir? Yo ya no tengo corazón para sentir nada... Hasta ese extremo me he vuelto un ser inhumano y egoísta.

Hugo confiaba en Karl, era su único amigo. Podía confesarle lo que a nadie le confesaba, jugar a escandalizarle, incluso, a provocar su moral burguesa. Pero Karl no siempre podía comprenderle: era un tipo demasiado sensato, demasiado moderado. Quizá todo lo que él hubiera deseado ser: un hombre normal. Y, sin embargo, Hugo se reconocía un tipo desquiciado y angustiado, alguien que hiriendo a los demás se procuraba una satisfacción ilusoria, directamente proporcional a la amargura que sentía una vez que los efectos eufóricos de la inquina desaparecían.
También follando con putas viejas se sentía eufórico, y también aquella euforia devenía en amargura multiplicada por cien. Las putas viejas... Ellas no hacían preguntas, desconocían su pasado, sólo querían su dinero. Eran feas y desagradables, no sentía nada por ellas. Pero follarlas se había convertido en una obsesión impura que le carcomía la conciencia. Las buscaba todas las noches con ansiedad malsana para calmar sus miedos y sus frustraciones. Fue a buscarlas nada más salir de la Polizeidirektion. Y sintió deseos de azotarlas hasta matarlas... Se detuvo con el cinturón en la mano temblorosa alrededor del cuello fláccido y arrugado de una de ellas... Aquella pobre desgraciada, que le miraba con sus ojos amarillos llenos de enfermedad, lujuria y miedo, se hubiera dejado estrangular... Y Kathe hubiera seguido muerta de todos modos; llevaba muerta todos aquellos años. También Therese. Pobre Therese. Se abría esplendorosa como la cola de un pavo real cuando él la tomaba del brazo. Y tal esplendor era la provocación perfecta para las gentes absurdas y banales que poblaban los salones de Viena; gentes que no entendían del verdadero sufrimiento. Pobre Therese. Ni siquiera se sentía culpable por haberla utilizado, por haberse limpiado en ella parte de sus miserias. Simple Therese. Feliz y tonta como un pavo real. Por un momento pensó en ella al enredar el cinturón en el cuello de aquella puta sin nombre. Pero de sus labios brotó el nombre de Kathe antes de desmoronarse, demasiado sobrio para poder soportarlo.
Regresó a casa más enfermo de lo habitual. Se encerró en su habitación y allí permaneció un tiempo que fue incapaz de medir. Un tiempo eterno durante el cual bebió sin cesar para mantenerse continuamente ebrio. Sufrió delirios y pesadillas. Creyó ver a su tía Kornelia, a su hermana Magda, a su madre y a Karl. Todos le hablaban a la vez y sus voces no se correspondían con el movimiento de sus labios. No lograba entender lo que decían, sólo le desquiciaban con su parloteo incesante, hasta que por fin se desvanecieron y todo se volvió negro y silencioso.
Despertó en su propia cama, con la cabeza entre almohadones y cuidadosamente arropado con sábanas limpias. Llevaba puesto uno de sus pijamas y comprobó al pasarse la mano por el mentón que estaba bien afeitado. En su mesilla de noche había un jarrón con flores y otro sobre el escritorio. Los dos ventanales del dormitorio estaban abiertos y la luz del sol bañaba casi toda la estancia hasta tocar los pies de la cama. Una suave brisa hinchaba el visillo blanco, panzudo como la vela de un barco. De la calle llegaba el ruido de la ciudad: los carruajes, el tranvía, el ladrido de un perro, las voces de los transeúntes...; y el aroma a hierba fresca y tierra mojada de los jardines del Stadtpark. Se sintió confuso y desorientado.
Entonces entró Kornelia. Empezó a proferir exclamaciones de gozo. Le tomó de las manos y le besó en las mejillas. Le habló y le habló. Pero él la ignoró. Bajó los parpados y dejó de escucharla. Se encerró en sí mismo hasta que intuyó que su tía se había marchado de la habitación.
Había tocado fondo.
«No estás solo», le habría dicho Karl, sensato y moderado... Pero se sentía como si lo estuviera. Porque nadie sabía procurarle la ayuda y el alivio que necesitaba, nadie acertaba a calmarle el dolor. Ni siquiera las putas viejas...
Hugo permaneció varios días en casa. No deseaba ver a nadie, sólo toleraba la presencia imperceptible del servicio. Dormía poco, comía menos, bebía mucho y fumaba más. Leía compulsivamente la prensa, diaria y atrasada. Buscaba noticias sobre crímenes, se buscaba a sí mismo en las páginas de los periódicos... Y podría decirse que un día se encontró, aunque no de la manera que él esperaba.
Fue en un viejo ejemplar del Neue Freie Presse, donde leyó un artículo breve que reseñaba La interpretación de los sueños, un libro del doctor Sigmund Freud.

Cuarenta y ocho horas habían transcurrido desde el asesinato de la modelo cuando el inspector Karl Sehlackman fue citado por el doctor Haberda, el forense.
Albin Haberda era el primer ayudante del director del Instituto de Medicina Forense de Viena. Era un hombre relativamente joven, en torno a los cuarenta años, y, sin embargo, se trataba de uno de los mayores expertos en medicina legal del mundo, en una época en la que el imperio despuntaba en esta materia. Aunque el doctor Haberda supervisaba todas las autopsias que se realizaban en la ciudad, dada la complejidad y el impacto social que tuvo el asesinato de la modelo, el juez lo asignó directamente al caso.
En la sala de autopsias, junto al cuerpo de Therese, macilento y succionado de vida, como único testigo, Albin Haberda le hizo una revelación que daba un giro importante al caso.
—Sin lugar a dudas, la víctima fue envenenada previamente con cianuro —anunció el forense con el tono aséptico que siempre empleaba y que parecía sustraer a los cadáveres su cualidad de humanos—. Sospeché algo en cuanto lo vi: primero por el color rojo oscuro de la sangre, ya que el cianuro aumenta significativamente su contenido en oxígeno. Del mismo modo, por el tono de las livideces. ¿Ve? —Le mostró sobre la piel de Therese las manchas en las zonas del cuerpo donde se acumula la sangre tras la muerte—. Son más rosadas de lo normal. A la vista de esos indicios, me acerqué a oler las vísceras, pude hacerlo al estar expuestas, y desprendían olor a almendras amargas... Allí mismo recogí unas muestras del contenido gástrico y del bazo. Tuve que darme prisa en analizarlas pues los rastros de cianuro desaparecen con rapidez. Y los resultados de las pruebas con reactivos resultan inequívocos: los tejidos presentan altísimas concentraciones de ácido cianhídrico.
—Entonces ¿la muerte se produjo por intoxicación con cianuro? —preguntó Karl confuso con la mente ligeramente embotada a causa del penetrante olor a formol.
El doctor Haberda lo miró como si estuviera esperando que le hiciera esa pregunta. Chasqueó la lengua.
—No. Por degollamiento. Desde que se ingiere el veneno hasta que se produce la muerte, dependiendo de la dosis, pueden transcurrir entre cinco y diez minutos. Ése fue el lapso de tiempo que el asesino aprovechó para degollarla. Se puede observar claramente que la lesión es ante mórtem analizando los coágulos de la sangre y sus bordes: son más gruesos y retraídos. En cambio, el resto de las lesiones son post mórtem.
—Pero...
El forense adoptó un aire de suficiencia académica (no en vano era profesor de medicina legal en la Universidad de Viena) para adelantarse a sus dudas.
—Sí, sí, sí... Yo también me lo pregunté nada más corroborar el hecho del envenenamiento. ¿Por qué iba a querer nadie degollar a una persona que va a morir envenenada? Y he tenido más tiempo que usted para pensar en la respuesta. —Una sonrisa se dibujó en su rostro redondo como una luna llena.
Se volvió nuevamente hacia el cadáver y tomó una de sus manos. Limpia de cualquier resto de sangre, se mostraba intacta, libre de heridas.
—No hay lesiones de resistencia —constató—. Y debería haberlas si la víctima hubiera estado consciente. Son frecuentes en los casos de degollamiento: al verse atacada, la persona agarra el arma para intentar evitar la agresión, produciéndose de este modo cortes en las palmas de las manos. Es probable que nuestra víctima no se resistiera porque ya había entrado en coma a causa del veneno.
—Con el envenenamiento previo, el asesino se aseguraba de que la víctima no opondría resistencia a su brutalidad —resumió Sehlackman.
—El criminal no sólo quería matar, algo que hubiera logrado simplemente con el veneno, quería también ensañarse con la víctima.
La mirada del inspector se perdió en el cuerpo amarillo y destrozado de Therese.
—Por cierto —el doctor Haberda le sacó de su breve trance—, del análisis de la dirección de los cortes se desprende que es probable que nuestro criminal sea zurdo. Observe: la mayoría son de derecha a izquierda y de abajo a arriba. —Señaló las hendiduras resecas en el cadáver—. Lo cierto es que es difícil asegurarlo al cien por cien porque intervienen muchas variables, como la posición del agresor respecto a la víctima y el hecho de que ésta se mueve para evitar el ataque. Pero teniendo en cuenta las particularidades de este caso, en el que es probable que la víctima permaneciera inconsciente antes de ser agredida, podría pensarse que todos los cortes se infligieron desde el frente a un cuerpo inmóvil; de hecho, no hay ninguna lesión por arma blanca en la espalda.
—¿Y de qué probabilidad estamos hablando?
—Sin querer comprometerme, yo diría que alrededor de un setenta y cinco por ciento de probabilidades a favor de la teoría del criminal zurdo.
Karl asintió pesadamente. El asesino de Kathe también pareció haber sido zurdo. Hugo lo era.

El inspector Karl Sehlackman hubiera deseado hacer una pira con todos los periódicos de Viena, cual genuino inquisidor. Estaba harto de recibir presiones del juez a cuenta de unos cuantos artículos redactados por ignorantes de lenguas afiladas.
Si había algo que detestaba el joven policía era que alguna de sus investigaciones despertase el interés carroñero de la prensa. Y eso era exactamente lo que había sucedido con el crimen de la modelo. No era que la opinión pública estuviera excesivamente alarmada por la trágica muerte de una chica de baja extracción, cuyo destino no podía sorprender a nadie teniendo en cuenta su vida disoluta y moral dudosa. Lo que ocurría era que el asesinato de Therese se estaba instrumentalizando, como ya había sucedido años antes con el asesinato de Kathe. Tal era la causa por la que el nombre de Hugo von Ebenthal volvía a aparecer en las primeras páginas de los periódicos y entre las líneas de las editoriales y los artículos de opinión. Y es que el suceso había vuelto a remover las cenizas de una vieja pugna entre la llamada aristocracia de primer nivel, la alta nobleza imperial que tenía acceso exclusivo a los privilegios de la Corte, y la clase media alta, aquellos grupos que de facto controlaban el desarrollo de la sociedad, la cultura, la información, la política y la economía del imperio. Que Hugo von Ebenthal, miembro de esa alta nobleza, se viera mezclado en un crimen era una ocasión que la opinión pública no podía desaprovechar para minar la fortaleza de aquella élite endogámica. Ya lo habían intentado años atrás y la oportunidad volvía a presentarse en bandeja. Con una diferencia: en el asesinato de la modelo no había testigos que hubieran visto a Hugo con las manos manchadas de sangre. Por mucho que se empeñaron en buscarlos, por mucho que acusaron al inspector Sehlackman de ocultarlos, tales acusaciones se quedaron sin fundamento y poco a poco la llama de la infamia y el sensacionalismo se fue apagando y aquel asesinato se convirtió en un crimen más de los muchos que sacuden a diario la ciudad pero que a nadie importan. Y menos a una sociedad que está convencida de que la mejor manera de combatir la miseria y la porquería es escondiéndola debajo de la alfombra.
Sólo entonces Karl Sehlackman pudo hacer en paz su trabajo o, al menos, acompañado por las únicas sombras de sus propias dudas.
Con pocas pistas y escasas evidencias, El inspector Sehlackman interrogó a un puñado de testigos.
Las primeras en su lista fueron las putas de madame Lamour. Una de ellas, escuálida y con la piel curtida como la carne en salazón, la mirada huidiza bajo el cabello grasiento y los labios rotos, afirmó con la voz pegajosa que había pasado la noche con Hugo. La noche entera con un príncipe. El príncipe y la puta. Una mujer que vendía su cuerpo repugnante por unos cuantos heller y una botella de vodka. Toda la noche con Hugo. Su palabra sería aún más barata que su cuerpo... Y con el dinero extra compraba un tónico de morfina adulterado a un sucio boticario cuatro calles más arriba del burdel. De poco servía el testimonio de aquella puta. El único testimonio que le proporcionaba coartada a su amigo.
Se concentró en reconstruir las horas previas al asesinato de Therese. Todo lo que consiguió averiguar fue que la muchacha había salido de La Maison des Mannequins a media tarde para posar en el estudio de un escultor en Favoriten. Ranus Stein, el escultor, afirmó que la modelo se había mostrado inusualmente inquieta durante toda la sesión, que parecía preocupada y nerviosa, deseando dejar el trabajo y marcharse, cosa que había hecho unas dos horas después en un coche de alquiler que la había llevado hasta Franz-Josef-Kai. Allí, la dueña de un pequeño caffehouse frente al puente de Stephanie recordaba haberle servido un café y se quejaba de que ésa hubiera sido su única consumición en todo el tiempo que la chica había permanecido en el local, justo hasta la hora del cierre, cuando se había marchado sola, ya entrada la noche. Después, su pista se perdía hasta que, varias horas después, un mendigo había encontrado su cadáver bajo el puente Ferdinand.
También entrevistó a la compañera de habitación de Therese. Se llamaba Sophia y, como la víctima, era modelo de La Maison des Mannequins. Por Sophia supo que Therese estaba enamorada de Hugo, que se citaban continuamente y que su amiga se mostraba feliz desde que lo había conocido. Al parecer, la mañana de su asesinato, Therese había recibido una nota. Sophia la había visto abrirla y leerla después del desayuno; según la joven modelo, a su amiga le había cambiado la cara en ese instante. Le preguntó qué le sucedía, pero Therese no quiso darle explicaciones.
Karl intentó averiguar algo sobre el contenido de aquella nota. Intuía que el mensaje había conducido a Therese a aquel lugar apartado en el que había encontrado la muerte. Pero sus intentos fueron en vano.
Aún habrían de cometerse dos crímenes más antes de que Karl Sehlackman hallara un papel ensangrentado en el bolsillo de otra muchacha asesinada y descubriera que tanto la nota que había recibido Therese como las que recibirían sucesivas víctimas estaban firmadas por Hugo von Ebenthal. Pero ni siquiera entonces las cosas serían más fáciles.

Karl no volvió a citar a Inés en su despacho. Pero se la encontró una mañana de sábado junto a uno de los puestos del Naschmarkt. El inspector deambulaba en ocasiones por el mercado, entre granjeros, criadas y artesanos, entre bebedores y ociosos, entre ladrones, pillos y gitanos. El Naschmarkt era una buena arteria sobre la que apretar los dedos índice y corazón y tomar el pulso a la ciudad.
Casi le costó reconocerla cuando sus hombros chocaron entre el gentío vociferante que rodeaba el puesto de las especias. Un gentío que de repente desapareció cuando Inés cobró vida entre los conos de vivos colores: azafrán, pimienta, cúrcuma, canela, páprika, laurel... Su blusa era una mancha blanca de algodón sobre aquel tapiz y su falda de vuelo se confundía en la explosión multicolor. El cabello suelto le asomaba bajo un sombrero de paja y una cesta llena de flores y manzanas colgaba de su codo. Aquella imagen a pinceladas de cuadro impresionista hubiera resultado escandalosa en cualquier otra mujer de bien, pero Inés la convertía en arte.
—¡Inspector Sehlackman! —Pareció alegrarse—. Qué inesperado resulta encontrarle en este lugar.
El aire se tornó entonces cálido y se llenó de un aroma dulce y picante, exótico como una leyenda oriental, que hasta entonces Karl no había percibido.
—Eso mismo podría decir yo —replicó una vez que se hubo repuesto del hechizo.
Un destello de gozo iluminó la sonrisa de Inés.
—Creo que éste es el rincón más hermoso de Viena. En ningún otro hay... —miró a su alrededor, como queriendo empaparse de colores, sonidos y aromas— tanta vida.
Karl no pudo por menos que asentir y llamarse necio por no haberse dado cuenta hasta entonces.
La sonrisa árabe del vendedor, profusa en dientes blancos que destacaban sobre su tez de betún, irrumpió abruptamente en su dúo y les robó la conversación. Inés tomó el paquete de polvo rojo que el hombre le entregaba y le dio unas monedas a cambio. Después, el gentío volvió a arroparlos y a sacarlos a un lugar despejado con una marea en la que Karl temió perder de vista a la mujer. Suspiró aliviado cuando se encontró caminando junto a ella por el pasillo apretado entre sombrillas y tenderetes.
—Me ha sorprendido que no volviera usted a citarme después de que nuestra conversación quedara... interrumpida. —El tono de Inés fue tan aséptico como su caminar: un paso lento detrás de otro que ondulaba el borde de su falda; ahí se concentraba la mirada del inspector Sehlackman.
—No he creído necesario tener que volver a molestarla.
—Deduzco, entonces, que su investigación avanza por buen camino...
—Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. —Se mostró evasivo—. Aunque, si usted considera que tiene alguna información importante que compartir con nosotros, siempre puede acudir a la Polizeidirektion.
El silencio de Inés fue respuesta suficiente y se prolongó incómodo hasta que llegaron a un lugar apartado del mercado en el que quedaban los últimos restos coleantes de un gran dragón: campesinas con cestos de cebollas y una vieja que vendía cerillas bajo una farola. Habían dejado atrás el alboroto y los empujones; ya no era necesario alzar la voz para hacerse oír.
Inés se detuvo. Karl intuyó que había llegado el momento de la despedida. Se arrepintió de haberse mostrado adusto y taciturno; de haberse mostrado como era. Estuvo a punto de tenderle la mano antes de que ella lo hiciera, pero Inés simplemente se quitó el sombrero, que quedó colgando a su espalda.
—Sería muy sencillo para usted ofrecer un culpable a todos aquellos que claman por uno. Sería fácil alegar que la historia se repite.
Karl, absorto como estaba en la frente humedecida de sudor de su interlocutora, tardó en reparar en la observación de la muchacha y en comprobar que su mirada se dirigía al periódico que le sobresalía bajo el brazo. Sin responder, lo sacó y no necesitó leer el nombre de Hugo en los titulares. Tampoco en las palabras de Inés. Sabía que se hallaba ahí.
—Sin embargo, mi trabajo no es tan fácil como parece —atajó Karl—. Si lo fuera, dejaríamos a los periodistas hacerlo. —Retorció el diario y lo depositó en una papelera cercana—. Incluso a los tertulianos de un café, o a las criadas que chismorrean frente al puesto de verduras. Hacen falta pruebas para señalar a un culpable, y yo no las tengo.
El inspector creyó adivinar todo lo que había tras la mirada enigmática de Inés, todas las preguntas que no le hacía. La incitó a seguir hablando, más bien quiso provocarla.
—Tengo la sensación de que tiene usted algo importante que decirme. Algo relacionado con el asesinato de Therese.
—La verdad es que no —respondió con calma, casi sonriendo con condescendencia—. Yo sólo sé que Therese se había enamorado de la persona equivocada. Pero eso nada tiene que ver con su asesinato: seguiría siendo la persona equivocada aunque Therese continuase con vida.
—Disculpe, pero no soy hombre al que diviertan los acertijos. Prefiero ir directamente al grano: ¿usted cree que Hugo von Ebenthal la mató?
—Si usted no lo cree, ¿por qué habría de creerlo yo?
—Eso no es una respuesta —alegó Karl con suavidad.
Era inexplicable, pero se sentía más intrigado que irritado con aquella conversación en la que ambos tiraban en sentidos opuestos como para tensar una cuerda.
Ella se encogió de hombros.
—Es obvio que no siento por él la más mínima simpatía y es obvio que conozco su historia, la que todo el mundo corea para llamarle asesino. Pero eso es todo lo que es obvio. El resto son sólo elucubraciones. Todos las hacemos. Usted también.
¿Qué podía alegar Karl frente a eso? ¿Qué podía hacer para que aquel encuentro no se acabase, para que ella no se marchase y siguiese frente a él, sujetando con las dos manos la cesta de la compra mientras el sol de primavera doraba su rostro y encendía sus cabellos?
—Me pregunto cómo nace la amistad entre dos hombres tan diferentes —dijo Inés de repente. Tanto que Karl no tuvo tiempo de pensar la respuesta antes de saltar como una fiera amenazada.
—Es natural que se lo pregunte porque no nos conoce a ninguno de los dos. —Su tono fue seco y cortante como el filo de un hacha.
Inés inclinó la cabeza y escondió la mirada en la cesta. Karl se hubiera tragado sus palabras nada más escucharlas.
—Disculpe —le rogó—, no pretendía mostrarme grosero. Yo... Quiero decir que... Ha pasado tanto tiempo y tantas cosas desde que nos conocemos que ni siquiera recuerdo dónde nace nuestra amistad. Incluso a veces me cuesta reconocer a Hugo, reconocerme a mí mismo... Aunque supongo que ésa es la esencia de una amistad auténtica: que permanece inalterable pase lo que pase.
Por fin Inés recuperó la sonrisa.
—Le diré una cosa: en contra de lo que intuyo que usted cree, me parece que es su amistad la que honra a Hugo von Ebenthal, y no al revés.
Mientras Karl meditaba aquellas palabras, Inés tomó una flor violeta de su cesta y la prendió en un ojal de la chaqueta del inspector.
—Disfrute de este hermoso día de primavera, inspector Sehlackman —dijo antes de marcharse calle arriba.
