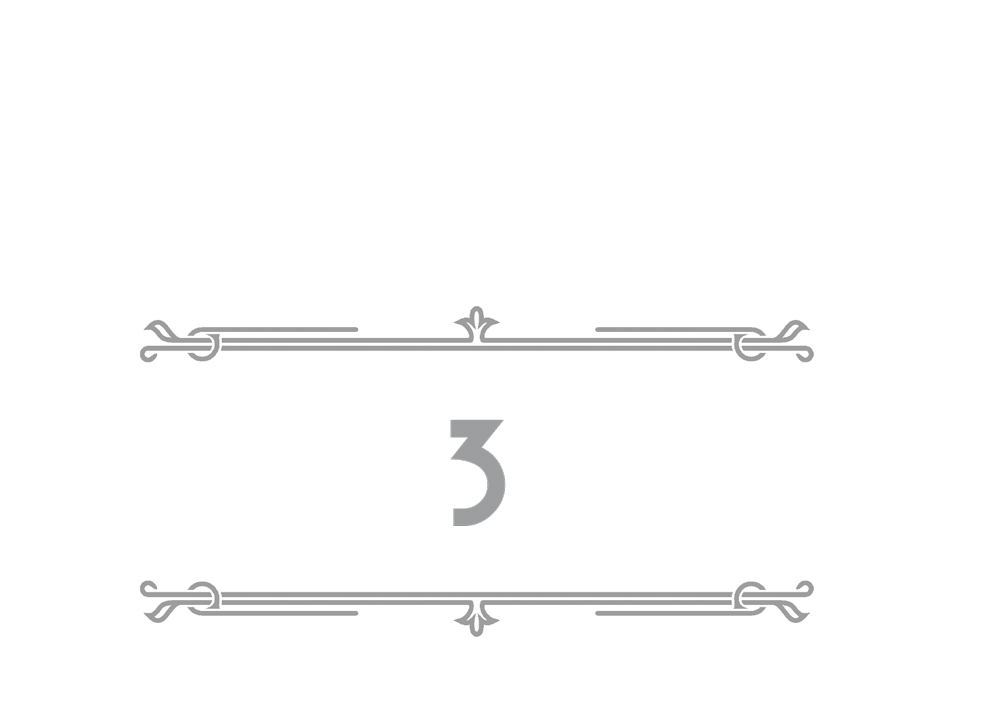
Viena, junio de 1904
Kornelia se repitió con satisfacción que Hugo había experimentado un cambio asombroso en las últimas semanas. Había llegado a estar realmente preocupada por su sobrino, había llegado incluso a temer por su vida aquel día en que lo encontraron inconsciente en su dormitorio a causa del alcohol. Sin embargo, tal episodio parecía haber tenido un efecto catártico y, desde entonces, Hugo se había transformado poco a poco en un hombre distinto: cabal en su comportamiento, moderado en sus reacciones y austero en sus vicios. Quizá se mostraba más melancólico y reservado de lo que ella hubiera deseado, pero al menos había abandonado aquella pose desagradable e insolente, asentada en el sarcasmo y la displicencia, que temió hubiera adoptado para siempre.
Por fin la baronesa Von Zeska podía presumir de sobrino como siempre había hecho, podía invitarle a las veladas y las tertulias de su salón sin temer quedar en evidencia por su causa, podía llevarle de acompañante a fiestas y bailes, podía sentirse orgullosa de él, de las miradas y los murmullos de admiración que despertaba a su paso. Y nada mejor que semejante cambio radical en su temperamento para demostrar que aquella infortunada modelo no había sido una buena influencia para él, como ella siempre había sostenido.
«La muerte de la chica le traerá problemas, ya lo verás», había vaticinado Sandro, irritantemente agorero. Y puede que no le faltara razón: al principio, aquella carroña de informantes intentó picotear del cuerpo de Hugo con tal de llenar titulares de prensa. Tampoco faltaron los envidiosos oportunistas que quisieron revivir los fantasmas del pasado. Pero nada podía implicarle en aquella muerte y sus esfuerzos por hundirle fueron en vano.
Ahora, camino de la Hofoper por la Ringstrasse, sentada junto a él en una calesa con la capota abierta, expuestos a toda Viena, se sentía henchida de gozo y vanidad. Le miró: con la vista al frente, le ofrecía su perfil rectilíneo. Llevaba al cuello la cruz de Comendador de la Orden Imperial de Francisco José. El frac siempre le había sentado de maravilla. Se trataba de una imagen sencillamente perfecta.
—Me gusta Mahler —dijo Kornelia—. Es un hombre muy elegante y un buen músico. Me gustan incluso sus sinfonías...
—A mí me gusta su mujer —replicó Hugo con una sonrisa.
Kornelia le coreó:
—¿Y a quién no le gusta Alma?... Tal vez sea un poco temperamental y todo el mundo sabe que es judío. —La baronesa volvió a referirse a Mahler—. Pero hoy en día todos los genios lo son. Supongo que eso es algo intolerable y amenazante para muchos: pone ante sus narices su propia incompetencia católico apostólica. —Colocó la voz por debajo del trote de los caballos y del traqueteo de las ruedas.
—Me encanta cuando te pones mordaz.
—Gracias. —Kornelia sonrió—. No obstante, recuerda que la mordacidad debe ejercerse con moderación y a ser posible en la intimidad.
—Lo sé, lo sé. Ya ves que me estoy reformando.
—Y por eso te has vuelto mucho más adorable.
La mano enguantada de la baronesa rozó la mejilla de Hugo. Pero esta vez él no respondió con una sonrisa. Devolvió la vista al frente y preguntó:
—¿Qué vamos a ver?
—Ya te lo he dicho: Falstaff.
—Espero que no sea demasiado trágica ni demasiado larga.
La baronesa alzó la vista al cielo y suspiró.
—Es una comedia, querido. También te lo había dicho.
Antes de la representación hicieron un alto en el hotel Sacher para una cena rápida. La baronesa escogió un reservado porque aquel lugar estaba atestado de rostros conocidos y deseaba tener un poco de privacidad para tratar con su sobrino un asunto peliagudo. Tras leer rápidamente la carta del menú, se decidieron por las ostras en escabeche, el faisán trufado, el pastel de chocolate y una botella de champán. Aunque, después de la conversación que mantendría a continuación, a Hugo se le cerraría el estómago y no llegaría a probar el segundo plato.
—Tengo que hablarte de algo importante —anunció Kornelia cuando se hubieron tomado la primera copa.
—¿Y por qué quieres estropear una noche que había empezado medianamente bien?
—Oh, vamos, Hugo, pon un poco de tu parte.
El joven torció el gesto, apuró el champán y sacó la botella de la cubitera para servirse de nuevo. Los hielos, el agua y el vidrio compusieron una peculiar melodía asociada al placer.
—Sabes que tu padre está a las puertas de la muerte... —constató Kornelia—. Cuando esto suceda, tú serás el último Von Ebenthal y tendrás el deber de perpetuar el apellido.
Aferrado con las dos manos al pie de la copa, el mantel blanco se convirtió en el objeto de su mirada negra.
—Veo que has estado conspirando con mi madre.
—¡Por Dios, jamás conspiraría con tu madre! Nuestros puntos de vista son demasiado diferentes. Pero esto es una cuestión de sentido común: eres el primogénito de una de las cien familias, no tienes derecho a acabar con privilegios que se remontan a innumerables generaciones atrás. Tienes que casarte.
—No me gustan las mujeres.
Kornelia levantó una ceja: a veces Hugo mentía peor que un niño.
—No, en serio: no me gustan las mujeres, sólo me gustan las putas.
En aquel momento entró el camarero con las ostras. Se hizo un silencio viscoso como la gelatina. Entonces fue Kornelia quien aprovechó para rematar su copa de un trago.
—Si es eso lo que te ha dicho tu psiquiatra, considero que sus honorarios, sean cuales sean, resultan excesivos. —La baronesa salió al paso con lo primero que se le ocurrió una vez que el camarero hubo desaparecido tras la cortina. Necesitaba tiempo para reconducir la conversación si su sobrino iba a volver a comportarse como un perfecto idiota.
Hugo tomó una ostra y se deleitó con su sabor metálico, ácido y salado antes de replicar:
—En realidad, he sido yo quien se lo ha dicho a él. Y ha resultado verdaderamente liberador admitirlo.
—¡Bravo por ti, entonces! Porque no es necesario que te guste tu mujer, sólo tienes que casarte con ella. Escoge cualquiera de las aristócratas insulsas que tu madre haya seleccionado para ti, ten muchos hijos con ella, al menos uno de ellos varón, y sigue acudiendo a tus putas en busca de placer y consuelo; ellas siempre van a estar ahí, prestas a dártelo.
La expresión de Hugo cambió radicalmente: que su tía jugase su mismo juego le pilló por sorpresa. Se dio cuenta de que su actitud provocadora no iba a servirle de nada. Kornelia no era como su madre, no se escandalizaba con facilidad. De repente el reservado se volvió un lugar asfixiante y el olor de las ostras le asqueó. Retiró el plato a un lado, tomó aire y bebió champán. Consiguió calmarse, pero la calma llegó acompañada de abatimiento.
—Creí que tú estarías de mi parte... —murmuró con la cabeza baja.
Kornelia sintió una infinita ternura hacia él y buscó su mano para estrechársela.
—Y lo estoy, créeme. Por eso precisamente te hablo así. Sabes que te quiero como si fueras mi hijo, pero no tengo esa inclinación natural a imponerte mi voluntad ni a moldearte a mi imagen y semejanza que tendría si fuera tu madre. Eso me permite aconsejarte lo mejor para ti. Tu apellido puede ser un grillete, no lo niego, pero es un honor al que no puedes renunciar, del mismo modo que no puedes cambiar el color de tus ojos. Y, ¡qué demonios!, ¿es que quieres que esa pareja de botarates que son tu hermana y su marido se hagan con el control de la fortuna, las tierras, las propiedades y los privilegios que te pertenecen por derecho, a causa de un absurdo escrúpulo? ¡Se me revuelven las tripas sólo de pensarlo!
Hugo se quedó pensativo. No podía negarse que Kornelia era una mujer práctica. Quizá la vida le había obligado a serlo. Su padre, el abuelo de Hugo, la casó muy joven con un terrateniente de baja alcurnia y elevada fortuna, cuyas tierras lindaban con las de los Von Ebenthal: un matrimonio muy conveniente. No tuvieron hijos, sólo uno que nació muerto unas semanas antes de venir Hugo al mundo. Poco tiempo después, su esposo la abandonó: se marchó a Sudáfrica con una de las doncellas más bellas de la casa y se compró una mina de diamantes. Kornelia había llegado a asumir que aquel hombre no la amara —después de todo, ella tampoco le amaba a él—, pero no se iba a dejar humillar. Con una serie de hábiles maniobras financieras, se hizo con la fortuna de su marido para después, enfrentándose a la sociedad austríaca más conservadora, que no dudó en borrarla de su memoria, y a su propia familia, que no tuvo reparos en boicotear su decisión, solicitar el divorcio por abandono del hogar. «Yo carezco de belleza, así que me veo obligada a cultivar otros talentos considerados masculinos», solía decir con esa mordacidad que tanto gustaba a Hugo.
Definitivamente, Kornelia no era como su madre, no vivía esclava de los convencionalismos y renegaba de los prejuicios, de modo que era probable que sólo estuviera pensando en su bien. Sin embargo, había algo en todo aquello que no acababa de convencerle, que le dejaba un sabor amargo en la boca a pesar del champán y las ostras.
—Y en este teatro que me propones, ¿qué papel reservas para el amor? —se atrevió a preguntar.
Kornelia ocultó una sonrisa triunfal en un bocado de ostra.
—Me sorprende que a ti, que acabas de decirme que sólo te gustan las putas, te preocupe eso...
Vieja astuta... De qué forma se las había ingeniado para volver sus propios argumentos en su contra. El joven la miró, rendido, y ella se apiadó de él.
—Con frecuencia se le otorga al amor un valor desmesurado, Hugo. Tú, mejor que nadie, deberías saber que sólo te proporcionará sufrimiento. Lo más sensato, mi querido sobrino, será que no le demos papel en esta obra, créeme.
Puesto que, desde antes de tiempos de la emperatriz María Teresa, varias generaciones de princesas Von Ebenthal habían desempeñado el cargo de camarera mayor de la Corte Imperial, uno de los muchos privilegios que ostentaba la secular familia era el de contar con un palco inmediatamente contiguo al palco imperial, primero en el Theater am Kärntnertor, el Teatro de la Corte Real e Imperial, y después en el más reciente Hofoper, el Teatro de la Ópera de la Corte Real e Imperial.
Aquella noche Hugo y Kornelia compartían el palco con Magda y su esposo, el coronel Von Lützow, y con un «matrimonio de advenedizos, rancios, grotescos e irritantes, con un particular mal gusto para el vestir» —según refunfuñó Kornelia al oído de Hugo—, que eran amigos de su cuñado.
Entre susurros de tejidos suntuosos y arpegios sin orquestar, el público fue ocupando sus asientos antes de la función. Puntualmente, se apagaron las luces del patio de butacas, se iluminó el escenario, hizo su entrada el director de orquesta y, a un movimiento de batuta, comenzó la representación.
Hugo se sentía inquieto. Pensaba que no debería haber asistido a la ópera; aquel lugar y aquella música le traían demasiados recuerdos que se le pegaban a la boca del estómago. Además, la conversación que había mantenido con su tía acrecentaba su inquietud. Vivió la representación como un suplicio. La música y las voces le alteraban, le aceleraban el pulso, le mantenían en vilo... También la oscuridad. Era absurdo. Tan absurdo como creerse encerrado en aquel palco del mismo modo que si estuviera encajonado dentro de un ataúd forrado de terciopelo. En ocasiones cerraba los ojos e invocaba pensamientos que calmasen su ansiedad, pero era inútil. Llegando al final del tercer acto, la voz delicada y evocadora de la soprano entonando el aria de la Reina de las Hadas se enroscó en torno a su cuello con la sinuosidad de una serpiente, los ecos del coro le oprimieron el pecho con sus dedos largos y comenzó a sentir que le faltaba el aire. Se levantó de repente y salió al pasillo.
Un sudor frío le humedecía la nuca y las sienes, pero en cuanto estuvo en un espacio amplio, lejos del alcance de la música, empezó a sentirse mejor. Podía respirar, se repetía a sí mismo con la mano en la garganta, sólo había sido una locura pasajera. Anduvo un poco por el solitario corredor mientras se estabilizaban todas sus constantes vitales.
Entonces la vio. Inés estaba en pie al fondo del pasillo. La espalda ligeramente apoyada en la pared; se daba aire con un abanico.
A Hugo no se le ocurrió situación más embarazosa que la de encontrarse a solas en un lugar estrecho y sin escapatoria con una mujer a la que había llamado puta y asesina las dos únicas veces que había coincidido con ella. Mientras se preguntaba si lo más conveniente sería dar media vuelta sigilosamente y huir, ella levantó la vista y le sorprendió. Se enderezó y cerró el abanico de un golpe, pero con la sacudida éste cayó al suelo. Hugo se apresuró a recogerlo. Se irguió frente a ella y pudo mirarla de cerca, tanto que distinguió con nitidez las vetas verdes y doradas de su iris gris. Hubiera jurado que estaba algo nerviosa.
—Aunque no lo parezca... —murmuró mientras le devolvía el abanico—. También sé comportarme como un caballero.
—Eso nunca lo he puesto en duda —respondió Inés sin vacilar, sosteniéndole la mirada.
Hugo se fijó en que su frente estaba húmeda y brillante, cubierta por una fina capa de sudor.
—¿Se encuentra bien? —se sorprendió diciendo; no hallaba justificación a aquel arranque repentino de interés hacia ella.
La joven también se mostró desconcertada y titubeó ligeramente al hablar.
—Sí... gracias. Sólo tenía un poco de calor y antes de desmayarme por culpa del corsé, he preferido salir a tomar el aire.
—Bueno, yo no llevo corsé ni soy propenso al desmayo, pero es cierto que ahí dentro hace un calor sofocante... Y... esa aria resultaba tan... —Hugo no daba con una palabra que condensara todas las sensaciones que la música le había transmitido. Quizá no existía.
—Es muy bella... Pero invoca la magia y quizá por eso es inquietante. «El bosque duerme y exhala incienso y sombras...» La música con frecuencia pone los sentimientos a flor de piel: todo lo que estaba oculto brota y eso no es siempre grato.
Inés, aquella mujer perfecta, etérea, inalterable, casi divina, se mostraba vulnerable. Quizá alentado por tal rasgo de humanidad, tal vez porque en aquel momento se identificaba con ella, Hugo se atrevió a decir:
—Ya sea gracias al calor o a la música, creo que el destino me brinda una oportunidad de oro para enmendar mis faltas. —Ella frunció ligeramente el ceño como si no acabara de comprenderle, con lo que se apresuró a aclarar—: Respecto a mi forma de proceder en nuestros escasos y desafortunados encuentros... En fin, ante la imposibilidad de una satisfacción mejor, le ruego al menos acepte mis disculpas.
—Disculpas aceptadas —concedió.
Inés sonreía y a Hugo le gustó su sonrisa, fue lo único que consideró sedante en toda la noche. Por eso le espantaba la idea de volver al palco y no sentía ningún deseo de que la conversación terminase en aquel punto en el que apenas había arrancado.
Sin embargo, el silencio se había convertido en una tupida malla que no sabía por dónde atravesar. Y a ella parecía sucederle lo mismo. Aunque quizá sólo estaba construyendo cuidadosamente su siguiente frase.
—Dicen que es peligroso acercarse a un animal herido porque se siente amenazado y ataca... Creo que con las personas sucede lo mismo: si están heridas, se defienden, pero sólo porque temen que se les haga más daño.
Hugo asintió con aire meditabundo. Ojalá en cualquiera de sus sesiones de psicoterapia le hubieran dado un diagnóstico tan claro y certero de su situación. Se sintió intrigado, quizá también alarmado. Con cautela, afirmó:
—De modo que piensa que me comporto como un animal herido que se defiende atacando... ¿Por qué me temo que es una forma sutil de acusarme de lo que otros me acusan con menos sutileza?
Inés le miró. Hugo comprobó que su sonrisa se había desvanecido y había dejado paso a un semblante sombrío.
—No, alteza... No hablaba de usted, sino de mí.
El tiempo se detuvo unos instantes. El mundo parecía haber quedado reducido a ellos dos congelados en una imagen fija. Hasta que, de pronto, las puertas de los palcos se abrieron y, como las esclusas de un embalse, empezaron a escupir una marea de gente que llenó el pasillo, los rodeó y los arrastró, haciéndolos perderse en la corriente. Cuando más desorientado estaba, Hugo notó que alguien le cogía del brazo. Era Inés, que resurgía del gentío. Entre el barullo de voces la oyó decir:
—Venga a cenar a casa. Mañana. Brindaremos por sus disculpas y nuestras heridas.

Aldous Lupu tenía una casa de campo en Nussdorf, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Era una pequeña villa rústica a orillas del Danubio, anidada entre viñedos y con los Bosques de Viena a su espalda. Mitad vivienda de recreo, mitad taller, Aldous e Inés solían organizar allí reuniones para su círculo de amistades más íntimo.
Aquella noche se había planteado una cena informal en el comedor abierto al jardín y se sentaban a la mesa tan sólo once personas: el príncipe Von Ebenthal, la baronesa Von Zeska, Alexander de Behr, un joven pintor bajo la tutela de Lupu, una actriz del Burghtheater y su esposo —que escribía libretos para operetas—, lady Hermione Lazarus —la extravagante dueña de una galería de arte, a quien le gustaba hacer de mecenas con el dinero de su marido, un magnate judío del carbón—, una muchacha que parecía familiar de Lupu, el inspector Sehlackman y los anfitriones. Hugo no pudo evitar sorprenderse con la presencia de Karl, no sabía que había llegado a trabar amistad con Lupu y su amante.
Durante la cena, Inés escogió a Karl como compañero. En la otra punta de la mesa, a Hugo se le adjudicó un sitio junto a la muchacha. Su nombre era Lizzie y a Hugo le pareció que era demasiado joven para asistir a una cena en sociedad: probablemente no había cumplido los dieciocho años. Sin embargo, como compañera de mesa sobrepasó sus expectativas. Poseía una belleza incipiente y delicada, aún inmadura, pero con visos de eclosionar convirtiéndose en devastadora. Sus ademanes eran dulces y elegantes. Además, su conversación resultaba muy agradable: sabía escuchar y hablar en su justa medida, estaba ilustrada en arte y literatura, también en música, y sus preguntas no eran impertinentes, más bien al contrario, se interesaba con inteligencia por todo lo que Hugo le contaba.
Cuando se la describió de este modo a la baronesa Von Zeska durante el café en el salón, su tía se burló de él:
—Hugo, querido, seducir a menores se considera pederastia y está castigado por la ley.
—Por ese motivo sólo he conversado con ella. Esperaré a que crezca para convertirla en mi amante —le siguió él el juego—. Por cierto, ¿es hija de Lupu?
Kornelia adoptó una pose murmuradora:
—No lo creo. Al menos la chiquilla no lleva su apellido. Pero lo cierto es que la ha acogido bajo su techo y la trata como tal. Es todo muy extraño...
Y ahí quedó la cosa. No hubo ocasión de volver a hablar de Lizzie, pues acabado el café, la joven se retiró.
Tras la cena, cada uno de los invitados fue equipado con un candil y la comitiva siguió a Aldous Lupu por la parte más salvaje del jardín hasta un gran cobertizo. Se trataba de una nave que brotaba de la maleza, con el tejado de madera y enormes ventanales acristalados del techo al suelo para que la luz entrase sin impedimento. Aunque, a aquellas horas de la noche, la oscuridad la envolvía y lo único que entraba por las ventanas eran sombras, insectos y una brisa cálida con aromas de resina.
Hugo pensó que se trataría del estudio del pintor, pero a medida que Lupu encendía velas y lámparas de aceite para iluminar la estancia se dio cuenta de que estaba equivocado. En aquel lugar se sintió de pronto transportado en el tiempo y el espacio. Sobre un suelo cubierto de alfombras afganas se esparcían docenas de almohadones y colchones con fundas de seda multicolor; del techo colgaban gasas en oro, grana y azafrán que se mecían ondulantes con la corriente, y por doquier se repartían grandes narguiles y mesitas bajas de celosía con licoreras llenas de alcoholes dorados, teteras bereber para el té moruno y platillos con azúcar en terrones. Todo el conjunto se asemejaba a una lujosa jaima tuareg.
Lupu los invitó a acomodarse y a servirse de las pipas, los licores y el té. Hugo se recostó en los almohadones y, en cuanto dio la primera calada de la boquilla del narguile, descubrió que lo que se estaba quemando en la cazoleta de cerámica no era tabaco, sino opio. Entretanto, el excéntrico artista había puesto en marcha un gramófono del que, con un siseo de serpiente, manó una música de percusión con tintes orientales. Entonces por una puerta lateral apareció una bailarina. Anduvo con pasos de gato hasta el centro de la sala, a un improvisado escenario de alfombras, y allí comenzó a mover su cuerpo de forma fluida y ondulante, desde los dedos de las manos hasta las puntas de los pies descalzos. Sus brazos pintados con henna se asemejaban a reptiles que serpentearan en el aire. Su vientre se contorsionaba y sus caderas describían círculos, en tanto que sus pechos permanecían firmes y turgentes, y todas esas formas podían apreciarse perfectamente, pues aunque vestía la jalabiya hasta el suelo, ésta era de un tejido totalmente transparente. Acompañaba la danza con el sonido de los crótalos y el tintineo de las cuentas de plata y cristal que pendían de la pañoleta que llevaba anudada a la cintura.
Se trataba del espectáculo más erótico y sensual que Hugo había presenciado nunca y, sin pretenderlo, comenzó a sentirse muy excitado, hechizado por la música y los movimientos insinuantes de aquella bella mujer, hipnotizado por sus ojos negros como la noche y sus gruesos labios pintados de carmín intenso, como una granada abierta. Se imaginó enredando los dedos en su espesa melena oscura y ondulada y bailando cadera con cadera, apretando contra ella esa zona en la que ahora sentía un intenso calor. Dio una profunda calada del narguile; dejó que el opio aturdiera sus sentidos mientras la música del gramófono y los crótalos golpeaban sus oídos. Bebió un trago largo de licor... Y se recostó en los almohadones, absorto en los pechos y el pubis de la bailarina.
La inoportuna llegada de Sandro le sacó de su éxtasis. Se había acercado tambaleándose, con la mirada perdida y la expresión vacía; había tardado poco en perder el control de sus vicios. Se dejó caer pesadamente junto a Hugo, demasiado cerca, casi encima. Tomó sin miramientos la boquilla de su narguile y fumó.
—Esa mujer es divina —comentó con voz pastosa, devorando con los ojos a la bailarina—. Podemos pasárnoslo bien con ella... Tú y yo... Los tres... Será divertido...
Hugo le miró sin querer disimular la repugnancia que sentía.
—Tu perversión no conoce límites, Sandro. ¿Cuándo te darás cuenta de que llamas a la puerta equivocada? Vete a otro con tu propuesta degenerada y déjame en paz.
Sandro se puso en pie con torpeza, se tambaleó, recuperó el equilibrio y señaló a Hugo con un dedo que pretendía ser amenazador:
—No admito que me des lecciones... Tú, el mayor de los degenerados... ¿Qué más da?... Tengo paciencia: un día nos encontraremos en el camino, querido Hugo.
Al darse la vuelta se topó con Inés, que caminaba rauda agitando con cada paso la seda del llamativo caftán azul y oro que vestía; durante la cena, a Hugo le había parecido demasiado extravagante pero ahora lo encontraba muy adecuado. Inés se disculpó brevemente con Sandro y continuó hacia donde estaba Aldous Lupu, justo al lado de Hugo. Los oyó discutir en voz baja... O tal vez fuera el opio, que le hacía oír cosas raras...
—¿Por qué la has traído? Te dije que no lo hicieras... —El tono de Inés parecía enojado.
—No te enfades, Ina... —¿Ina? ¿Aldous la llamaba Ina?—. Es sólo un espectáculo para nuestros invitados. ¿Qué mal puede haber en ello?
—Ya sabes que no quiero que las chicas se exhiban así. Este ambiente de vicio, estos hombres babeantes... ¡No es bueno para ellas!
Sin alterarse lo más mínimo, fumando plácidamente de su pipa, Aldous apartó la vista de la danza y miró a su compañera.
—Pero es que ellas no son tuyas, amor mío. Ya hemos hablado de esto. De qué vale que les des todo si les privas de lo más importante: su libertad —la adoctrinó con dulzura.
Inés emitió un suspiró próximo a un gruñido y se dispuso a marcharse, pero Aldous la detuvo: tiró suavemente de su brazo y la besó en la mejilla. Sin embargo, Inés se separó de inmediato y se marchó airada. El borde de su caftán rozó al vuelo los zapatos de Hugo.
Apenas había cruzado una palabra con Inés en toda la noche. Lo cierto era que había evitado hacerlo puesto que ella tampoco había mostrado gran interés por darle conversación. De cuando en cuando la había mirado de soslayo, porque aquella condenada mujer tenía la enojosa cualidad de resultar magnética: uno no podía quitarle la vista de encima.
Ahora que la danza había terminado y ya no acaparaba sus sentidos, y que el licor y el opio habían anulado sus inhibiciones, clavaba los ojos en ella sin pudor y se repetía cuán bella era y cuánto le inquietaba su belleza. Puede que Karl estuviera pensando lo mismo teniéndola tan cerca, al corto alcance de un beso, mientras Inés le contaba algo al oído. O puede que no... Karl parecía tener un temple inmune a los encantos de las mujeres más seductoras. Pobre Karl... En aquel ambiente de depravación, daba la sensación de hallarse más fuera de lugar que una carcajada en un entierro. Hasta para perder la compostura hay que tener clase y él aún continuaba con la pajarita perfectamente anudada.
—... toque algo al piano para mí... —le suplicaba Inés con voz zalamera.
Oh, claro, por supuesto: Karl también tocaba el piano. Por todos los diablos, ¿había algo que esos condenados judíos no supieran hacer? Y aún los había que se extrañaban de que prosperasen con la fertilidad de los hongos.
Karl se mostraba incómodo con la petición: titubeaba y el color le había tomado la cara. Hugo no sabía muy bien si le inspiraba lástima, hilaridad o enojo. Tras una serie de tiras y aflojas, venció el poder de seducción de la mujer, como era de esperar, y Karl accedió a tocar el piano. El instrumento había sido retirado a una esquina de la sala, disimulado con almohadones y telas bordadas que Inés se apresuró en retirar.
Sin demasiado convencimiento, Karl se sentó frente a las teclas y comprobó la afinación de las cuerdas pulsando algunas de ellas. Entretanto, Hugo cogió su vaso de licor y una pipa china de opio humeante y se acercó a la pareja: no estaba dispuesto a perderse el espectáculo.
No había partituras, Karl empezó a tocar de memoria. Brotó la primera nota y el escaso rumor de la sala se desvaneció. Una tras otra, el resto de las notas fueron cayendo en cascada y acapararon la escena. Hugo había oído docenas de veces aquella pieza, pero era incapaz de recordar su nombre. Sentía la mente abotargada y contemplar a Inés en trance, la cabeza recostada sobre el piano y su larga melena suelta colgando hasta rozar las teclas, no le ayudaba a concentrarse. Pensaba en lo mucho que desearía enterrar la cara entre aquellas ondas del color del... del jarabe de arce y aspirar su aroma. Sintió una envidia terrible de Karl e instintivamente buscó con la mirada a Aldous Lupu: ajeno a la particular devoción de su compañera hacia uno de sus invitados, se concentraba en bosquejar en un cuaderno a la bailarina, que posaba en actitud sugerente para él. Artistas...
Chopin... De repente lo había recordado: Chopin. Ese maldito Romance siempre le humedecía los ojos y le ponía la piel de gallina. Con cada una de las teclas se pulsaban también sus fibras nerviosas en carne viva a causa de las drogas. Aspiró con profundidad de la pipa.
Karl trataba de fijar la vista en el teclado, de sumergirse en la música. Pero le resultaba muy complicado: había bebido más de lo que acostumbraba y aspirado los vapores del opio involuntariamente. También había bebido de Inés y de su aroma a jazmín, de sus ojos como un lago profundo y de sus labios de fruta. Se sentía mareado. Las teclas se movían de un lado a otro y escapaban a sus dedos. No terminó la pieza. Hacia la mitad, cuando empezó a adquirir ritmo de barcarola y la música le meció entre sus brazos, empezó a contar las últimas notas: re sostenido, sol sostenido, fa sostenido... si. Mantuvo el meñique de la mano izquierda pulsando la tecla blanca... Tomando contacto con la realidad. Y la realidad era ella, observándole con los ojos vidriosos justo encima del piano.
—Gracias... —murmuró extasiada—. Ha sido precioso...
Karl dejó caer suavemente las manos sobre el teclado. Inés se las acarició.
—Creo que me acabo de enamorar de sus manos... Déjeme hacerles una fotografía... Me gustan sus dedos largos y finos sobre el blanco y el negro...
Inés no esperó la respuesta del inspector. Apenas tardó unos segundos en coger la cámara. Una pequeña Lancaster de fuelle. Enfocó y tomó varias placas de las manos de Karl desde distintos ángulos y distancias. Una sucesión de disparos, hasta que Karl, incómodo, las retiró. Ella le miró durante un segundo, sonrió y dejó la cámara a un lado. Con las manos ya libres, le enderezó las lentes y le pasó los dedos entre el cabello humedecido por el sudor. Karl se puso tenso e Inés se apartó un poco. La joven cogió su pipa y se la llevó a los labios, aspiró y espiró: el humo veló su rostro. Las notas del concierto de Chopin resonaban en los oídos de Karl, sus dedos se movían como si las tocara en el aire. El rostro de Inés parecía haber salido de un sueño brumoso, de un cuadro emborronado... Era tan guapa.
Ella le acercó la pipa a los labios.
—Fume conmigo...
Karl negó con la cabeza.
—No... ya me siento bastante mareado.
—Le calmará los nervios.
—No estoy nervioso —objetó al tiempo que abría la boca y aspiraba.
El opio entró como una bocanada de alfileres en su garganta y llegó hasta sus pulmones devastándolo todo a su paso. Karl sufrió un violento ataque de tos y sintió que la sangre dejaba de llegarle a la cabeza.
Hugo se rió al ver a su amigo de color verde. Se trataba de un espectáculo grotesco. Aquella mujer estaba desperdiciando sus encantos con el patético burgués: no conseguiría que le tocase otra cosa que no fuese el piano.
—Ten cuidado, Sehlackman, no vomites encima de la dama —se burló Hugo a voces—. Pondrías fin a todo el romanticismo.
Pero Karl apenas escuchó lo que decía. Estaba más preocupado por no desmayarse. Dejó caer la cabeza sobre el piano y las teclas emitieron un sonido estridente. Inés le quitó las lentes, le aflojó la pajarita y le abrió el cuello almidonado. Se inclinó sobre él para retirarle los cabellos de la frente y le besó en la mejilla.
Hugo se puso en pie indignado, ya había tenido más de lo que sus nervios podían soportar y, además, necesitaba ir al servicio. Tenía que quitarse de la cabeza al maldito Chopin con un remojón de agua fría.
Al entrar en el aseo dio con Aldous Lupu, que salía. Ni le miró, parecía ido. Claro que aquella actitud ausente tenía su explicación: Hugo encontró en el lavabo una ampolla de morfina y una jeringuilla. ¿Era así como paría sus geniales creaciones? Hugo meneó la cabeza... Aquella gente pertenecía a otra dimensión que él no lograba comprender. Aunque, al mirarse en el espejo, se reconoció en uno de ellos: el cabello alborotado, el traje descompuesto, la mirada enajenada...
Regresó al salón. La noche había degenerado en un espectáculo dantesco. Como un ejército tras la batalla, la comitiva yacía por los suelos, diezmada y maltrecha. Kornelia jugaba con las cuentas del largo collar de perlas de la actriz mientras su marido intentaba en vano poseer a ambas mujeres alternativamente. Lady Lazarus sollozaba en una esquina con el maquillaje emborronado y una licorera medio vacía entre las piernas. Sandro y el joven pintor habían desaparecido —Hugo nunca lo hubiera pensado de aquel muchacho fibroso e hirsuto—. Karl seguía babeando sobre las teclas del piano. De Aldous y de Inés no había rastro. Hugo detuvo la mirada en la bailarina: fumaba opio plácidamente asomada al jardín y parecía la única persona aún sobria. Se acercó a ella. En el suelo, casi a sus pies, halló el cuaderno en el que Lupu había hecho sus bocetos. Lo recogió y lo hojeó con detenimiento.
—Aldous Lupu es un gran artista... —observó, apoyándose junto a ella en el quicio del ventanal abierto—. Pero yo me quedo con el modelo original.
La chica sonrió con desgana y volvió a sumergirse en el opio.
—Me ha gustado su baile —insistió Hugo.
—Göbek Dansi. Es una danza típica de mi país —habló ella por fin. Su voz era suave, teñida de un marcado acento extranjero.
—¿Y qué tierra ha tenido la fortuna de verla nacer?
—Turquía.
Hugo tomó su mano y la besó. Olía a incienso.
—Mi nombre es Hugo von Ebenthal. Dígame el suyo y estaremos en paz.
Antes de responder, la bailarina le miró. Los párpados entornados ocultaban una sonrisa enredada en las pestañas. En la profundidad de sus ojos negros se adivinaba deseo. Hugo supo que había triunfado.
—Aisha.
Tiraba con suavidad de Aisha hacia la salida. Deseaba intensamente huir de allí, pero casi de forma inconsciente volvió a buscar a Inés con la mirada. Y la encontró: le observaba desde el otro lado de la sala. ¿Cuánto tiempo llevaba haciéndolo?... Hugo se detuvo, indeciso. Ella le devolvió un movimiento apesadumbrado de cabeza y un gesto extraño; no supo descifrar si había ira o tristeza en él, tal vez ambas cosas. Mientras pensaba en cómo reaccionar, Hugo notó que tiraban hacia abajo de él.
—Hugo, querido... Quiero irme a casa. Llévame ya... —balbuceó Kornelia, apremiante como una niña pequeña.
El joven se agachó y, antes de dejarle un beso en el mentón, le susurró muy cerca del oído:
—Vuelve tú sola, te lo ruego. Esta noche brilla en el cielo una luna turca...
Se levantó y volvió a abarcar con los ojos toda la sala, ansioso. Pero Inés ya no estaba. Tomó a Aisha de la cintura y juntos se marcharon.
Al final no habían brindado. Ni por sus disculpas, ni por sus heridas.

Karl se revolvió inquieto entre las sábanas. No quería despertar, pero algo estaba perturbando su sueño espeso. Tal vez fuera la luz: podía notarla a través de los párpados cerrados. O ese martilleo constante en el cráneo... Abrió los ojos casi con dolor y le llevó unos segundos enfocar la imagen.
—Pero... ¿qué...?
—¡Buenos días, Sehlackman! —cantó Hugo, observándole fijamente a una distancia mucho más corta de la que Karl hubiera deseado.
—¿Qué pasa? —preguntó entre alarmado y conmocionado, con la voz aún áspera.
—Nada. Viena sigue respirando sin ti. Y yo he venido a vengarme por todas las veces que me has sacado de la cama.
—¿Qué hora es?
—Las diez.
Karl se tapó la cara con las mantas.
—¡Por Dios! ¡Hoy no entro de servicio hasta las tres!
—Es molesto, ¿verdad? Pero no te quejes, te he traído el periódico y kipferln. Ya le he dicho a frau Knopft que nos prepare café.
Karl vivía en un piso diminuto en Karmeliter, una calle estrecha de Leopoldstadt, el distrito judío. Tenía por toda compañía un gato gordo y un ama vieja, de nombre frau Knopft, que le planchaba las camisas y le servía la cena caliente. De seguro que aquella mujer, oronda y sonriente como una campesina tirolesa, tenía nombre de pila, pero Hugo no lo conocía.
—No puedo pensar en comer —refunfuñó Karl con el estómago en la garganta. Se sentía como si hubiera enterrado la boca en un cubo de arena, y por más que tragaba saliva no conseguía humedecerla.
Hugo se rió con malicia.
—Bienvenido al inquietante mundo de la resaca, querido Sehlackman. Yo que siempre pensé que tu cuerpo era incorruptible... Lo que no consiga una mujer... Pero hazme caso, soy un experto: te encontrarás mejor en cuanto comas un poco. Los kipferln están recién hechos, aún calientes, y tienen azúcar y semillas de amapola por encima.
A Karl le daban náuseas de sólo imaginarlo. No obstante, tras mucho esfuerzo, se levantó. Con movimientos lentos y torpes, se cubrió con un batín y se puso las lentes.
—Te espero en el salón —decidió Hugo—. No tardes. Yo sí tengo hambre.
Karl entró aún en bata y pijama y sin afeitar, aunque al menos se había peinado. En el salón, Hugo hojeaba el periódico junto a la ventana mientras frau Knopft preparaba la mesa. Fidelio, el gato, ocupaba su esquina favorita en el sofá.
—Buenos días, herr Sehlackman —saludó el ama—. Por todos los cielos, ¡tiene un aspecto horrible! ¿Se encuentra bien?
Karl se pasó la mano por la barbilla áspera con aire contrito. Antes de que pudiera responder, el ama resolvió:
—Bajaré ahora mismo a la botica a por unas sales.
—Pero pida las milagrosas, frau. Esa cara no se arregla con unas sales corrientes —se mofó Hugo.
Frau Knopft tenía el firme convencimiento de que en esta vida cualquier dolencia se solucionaba con sales. Karl no se molestó en llevarle la contraria, sabía que sería inútil. Se limitó a seguirla con la vista mientras salía de la habitación farfullando y con andares de tentetieso.
En la mesa humeaba una cafetera rebosante de café. Frau Knopft había llevado además mantequilla y powidl, la mermelada de ciruelas que ella misma preparaba en cazuela de cobre. Karl sirvió un par de tazas con un poco de leche y de azúcar. Hugo dejó el periódico y se acercó; cogió un kipferl.
—¿Cómo es posible que tú no tengas resaca? —se admiró Karl con un punto de envidia—. Anoche bebiste y fumaste mucho más que yo.
—Claro que tengo resaca. —La manera en que comía el bollo con forma de media luna, mojándolo repetidamente en el café, no se correspondía con sus palabras—. Pero me he visto obligado a madrugar y a ocultarla bajo una apariencia de respetabilidad. Tenía sesión de terapia con el doctor Freud. Su consulta está cerca de aquí, en Berggasse.
Karl bebió un poco de café y se quedó mirando a su amigo por encima de la taza. Hugo permanecía pensativo, con el kipferl suspendido en el aire a pocos centímetros de su boca.
—Ese judío sabelotodo... —habló sin que Karl le animara a hacerlo—. Se sienta frente a mí con una libreta y, sin quitarse el puro de la boca, escucha durante una hora cómo le cuento las miserias de mi vida y mis aún más miserables sueños... —Hugo suspiró—. Resulta que soy un maldito neurótico.
Durante las sesiones había vuelto a recordar —ya fuera conscientemente o a través de la hipnosis— episodios que le había llevado toda una vida olvidar: las palizas, los gritos y la ira de su padre cuando era niño; la inacción sufrida y silenciosa de su madre ante los abusos; aquella vez que había descubierto a Magda practicando sexo como los perros con un pinche de la cocina, feo, gangoso y con los dientes podridos, que le amenazó con matarle si se iba de la lengua... Durante las sesiones hablaba de la carga de sus responsabilidades, del peso de su apellido ancestral como si todos sus antepasados desde el siglo XI se hubieran encaramado a su espalda, de esa sensación de llevar un yugo con el escudo familiar al cuello. Y también hablaba de su pesadilla, esa pesadilla recurrente en la que Kathe se desangraba en sus brazos mientras su madre y su hermana le miraban impasibles con una sonrisa en los labios y su padre le gritaba que se comportara como un Von Ebenthal. A veces no hablaba de nada en particular, y otras se enfadaba, gritaba, afirmaba estar perdiendo el tiempo y los nervios. En alguna ocasión había sufrido terribles ataques de claustrofobia en aquella habitación angosta y cerrada, y había sentido ganas de estrangular a Freud.
A lo largo de la terapia, el doctor había mencionado conceptos como angustia, inconsciente, desviación, libido, represión, perversión, crisis edípica, inseguridad, inmadurez, dolor, miedo... Y le había recetado sales de litio para cuando la melancolía se hacía insoportable...
—En mi opinión ese médico está obrando milagros en ti. Has cambiado.
Hugo miró a Karl como si acabara de darse cuenta de que aún estaba allí. No había escuchado bien sus palabras, de modo que, sin ánimo de seguir la conversación, se limitó a satisfacer una súbita necesidad de sincerarse.
—¿Sabes lo que es tener todas las noches la misma pesadilla? Todas y cada una de las noches... Hasta el punto de temer la hora de dormir y querer evitar el sueño por todos los medios... Sin embargo, hoy, por primera vez en mucho tiempo, no me he despertado en mitad de la noche gritando y empapado en sudor... Hoy no he soñado con Kathe...
Del mismo modo le había hablado ese día al doctor Freud. Además, le había dicho que había soñado con una mujer vestida de azul y oro, con ojos como piedras de ágata y cabellos del color del jarabe de arce. Aquella mujer le contemplaba a través de una cortina de humo. Su rostro reflejaba tristeza. Hugo le pedía que sonriera porque le gustaba su sonrisa, pero ella no le escuchaba. Entonces la mujer le tendió la mano y cuando él fue a tomársela ella se desvaneció, fundiéndose con el humo. Después apareció en una enorme sala solitaria; sólo había un piano en el centro. Hugo quería tocarlo, pero se desesperaba porque las teclas no se movían y sin embargo de sus cuerdas brotaba una música de Chopin, la misma línea melódica repitiéndose una y otra vez hasta que por fin había despertado. Aunque no lo había hecho angustiado, sino intentando atrapar en la memoria la imagen esquiva y borrosa de aquella mujer.
—Tal vez sea por el opio —opinó Karl sin demasiado convencimiento—. En cualquier caso, supongo que eso es bueno... ¿Qué te ha dicho ese psiquiatra?
—Nada. Se ha limitado a asentir mientras tomaba notas. Siempre lo hace. —Se encogió de hombros.
De pronto, el tono y el semblante de Hugo cambiaron: se volvieron más animados; recuperaron su habitual expresión burlona.
—¿Y tú, Sehlackman? ¿Has soñado con la bella Inés?
Karl se removió en su asiento. Visiblemente inquieto, dejó la taza de café sobre la mesa rehusando definitivamente desayunar. Deseaba levantarse y poner fin a la conversación, le dolía la cabeza como si le fuera a explotar.
—No. No recuerdo haber soñado con nada.
—Vamos, Sehlackman, no seas cínico. Anoche flirteabas con ella descaradamente y ella sólo tenía ojos para ti y tus manos de pianista.
Karl se miró las manos sin querer y le pareció oír la música de Chopin otra vez y volver a ver el rostro de Inés sobre el piano. Cerró los puños de inmediato.
—Eso no es cierto —renegó—. Es una mujer casada.
—No está casada —puntualizó Hugo.
—Para mí es lo mismo.
—¡Demonios, qué moral más estrecha tienes! —Hugo se desesperó—. Ella parecía estar loca por ti; ¡aprovecha la ocasión!
—Existe algo llamado respeto, ¿sabes, Hugo? Respeto y principios.
Éste hizo un gesto de desdén.
—¡Bah! Con tanto respeto y tantos principios no llegarás a ningún sitio. Si toda esa mandanga te impide divertirte una noche con una mujer que te lo está pidiendo a gritos, al menos búscate una novia, Sehlackman. Una buena chica que te cuide, te sirva y te dé muchos niños judíos.
—Yo no quiero una amante, ni una esclava, ni nadie con quien sólo compartir un lecho para procrear. Quiero una compañera a la que amar y respetar en condiciones de igualdad. —«Como se amaban y respetaban mis padres», concluyó Karl mentalmente recordando la complicidad, la lealtad y la confianza mutua que sus progenitores siempre habían demostrado.
—¡Por todos los diablos, cuánta retórica!
—¿Qué sabrás tú de mí? —Se revolvió, displicente—. Ni tampoco creo que te interese...
Hugo se levantó y se le acercó.
—Sé lo que veo —afirmó, mirándole fijamente como si le amenazara—. Y veo un hombre bien parecido: con tu mentón cuadrado —le palmoteó la mandíbula—, y tus ojos azules. —Le bajó las lentes hasta la punta de la nariz de un golpe con el dedo índice—. Las mujeres adoran los ojos azules, sobre todo si van acompañados de un cabello negro como el tuyo. —Se lo alborotó—. Y esas lentes que te dan un aire intelectual. —Volvió a subírselas—. Y no olvidemos las manos de pianista... Seguro que muchas muchachas beben los vientos por los que pasa el inspector Sehlackman...
—Basta, Hugo. —Le apartó la mano—. Búscate tú una esposa, que buena falta te hace para sentar cabeza. Si yo fuera ese doctor... «no sé qué», ya te lo habría recomendado.
El rostro de Hugo se oscureció. Dio media vuelta y regresó a su sitio en el sillón.
—Yo no puedo buscármela. —Oscuro como su rostro fue su tono de voz—. Mi madre lo ha hecho por mí: una esclava con la que sólo compartir un lecho para procrear.
Karl se quedó sin réplica. Suspirando, se incorporó hacia delante.
—A veces me desconciertas, Hugo. No sé si has venido a desahogarte, a atacarme o a las dos cosas a un tiempo.
Sin contestar, Hugo sacó su pitillera, tomó un cigarrillo y lo encendió con una cerilla. El olor a tabaco y fósforo quemado asqueó ligeramente a Karl. Cuando su amigo se llevó el pitillo a la boca, se fijó en que le temblaban las manos. Fumó con cierta ansiedad contenida y, una vez que el tabaco hubo surtido sus efectos sedantes, dijo:
—¿Has pensado que tal vez... sólo sienta envidia de ti?
Karl respondió con una risa falsa y exagerada que cortó en seco después de notar una punzada de dolor en la sien.
—¿Envidia de mí? Yo anoche me fui solo y terriblemente enfermo a la cama. Tú, en cambio, seguramente te has despertado en brazos de una bella y voluptuosa bailarina.
—Sí... Soy un hombre mucho más afortunado que tú —concedió Hugo con amarga ironía—. No sé cómo no me he dado cuenta...

Le sacaron de la cama en mitad de la noche. Un par de agentes de la Guardia Imperial de Seguridad aguardaban firmes, perfectamente centrados en el marco de la puerta, con su gabán largo y su pickelhaube, el casco coronado por un pincho; la imagen, a esas horas de la madrugada, le pareció irreal como la de una litografía.
Por el camino le fueron informando de los pormenores del caso. Se aferraba a la posibilidad de que aquello fuera una pesadilla. Sin embargo, la realidad se hizo cruda y patente, le despabiló de una sacudida violenta, cuando llegó a la escena del crimen.
El cadáver se hallaba entre los matorrales, a unos cincuenta metros de la parte trasera de un local nocturno: un cabaret en la zona de Venecia en Viena, en el parque del Prater.
El agente Steiner lo contemplaba mientras el forense hacía los primeros análisis. Karl le saludó brevemente; también al doctor Haberda. Steiner era un buen agente, su hombre de confianza. Formaba parte del Institut der KK Polizeiagenten, la división de investigación criminal de la policía imperial, casi desde sus orígenes, hacía poco más de treinta años. Steiner, sin apartar la mirada del cuerpo, le abordó con un extraño comentario:
—Cuando inauguraron este sitio, ¿sabe lo que dijo Von Stejskal? —Se refería al complejo recreativo donde se hallaba el local, llamado Venedig in Wien, «Venecia en Viena», y a quien había sido jefe de la policía imperial hasta 1897. Karl negó con la cabeza—. «Por fin hay un lugar en Viena en el que podemos encontrar a todos los delincuentes.»
—De momento, aquí sólo veo una víctima... Deme el informe de situación.
—He ordenado delimitar la zona y comenzar la recogida de pruebas por cuadrantes. Fehéry ya ha tomado las primeras placas del cadáver y del escenario. Y se está interrogando a los testigos. El juez está avisado pero no creo que llegue antes de la primera hora de la mañana... si es que viene.
—¿Qué sabemos hasta el momento?
—Un mozo del local encontró el cuerpo cuando estaba sacando la basura, a eso del cierre, a las tres de la madrugada. Oyó a unos perros callejeros enredar en la maleza; estaban empezando a devorarlo. Al parecer es una de las bailarinas, la ha identificado por la ropa... El agente Katzler le interroga en este momento, pero el chaval está conmocionado, no creo que hoy pueda darnos mucha información.
Karl estudió el cadáver con detenimiento. Yacía en decúbito supino sobre un terreno arenoso que se había vuelto oscuro después de absorber la sangre que de él había manado. Le quedaban pocas prendas intactas, en cualquier caso, se apreciaba que eran corrientes; la falda estaba levantada hasta la cintura dejando al descubierto una ropa interior hecha jirones a cuchilladas; la blusa también estaba rota y mostraba un torso empapado en sangre aún fresca. A primera vista, tenía una incisión desde la zona púbica hasta el ombligo y le faltaban los pechos, las manos y los pies. También presentaba múltiples cuchilladas en el rostro, lo que lo volvía irreconocible. Lo más probable era que hubiese muerto degollada a causa de un corte profundo que recorría la base del cuello.
—Debería ver esto, inspector —aconsejó Steiner desplazándose apenas un metro a la izquierda del cadáver. Enfocó con la linterna hacia el suelo.
Sobre la tierra, Karl contempló una macabra composición presidida por una tela blanca, ya entonces tristemente familiar. Se agachó para apreciar los detalles más de cerca y comprobó que en ella volvía a estar estampada la cara de la víctima con sus propios restos de sangre, carne y cabello, y unos ojos enormes y grotescos pintados con trazos infantiles. Cuidadosamente colocados alrededor, según la disposición del cuerpo humano, estaban sus miembros seccionados: los pies, los pechos y las manos.
—Las similitudes con el crimen del puente de Ferdinand son obvias —observó Steiner haciendo referencia a la tela.
Karl tomó un poco de tierra y la frotó entre los dedos. Giró la cabeza hacia uno de los miembros de la Erkennungs Amt, la oficina de investigación criminal: junto a su enorme maletín para la recogida de muestras, hacía mediciones y anotaciones; de cuando en cuando rellenaba algún tubo. Lo observó trabajar durante unos segundos mientras trataba de ordenar ideas y pensamientos. Se puso en pie y se sacudió los pantalones.
—Esta vez tenemos que encontrar alguna huella. Debe de haber aunque sea una maldita huella —reflexionó.
Antes de que Steiner pudiera hacer algún comentario, se les acercó el doctor Haberda, quien ya había terminado su trabajo previo a la retirada del cadáver.
—Casi puedo asegurar que la muerte se ha producido por degollamiento —anunció mientras se quitaba los guantes—. El corte es tan profundo que ha seccionado la yugular y la carótida. Pero, como en el caso de la modelo, se aprecian señales de envenenamiento. Tendremos que esperar a las pruebas de laboratorio. De cualquier modo, la amputación de los miembros se realizó post mórtem. Y todo es relativamente reciente. A falta de más análisis, yo diría que el crimen ha tenido lugar hace unas seis horas como mucho.
Karl alzó la cabeza como si quisiera husmear en el aire el rastro fresco del asesino. Empezaba a amanecer y el sol entre las nubes aclaraba el horizonte con una luz rosada. El perfil de Viena se recortaba con cada vez mayor nitidez sobre el cielo. También con mayor nitidez se apreciaba el horror y la brutalidad del asesinato. Al fin y al cabo, si la noche todo lo cubre con un velo que atenúa la vileza, el día la hace más descarnada. Se fijó en la larga melena oscura de la víctima y en sus brazos pudo distinguir las florituras de un tatuaje de henna confundiéndose con la sangre reseca. De repente le asaltó una funesta intuición.
—Dígame, Steiner, ¿sabe el chico cómo se llamaba la mujer?
El agente consultó su libreta.
—Más o menos, señor. La muchacha bailaba en un espectáculo de danza oriental que ofrecía el local los jueves. Su nombre artístico era Aisha.
Veo su rostro. Lo veo mientras secciono el cuello de la bailarina con un corte preciso. Es ella.
Te voy a contar una cosa que nunca le he contado a nadie. Yo la quería. Ella era guapa. Aunque me encerrara en el cuarto al final del pasillo y yo tuviera mucho miedo porque estaba oscuro y oía ruidos extraños, la quería. Después de todo, apenas tenía diez años... Pero la quería porque ella venía y me tocaba, me tocaba por todo el cuerpo, se excitaba y yo aprendí a excitarme con ella. Otras veces me pegaba y me insultaba, me hacía mucho daño. También aprendí a excitarme con el dolor. Porque yo la quería y sólo deseaba que ella me quisiera. Ella era la única que me prestaba atención...
Pero un día se marchó. No me dijo que se iba, sólo desapareció. Y mi padre me llevó a ese lugar horrible donde me obligaban a rezar día y noche y me metían en una bañera de agua helada cada vez que me sorprendían tocándome. No puedes imaginarte cuánto sufrí, lo terrible que fue soportar aquella soledad, aquella hostilidad... Los odiaba a todos ellos, a mi padre también. Por su culpa enfermé. Aunque no me hubiera importado morir y dejar de ser el blanco del desprecio y la crueldad de todos.
Veo su rostro. Quiero abrazarla... Su cuello cuelga de una forma imposible y la sangre se derrama por todas partes. Siento la excitación... Sí... La siento como en el cuarto oscuro. Empiezo a tocarme y me sobreviene un orgasmo, intenso, casi doloroso. Como en el cuarto oscuro. Dios mío, no quisiera que me vieras ahora... No está bien tocarse...
La miro jadeante. No, no es ella. Ese rostro no es el suyo. No es el suyo. La rabia me invade. Lo acuchillo una y otra vez. Es la bailarina y la he matado. Yo la he matado. La he matado por ti. Ha sido tan fácil como la última vez. Ellas me conocen y no sospechan de mí. Pobres palomitas que no me tienen miedo. Son estúpidas; corruptas y estúpidas. Y si traspasan los límites de su tarima, las mataré a todas. Una detrás de otra las apartaré de mi camino. Yo evitaré la tentación y el sufrimiento. Porque ellas no traen más que sufrimiento.
He degollado a esa zorra para que deje de hacer el mal. Deberías haberte dado cuenta de que su baile es el del diablo. Sus pechos, sus manos y sus pies son los del diablo. Tengo que cortarlos. No hay tiempo pero tengo que hacerlo. Soy fuerte. El cuchillo está bien afilado.
Me falta su rostro. Pero ya sé cómo sacárselo, lo tengo todo preparado. La tela y un pincel. La estampo sobre su cara ensangrentada y termino de darle forma con pinceladas sueltas.
Ya no bailarás ni en el infierno... le susurro a la bailarina mientras coloco su rostro y sus miembros como una ofrenda. Es divertido.

Karl se encaminó furioso a casa de Hugo, resoplando ira y resentimiento por la nariz. Estaba dispuesto a ponerle las esposas a su amigo y a meterle a empujones en un calabozo inmundo, a llevarle ante un juez con una larga lista de cargos y a contemplarle morir con el cuello colgando de una soga; a matarle él mismo con sus propias manos si era necesario. Se sentía engañado, traicionado y culpable. Sobre todo culpable, cómplice involuntario de dos crímenes por dejar a un asesino en libertad. Y sólo la ira arrinconaba la culpa contra una esquina de su conciencia.
Pero la ira se desplomó a sus pies como una losa cuando el ayuda de cámara de Hugo le confirmó que su señor había permanecido toda la noche en casa. Todos y cada uno de los músculos de Karl perdieron su fuerza entonces y su capacidad de razonar quedó bloqueada una vez que la obcecación le hubo abandonado. Se bebió, una detrás de otra, dos copas de coñac sin apenas respirar, indolente al paso del alcohol por su garganta, y aguardó a que Hugo despertara para darle la noticia; aún vacío de sentimientos y emociones cual autómata de la ley y el orden.
En aquella ocasión Hugo ni siquiera le miró. Se dirigió pausadamente al escritorio, se tomó una dosis doble de sales de litio, se inclinó sobre la mesa y hundió la cabeza entre los brazos. Karl dio media vuelta y se marchó, abatido y hueco como el tronco de un árbol muerto.

El inspector Karl Sehlackman estaba totalmente convencido de que la ciencia es una herramienta imprescindible para el esclarecimiento de un crimen. Su padre había sido médico y tal vez parte de esa vocación científica corriera por las venas del policía. Recién ingresado en el Institut der KK Polizeiagenten, tuvo ocasión de asistir a unos cursos impartidos por Hans Gross sobre lo que el eminente profesor llamaba criminalística. Fue algo revelador. Desde aquel instante, el inspector se propuso que todas las investigaciones de los casos que se le asignaban contasen con los medios más avanzados para la detección y el análisis de las huellas del criminal; que se emplease la medicina forense, la dactiloscopia y la grafología, la antropología, la química, la biología e incluso la zoología para su resolución. Karl Sehlackman era de la opinión de que los indicios materiales tenían mucho más valor probatorio que las declaraciones de los testigos, y dichos indicios acababan por conducir inequívocamente a la identificación del criminal.
Sin embargo, ante los asesinatos de las modelos se sentía desconcertado por completo. Hasta el punto de que si hubiera sido una persona dada a creer en lo sobrenatural, estaría persuadido de que no había más explicación posible a las muertes que la intervención de alguna fuerza misteriosa. Tal era la ausencia de huellas e indicios a la que se enfrentaba. Tal era la mente brillante, calculadora y minuciosa que parecía haber tras ellos; alguien cuya inteligencia desafiaba a la suya.
Por otro lado, el inspector Sehlackman no sólo tuvo que enfrentarse a unos crímenes enrevesados, además lidiaba con otros frentes. Después del asesinato de la bailarina, la prensa, que había permanecido temporalmente aletargada, volvió a cebar sus titulares con ataques a la policía. Referencias a la criminalidad que aumentaba, a la inseguridad alarmante, a la inacción de las autoridades, al peligro acuciante para la sociedad decente y a la impunidad intolerable para los criminales llenaban las páginas de todos los periódicos, fuera cual fuese su línea editorial.
Las presiones desde las altas instancias no se hicieron esperar: la opinión pública necesitaba un culpable, alguien a quien detener, juzgar y condenar para aplacar sus miedos.
Así que Karl Sehlackman, apremiado por el juez y por el comisario, se lo dio. No porque en realidad lo tuviera, sino porque se había visto obligado a hacerlo. De hecho, el inspector tuvo en todo momento la sensación de que aquel pobre infeliz sólo había tenido la mala suerte de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado.
Se llamaba Pavel Dubcek y era un carnicero judío, un inmigrante originario de Bohemia, que la noche del crimen había estado disfrutando del espectáculo de danza oriental. Según los testigos, Dubcek había intentado pagar a la bailarina para mantener con ella relaciones sexuales. Ante la negativa de la chica, la había insultado y algunos llegaban a afirmar que incluso había intentado agredirla. Por otro lado, aquel hombre era dueño de una carnicería cerca de La Maison des Mannequins, adonde las chicas iban a comprar de cuando en cuando; también Therese. El hecho de que fuera carnicero y tuviera acceso a todo tipo de conocimientos e instrumental para seccionar, degollar y amputar terminó de completar aquel cuadro de, para él, desgraciadas casualidades.
Cuando se produjo la detención de Pavel Dubcek, el comisario de la policía criminal se congratuló, también el inspector jefe de la Policía Real e Imperial; el juez y el ministro del Interior se felicitaron. Incluso el alcalde de Viena, Karl Lueger, aprovechó la circunstancia de que el detenido fuera judío para lanzar uno de sus habituales discursos de difamación antisemita.
Mientras, Karl intuía que Pavel Dubcek no era el culpable. Y, por desgracia, no fue la criminalística lo que le dio la razón con pruebas inequívocas, sino el tiempo, utilizando un doloroso pero irrefutable argumento: más asesinatos.
