El 48 de Doughty Street
El gato negro se paró por fin delante de una puerta de lo más elegante que pertenecía a una casa de lo más elegante situada en una calle de lo más lujosa. La calle estaba tranquila, con la excepción de un hombre y una mujer. El hombre llevaba sombrero de copa y tenía un bigote fino salpicado por la nieve, mientras que la mujer lucía un vestido largo de tejido brillante que casi rozaba el suelo y que estaba diseñado para que pareciera que su trasero sobresalía un kilómetro a sus espaldas. O a lo mejor era que realmente su trasero sobresalía un kilómetro a sus espaldas. Aquella parte de Londres no se parecía en nada a Haberdashery Road. Todo tenía un aspecto caro y tranquilo, como si la tranquilidad fuese algo que se tuviese que pagar con dinero. Las casas eran altas y espaciosas y estaban algo apartadas de la calle, con puertas a las que se accedía después de subir unos cuantos peldaños. Era como si los edificios se hubiesen enfadado con la acera y pedido no relacionarse nunca jamás con ella. La pareja rio al ver la vestimenta de Papá Noel. Era evidente que habían bebido más jerez de la cuenta en la fiesta de Navidad en la que habían estado.

—Se parece un poco a ese hombre de rojo tan agradable que repartió un montón de regalos hace ahora dos años —dijo la mujer—. ¿Cómo se llamaba, lo recuerdas, Lionel? ¿Lord Navidad? ¿Señor Pudin? ¿Tío Chimenea? ¿Papá Barriguitas?
El hombre soltó una risotada. Una risotada era un tipo de risa especial que se había popularizado enormemente entre la gente elegante del Londres vitoriano. Sonaba un poco como una risa humana normal y corriente combinada con un relincho de caballo.
—Oh, Petronella, qué ocurrente y graciosa eres.
A Papá Noel le gustaba ver reír a la gente. Aunque se rieran de él.
—Feliz Navidad —dijo.
Y la pareja le respondió con un «Feliz Navidad» envuelto en risas, pero como que el tiempo se estaba ralentizando de nuevo, sonó algo así como «F-e-l-i-z-N-a-v-i—d—a—d».
Entretanto, el gato estaba emitiendo un «miau» muy, muy lento, pidiendo que lo dejaran entrar. Y mientras el animal miraba fijamente la elegante puerta negra adornada con una guirnalda navideña, Papá Noel aprovechó para tomar nota de la dirección: el 48 de Doughty Street. Vio que la casa tenía tres plantas y, a través de una ventana espaciosa de la intermedia, vislumbró a un hombre aún levantado a aquellas horas y que escribía detrás de una mesa de despacho. El hombre se percató entonces de la presencia de Papá Noel y del gato y muy, muy lentamente, desapareció del despacho. Papá Noel se fijó en que la nieve empezaba a caer a velocidad normal y, unos instantes después, el hombre abrió la puerta.
—Pasa, Capitán Hollín —le dijo al gato, y le abrió la puerta de par en par.
El gato entró enseguida.
Era un hombre bajito, por tratarse de un humano, pero aun así doblaba como mínimo el tamaño de un elfo. Tenía una minúscula barba negra que le cubría la barbilla e iba vestido con una chaqueta de color morado y pantalones de rayas. Sujetaba una pluma en la mano. En una ciudad tan oscura y tenebrosa como era Londres, aquel hombre era todo color y alegría, como una flor en un charco. Y mientras Capitán Hollín se restregaba contra sus piernas, estudió a Papá Noel con una mirada inteligente.
—Qué mayor regalo que el amor de un gato —le dijo al desconocido vestido de rojo, y lo dijo con grandiosidad, gesticulando, como si fueran unas palabras increíblemente importantes y estuviera declamando en un escenario.
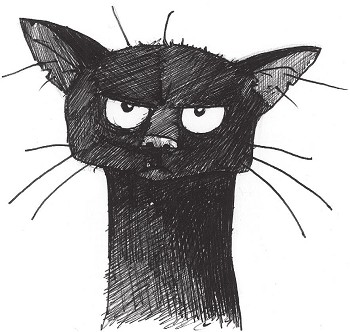
Papá Noel sonrió y asintió. Le gustaba aquel hombre y su chaqueta morada.
—El amor de un reno tampoco está nada mal —dijo.
—Bueno, la verdad es que de renos sé poco, pero me fío de usted. Le deseo Feliz Navidad.
Papá Noel decidió ir directo al grano al ver que el hombre se disponía a cerrar la puerta.
—Estoy buscando a una niña que se llama Amelia Desealotodo. Este gato era suyo.
La puerta se abrió de nuevo. El hombre estaba intrigado.
—¿Y quién pregunta por ella a la una de la mañana de la víspera de Navidad?
—Un amigo de la familia.
—¿Y amigo también de los renos?
—Intento ser amigo de todo el mundo.
—¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Charles Dickens.
—Oh, sí —dijo Papá Noel—. Sé quién es usted.
—Por supuesto que lo sabe.
—He regalado muchos de sus libros. —Papá Noel comprendió que aquel hombre podía ayudarle, pero sabía que nadie lo ayudaría si no se fiaba de él y también que el camino hacia la confianza pasaba por decir la verdad. Se acercó un poco más al umbral de la puerta para que nadie pudiera oírlo—. Soy Papá Noel.
Charles Dickens rio con nerviosismo.
—Soy escritor de novelas de ficción, pero eso no significa que crea en ella.
Papá Noel se esforzó por recordar los niños que vivían allí. Le llevó unos instantes, pero sabía que la información estaba almacenada en algún rincón de su cerebro.
—¿Le… le gustaron a Charley las monedas de chocolate? ¿Y a Kate? ¿Le gustaron los lápices que le regalé? ¿Y le gustaron los soldaditos de plomo al pequeño Walter?
—¿Cómo diantres sabe todo eso? —preguntó el señor Dickens.
—Porque estoy diciéndole la verdad. Y siento mucho molestarle a estas horas de la noche, siendo además Navidad, pero se trata de un asunto muy importante. Mire, en el ambiente no hay magia suficiente para poder detener el tiempo, y, cuanto más tarde sea, menos probable será que pueda repartir todos los juguetes antes de que se haga de día. Además, sin magia, volar en trineo es muy peligroso. Los renos no son pájaros: si no hay la cantidad de magia necesaria, se caen del cielo, así de simple. Por eso necesito recuperar la magia. Y para que se recupere la magia, tiene que haber más esperanza. En otra ocasión, en un momento en que también necesité más magia, hubo una criatura cuya esperanza fue tan fuerte que la puso en movimiento. Una niña. La magia de Amelia me ayudó a viajar desde Elfhelm, que es el lugar donde viven los elfos.
Charles Dickens meneaba la cabeza con incredulidad y no podía para de reír.
—¿Elfos? Le ruego que disculpe mi hilaridad, pero es evidente que está usted loco como un cencerro. Ya sé que es Navidad, ¿pero cuántas copas de vino caliente se ha tomado?
Papá Noel ni se inmutó y continuó con sus explicaciones.
—Mire, hace dos años, todo marchó según el plan. Pero por los pelos. Había en el ambiente la cantidad de magia suficiente, pero por los pelos. Y la cantidad suficiente de esperanza, pero también por los pelos. De modo que decidí empezar con la chica que tenía más esperanza, la que más creía en la magia. Fue ella quien nos puso a mis renos y a mí en camino, quien lo hizo posible. Jamás ha existido una criatura tan llena de esperanza. Bastó con ella para inundar el mundo entero. Pero ahora esa esperanza ha desaparecido.
Charles Dickens se estaba secando los ojos con un pañuelo.
—Un cuento realmente triste, sí, pero sigo sin creérmelo. Toda esa historia de detener el tiem…
«Detener el tiempo.»
Era lo que Charles Dickens iba a decir. Pero no lo hizo. Porque, una vez más, el tiempo se había detenido. Papá Noel comprendió que era la oportunidad ideal para convencerlo. Colocó su gorro rojo con remate de piel blanca en la cabeza de Charles Dickens.
Retrocedió cinco pasos, se quedó en medio de la calle y esperó a que el tiempo se pusiera de nuevo en marcha.
Y así sucedió.
Charles Dickens se quedó boquiabierto al ver que Papá Noel estaba en la calle.
—¡Cielos! ¿Cómo diantres ha hecho usted eso?
Papá Noel señaló entonces el gorro que el señor Dickens ni siquiera era consciente de que llevaba en la cabeza.
—Un gorro precioso —dijo Papá Noel.
Charles Dickens estaba tan sorprendido que incluso se le cayó la pluma al suelo. Abrió y cerró la boca como un pez. Hasta que por fin lo comprendió.

—¡Bendita sea! ¡Ha sido por arte de magia! ¡Es usted de verdad Papá Noel! Esto es extraordinario, más que extraordinario, de hecho. —Le tendió la mano—. Conocer a alguien que es casi tan famoso como yo es un placer inconmensurable.
—Pero le pido por favor —dijo en voz baja Papá Noel, estrechándole la mano— que no lo comente con nadie.
—Por supuesto, estese tranquilo. Entre, entre.
Papá Noel pasó los diez minutos siguientes en compañía de Charles Dickens en el salón de su casa. Estaban prácticamente en penumbra, con la única iluminación de una vela, pero era una estancia muy agradable y bebieron una copa de vino caliente. Que seguía aún caliente.
Y así fue como Papá Noel se enteró de que habían enviado a Amelia al Hospicio Terror, «el peor hospicio de Londres».
—Tengo que sacarla de allí.
—¿Qué? ¿Ahora mismo?
—Por supuesto —dijo Papá Noel—. Si queremos salvar la Navidad, tiene que ser esta misma noche. No podemos perder ni una Navidad más. Si la perdemos dos años seguidos, será imposible recuperar la esperanza. —Y entonces cayó en la cuenta de que el tiempo llevaba diez minutos sin detenerse—. Tengo que irme, de verdad. En menos de cinco horas, los niños empezarán a despertarse.
—Pero espere un momento —dijo Charles Dickens—. Necesitará un plan. Y también un disfraz. Si tal y como dice la magia está empezando a fallar, no puede colarse como un ladrón por una chimenea y llevársela de allí. Y además, ¿qué piensa hacer luego con ella? ¿Dónde irán? ¿Y qué pasará si resulta que ya no está allí?
Demasiadas preguntas. Preguntas que empezaron a dar vueltas como moscas alrededor del cerebro de Papá Noel.
—Creo que va a ser imposible —dijo Charles Dickens.
—Esa palabra no existe —replicó Papá Noel, justo en el momento en que Capitán Hollín daba un salto para instalarse en su falda.
Charles Dickens se echó a reír.
—Por supuesto que existe. Hay muchas cosas imposibles. Como escribir una novela cuando no se te ocurren ideas. —La risa se transformó en un suspiro—. Es desesperanzador.
Papá Noel puso muy mala cara.
—Desesperanzador e imposible. Las peores palabras del mundo.
—Llevo cinco semanas sentándome a diario en mi despacho intentando pensar en un nuevo relato, pero mi mente es como un erial vacío. La tristeza se ha apoderado de mí. Al público le encantó mi última novela y ahora me preocupa ser incapaz de volver a escribir otra. En este momento, mi mente está inmersa en una niebla similar a la que cubre el río Támesis en marzo. No tengo ni idea de sobre qué escribir.
Papá Noel sonrió.
—¡Navidad! ¡Tendría que escribir sobre la Navidad!
—Escribir un libro lleva muchos meses. ¿Cómo quiere que siga escribiendo sobre la Navidad en marzo, por ejemplo?
—La Navidad no es una fecha, señor Dickens. La Navidad es un sentimiento.
Papá Noel vio que los ojos del escritor se iluminaban como las ventanas por la noche.
—¿Una historia sobre la Navidad? ¡Pues no es tan mala idea!
—¿Lo ve? Lo imposible no existe.
Charles Dickens bebió un sorbito de su copa de vino.
—De acuerdo, pues, y además se me ha ocurrido una idea. Podría hacerse pasar por un inspector nocturno. En los hospicios suele haber inspecciones, y normalmente cuando menos esperan que haya una inspección. Como por la noche, por ejemplo. O por Navidad. Pero para eso va a necesitar un disfraz. Le ayudaré. Le prestaré algo de ropa.
Papá Noel se puso los pantalones negros más largos que fue capaz de encontrar. Le iban tan estrechos que, cuando se los probó, el botón de arriba salió disparado y le dio en el ojo a Charles Dickens.
Capitán Hollín se partió de la risa, pero, al ser una risa de gato, nadie se enteró.
—Le daré también un cinturón, y el abrigo más largo que tengo —dijo Charles Dickens—. Parecerá casi una persona normal. En cierto sentido, claro.
—Así es. Muchas gracias por todo, señor Dickens. Y ahora, voy a ir tirando. Tengo que encontrar a Amelia y repartir regalos a 227.892.951 niños antes de que amanezca.
—Una cifra muy elevada —dijo Charles Dickens—. Casi tan elevada como la de las ventas de mis libros. Buena suerte, Papá Noel. Espero que logre encontrar a Amelia. Y dele esto, por favor, si consigue localizarla. —Charles Dickens le entregó un ejemplar de Oliver Twist—. Pásese por aquí el año que viene cuando esté de reparto, ¿lo hará?
—Por supuesto.
Papá Noel se fijó entonces en el gato negro con la punta de la cola blanca, que estaba mirándolo desde las zapatillas de Charles Dickens, y cayó en la cuenta de que le quedaba aún una pregunta más que formular.
