Si te ha gustado
Anhelo secreto
te recomendamos comenzar a leer
Un amor fuera de tiempo
de Luciana V. Suárez
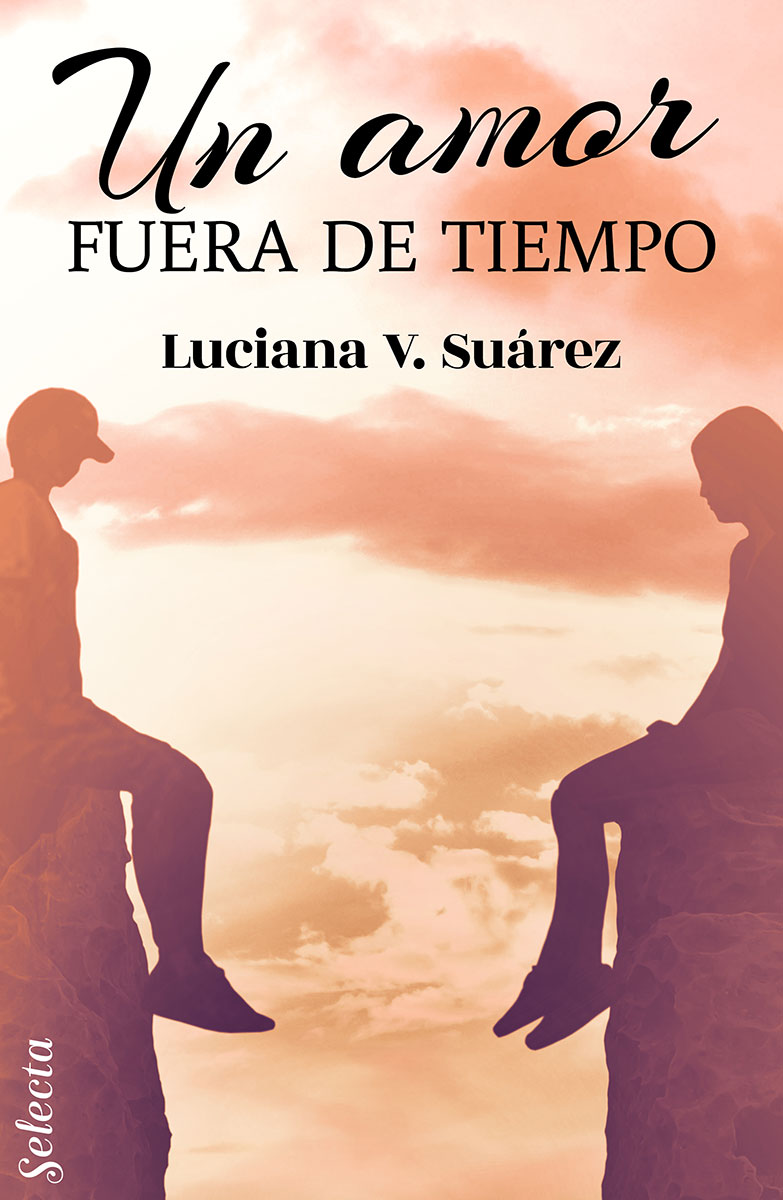
Prólogo
Cada día, a la misma hora, ella aguardaba impaciente sentada junto a la ventana. Cualquiera que la viera pensaría que esperaba a que su amor llegara de algún lado y, en cierta forma, así era; pero, en realidad, quien iba cada tarde era un ave, una paloma, para ser más precisos, y no solo porque le gustaran los pájaros sino porque, esa en particular, llevaba un mensaje. Eso no era algo inusual, en algunas culturas era la tarea que cumplían las palomas: servir de mediadoras entre dos personas, como si fuera una especie de buzón o correo.
Tras abrir la última carta que él le había mandado, se puso a leerla y, como cada vez que lo hacía, anheló que ambos vivieran en el mismo sitio, pero, por mucho que lo deseara, sabía que eso no era posible, pues, en este caso, había algo extraordinario. Y es que las cartas no solo no eran enviadas por alguien que no vivía en su pueblo, sino tampoco en su era; él pertenecía a un periodo en el que ella no había vivido, en un tiempo que todavía no había ocurrido.
Prólogo de la obra teatral Fuera de tiempo, de E.L. Flanagan.
Primera parte
UNA CAJA MUY ESPECIAL
Es nuestro tiempo, respira; hay mundos que cambiar y mundos que ganar.
Our Time, canción de la comedia musical Merrily We Roll Along.
1
Elodie (1944)
Para Elodie entrar en un teatro era como entrar en el paraíso. No era solo la infraestructura de ese edificio lo que la hacía sentir que estaba en otra esfera sino todo lo que ocurría allí adentro. Las paredes, las butacas y los pisos parecían vibrar con una energía mística que la transportaba a otras épocas y a otros mundos. Y lo que sucedía en el escenario, cuando los actores comenzaban a recitar sus líneas o a cantar mientras bailaban la coreografía, era una experiencia tan mágica que, cuando salía de ahí, le costaba retornar a la realidad. Para ella, una vez que entrabas en un teatro no salías siendo la misma persona.
En eso se puso a pensar en esos momentos en que la vida se había tornado catastrófica e incierta; pensar en el teatro siempre la hacía sentirse mejor.
El cielo iba aclarándose a medida que el auto avanzaba por la carretera. Elodie observó a través de la ventanilla cómo el paisaje iba cambiando. Los rascacielos y el ajetreo de Manhattan fueron desapareciendo para dar lugar a un escenario de aspecto rural poblado de árboles, en donde no se veía ni un alma; tal vez fuera porque recién estaba amaneciendo, pero sabía, sin que nadie se lo dijera, que el movimiento en el pueblo al que iba no sería ni la cuarta parte de lo que era en Nueva York. Nunca había estado en Connecticut, de hecho, nunca había salido de Manhattan, ni siquiera para ir a Nueva Jersey o a Coney Island, lo más lejos que había ido era a Brooklyn y a Harlem, y esa, en cierta forma, era la razón por la que la enviaban hacia allí, hacia ese pueblo en el que nunca había estado, y en el que tampoco quería estar, pero a los ojos de sus padres había cometido muchas faltas, todas imperdonables, una peor que la otra. Su padre era un hombre de negocios muy ocupado, pero, de algún modo, se había tomado las molestias de estar al tanto de lo que ocurría en la vida de su hija menor y no le había gustado para nada lo que se había enterado. Empezando por el hecho de que Elodie había forjado amistad con Cece Blumenthal, la hija afroamericana de Regina, la cocinera de su casa. No es que la relación entre Elodie y Cece hubiera surgido en el último tiempo; se habían conocido cuando eran niñas y Regina solía llevar a Cece a casa de los Highsmith, aunque solo fuera una que otra vez, pues sus patrones no lo tenían permitido, pero estos pasaban tanto tiempo fuera que a veces ni se enteraban de quien entraba o salía de la residencia.
Una tarde de verano, cuando Elodie tenía seis, fue hacia el jardín y vio a una niña a través de la ventana de la cocina; la invitó a jugar con ella y congeniaron de inmediato.
Hasta ese momento las únicas personas de color a las que había visto habían sido por fotografías en libros y, como no se había cruzado a ninguna, había llegado a pensar que eran personajes ficticios.
Esa tarde jugaron en la habitación de Elodie; Cece se había sorprendido al ver la cantidad de juguetes que esta tenía, y no podía quitarle la vista a los que eran gigantes, como al conejo de Alicia, Wendy Darling y Dorothy con Toto; de hecho, ese dormitorio parecía un museo de personajes de cuentos infantiles. Desde entonces, cada vez que Cece iba a la casa de los Highsmith, se escabullían en la recámara de Elodie, en donde jugaban, tomaban el té con pasteles y hablaban. Cece le había contado que vivía con sus abuelos y no con su padre, que a este apenas lo veía. Nadie de la familia de su madre lo quería debido al color de su piel y a que no tenía un empleo estable. En una ocasión, Elodie estuvo a punto de contarles a sus padres acerca de su amistad con Cece, pero, en cuanto mencionó a la hija de Regina, su padre adoptó una expresión furibunda que aparecía cuando algo le molestaba; luego hizo un comentario sobre los hijos fuera del matrimonio y, encima de eso, los que eran de color, por lo que Elodie decidió callarse y, cada vez que Cece iba, la escondía como si fuera su secreto.
Claro que la señora Tipton —su antigua institutriz y nueva ama de llaves— estaba al tanto de ello y no le había gustado, e incluso había amenazado con contarle todo a su madre, pero esta también amenazó —para sorpresa de la señora Tipton y de la propia Elodie, que no creía que pudiera extorsionar a alguien— con contar algo que sabía de ella. Lo cierto era que la señora Tipton tenía un romance a escondidas con Irwin, el mayordomo de los Highsmith, y sus patrones no les tenían permitido a los del servicio relacionarse de ese modo, a menos que fueran formal y hubiera matrimonio de por medio, pero estaba claro que lo que ocurría entre la señora Tipton y Irwin no era serio por aquel entonces. Aunque todo cambió diez años después, cuando Irwin finalmente decidió proponerle matrimonio y, entonces, ella le comunicó a la madre de Elodie todo lo que esta hacía, aunque había cosas que no sabía, puesto que Elodie, por ser mayor de edad, ya no pedía permiso, y a sus padres no parecía importarles mucho su vida de todos modos, ya que siempre estaban ocupados con sus cosas, pero esta vez escucharon todo lo que la señora Tipton les había contado y no les había gustado para nada, y no solo acerca de la amistad que mantenía con Cece, sino también sobre todos los lugares a los que iban, como los antros de Harlem que frecuentaban o el teatro Apollo, que no solo era para negros, sino que, además, estaba gestionado por judíos.
Claro que esa no era la única razón por la que habían decidido enviarla a Connecticut, mucho tenía que ver la personalidad de Elodie, que era diferente a su hermana mayor, Tallulah, quien no solo había acatado todas las órdenes que sus padres le habían impuesto, sino que también parecía cómoda con el estilo de vida que estos habían escogido para ella: había forjado amistad con personas de su misma clase (blancas y adineradas), se había casado con un Vanderbilt, y era una buena y dedicada esposa, en tanto que Elodie no solo no se relacionaba con gente de su misma posición social, sino que tampoco hacía nada de lo que ellos esperaban que hiciera.
Desde pequeña había mostrado un gran interés por las artes, en especial por las letras y el teatro, a tal punto que a los quince había comenzado a hablar de universidades, algo que los Highsmith no aprobaban. Ellos creían que la educación era solo para los hombres, que las mujeres debían casarse, tener hijos y representar un modelo ante la sociedad, por lo que cuando Elodie había mencionado Columbia, Yale y Vassar como posibles universidades a las que asistir, sus padres la habían hecho callar y le habían dicho que borrara esa idea extraña de su cabeza. Y cuando le habían asignado el muchacho con el que debía casarse —Clifford Whitmore, descendiente de una familia acaudalada— y ella no solo no había mostrado interés en él, sino que había rechazado su propuesta de matrimonio (sin haber tenido una cita antes siquiera), sus padres se habían dado cuenta de que era una muchacha indomable y debían hacer algo al respecto, por lo que decidieron expulsarla de la familia, de manera momentánea, de todos modos, por ello la enviaban a Connecticut, a que viviera sola en la casa de una tía que había muerto, en donde esperaban que recapacitara sobre las ideas absurdas que tenía, y que solo si ponía su cabeza en perspectiva y decidía romper su relación con Cece, se olvidaba por completo de todo lo relacionado a la educación y aceptaba la propuesta de matrimonio de Clifford (quien había accedido a esperarla), entonces podría regresar, de lo contrario podía olvidarse de volver a verlos y de que llevaba el apellido Highsmith.
Ya era de día cuando el auto se adentró por un sendero rodeado de muros pequeños y, tras dar una vuelta, se desplazó por frente a un río. De acuerdo a la poca información que Elodie sabía, ese lugar se llamaba Branford, tenía ocho mil habitantes (a diferencia de Manhattan, que tenía siete millones), que esa zona en particular recibía el nombre de Stony Creek y era una villa algo apartada del pueblo.
Cuando el auto por fin se detuvo, Elodie supo que habían llegado a destino. Observó la casa desde la ventanilla: era blanca y parecía ser de madera, como si fuera un granero, tenía ese aspecto, aunque un poco más grande. No había más residencias alrededor, lo que la asustó un poco. Para cualquiera pasar de vivir en Park Avenue, rodeada de edificios enormes y ruidos constantes a toda hora, a hacerlo en ese pueblo y en esa zona desolada era un cambio brusco, además de que allí no conocía a nadie y tampoco tendría vecinos; estaría completamente sola.
Ottis, el chófer, bajó sus valijas y las cajas con cosas que Regina le había empacado, las cuales contenían comidas y alimentos para que Elodie se preparara la comida sola; suerte que Regina le había enseñado a cocinar, por insistencia de la propia Elodie cuando sus padres no estaban en la casa, pues nunca se lo hubieran permitido. Las mujeres Highsmith no recibían una educación superior y tampoco estaban hechas para ser amas de casa, solo para ser servidas.
Una vez que Ottis dejó el equipaje junto a la puerta, se despidió de Elodie y se marchó, dejándola sola en ese pueblo, en esa zona y en esa casa que le eran desconocidos. Tomó la llave que su madre le había dado y abrió la puerta; era la segunda vez que abría una puerta con llave. Solo tenía la de la casa de sus padres y únicamente la usaba cuando se escabullía para ir con Cece a algún sitio nocturno, y le pareció extraño hacerlo en un lugar en el que nunca antes había estado.
Por dentro la residencia era más pintoresca de lo que habría sospechado tras ver la fachada frontal. Las paredes amarillas tenían un empapelado floral y los pisos eran de madera. El primer salón era una especie de recibidor con sillones a los costados, pero era un espacio tan reducido que desde allí se veía un salón más espacioso que debía de ser el living. Tenía un sofá tapizado, una mesa redonda en el medio y varios muebles alrededor, como un estante con muchas figuras de cerámica y un mobiliario con algunos libros en la parte superior y una especie de mesa despegable en la inferior, entre ambos muebles había un hogar y de las paredes pendían cuadros con paisajes rurales y praderas. En el ambiente flotaba un aroma a guardado, como si la casa llevara mucho tiempo cerrada, y como la dueña, la tía Cordelia, había fallecido hacía tres años, debía de llevar cerrada desde entonces. Cordelia Flanagan era hermana de la abuela materna de Elodie, y nunca se había casado, así que le había dejado la vivienda como herencia a la madre de Elodie, y esta iba a donarla al pueblo. No pensaba hacer nada con ella, como no era una mansión no le daría ningún uso, tampoco parecía tener posesiones valiosas y ni siquiera estaba ubicaba en Nueva York, por lo que no le serviría ni como residencia de fines de semana. Así que cuando habían decidido expulsarla de la morada, les había parecido conveniente enviarla hacia allí, y esa era la razón por la que se encontraba en ese pueblo al que nunca había ido, en esa casa en la que nunca antes había estado, que le pertenecía a una tía abuela a la que nunca había conocido.
Decidió dar un recorrido por la vivienda, aunque no parecía ser muy grande, no contaba con dos plantas y tampoco era larga. Tras el living había un pasillo que conectaba varias habitaciones: una era la cocina pequeña, el otro, el comedor, la otra era una sala de estar y las otras dos, los dormitorios y ahí parecía terminarse todo. Elodie pensó que esa era la definición de casa rural o de la pradera; nunca había visto algo tan diminuto a excepción de las fotografías que aparecían en libros, incluso la de Cece era más grande que esa.
Llevó la valija hacia el dormitorio en el que dormiría, que era la mitad de lo que era el suyo; solo contaba con una cama, un escritorio y un clóset. Tras acomodar sus prendas de vestir en los percheros, abrió las demás cajas que habían quedado en el recibidor; cada una tenía una nota encima que decía qué era. Colocó la comida en los gabinetes de la cocina y sus preciados libros y cuadernos en las mesas que estaban junto a la cama.
Cuando abrió la última caja vio que contenía cortinas oscuras: sabía para qué eran —más allá de la función que cumplían de cubrir las ventanas—, así como sabía por qué la nota iba con una advertencia de que no olvidara colocarlas rápidamente y de correrlas cuando anocheciera, y también por qué eran de ese color.
De inmediato, abrió todas las ventanas, para que de paso se ventilara y ese olor nauseabundo se esfumara, quitó las cortinas, que eran claras y demasiado finas, y las reemplazó por las que Regina le había empacado. Al tomarlas se percató de que eran demasiado pesadas, por lo que le costó trabajo colocarlas. Una vez que terminó con eso, decidió salir al patio y descubrió que era más grande de lo que creía y, si bien estaba cercado, costaba darse cuenta hasta dónde llegaba su extensión. Había varios árboles, la mayoría con frutas que colgaban de ellos, algo que Elodie jamás había visto; en el patio de la casa de sus padres solo había pinos. Cuando se dio vuelta para entrar se dio cuenta de que del ala lateral derecha sobresalía una especie de cobertizo que desde adentro no había visto. Abrió la puerta y encontró una escalera que llevaba al sótano. Como la casa en general parecía no contar con luz eléctrica, tuvo que dejar la puerta abierta para poder ver qué había. Todo parecía ser hecho de madera, aunque las paredes estaban recubiertas por un material similar al metal; pensó que a esa parte la debían de haber construido durante la primera guerra mundial, para que la tía Cordelia se resguardara de los ataques. No era muy grande, pero todo parecía estar ordenado. Había un sillón de mimbre y una mesa pequeña y abundaban las cajas; Elodie abrió varias de ellas y vio que contenían libros y revistas. Tomó dos que eran livianas y las llevó al living, una vez ahí se sentó en un sillón que estaba junto a la ventana y examinó el contenido: había varias ediciones de la revista Life, que, al parecer, la tía Cordelia coleccionaba, y un álbum que miró con atención. Las fotografías estaban colocadas en orden cronológico, empezando por la niñez de la mujer que databa de 1860. En su etapa de adolescente pudo apreciar mejor sus rasgos: era delgada, de piel clara y cabello oscuro; si bien todas las imágenes eran en blanco y negro distinguió que tenía los ojos azules, probablemente como los de su abuela, los mismos que había heredado Tallulah, no así ella, que los tenía de color avellanas, como los de su padre. También reconoció los labios carnosos de su abuela y la nariz puntiaguda, pero la tía Cordelia tenía una expresión más desenfrenada que la de su abuela que, aunque dulce, solía ser estoica, además de que, por lo que veía, Cordelia parecía tener un lado masculino. En un retrato de sus años de juventud aparecía luciendo un traje y portando un bate de béisbol en una cancha, en otra estaba con un pez en una mano junto a un lago; por el semblante sonriente que tenía parecía como si ella misma lo hubiera pescado, algo que su abuela jamás hubiera pensado hacer siquiera. El último retrato mostraba a la tía Cordelia en 1938, unos años antes de morir, sentada en el mismo sillón en el que ella estaba. Su rostro estaba surcado de arrugas y su complexión se veía enjuta, pero su expresión era la misma; era como si su espíritu no se hubiera alterado con los años, ni con todas las guerras que había visto, ni con todas las muertes ni las crisis que había padecido había perdido su optimismo por la vida. Elodie decidió de inmediato que le agradaba y se preguntó por qué no la habría visto ni una vez. Tuvo una leve idea de la razón: su abuela era todo lo opuesto a ella, y su madre, más aún, por lo que de seguro se habrían avergonzado de alguien como la tía Cordelia.
Dejó el álbum en la mesa redonda y reparó en los cuadernos que había en la caja, cuando los abrió se percató de que eran diarios; habían sido escritos desde la juventud hasta sus últimos años. Decidió que los leería después, por lo que los colocó junto al álbum. Se reclinó en el sillón y se quedó mirando al paisaje que le ofrecía el encuadre de la ventana: un pequeño jardín con algunas flores y hierba crecida; estaba bastante descuidado, pero no le resultó feo, incluso cuando empalidecía bajo el ominoso cielo de noviembre. Más allá se veía un fragmento del río que cruzaba por frente a la casa y unas montañas a lo lejos. No se escuchaba nada, ni siquiera el sonido de los pájaros, todo le resultó tan silencioso y solitario que la invadió una oleada de tristeza. Fue consciente de que ese sería su hogar por un tiempo, de que Nueva York, a pesar de estar a una hora y media de allí, estaba lejos, y ahí se encontraba sola, no conocía a nadie, no tenía a nadie, ni a un vecino, no podría ver los altos edificios al salir, observar el ambiente frenético de una ciudad, o ir a un bar con Cece a despejarse un rato mientras bailaba al ritmo del jazz, o al teatro los fines de semana a ver una obra o comedia musical y sentir que el caos en el que estaba sumergido el país desaparecía por unas horas.
A pesar de que no conocía París, Italia o ningún otro sitio en el mundo, le parecía que no había lugar como Manhattan; por algo se llamaba la ciudad maravilla, de verdad era maravillosa. De repente, se le vino a la cabeza la canción I happen to Like New York —que Cole Porter, el amigo de su familia, solía tocar cuando lo invitaban a las fiestas que se celebraban en su casa—, y se le escocieron los ojos. Claro que podría retractarse y abandonar todas esas actividades que hacía y las ideas que tenía, aceptar las reglas que sus padres le habían impuesto e incluso aceptar tener una cita con Clifford, pero eso era peor que estar allí sola; no podía ser lo que ellos querían que fuera, y encima casarse y con alguien que ni le gustaba. No es que el matrimonio fuera algo que le repelía, aunque tampoco la enloquecía, y no le veía el sentido a hacerlo a menos que estuviera locamente enamorada, incluso cuando a sus veinte años ella sabía que la mayoría de los matrimonios eran arreglos por cuestiones monetarias o sociales; así funcionaban las cosas en el mundo y si no te casabas eras un fenómeno, tal como lo habría sido la tía Cordelia a los ojos de muchos, incluyendo su propia familia. Pero, aun así, tenía la esperanza de que algún día conocería a un muchacho que la hiciera sentir que casarse, por algo más que por dinero o cuestiones sociales, era una opción. Así que tendría que quedarse en ese sitio y ser miserable por un tiempo indeterminado, rezando para que el horror de la guerra no la alcanzara y terminara muriendo sola y lejos de su casa.