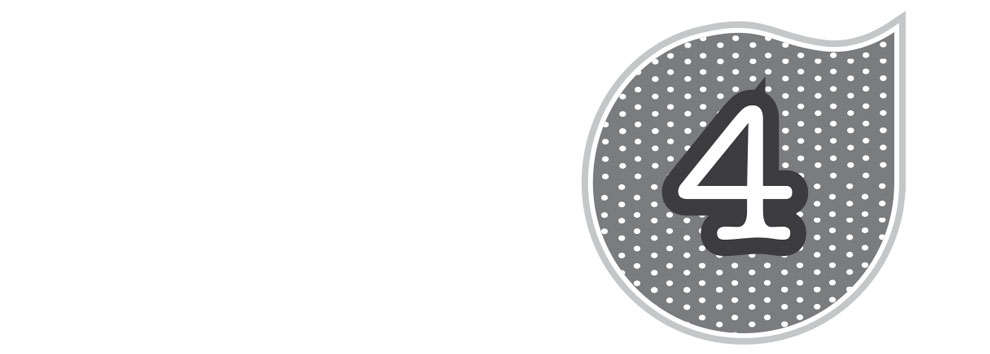
Al día siguiente, exactamente a las cinco y media de la tarde, crucé la calle para ir a casa de Claudia y toqué el timbre. Volvió a ser Claudia la que me abrió la puerta. Esta vez llevaba una camisa holgada de cuadros amarillos y negros, pantalones negros, zapatillas rojas y una pulsera que parecía hecha con un cordón de teléfono. Los pendientes eran unos esqueletos articulados que daban saltitos cuando se movía. Me fijé en que no se había maquillado.
—Mis padres no me dejan —explicó.
—Al menos te han dejado ponerte esos pendientes.
—No me los puse hasta que llegué al colegio —dijo sonriente—. La abuela es el único adulto que hay ahora en casa, y no le importa que lleve estos esqueletos —añadió en un susurro.
—¡Muy lista! —Claudia se conoce todos los trucos.
—Stacey ya está aquí. Espero que te caiga bien —anunció mientras subíamos a su habitación—. Y Janine también está en casa —añadió en voz baja.
Gruñí al oírlo.
—¡Calla, que tiene la puerta abierta!
En aquel momento, Janine asomó la cabeza.
—¡Hola, Kristy! —saludó—. Me había parecido oírte. Claudia me ha contado lo de El Club de las Canguro. Me parece una idea brillante.
—Confiemos en que... —empecé a decir.
Janine, con su cara de sabionda, me interrumpió:
—Kristy, confiar es un verbo que siempre utilizamos mal. Significa esperar con firmeza y seguridad, pero en tu caso, deberías haber utilizado simplemente esperar, puesto que no puedes estar segura del éxito...
Yo no tenía ni la menor idea de qué me estaba contando.
—Oye, Janine, tengo que irme —la corté al ver que Claudia se iba a su habitación—. Stacey nos está esperando. ¡Hasta luego!
La verdad es que no la aguanto. Además, siempre que está delante cometo algún error. No entiendo cómo Claudia puede vivir en la misma casa que ella.
Justo cuando entré en su habitación, sonó el timbre.
—Es Mary Anne —anuncié—. Ya abro yo —bajé las escaleras corriendo, abrí la puerta y la avisé de que Janine estaba en casa. Fuimos directamente a la habitación de Claudia, pasando sin mirar por delante de la de Janine, que tenía la puerta abierta.
—¡Hola! —dijo Claudia, cerrando la puerta—. Os presento a Stacey McGill. Stacey, esta es Kristy Thomas y esta es Mary Anne Spier.
—¡Hola! —nos dijimos Stacey y yo, animosamente.
A Mary Anne le entró vergüenza de repente.
—Hola —dijo en voz baja, como si hablara a una pared en vez de a Stacey.
La miré y supe por qué ella y Claudia se habían hecho amigas tan deprisa. Llevaba una sudadera rosa con lentejuelas y un loro morado en la parte de delante, vaqueros ajustados hasta los tobillos con cremallera en la parte inferior y zapatos de plástico rosa. Era muy guapa, alta y delgada. Tenía unos ojos azules enormes, pestañas oscuras y un pelo rubio con mucho volumen, como si hubiera ido a la peluquería hacía poco. Miré a Mary Anne. Nosotras aún llevábamos la ropa del colegio. Yo me había puesto vaqueros y deportivas y ella llevaba falda y zapatos de cordones, y se había hecho trenzas, como siempre. Yo me había recogido el pelo con una cinta azul.
Se hizo un silencio incómodo.
—Bueno —carraspeé—. Claudia, ¿le has contado a Stacey lo del club?
—Se lo conté ayer —respondió.
—¿Hacías de canguro en Nueva York? —pregunté a Stacey.
—Sí, muchas veces. Vivíamos en un edificio muy grande con más de doscientos apartamentos...
—¡Hala! —exclamó Mary Anne.
—Solía poner anuncios en la lavandería. La gente no paraba de llamarme. —Hizo una pausa—. Puedo estar fuera de casa hasta las diez de la noche los viernes y sábados.
—¡Hala! —volvió a exclamar Mary Anne.
Cada vez me sentía más infantil. ¿Cómo se puede sentir una mucho más pequeña que alguien de su misma edad?
—Me encantaría formar parte del club —dijo Stacey—. Aún no conozco a muchos niños en Stoneybrook. Además, me irá bien ganar algún dinerito. Mis padres me compran la ropa, pero tengo que conseguir dinero para las otras cosas, ya sabéis, joyas, CD y demás.
—¿Cómo es que os fuisteis de Nueva York? —preguntó Mary Anne, que adora la ciudad, sus luces, su esplendor y sus tiendas. Quiere vivir allí cuando sea mayor.
Stacey bajó la mirada y se puso a mover la pierna derecha hacia delante y hacia atrás.
—Mi padre cambió de trabajo. ¡Oye, tienes unos pósteres muy bonitos, Claudia!
—Gracias, estos dos los he hecho yo. —Señaló un dibujo de un caballo galopando a través del desierto y otro de una chica sentada al lado de una ventana, mirando a través de ella.
—¡Vaya! Si yo viviera en Nueva York, no me iría por nada del mundo —continuó diciendo Mary Anne—. Cuéntanos cómo es vivir allí. ¿Cómo era tu colegio?
—Pues iba a uno privado —respondió Stacey.
—¿Tenías que ponerte uniforme? —inquirió Claudia.
—No. Llevábamos ropa normal.
—¿Cómo ibas al colegio? —preguntó Mary Anne.
—En metro.
—¡Hala!
—Una vez —continuó Stacey al ver lo impresionada que estaba Mary Anne—, cogí el metro hasta Coney Island. Tuve que cambiar de tren un montón de veces.
—¡Hala! ¿Y alguna vez has cogido un taxi tú sola?
—Claro, muchas veces.
—¡Hala!
Con tantos «¡hala!» de Mary Anne, nos entró la risa a todas.
—Bueno, volviendo a lo del club —dije—. Creo que deberíamos hacer dos listas: una de reglas y otra de las cosas que tenemos que hacer...
—Entonces, ¿me aceptáis? —me interrumpió Stacey.
Miré a Mary Anne, que asintió con la cabeza. Y ya sabía lo que pensaba Claudia.
—Sí —respondí.
—¡Ah, genial! —exclamó Stacey, sonriente.
Claudia levantó el pulgar en señal de victoria. Luego sacó un paquete de M&M’s de debajo de la almohada.
—Tenemos que celebrarlo —dijo al tiempo que nos lo pasaba.
Mary Anne y yo nos moríamos de hambre y cogimos un buen puñado, pero Stacey los miró y le pasó el paquete a Claudia.
—Solo te quedan cinco.
—Da igual, cómetelos —replicó Claudia—. Tengo más chucherías escondidas por ahí. Mis padres no lo saben.
Nos contó que tenía un paquete de chicles escondido en el cajón de la ropa interior, una barra de chocolate detrás de la enciclopedia, Conguitos en el cajón de su escritorio y caramelos de menta en la hucha de cerdito.
—No, gracias —rechazó Stacey—. Mmm, es que estoy a régimen.
—¿Tú? —exclamé—. Si estás muy delgada. —Nunca había conocido a nadie de mi edad que estuviera a dieta—. ¿Cuánto pesas?
—¡Kristy! Eso no se pregunta — intervino Claudia.
—Pero mi madre dice que hacer régimen cuando no es necesario es peligroso. ¿Tu madre lo sabe?
—Pues...
—¿Veis? Seguro que no lo sabe.
En aquel momento, llamaron a la puerta.
—¡Mary Anne! —dijo Janine—. Tu padre está al teléfono. Dice que ya es hora de que vuelvas a casa.
Mary Anne miró el reloj.
—¡Oh, no! Ya son las seis y diez. ¡Qué tarde! A mi padre no le gusta que me retrase. Gracias, Janine. Tengo que irme, chicas.
—Espera —le pedí—. No hemos terminado de organizar el club.
—¿Por qué no nos reunimos mañana en el recreo del mediodía? —sugirió Claudia.
—¿En serio? —Últimamente, Claudia se pasaba los recreos contemplando a los chicos que jugaban al baloncesto. Nunca quería jugar con Mary Anne y conmigo.
—Claro. Quedamos delante de la puerta del gimnasio después de comer. Una de nosotras debería llevar un cuaderno y boli.
—Yo misma —me ofrecí.
Mary Anne se levantó y acto seguido se fue corriendo a casa.
—Será mejor que yo también me vaya —dijo Stacey.
—Y yo —añadí.
Claudia nos acompañó hasta la puerta y nos fuimos en direcciones opuestas.
Los viernes, en el comedor, siempre ponen lo mismo: una hamburguesa, un plato de gelatina con trozos de fruta dentro, un mísero plato de ensalada de col, leche y un polo de chocolate.
No me gusta nada, excepto el helado.
Mary Anne y yo nos tomamos lo que pudimos, y luego salimos a esperar a Claudia y a Stacey. No comimos juntas porque ellas se sentaron en una mesa llena de chicas guays de nuestro curso (a quienes casi no conocíamos). También había algunos chicos. No podía entender cómo eran capaces de comer con chicos. Siempre están haciendo cochinadas como aplastar guisantes y raviolis y meterlos en sus tetrabriks de leche para ver qué colores consiguen. Parece que a Claudia esas cosas le hacen gracia.
Mary Anne y yo llegamos las primeras a la puerta del gimnasio y jugamos un poco a pelota mientras esperábamos a las otras. Gané yo, como casi siempre. Se me dan muy bien algunos deportes.
—¡Hola, chicas! —saludó Claudia diez minutos más tarde. Stacey y ella se acercaban por el patio.
—¡Hola! —respondimos.
Buscamos un rincón tranquilo y nos sentamos en unos cajones de embalaje vacíos.
—He traído papel, lápiz y algo más. —Me saqué del bolsillo la lista que había hecho el martes y señalé el segundo apartado: PUBLICIDAD—. Es lo primero que tenemos que hacer: dar a conocer a la gente lo que estamos haciendo.
—Tienes razón —opinó Claudia.
Ese día lucía un llamativo sombrero rojo de fieltro que su profesor no le iba a dejar llevar en clase.
—Creo que la forma más fácil de anunciar el club es hacer folletos. Si diseñamos un anuncio atractivo, mi madre podría hacer las fotocopias en su oficina. Luego podemos meter los folletos en los buzones de las casas de nuestra calle y también de otras, siempre que podamos ir en bicicleta. Mary Anne, tu padre te dejaría ir a cuidar niños en otra calle que no quedara muy lejos de la nuestra, ¿verdad?
—Supongo que sí —respondió dudosa.
Me di cuenta de que Stacey la miraba con cara de asombro.
—Perfecto —continué—. Ya tenemos un nombre: El Club de las Canguro. ¿Creéis que, además, deberíamos tener algún emblema o logo? Como, por ejemplo, el de las galletas Girl Scout o el sol que hay estampado en las hojas de papel que usan en la oficina de mi madre.
—Sí —dijo Stacey—, es muy buena idea. Debería ir en la parte de arriba de nuestros folletos. Claudia, tú podrías dibujar algo.
—No sé...
—Claro que sí. ¡Eres una gran artista! —exclamé—. Puedes dibujar cualquier cosa.
—Ya sé que mis dibujos son aceptables, pero los símbolos y estas cosas no me salen bien. Janine lo hace mejor.
—Olvídate de Janine —dije—. Vamos a pensar todas en un emblema para el club. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar juntas.
—Bueno, podría ser algo que tuviera que ver con las chicas canguro, como un niño o una mano ofreciendo ayuda. O, simplemente, algo que nos guste, como un arcoíris, una estrella fugaz, una rana... —sugirió Mary Anne.
—¡Una rana! —exclamé, y me puse a reír, igual que Stacey y Claudia.
Por un momento, Mary Anne se sintió avergonzada, pero luego también le pareció gracioso.
—¿Y qué os parece un jabalí? —sugirió Claudia.
—¡Repugnante! —replicó Stacey.
—¡Sería apropiado si anunciáramos comida para perros!
Nos reímos tanto que apenas podíamos hablar.
—Venga, en serio —dije cuando nos calmamos—. Dentro de diez minutos se habrá terminado el recreo.
—¿Qué os parece algo relacionado con nuestros nombres? —apuntó Stacey.
—¡Buena idea! —exclamamos las demás, pero luego no se nos ocurrió nada.
—¿Y si dibujáramos un cubo con nuestras iniciales en cada una de sus caras? —propuso Mary Anne.
—Quedaría muy bien —dijo Claudia—, pero nosotras somos cuatro y cuando dibujas un cubo solo se ven tres caras.
—Sí, tienes razón —afirmó Mary Anne. Claudia entiende de estas cosas más que nosotras.
—¡Un momento! —gritó Claudia—. ¡Ya lo tengo! Podría dibujar algo así.
Cogió lápiz y papel y dibujó esto:

—¡Qué guay! ¡Es superguay! —exclamé—. ¡Me encanta! Claudia, eres... —Me frené a tiempo. Iba a decir «genio», pero ella le tiene un poco de manía a esa palabra—. Eres una profesional.
En aquel momento sonó el timbre y tuvimos que volver a la clase, pero antes quedamos en que ese fin de semana trabajaríamos en El Club de las Canguro.