CAPÍTULO 15

Helia, Islas Bendecidas
Tardaron menos de una hora en atravesar las nieblas, aunque Kalista no tenía ni idea de la distancia que habían recorrido: podría haber sido una legua o podrían haber sido cientos.
El camino se abrió ante ellos como si unas inmensas cortinas transparentes se descorriesen, y allí estaban las legendarias Islas Bendecidas, bañadas de luz del sol. Cada isla estaba rodeada de acantilados oscuros con las cimas cubiertas de un vivo color verde. Las islas más grandes estaban habitadas, pero no se hallaban densamente pobladas. Kalista vislumbró prados geométricos y campos tapiados entre los edificios blancos que salpicaban el terreno, junto con zonas boscosas cuidadosamente taladas. Había ovejas y otros animales pastando, y personas arrodilladas en surcos de cultivos perfectamente dispuestos o dirigiendo animales que tiraban de arados para que labrasen la tierra.
Rodearon un cabo, y apareció una resplandeciente ciudad.
—¡He aquí Helia! —declaró Tyrus, guardando en el bolsillo la esfera clara grabada que Ryze había llamado piedra guía—. ¡Ciudad de conocimiento y aprendizaje!
La urbe se extendía hasta donde alcanzaba la vista, toda de piedra blanca y adornos dorados. Kalista vio torres, anfiteatros y estructuras abovedadas del tamaño de imponentes palacios. Entre los grandiosos edificios había intercalados jardines escalonados de riguroso orden que hacían que Helia pareciese abierta y mucho más planificada que la capital camavorana, que se antojaba caótica en comparación. Carreteras y puentes con arcos dispuestos de forma totalmente simétrica cruzaban la ciudad y formaban ordenados cuadrantes y vectores. Parecía que la geometría irradiase sentido, aunque Kalista no entendía su idioma. Podía apreciar su preciso diseño, pero su verdadero fin se le escapaba.
Una torre, elevada sobre una terraza escalonada, se alzaba más que ninguna. Tyrus reparó en que ella se la quedaba mirando.
—La Torre Centelleante —observó—. La sede del consejo y el corazón de la ciudad. Allí es donde la escucharán.
Kalista centró su atención en los muelles. Eran una serie de embarcaderos curvos y concéntricos que formaban un anillo roto justo en el centro del puerto. Unos faros señalaban los extremos de los muelles y montones de embarcaciones se hallaban atracadas alrededor del perímetro. Los barcos de mayores dimensiones —grandes trirremes, en su gran parte— se hallaban situados en el exterior del anillo, mientras que en el interior había muchos botes de pesca y barcazas más pequeñas. Unos puentes totalmente simétricos se extendían por los embarcaderos, y un par de puentes más grandes conectaban con la propia ciudad. Era una verdadera maravilla de la ingeniería, y Kalista no entendía cómo había sido construida si no por arte de hechicería.
Sin embargo, un elemento de la ciudad le impresionó por encima del resto. «Está totalmente indefensa». No había altas murallas, ni fortificaciones, ni rastrillos, ni verjas levadizas, ni campos de exterminio, ni catapultas, ni ballestas que protegiesen el puerto. Kalista no vio rastro de presencia militar ni de buques de guerra. Evaluando la ciudad como un general, supo que se podría tomar con una irrisoria fuerza armada. Podría invadirla con un puñado de barcos y unos pocos cientos de soldados competentes.
—Es una maravilla, ¿verdad? —dijo Tyrus—. Un refugio resplandeciente en un mundo inhóspito y peligroso.
—Nunca he visto un sitio igual —declaró Kalista.
—Ni lo verá. ¿En qué otro sitio la gente puede dedicarse plenamente a las actividades académicas sin miedo a la guerra o el salvajismo?
Kalista no tenía respuesta a esa pregunta. «Sin duda, si hay un lugar donde está la cura de la reina, es aquí».
El Sabio Áureo se dirigió a los extraños embarcaderos circulares surcando suavemente las aguas agitadas. A medida que se acercaban, marineros de otros barcos saludaron al barco, y el ambiente se llenó de risas y bromas cordiales. Un capitán del puerto les indicó que fuesen a un amarradero abierto en el exterior del anillo, y el Sabio Áureo redujo la velocidad conforme se aproximaba. Los remos fueron halados y las amarras lanzadas a los estibadores que aguardaban, quienes las pasaron diestramente alrededor de los relucientes bolardos. Todo se hizo con una precisión rauda y bien ensayada que complació a la militar que Kalista llevaba dentro.
Cuando pisó el embarcadero de piedra sólida, espectadores curiosos estiraron el cuello para verla, y pequeños grupos de mozos y pescadores la señalaron y se la quedaron mirando.
—Deduzco que no reciben a muchos forasteros —dijo Kalista.
—No muchos —contestó Tyrus—. Hay gente de culturas muy variadas. Al fin y al cabo, la diversidad de experiencias y voces da lugar a la diversidad de pensamiento. Pero no, las nuevas visitas son poco frecuentes, y solo quienes han sido traídos por una persona como yo cruzan la Niebla Sagrada.
—Entonces me honra que me haya traído para presentar mi caso.
El proceso de descarga fue rápido y metódico. Después de dar unas últimas directrices, Tyrus dejó que su tripulación terminase el trabajo y condujo a Kalista por los embarcaderos y puentes interconectados a la ciudad propiamente dicha. Ryze los seguía sigilosamente con cara de mal humor. Había evitado a Kalista desde su altercado, circunstancia que ella había agradecido. Tyrus señalaba edificios y estructuras municipales mientras avanzaban por calles bordeadas de jardines y subían imponentes escalones de mármol. Siguieron un amplio bulevar donde pasaron por delante de hileras de columnas, estatuas y plazas.
—Esta es la Vía de los Sabios —apuntó Tyrus—. Sube de los muelles a la Torre Centelleante.
Kalista se había criado en el palacio real de Alovédra, de modo que estaba acostumbrada al lujo y la riqueza, pero esa ciudad entera parecía tener el mismo nivel de opulencia. Cada edificio estaba lleno de detalles arquitectónicos. Cada plaza tenía estatuas sobre pedestales, elaboradas fuentes de mármol, esculturas de ojos dorados con prismas triangulares o árboles ornamentales cuidados con mimo que crecían en cubos de mármol.
La gente de Helia no era menos impresionante. Mientras que la túnica de Tyrus era gris y modesta, la mayoría de los ciudadanos llevaban prendas ingeniosamente confeccionadas de tonos vivos, compuestas de montones de retales de tela superpuestos con formas geométricas y motivos similares a los que adornaban la ciudad. Muchos tenían las cabezas cubiertas con una especie de flores abiertas. Colgantes de oro, plata, piedras o bronce exquisitamente labrados eran lucidos orgullosamente sobre el pecho, con diseños complejos y simétricos.
—Señalan a qué escuela de saber pertenece la persona que los lleva y qué rango de servicio ha conseguido —explicó Tyrus.
Kalista era consciente de que su lanza era una de las pocas armas de la ciudad. Vio a algunos guardias, vestidos de blanco y ataviados con unos cascos completos de curioso color blanco. Portaban alabardas decoradas, que parecían más ceremoniales que prácticas. Muchas miradas y susurros la seguían al pasar, pero ella estaba muy acostumbrada a ser el centro de atención y no le molestaba.
—No veo mendigos —observó—. Ni oprimidos. ¿Están en otra parte de la ciudad y no se les permite entrar en estos barrios?
—No ve ninguno porque no los hay —respondió Tyrus—. Tenemos la suerte y los medios para garantizar que nadie vive en la indigencia, de modo que ¿por qué no íbamos a ayudar a los que lo necesitan?
—Efectivamente, ¿por qué?
Subieron varios tramos de escaleras anchas que ascendían a partes cada vez más elevadas de la ciudad. Finalmente, se acercaron a un imponente arco —el Arco de la Iluminación—, vigilado por más centinelas vestidos de blanco. La mampostería tenía grabadas imágenes geométricas increíblemente intrincadas. Estaba claro que contenía abundante información, pero solo para los que podían interpretarla. Más allá del arco había una amplia plaza, al otro lado de la cual se alzaba la Torre Centelleante.
La torre era todavía más imponente de cerca de lo que parecía de lejos, majestuosa incluso en una ciudad de tanto esplendor. Era fácilmente el doble de alta que el palacio de Alovédra. Un inmenso ojo dorado, situado dentro de una serie de triángulos superpuestos, ocupaba una posición central sobre la aguja del edificio, y justo debajo brotaba una rugiente cascada con varias caídas escalonadas que descendía hasta un estanque angular.
—La dejaré aquí e iré a solicitarle audiencia con el consejo —anunció Tyrus—. He avisado de antemano para que le preparen una habitación. Mi aprendiz le mostrará el camino. No tenemos palacios, pero espero que todo sea de su agrado.
—Tengo pocas necesidades —dijo Kalista—. Esperaba exponer mi caso de inmediato. No puedo entretenerme. No hay forma de saber el tiempo que le queda a la reina.
«O si vive siquiera», pensó, aunque no expresó ese temor en voz alta.
—Naturalmente, haré hincapié en que tiene prisa —le aseguró Tyrus—. Báñese. Coma. Descanse. Le avisaré en cuanto pueda.
Hizo una reverencia y pasó a toda prisa junto a los guardias del arco.
—Por aquí —dijo Ryze, sin mirarla.
El aprendiz se giró y empezó a alejarse a grandes zancadas, sin molestarse en ver si ella le seguía.
Anduvieron en silencio, y Kalista tuvo ocasión de empaparse de la ciudad sin distracciones. Vio a chicos y chicas sentados en anfiteatros al aire libre que escuchaban a miembros más mayores de la Hermandad de la Luz, y parques en los que la gente jugaba a solemnes juegos de estrategia en tableros de mármol. Resultaba al mismo tiempo animada, con estudiosos que circulaban a toda prisa entre los distintos edificios, y vacía, con grandes áreas dedicadas a amplios parques y zonas verdes cuidadas con esmero, con árboles podados de manera uniforme y situados a intervalos equidistantes.
La ciudad era hermosa y ordenada..., y sin embargo parecía que le faltaba algo. Carecía de algo, una cualidad indefinible que impedía que Helia resultase cálida o acogedora, aunque muchos miles de personas tenían sus hogares allí. Parecía fría, a pesar del inmaculado sol que la bañaba. Era perfecta pero impersonal. Kalista no encontraba ningún defecto reseñable, aunque se preguntaba si ese era precisamente el problema.
Sabía bien que la gente no era perfecta, y una ciudad debía reflejar el carácter de su gente. Una ciudad diseñada con tanta precisión como esa le hacía pensar que había algo que deseaba ocultar. Una faceta menos agradable que no se mostraba a la vista.
O puede que, al haber estado rodeada del nido de víboras de la política camavorana desde que era niña, simplemente era una cínica.
Ryze la llevó a los aposentos que le habían asignado sin mediar palabra. Decir que eran palaciegos era quedarse corto. Kalista recorrió las distintas habitaciones, sintiéndose incómoda ante lo impoluto y preciso que era todo. Se sorprendió buscando defectos —una grieta en la pared, una parte irregular del suelo—, pero no encontró nada.
Un ala entera estaba dedicada al baño, con tres piscinas de distintas temperaturas en tres habitaciones independientes. En otra dirección, había una biblioteca privada con miles de libros encuadernados en piel y un balcón soleado con vistas a la ciudad y el mar. Detrás del dormitorio propiamente dicho —una cámara cavernosa con una cama circular hundida en el suelo—, encontró una terraza con jardín llena de parterres de mármol perfectamente cuidados y una fuente geométrica. Cascadas de hiedras y flores caían por los muros exteriores.
—¿Todos los hogares helianos son así? —preguntó Kalista a un pálido empleado que le sirvió un vaso de agua con sabor a frutas—. ¿O solo es para impresionar a las visitas?
El hombre sonrió, pero claramente no entendió las palabras y rápidamente hizo una reverencia antes de retirarse.
Kalista bebió un sorbo de agua, aunque le pareció demasiado dulce para su gusto y la dejó. Se bañó disfrutando de las relajantes aguas perfumadas con aceites y sales, y se secó con unas toallas calientes. Al volver a la habitación, encontró tres conjuntos de ropa extendidos sobre la cama para ella, cada uno de un estilo distinto. Eran unas prendas preciosas, confeccionadas con seda fina y los algodones más suaves, y bordadas con motivos simétricos. Sin embargo, las dejó donde estaban y optó por ponerse su armadura y su ropa de cuero gastada. La habían limpiado y engrasado mientras ella se bañaba, un detalle que le resultó desagradable, aunque los criados del palacio de Alovédra habrían hecho lo mismo. Hasta le habían cepillado el largo penacho negro del casco, le habían quitado los nudos y la capa de sal marina, y habían pulido las altas botas de piel. Sin embargo, le tranquilizó que no hubiesen tocado sus armas.
Un banquete la esperaba en el comedor: dulces, piezas de ternera y cordero, marisco, sopa, verduras al horno, queso y rodajas de fruta, así como un cesto lleno de un surtido de panes recién hechos. Kalista llenó un plato, súbitamente hambrienta, y lo sacó al balcón.
Le llevaron una nota lacrada cuando estaba terminando el tercer plato colmado. El sello representaba un ojo sobre un libro en llamas. Lo rompió y desdobló el pergamino, que dejó a la vista una letra precisa y elegante. La leyó rápido y a continuación volvió a leerla más despacio.
«Mañana». Se reuniría con el consejo al día siguiente, acompañada de Tyrus. Soltó una bocanada de aire. Todo dependía de eso.
Rezó para que la reina siguiese viva.
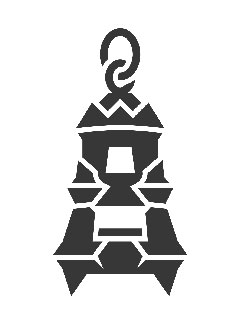
El guardia prefecto Grael apagó el farol y ladeó la cabeza. Se quedó en la oscuridad absoluta, inmóvil, escuchando pacientemente.
«Ahí está». Volvió a oírlo. El inconfundible sonido de unas pisadas que resonaban débilmente. La persona en cuestión estaba siendo muy silenciosa, pero esos eran sus dominios. Cualquier otra persona no habría oído el sonido o le habría quitado importancia diciendo que eran ratas o un eco de los pasillos de arriba, pero él conocía ese laberinto subterráneo mejor que nadie. Se trataba de un intruso. Y, por el sigilo con el que intentaba moverse, supo que no debería estar allí. Se trataba de alguien que iba a hurtadillas a propósito, y eso lo hacía peligroso. Conocía las repercusiones de sus actos si lo pillaban y haría todo lo posible para asegurarse de que nadie descubría su infiltración.
Grael podía darse la vuelta y regresar por donde había venido. Sabía cómo se desplazaba el sonido allí abajo y podía imaginarse exactamente dónde estaba el intruso, de modo que le sería bastante fácil evitarlo. Sin embargo, ni siquiera consideró alejarse, y no porque hubiese jurado vigilar esos túneles. Se habría saltado esa promesa sin ningún problema. No valía nada. Lo habían traicionado, una y otra vez, de modo que ¿por qué debía molestarse él en defenderlos?
Grael siguió el sonido del entrometido. Él era el depredador allí abajo. No era él quien tenía que esconderse evitando a la gente. No, esa persona habría hecho bien en evitarlo a él, pero había tropezado con su guarida, y ahora estaba en sus manos. Una emoción salvaje embargó a Grael, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Sacó su hoz de debajo de la túnica. Quienquiera que fuese el intruso se arrepentiría de haber ido allí.
Moviéndose sin hacer ruido, Grael atravesó la oscuridad hacia su involuntaria presa.

Ryze se detuvo creyendo haber oído algo a lo lejos.
«Solo es una rata», se dijo, y siguió por el sinuoso laberinto de cámaras, muy por debajo de la Gran Biblioteca. Sin embargo, cerró las lamas del farol para que la luz fuese menos visible, aunque estaba seguro de que se encontraba solo, y estaba todavía más seguro de sus capacidades en el improbable caso de que algún patético segador consiguiese dar con él.
«Todo es culpa de Tyrus». Él decía que Ryze no tenía suficiente control, que la magia rúnica que corría por sus venas era peligrosa. Hubo un tiempo en que creía que la Hermandad potenciaría sus dotes de hechicería. Qué equivocado estaba. ¿Cómo iba a adquirir control si no le dejaban practicar? ¿Si no le dejaban aprender de los libros de los grandes magos rúnicos del pasado? Ryze sabía que esos volúmenes estaban guardados en las cámaras. Lo había deducido leyendo entre líneas lo que Tyrus decía, pero su maestro se había negado rotundamente a presentar la solicitud para acceder a esos libros por él. Y por eso estaba ahora allí, obligado a moverse furtivamente como un vulgar ladrón.
Ryze hizo una mueca. Él era un vulgar ladrón, se recordó. O al menos lo había sido antes de que Tyrus lo tomase bajo su protección y le permitiese cruzar las nieblas hasta Helia.
Era como en los viejos tiempos, metiéndose en sitios en los que no debía estar. Se arrodilló junto a la siguiente puerta cerrada con llave que encontró, bajó el farol y sacó una lámina de cuero enrollada. Desató rápidamente los lazos, la desenrolló y dejó a la vista sus fieles ganzúas. Había confeccionado personalmente cada una, dándoles forma y retorciéndolas para que se ajustasen a sus necesidades. Inspeccionó el grueso candado de la puerta e introdujo una ganzúa como una aguja en el ojo de la cerradura. Solo tardó un instante en notar los pernos y presionarlos en el lugar adecuado. Manteniendo la primera ganzúa firme, introdujo una segunda avanzando a tientas.
No sería fácil encontrar los libros que buscaba. Había bajado allí por primera vez un año antes y se había quedado atónito ante las dimensiones de las cámaras. Había comprendido que podía pasarse la vida entera buscando y no encontrar lo que perseguía..., pero se había convertido en una especie de juego, una forma de pasar el tiempo. Una forma menor de rebelión. Cada vez que Tyrus y él estaban en Helia, Ryze se metía en las cámaras en plena noche y exploraba las profundidades. El riesgo no hacía más que aumentar la diversión.
«Ahí está». Hubo un clic casi imperceptible y, con un cuidadoso giro, el candado se abrió. Ryze volvió a guardar las ganzúas en la lámina de cuero y la enrolló. Acto seguido recogió el farol, miró por el pasillo una vez más y entró en la cámara.
En otra vida, se habría llenado los bolsillos de objetos dorados en el cuarto cerrado, pero apenas echó un vistazo a aquellas baratijas. El material realmente valioso siempre estaba mejor guardado. Divisó un gran cofre cerca de la pared trasera y se dirigió a él.
—Aquí estás —dijo, mientras pasaba las manos por su superficie.
Percibió las protecciones arcanas del cofre como un hormigueo bajo las puntas de los dedos y se lamió los labios de expectación. Era una buena señal. Las protecciones eran invisibles a simple vista, pero él podía notarlas, como podía notar los pernos de una cerradura bajo la presión de sus ganzúas. Intuía que las protecciones eran antiguas y que requerirían tiempo. Se puso cómodo arrodillándose y se frotó las manos.
Cerró los ojos y se puso manos a la obra siguiendo con los dedos las figuras de las protecciones. Las visualizó dándoles la vuelta mentalmente e identificando cómo desactivarlas. Una por una, descifró las protecciones rúnicas y oyó un clic cuando los cerrojos del cofre se abrieron. Sonrió.
Entonces le dio un vuelco el corazón y se le erizó el vello de la nuca. Oyó un tintineo de cadenas justo detrás de él y supo que lo que había oído antes no era ninguna rata.
Con los ojos muy abiertos de pánico, Ryze agarró el farol y lo giró hacia la puerta. Una figura se hallaba inmóvil dentro de la habitación. Lo miraba fijamente, con una espantosa sonrisa en su cara pálida. Ryze acumuló su poder lanzando un grito, pero, antes de que pudiese liberarlo, la figura espectral avanzó.
Algo le golpeó en un lado de la cabeza, y acto seguido el suelo subió corriendo a su encuentro.