PRÓLOGO
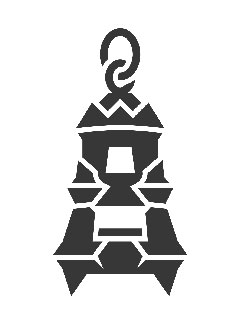
Helia, Islas Bendecidas
Erlok Grael aguardaba el comienzo de la Elección al margen de sus compañeros.
Esperaban en un pequeño anfiteatro al aire libre, entre los destellos del mármol blanco y los remates de piedra bañados en oro de aquella obra arquitectónica. Helia lucía llena de orgullo su opulencia, como si adoptara una actitud provocadora ante la brutalidad de la vida más allá de las costas de las Islas Bendecidas.
Los demás se reían y bromeaban juntos, sumidos en un nerviosismo colectivo que los unía todavía más, mientras Grael permanecía solo y guardaba silencio con una mirada intensa. Nadie le dirigía la palabra ni lo incluía en ninguna de aquellas bromas que se hacían entre cuchicheos. Eran pocos los que reparaban en su presencia siquiera; las miradas pasaban de largo sin detenerse en él, como si no existiese. Para la mayoría de ellos, no existía.
A Grael no podía importarle menos. No tenía el menor deseo de compartir sus conversaciones intranscendentes, ni tampoco sentía celos de aquella camaradería juvenil. Hoy era el día de su momento triunfal. Hoy lo iban a recibir en el seno del círculo de confianza, como aprendiz en los escalafones más altos y secretos de la Hermandad de la Luz. Se había ganado su lugar allí más que de sobra. Ningún otro de los alumnos presentes se le aproximaba siquiera. Podrían ser de fortuna y nobleza, mientras que él procedía de una familia de porqueros analfabetos, pero entre ellos no había ninguno que tuviera sus dones ni que fuese tan digno.
Llegaron los maestros, fueron ocupando uno por uno la escalinata central y provocaron el silencio en el grupo de aspirantes. Grael los observó con el ardor de un brillo hambriento en la mirada. Se humedeció los labios y saboreó el prestigio y la gloria que muy pronto lloverían sobre él, sumido en la expectación ante todos aquellos secretos a los que no tardaría en tener acceso.
Los maestros ocuparon su sitio en las gradas inferiores del anfiteatro con expresión solemne y sin quitar ojo a los grupos de iniciados allá abajo, en la arena. Finalmente, y tras una pausa excesiva con el fin de aumentar el suspense, un maestro de aire pomposo y con una piel pálida y húmeda que le daba el aspecto de un sapo —el patriarca Bartek— carraspeó para aclararse la garganta y dio la bienvenida a los graduandos. Su ampuloso discurso estuvo cargado de solemnidad y de digresiones de autobombo, una perorata a la que Grael asistió con un velo en la mirada.
Llegó por fin el momento en que los maestros elegirían a los alumnos a los que iban a tomar bajo su protección como aprendices. Allí había líderes de todas las grandes disciplinas y adscripciones de la Hermandad. Representaban a las Ciencias Arcanas, las diversas escuelas de lógica y de metafísica, los Archivos Sacralizados, los Astrofuturólogos, la Oratoria de Hermes, la Geometría Esotérica, los Buscadores y otras ramas de estudio bien diversas. De una forma u otra, todas ellas estaban al servicio del propósito ulterior de la Hermandad: recopilar, estudiar, catalogar y poner a buen recaudo los artefactos arcanos más poderosos que existieran.
Aquella era la auspiciosa congregación de algunas de las mentes más brillantes del mundo, y, aun así, Erlok Grael tan solo se fijaba en una de ellas: la jerarca Malgurza, maestra de la Llave. Tenía la oscura piel repleta de arrugas, cenicientos los cabellos que antaño eran de ébano. Malgurza era una leyenda entre los iniciados de Helia. No acudía todos los años a la ceremonia de la Elección, pero, cuando asistía, siempre lo hacía para admitir a un nuevo aprendiz en el seno del círculo de confianza.
Trajeron la Vara de la Elección y se la entregaron en primer lugar a la jerarca Malgurza, la maestra de mayor reputación de entre todos los presentes. La tomó con una de sus manos nudosas y ajadas y provocó una oleada de murmullos entre los pupilos. En efecto, Malgurza iba a escoger a un aprendiz aquel día, y la sombra espectral de una sonrisa se asomó a los labios de Grael. La anciana recorrió con su mirada rapaz los grupos de candidatos, que contuvieron el aliento, todos a una.
El nombre que pronunciase tendría la grandeza por destino, se uniría al núcleo de una élite santificada con un futuro asegurado. La expectación le provocaba tics nerviosos en los dedos a Erlok Grael. Había llegado su momento, y ya estaba prácticamente con el pie en el aire para dar un paso al frente cuando la jerarca por fin se pronunció con una voz ronca, tan áspera como un licor añejado en barrica de roble.
—Tyrus de Hellesmor.
Grael pestañeó. Por un segundo, antes de que la fría realidad del rechazo cayera sobre él, pensó que podría tratarse de alguna clase de error, pero se le vino encima como una cuba de agua helada en la cara.
El alumno elegido lo celebró con un grito de alegría que se mezcló con un estallido de susurros y exclamaciones sofocadas. El recién nombrado aprendiz dio un paso al frente bajo una lluvia de palmaditas en la espalda y ascendió corriendo los escalones del anfiteatro para ocupar su lugar detrás de la jerarca Malgurza con una amplia sonrisa en la petulante expresión de su rostro.
De cara al exterior, Grael no dio muestra de reacción alguna, aunque se había quedado peligrosamente inmóvil.
El resto de la ceremonia transcurrió sumido en un surrealismo difuso y anestesiado. La Vara de la Elección pasó de maestro en maestro, que fueron eligiendo a sus nuevos aprendices. Nombre tras nombre, el grupo de candidatos alrededor de Grael fue menguando hasta que se quedó solo. La multitud de maestros y de antiguos compañeros lo miraba desde arriba, como un jurado a punto de anunciar su ejecución.
Ya no había tics nerviosos en sus manos. La vergüenza y el odio se retorcían en su interior como un par de serpientes enzarzadas en un forcejeo mortal. Con un clic definitivo, la Vara de la Elección quedó sellada de nuevo en el interior de su estuche, y se la llevaron unos asistentes vestidos con túnicas doradas.
—Erlok Grael —dijo Bartek con una sonrisa en la mirada—. Ningún maestro te ha solicitado, pero, si algo hay que caracteriza a la Hermandad, es su benevolencia. Se ha reservado un lugar para ti, una tarea que, tenemos la esperanza, te enseñe lo que tanto necesitas, mucha humildad y, al menos, un atisbo de empatía. Con el tiempo, quizá, alguno de los maestros se digne a tomarte com…
—¿Dónde? —lo interrumpió Grael, lo cual provocó murmullos y sonidos de desaprobación, pero tampoco le importó lo más mínimo.
Bartek apuntó su bulbosa nariz hacia él y lo miró con la expresión de quien, sin querer, acaba de pisar algo bastante desagradable.
—Servirás como ayudante de rango menor de los Guardianes de los Umbrales —anunció con un brillo de malicia en los ojos.
Hubo sonrisas burlonas y alguna carcajada contenida entre sus excompañeros. Los «segadores», tal y como los conocía el alumnado de manera despectiva, eran lo más bajo de entre los escalafones inferiores, tanto en sentido figurado como literal: patrullaban y hacían guardia en los lugares más profundos de las catacumbas bajo el suelo de Helia. Sus filas estaban formadas por aquellos que se habían granjeado la ira de los maestros, ya fuese por algún error político garrafal o por su mala conducta, y también las formaban aquellos a los que la Hermandad quería quitarse de en medio. Allá abajo, en la oscuridad, uno se podía olvidar de ellos. Eran un mal chiste, una vergüenza.
Continuaba el murmullo monótono de la voz paternalista de Bartek, pero Grael apenas oyó siquiera lo que decía.
En aquel momento, se juró que esto no se acababa aquí. Iba a servir entre los guardianes y a asegurarse de que reparaban en su valía, hasta tal punto que no pudiera negárselo ninguno de aquellos maestros pomposos con sus lloriqueos, ni tampoco los altivos de sus compañeros. Serviría un año, tal vez dos, y entonces ocuparía el lugar que le correspondía por derecho en el seno del círculo de confianza.
No iban a quebrar su voluntad.
Y recordaría esta ofensa.

Alovédra, Camavor
Estaba oscuro y hacía frío en el Sagrario del Veredicto, y Kalista agradeció aquel respiro del abrasador verano camavorano. En pie y en posición de firmes, engalanada con su armadura ajustada a las curvas de su cuerpo y con el yelmo emplumado, aguardaba a que se emitiera el fallo.
A pesar de no hallarse al sol, el joven y esbelto heredero al Trono de Argento estaba sudando arrodillado junto a ella, con la respiración acelerada y poco profunda.
Se llamaba Viego Santiarul Molach vol Kalah Heigaari, y aguardaba para saber si lo iban a coronar o si aquel habría de ser el último de sus días.
El poder absoluto o la muerte. No podía haber punto medio.
Kalista era su sobrina, aunque para él tenía más de hermana mayor. Habían crecido juntos, y Viego siempre había sentido admiración por ella. Él nunca debía haber optado al trono. Debía haberlo hecho su hermano, el primogénito y padre de Kalista, pero su inesperada muerte había situado a Viego como el siguiente en la línea sucesoria.
El ruido de la muchedumbre amontonada a las puertas quedaba amortiguado por los muros del sagrario. Allí de pie, en la penumbra, los sacerdotes encapuchados con el rostro oculto entre las sombras y bajo unas inexpresivas máscaras de porcelana formaban un círculo de un total anonimato. El humo de sus incensarios tenía un olor acre y empalagoso, su canto de susurros sonaba monótono y sibilante.
—¿Kal? —susurró Viego.
—Estoy aquí —respondió en voz baja Kalista, de pie a su lado.
Viego alzó la mirada hacia ella. Tenía un rostro patricio, alargado y bien parecido, y, sin embargo, en aquel momento parecía ser menor que sus veintiún años. Tenía el pánico en la mirada, en unos ojos como los de un animal paralizado sin saber si huir o luchar. En la frente le habían trazado tres líneas de sangre que confluían en un punto justo entre las cejas. Según la tradición, tan solo se ungía con el tridente de sangre a los muertos, para ayudarlos a acelerar su tránsito hacia el Más Allá y asegurarse de que los Venerados Ancestros los reconocían. Era señal de cuán letal era lo que le esperaba.
—Cuéntame otra vez las últimas palabras de mi padre —susurró Viego.
Kalista se puso tensa. El viejo rey era el León de Camavor, con una temible reputación en la batalla… y en la escena política. Sin embargo, en su lecho de muerte no se había parecido en absoluto al imponente rey guerrero que tanto había aterrorizado a sus enemigos. En aquellos últimos instantes, tenía el cuerpo consumido y flaco, muy mermados aquel poderío y aquella vitalidad de la que tanto se hablaba. Sus ojos aún irradiaban un atisbo del poder que había ostentado en la flor de la vida, pero aquel era más bien como el último fulgor de los rescoldos de una hoguera, un destello final antes de que lo reclamase la oscuridad.
«Se aferró a ella con sus últimas fuerzas, con unas manos que, lejos de parecer en absoluto humanas, más bien recordaban a las garras de un buitre.
—Prométemelo —bramó él con el ardor de la desesperación—. El muchacho no tiene temperamento para gobernar. La culpa es mía, pero eres tú, mi nieta, quien ha de llevar esa carga. Prométeme que lo guiarás, que le darás consejo…, que lo controlarás si es necesario. Proteger Camavor, ese es ahora tu deber.
—Te lo prometo, abuelo —dijo Kalista—. Te lo prometo».
Viego aguardaba expectante, mirándola desde abajo. El rugido lejano de la multitud en el exterior iba y venía como el romper de unas olas lejanas.
—Dijo que serías un gran rey —mintió Kalista—, que eclipsarías sus hazañas incluso.
Viego asintió en un intento por hallar algo de consuelo en las palabras de Kalista.
—No hay nada de malo en sentir temor —lo tranquilizó con una actitud menos severa—. Serías un necio si no lo sintieses. —Le guiñó un ojo—. Más necio aún, quiero decir.
Viego se echó a reír, pero aquella risa tenía un deje de histeria, excesivamente sonora en aquel lugar cavernoso. Los sacerdotes le lanzaron una mirada fulminante, y el heredero al trono guardó la compostura. Se apartó de la cara un mechón suelto de sus cabellos ondulados, se lo colocó detrás de la oreja, y allí se vio de nuevo, clavando la mirada en la oscuridad.
—No puedes permitir que el temor te domine —dijo Kalista.
—Si el acero me lleva, serás tú quien se arrodille aquí la siguiente, Kal —susurró Viego. Reflexionó sobre aquello por un instante—. Tú serías una gobernante mucho mejor que yo.
—No digas eso —dijo Kalista con tono sibilante—. Tienes la bendición de los Ancestros. Ese poder que corre por tus venas no lo tenía tu padre. Eres digno. Ya te habrán coronado cuando caiga la noche, y todo esto no será más que un recuerdo. El acero no te llevará.
—Aun así, si…
—He dicho que el acero no te llevará.
Viego asintió muy despacio con la cabeza.
—El acero no me llevará —repitió.
Algo cambió en el ambiente, y el cántico de los sacerdotes se aceleró. Los incensarios iban y venían de un lado a otro. La luz penetró en el sagrario a través de una lente de cristal situada en el centro de la cúpula, allá en lo alto, cuando el sol por fin se situó en posición perpendicular sobre él. Las motas de polvo y los tirabuzones de humo empalagoso danzaban en el haz de luz, que no reveló nada.
Entonces apareció la Espada del Rey.
Había recibido el nombre de Santidad, y Kalista sintió que se le bloqueaba la garganta y se quedaba sin respiración al posar la mirada en ella. Allí suspendida en el aire, la inmensa espada tan solo existía en los Pabellones espirituales de los Ancestros, salvo cuando la solicitaba el legítimo gobernante de Camavor o cuando la invocaban los sacerdotes para emitir el veredicto sobre un nuevo soberano.
Todo monarca de Camavor lucía la Corona de Argento, un aro de tres puntas con un aspecto agresivo absolutamente apropiado para el extenso linaje de sus beligerantes reyes, pero el verdadero símbolo del trono era Santidad. Era indiscutible la supremacía de quien la empuñase, y estar en poder de la Espada del Rey significaba tener el alma unida a ella por medio de un vínculo espiritual, aunque no todos los herederos al trono camavorano sobrevivían al ritual de la vinculación.
Kalista sabía que no se trataba de una amenaza vaga ni tampoco de una suerte de mito. Remontándose en la historia del linaje, eran decenas de herederos los que habían perecido en aquel Sagrario del Veredicto. Los que apodaban a aquella espada «Rebanadora de Almas» tenían sus buenas razones, igual que hacían bien en temerla tanto los herederos de Camavor como sus enemigos.
La multitud se había acallado en el exterior. Aguardaban en un silencio expectante, listos para dar la bienvenida a un nuevo monarca o para llorar su muerte. Una de dos, o se abrían las puertas de par en par y Viego salía triunfal y glorioso, o la campana sobre el sagrario tañería una sola vez en señal de luto para comunicar su final.
—Viego —dijo Kalista—. Es la hora.
El príncipe heredero se ayudó con las manos y se puso en pie. La espada se mostraba suspendida ante él, esperando a que la empuñara. Aun así, Viego no se decidía. La miraba fijamente, paralizado, aterrorizado. Los sacerdotes continuaban lanzándole miradas fulminantes con los ojos desorbitados detrás de sus máscaras inexpresivas, presionándolo en silencio para que siguiera las instrucciones que habían recibido.
—Viego… —dijo Kalista entre dientes.
—Estarás conmigo, ¿verdad? —susurró él con urgencia—. No me veo capaz de hacer esto yo solo. Gobernar, quiero decir.
—Estaré contigo —le dijo Kalista—. Estaré a tu lado, como siempre. Te lo prometo.
Viego asintió y se dio la vuelta hacia Santidad, que permanecía suspendida en el haz de luz. Perdería aquel instante en cuestión de segundos. El momento del veredicto era ahora.
El cántico de los sacerdotes alcanzó un punto febril. El humo se enroscaba alrededor del acero sagrado como una infinidad de serpientes que culebreaban y se retorcían. Sin más espera, Viego dio un paso al frente y asió la espada, agarró la empuñadura con ambas manos.
Se le agrandaron los ojos y se le contrajeron las pupilas de manera ostensible.
Acto seguido abrió la boca y comenzó a gritar.