CAPÍTULO 30

—Ahí vienen otra vez —dijo Ledros—. Esta será la última ofensiva.
Tenía la armadura muy abollada y abierta en varios puntos, con la malla de debajo pelada. Estaba salpicado de sangre —casi toda de sus enemigos, pero no íntegramente— y le palpitaba el pecho.
Kalista sabía que ella no tenía mucho mejor aspecto. Había sufrido una serie de heridas, pero el ajetreo de la batalla y el peligro de muerte mantenían a raya el dolor más intenso.
Los caballeros habían desmontado y ahora se dirigían penosamente a su frente. Parecía que finalmente Hecarim se había cansado de esperar e iba a atacar con toda su orden: un contundente mazazo para romper sus filas. La Hueste había luchado bien, pero ahora todo dependía de cuánto podría aguantar.
Durante siglos, las Órdenes de Caballería habían despreciado a la infantería, considerando que un verdadero noble solo hacía la guerra luchando a caballo. A Kalista le complacía ver a la Orden de Hierro obligada a enfrentarse a sus humildes soldados en igualdad de condiciones.
Sin embargo, Ledros tenía razón. Había llegado el final.
Rezaba para haber ganado suficiente tiempo para que Jenda’kaya, Tyrus y los niños bajo su tutela escapasen.

—¿Lo ves? ¡Te he dicho que había oído algo!
Un par de caballeros cruzaron el marco roto de la puerta con sus armas en ristre. Eran unas figuras enormes; los dos debían de sacarle una cabeza a Ryze, puede que pesasen el doble que el muchacho, e iban cubiertos con una pesada armadura. Ninguno de ellos llevaba yelmo, y sonreían a través de sus espesas barbas conforme avanzaban.
—Ponte detrás de mí, Ryze —dijo Tyrus—. Protege a los niños.
Ryze no hizo ademán de obedecer a su maestro y, cuando uno de los caballeros atacó dando estocadas con la espada, el aprendiz estiró la mano gritando y creó rápidamente una forma rúnica.
—¡No!
Unas runas moradas empezaron a palpitar bajo la piel de Ryze, y alrededor del caballero apareció una columna de energía brillante que lo encerró en el interior. La espada del guerrero rebotó contra la barrera con un estallido radiante de luz azul violácea, y en el punto del impacto parpadearon unas pequeñas runas antes de desaparecer.
Era la primera vez que Ryze conseguía crear una cárcel rúnica, de modo que se sorprendió casi tanto como Tyrus, que se giró y lo miró asombrado. Ryze sonrió y se encogió de hombros.
—¡Hechicería! —gruñó el caballero.
Trató de abrirse paso a empujones a través de la barrera rúnica, pero hubo otra explosión de energía y se vio obligado a retroceder, con la armadura quemada y echando humo.
El segundo camavorano gritó e intentó atizar a Ryze con su pesada espada. El muchacho se apartó y a continuación se hizo a un lado cuando el movimiento de retroceso se aproximó a su cuello.
—¡Cerrad los ojos, niños! —gritó Tyrus.
Ryze sabía lo que se avecinaba y también cerró los ojos. Los camavoranos, que no entendieron lo que Tyrus dijo, no lo hicieron. Brilló una deslumbrante luz blanca, y el caballero que atacaba a Ryze retrocedió tambaleándose, claramente cegado.
—¡Vamos! —chilló Tyrus, apremiando a todos a que saliesen por la puerta trasera.
Levantó en brazos al pequeño Tolu y salió el primero a la calle.
Ryze fue el último en marcharse. Se estaba preguntando cuánto duraría la cárcel rúnica cuando esta parpadeó y desapareció. El caballero gruñó y se abalanzó hacia delante, pero Ryze volcó una mesita contra él, y la artimaña le permitió escapar.
En el exterior estaba atardeciendo, y el cielo se hallaba iluminado con tonos brillantes que pintaban las calles de rojo intenso. Debería haber sido bonito, pero esa noche parecía llena de desasosiego y de peligro.
—¡Corred! —gritó Ryze.
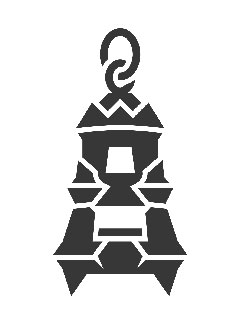
Grael avanzaba dando zancadas con el farol en alto, llevando al rey camavorano y a un grupo de caballeros apeados de sus monturas por la oscuridad debajo de la Plaza de los Sabios. El camino era estrecho y sinuoso, y casi estaba decepcionado por no haber encontrado resistencia hasta el momento.
Dos caballeros llevaban a la difunta reina. Grael sabía que no había forma de resucitarla, al menos como aquel necio quería, pero le convenía que el rey creyese lo contrario. Con esos guerreros a su lado, nadie podría impedirle llegar a la Fuente de las Eras. Sin embargo, sabía que los maestros lo intentarían, y disfrutaba pensando en la matanza que tendría lugar.
—¿Cuánto falta? —demandó el rey camavorano, justo detrás de él.
—No mucho —respondió Grael, sin molestarse en girarse para mirarlo.
—No me gusta estar aquí abajo, escabulléndome como las alimañas.
Grael se calló la réplica. No le interesaba contrariar al arrogante rey. Lo necesitaba, al menos de momento.
—Una molestia necesaria, señor rey.
Doblaron una esquina y se encontraron con lo que parecía un callejón sin salida. El muro de piedra situado delante de ellos tenía unos símbolos geométricos grabados, pero parecía sólido.
—¿Qué es esto? —gruñó Viego—. Has venido por aquí antes, ¿no?
—No he venido nunca —declaró Grael—. Solo a los maestros se les permite usar esta ruta.
—Entonces, ¿por qué nos has traído por aquí, idiota?
Grael se giró entonces para mirar al rey, y, aunque su mirada era fría e inexpresiva, por dentro bullía de furia. Oh, cómo le hubiese gustado tenerlo encadenado en las profundidades para poder desmembrarlo, trozo a trozo. Sus gritos serían deliciosos.
El guardián forzó una sonrisa.
—Conozco todos los caminos ocultos que hay debajo de Helia, aunque no los haya recorrido —dijo—. Y no necesito ser un maestro para acceder al camino. No tema, mi rey. Esta es la puerta que buscamos.
Se giró y siguió con el dedo una de las líneas grabadas en la pared estudiando los motivos. La línea se cruzaba con otra, y luego con varias más, pero finalmente encontró lo que buscaba. En el punto en el que se juntaban cuatro líneas, dio unos golpecitos en la piedra, y una pequeña rendija se abrió.
—Prepárese —dijo por encima del hombro—. Es probable que el camino esté vigilado.
Encajó la piedra angular del maestro, y el muro se abrió sin hacer ruido. De repente entró aire fresco, junto con los sonidos lejanos del combate. Una estrecha escalera de piedra que subía al nivel del suelo quedó a la vista. La gruesa verja de hierro forjado situada en lo alto de la escalera se abrió con el rechinar de unos mecanismos escondidos y dio lugar a unos gritos de alarma. Grael sonrió.
Unos custodios con armaduras blancas aparecieron en lo alto de la escalera, con sus alabardas en ristre. La sonrisa de Grael se ensanchó. Durante demasiado tiempo los custodios le habían hecho sentir impotente y débil. Ahora serían sacrificados.
—Tratan de llevarle la contraria —murmuró a Viego—. Quieren quedarse los secretos de las aguas. Podrían salvar a su reina, pero, por desprecio y envidia, prefieren no hacerlo. Se ríen de su desgracia.
—Y pagarán por ello —juró el rey, invocando su espada.
Grael retrocedió y señaló con el brazo hacia delante.
—Después de usted.
Viego miró escaleras arriba, con los ojos irritados llenos de dolor e ira, y acto seguido miró hacia atrás a los caballeros apiñados en el túnel detrás de él.
—Despejad el camino.
Los caballeros pasaron con dificultad junto a su rey y empezaron a subir en fila de a uno. Levantaron bien los escudos, recelando de las largas armas de asta de sus enemigos. Cuando los tuvieron a su alcance, los custodios arremetieron contra ellos, pero la mayoría de sus golpes chocaron contra los escudos. Unos cuantos pasaron, y los ganchos situados detrás de las cuchillas de las alabardas resultaron de gran utilidad, arrastrando un escudo y desequilibrando de un tirón al caballero que lo portaba. Los primeros caballeros fueron eliminados rápidamente, pero a continuación la Orden de Hierro presionó contra los defensores, y empezaron a morir custodios.
Llegaron a lo alto de la escalera pasando por encima de los caídos. Viego y Grael los seguían, junto con los caballeros que llevaban a Isolde. Un custodio desplomado en el suelo, que escupía sangre por los labios, agarró la pierna de Grael cuando pasó.
—Ayúdame, hermano —dijo con un borboteo.
Grael acercó la hoz al hombre moribundo, paladeando su confusión y su miedo.
—Esto es lo que te mereces —susurró—. Tú y todos los demás.
El hombre trató de rechazarlo, pero no pudo hacer nada mientras Grael lo remataba poco a poco.
Cuando terminó, Grael alzó la vista y vio que los caballeros habían hecho retroceder lo bastante a los custodios para asentarse arriba. Despejado el camino, Viego subió corriendo la escalera y salió a la plaza. Grael ascendió a toda prisa detrás de él.
El rey camavorano entró en combate apartando a varios caballeros a empujones. Unos pocos custodios supervivientes se volvieron contra él arremetiendo con las alabardas. Grael silbó, esperando que el joven y arrogante monarca fuese atravesado, pero Viego simplemente soltó un brusco rugido en un idioma extraño haciendo un movimiento cortante con una mano. Una fuerza invisible chocó con los custodios y desvió las armas que lanzaron hacia él. Grael se sorprendió, impresionado. Ignoraba que el desquiciado rey tuviese ese poder y comprendió que tendría que obrar con mucha precaución.
Fuera de los confines de la escalera, Viego tenía espacio para blandir su inmensa espada. Hincó una rodilla en el suelo y atravesó con ella a uno de sus agresores antes de hacerse limpiamente a un lado, sacar la espada mientras giraba y matar al segundo agresor de un salvaje golpe.
Grael observó fascinado cómo los dos custodios se consumían por dentro, como si les hubiesen absorbido toda la vida. En cuestión de segundos, no eran más que unas cáscaras secas.
Los últimos custodios que quedaban retrocedieron, con los ojos muy abiertos de miedo. La Orden de Hierro avanzó en tropel dando tajos y estocadas. Los guardianes fueron rápidamente rodeados y liquidados, y Viego cruzó la plaza a través del tumulto. La infantería camavorana todavía defendía el Arco de la Iluminación, luchando encarnizadamente contra la Orden de Hierro, pero él no les hizo caso. Tenía la mirada fija en las grandes puertas doradas de la Torre Centelleante.
—Estará atrancada por dentro —dijo Grael, al lado de Viego—. Puede que necesitemos...
Lanzando un rugido sin palabras, Viego empujó la mano abierta hacia las puertas. Estas se desplomaron hacia dentro como si las hubiese embestido un ariete, arrancando grandes trozos de mampostería, y la gruesa tranca que las mantenía cerradas se partió como una rama. Las puertas cayeron al suelo de la torre con un sonoro estruendo y dejaron ver a un puñado de maestros y custodios sorprendidos que parpadeaban conmocionados.
El rey cruzó la puerta rota; su terrible espada silbaba luctuosamente al hendir el aire. Tres custodios y un maestro fueron abatidos, y su piel se marchitó antes de que tocasen el suelo. Los otros huyeron.
Viego se giró hacia atrás en dirección a sus caballeros, con los ojos iluminados con una luz siniestra.
—Vosotros dos, traed a la reina —ordenó—. El resto, id a matar a los traidores.
Los caballeros parecieron alegrarse de partir. Saludaron bruscamente y corrieron hacia el combate que se libraba bajo el arco, aproximándose a los soldados de infantería en la retaguardia de su formación. La pareja que llevaba a la reina se cruzó miradas de inquietud, pero los dos caballeros hicieron lo que el rey les mandó y lo siguieron al interior de la torre.
—Ve tú delante, guardián —dijo Viego.

El final se acercaba, pero Kalista estaba decidida a resistir a la Orden de Hierro hasta su último aliento.
Al lado de la general, Ledros rugía como un oso herido matando a todos los caballeros que se ponían a su alcance. Su espada atravesaba malla y carne por igual, y los golpes de pomo y los reveses con el borde de su gran escudo aplastaban metal y huesos. En su armadura de metal y la malla de debajo se habían abierto grandes rajas, y sangraba a causa de las estocadas y los hachazos, pero no titubeaba. Mataba y mataba y mataba, un gigante imparable de la guerra cuya vida se apagaba.
Una espada se clavó en una grieta de su armadura y se alojó entre dos costillas. Soltando un rugido, Ledros se giró, asestó un codazo al espadachín en la cara y lo traspasó con la espada. Ledros le dio una patada violenta en la coraza, sacó la espada y derribó a otros dos caballeros situados detrás de él.
Kalista avanzó danzando y mató a los dos caballeros con rápidos lanzazos. Otro caballero intentó atacarla, pero ella paró el golpe con el astil de la lanza antes de hincar una rodilla y barrer las piernas del guerrero. El enemigo cayó ruidosamente al suelo soltando un juramento y enmudeció cuando la espada de Ledros lo partió prácticamente en dos.
Mientras que Ledros luchaba con fuerza bruta, Kalista lo hacía con velocidad, precisión y una ejecución perfecta. Los otros soldados de la Hueste tenían escudos de bronce, pero la general se defendía con más eficacia sin ninguno; empuñaba la lanza con una destreza exquisita, desviando y apartando todo lo que se le venía encima.
Paró un espadazo por arriba con la lanza y acto seguido golpeó con el extremo de acero a su agresor en un lado del yelmo. Mientras él se tambaleaba, avanzó ágilmente y volvió a atacar estampando el extremo contra su garganta y aplastándole la tráquea. Una maza con pinchos se dirigía hacia ella, y Kalista volteó diestramente la lanza alrededor de ella, la desvió de su objetivo y desequilibró al caballero que la empuñaba. Cortó al caballero en la corva con la cuchilla de la lanza cuando este tropezó y lo remató con un golpe preciso que se deslizó por la rendija de la visera de su yelmo completo.
Sus soldados lucharon con valor y estuvieron a la altura de sus enemigos de alta cuna, mejor protegidos que ellos, y eso enorgullecía a su general. Sus lanzas les ofrecían un alcance considerablemente mayor, y Kalista los había adiestrado bien.
No paraban de caer caballeros ante los lanzazos implacables y disciplinados de la Hueste... y, sin embargo, la Orden de Hierro contaba con superioridad numérica. Quedaban menos de veinte soldados de la Hueste, y cada uno que caía dejaba un hueco en su formación, pero siempre había más caballeros que avanzaban, con las espadas ávidas de sangre.
La Hueste también había perdido terreno, obligada a retroceder paso a paso hasta que estuvieron en la plaza cuadrada detrás del arco. Los caballeros podían usar ahora más eficazmente su número superior de efectivos y empezaron a rodearlos.
Se oyó un grito procedente de la retaguardia, y Kalista soltó un juramento cuando vio que unos caballeros atravesaban corriendo el patio descubierto situado detrás de los soldados.
—¡Última fila! ¡Media vuelta! —gritó, a la vez que mataba a otro caballero.
La lanza por poco se le fue de las manos mientras los caballeros que estaban detrás de ella avanzaban con renovado vigor, decididos a acabar por fin con la resistencia de la Hueste.
Arriesgándose a lanzar otra mirada hacia atrás, vio que Viego se dirigía a la Torre Centelleante. «¡Ancestros!».
—¡Tenemos que detenerlo! —dijo Kalista entre dientes.
—Ve tú —gruñó Ledros, despachando a otro miembro de la Orden de Hierro con un golpe devastador—. Nosotros los retendremos aquí.
Antes de que Kalista pudiese considerarlo, una figura apareció ante ella.
«Hecarim».