Capítulo 6
Tardó algún tiempo en llevarlo a cabo, y convencerlo para que lo hiciera no resultó fácil. Era un hombre terco y estaba persuadido de que la pintura de la selva era su mejor trabajo. No digo que estuviera equivocado. Pero esto fue lo que sucedió. El Retrato de Valentina se expuso en una galería de arte, pocos meses más tarde, junto a las obras de otros pintores jóvenes. Esa misma noche, todos los hermanos de Valentina se tomaron cuatro tarros de yogur por cabeza, incluida Valentina.
En cuanto a ella, lo que son las cosas; después de tantas protestas en la casa imaginaria, tanto exigir divanes de terciopelo, no tuvo inconveniente en seguir usando durante mucho tiempo aquel viejo suéter gris, cien veces lavado y relavado, que le daba un aspecto de vagabunda pulcra y despertaba las suspicacias de mi madre.
—¿Quién era esa chica que venía contigo?
No hacían falta más palabras para que yo entendiera lo que realmente quería decir.
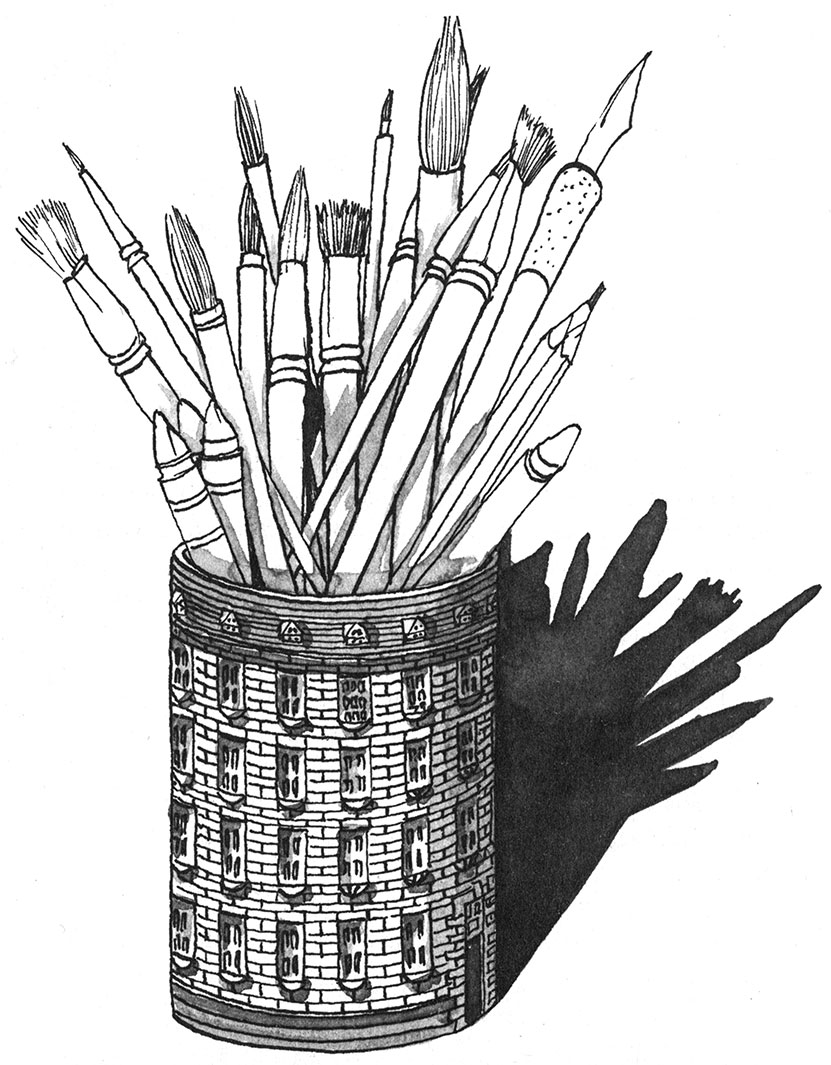
“¿Quién era esa chica que llevaba un jersey desteñido y unas zapatillas baratas? No parece una amistad conveniente para ti.”
—¿Valentina? —y pronuncié su nombre en tono desafiante—. ¡Es la hija de un pintor famoso!
—¿Famoso? ¿Qué pintor?
—¡Será posible! —me escandalicé—. Todo el mundo lo conoce. Su nombre viene en las enciclopedias y lo han entrevistado en todas las cadenas de televisión.
Sólo estaba adelantándome un poco a los acontecimientos. Ese fin de semana iban a hacerle la primera entrevista en la segunda cadena de la televisión estatal.
—Ah, ¿sí? —se admiró mi madre—. No dejes de avisarme cuando la emitan.
Volvió a ocuparse, aparentemente, de sus revistas de economía, y yo alcancé un tomo de los cómics que coleccionaba mi hermano. Pero no me dio tiempo de abrirlo.
—¿Y dónde te has metido toda la tarde?
—Fui un rato a la casa imaginaria.
—¡Ya está con sus mentiras! —saltó mi hermano—. No hay nadie en el mundo que viva en una casa imaginaria.
—Porque tú lo dices —le contesté.
Me hizo una mueca desdeñosa y se puso los audífonos para oír música. Yo me quedé tumbada en el sofá.
—Claudia —llamó mi madre—. ¿Dónde está esa casa imaginaria?
Simulé no haberla oído. Concentré mi atención en las viñetas y me eché a reír.
—Claudia —insistió mi madre.
—Tú no conoces la calle —respondí—, y el edificio no te gustaría.
—¿A qué te dedicas cuando estás allí?
—A veces dibujo; leo un libro. Tengo que cuidar un montón de gatos.
—¿Y eso no podrías hacerlo aquí?

—No —le contesté. Y eché una mirada a mi hermano—. Él nunca deja de molestarme y mi padre y tú os pasáis la vida enfadados.
A final de semana, cuando el Retrato de Valentina se reprodujo en casi todos los periódicos y su padre apareció, muy favorecido, en un primer plano de la pantalla, yo tuve la suerte de ganar un concurso de ilustraciones, organizado por el ayuntamiento, con un apunte de Sirio consultando de reojo el reloj de las buenas horas. La calidad de mi trabajo se vio algo discutida, pero todos coincidieron en afirmar que Sirio era adorable. Hice varios amigos entre los amantes de los perros; hasta formé parte del jurado en un torneo de belleza canina, donde otorgué la máxima puntuación a cada uno de los participantes.
Entre unas cosas y otras estuve tan ocupada que los gatos de la casa imaginaria empezaron a buscarse la vida por otra parte, y no me quedó más remedio que llevarme a los rojitos al apartamento de mis padres, porque ésos eran los más tímidos y no sabían arreglárselas sin mí.
—¿De dónde los has sacado?
—De la casa imaginaria.
—Ya estamos.
Nadie quería oírme hablar de la casa imaginaria. Ni siquiera el padre de Valentina, tan complaciente con nosotras que nos permitía, de vez en cuando, revolver en su estudio, admirar los esbozos recién trazados, mezclar los colores en la paleta y ocuparnos, sobre todo, de subirle los lienzos, infinidad de lienzos en blanco para los infinitos cuadros que iba a pintar.
—¿Cómo se os ocurrió la idea? —nos preguntó una tarde—. ¿Por qué ese empeño en recuperar el retrato?
Se lo contamos por turno, Valentina y yo, tal como había sucedido y no quiso creernos. Movía la cabeza, mientras hablábamos, sin dejar de sonreír. Y nos dijo que éramos dos chicas extraordinarias.
—Acertasteis en la elección; eso fue todo. Habéis demostrado un criterio artístico fuera de lo común. —Pero no se preguntó cómo había tenido yo la oportunidad de manifestar mis preferencias artísticas sin haber visto nunca el cuadro de Valentina.
Y la historia se quedó ahí.
Un día, Valentina y yo nos dedicamos a hacer conjeturas sobre lo que podría pasar si volvíamos a abrir la puerta cerrada que hay en la buhardilla, y acabó por tentarnos la idea de probar otra vez. Todavía dudamos un rato, porque habíamos quedado con los del grupo para ir a montar en barca, y cuando al fin nos decidimos, no conseguimos encontrar las llaves por ningún sitio.
Valentina aseguraba que me las había devuelto, y yo estaba convencida de que era ella quien las había guardado. El caso es que no sabemos dónde están. Tal vez hayan ido a parar nuevamente a alguno de los cajones del armario, tan numerosos que nunca se acaba de abrirlos todos. Pero no puedo afirmarlo con certeza, porque en las últimas semanas he ido muy poco a la casa imaginaria. Este verano me quedaré una temporada en una granja-escuela y en el otoño empiezo un curso de dibujo, de modo que no voy a disponer de mucho tiempo para pasarlo allí.
Y como me gustaría que alguien volviera a encargarse de regar los geranios y de alimentar a las palomas, hace días que estoy considerando la idea de ponerla en alquiler. Lo mejor que tiene son las vistas, con la ventaja de que cambian según la mirada. Y es un refugio estupendo para un chico aficionado a los gatos. O para una chica a quien le guste contemplar las tormentas de noche con las ventanas abiertas de par en par.