7
EMILIO MUÑOZ, LADRÓN DE RICOS
A eso del mediodía, el 12 de abril de 1993, Emilio Muñoz Guadix y Cándido Ortiz, el Candi, estaban dándose una vuelta en una furgoneta blanca Ford Courier por las calles estrechas y sin aceras de La Moraleja, la urbanización más exclusiva del norte de Madrid. Los trabajos les iban mal, el dinero escaseaba y en el pecho de Emilio surgía un sentimiento de rencor social. Paseando por aquellas calles de ricos, sentía el deseo de sacarles algo, de hacerles daño, quizá de las dos cosas a la vez. Muñoz Guadix, Emilio el Facha, es un tipo con un ego muy desarrollado, de los que se creen más listos que nadie y parecen invulnerables.
De modo que fue surgiendo la codicia en torno a esas mujeres soñadas que viven tras los muros de las grandes mansiones, al fondo de los jardines con césped y piscina, entre los muebles de época o los cuadros de firma. Mujeres hermosas, espigadas y bien vestidas, que huelen a Bulgari o Givenchy, a Loewe o Chanel. Emilio soñaba febril, mientras conducía el Candi, fontanero de escasa fortuna, y juntos pasaron con la furgo blanca, del repartidor en crisis, por delante de la reserva exquisita, dentro de la urba exclusiva, de la que salía un bellezón de mujer, una chica limpia, inteligente e ingenua, con 22 años, cuerpo de modelo y mente privilegiada: Anabel Segura, que abandonaba su casa para hacer un poco de ejercicio. Anabel hablaba cuatro idiomas y cursaba con suficiencia cuarto de Empresariales, aunque parecía simplemente una deliciosa chiquilla con la sudadera ajustada y el walkman en los oídos.
Los dos facinerosos, a la espera del acontecimiento, se dieron cuenta de que aquello era lo que tenía que pasar. Ella era alta, guapa y rubia. Llevaba un chándal blanco y ni siquiera se estremeció cuando paró el vehículo cortándole el paso. Era una de esas mujeres soñadas. Se bajó Emilio, con una navaja, y la intimidó para que subiera a la parte de atrás. La cosa sucedió delante de un colegio, cerca del conserje, con problemas de visión, que no pudo quedarse con ningún dato.
Anabel preguntó en seguida si la iban a violar. Y luego hizo uso de su inteligencia privilegiada para engolosinar a los delincuentes: «mis padres son ricos, pueden daros lo que queráis». Emilio se iba haciendo ilusiones y decidió pedir ciento cincuenta millones de las antiguas pesetas. El Candi se dejaba llevar, subyugado en este crimen de grupo, donde el líder, como diría uno de los peritos del caso, tiene una «personalidad psicopática anética y atímica», es decir, sin moral ni sentimiento, por lo que no le costaba nada decirle a la víctima que no le haría daño, que no iba a abusar de ella, mientras emprendían un largo trayecto, sin rumbo fijo, por la sierra, entrando en Segovia y Ávila, hasta volver hacia Toledo, a Numancia de la Sagra, directos a una fábrica abandonada.
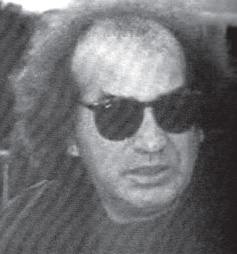
Emilio Muñoz, obsesionado con los poderosos.
EL PEOR VICIO
Emilio se estaba quedando calvo. Lo superaba ejerciendo un poder despiadado. A su mujer Felisa García, la Churrera de Pantoja, la tenía sometida, como a sus muchos hijos. Ella se dio cuenta de que la agitación de su marido tenía que ver con el secuestro de Anabel. Cuando se celebró el juicio, tras dormir en el coche en una fría calle de Toledo, conseguí entrar el primero en la sala de audiencias, para verlos bien de cerca. Todavía guardo el número uno. Emilio tenía esa mirada de abismo, la que vio morir ahorcada a Anabel, en el terror y la injusticia. El Candi miraba con angustia, como si estuviera ahogándose. Le cayeron cuarenta y tres años de cárcel a cada uno.