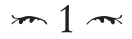
Londres, primavera de 1814
Todo el mundo sabe que a una joven soltera que posea cierta fortuna le hace falta un esposo.
Oliver Milford, conde de Crampton, lo sabía también. Sin duda ese era el motivo por el que esa noche de entre todas las noches había abandonado el confort de su estudio en la planta baja para acompañar a su hija Jane al baile de debutantes.
Toda la casa había sido un revuelo constante desde primera hora de la tarde, como si peinarse y ponerse un vestido requiriesen de algún tipo de estrategia que le era absolutamente desconocida. Clementine hubiera sabido qué hacer. Clementine siempre sabía qué hacer.
El conde observó a su hijo mayor, Lucien, vizconde Danforth, título de cortesía que le había cedido unos años atrás. Estaba cómodamente apoltronado en una butaca, con una pierna cruzada sobre la otra y con cierto aire indolente, casi aburrido. En ese instante se observaba las uñas, cortadas con pulcritud. Oliver Milford aprovechó para mirarse las suyas, mucho menos cuidadas que las de su primogénito. Había sido incapaz de hacer desaparecer del todo los restos de tinta de sus dedos, uñas incluidas, a pesar de que Cedric, el mayordomo, había probado todo tipo de remedios. Por suerte, pensó, no sería necesario que se quitase los guantes durante la velada.
El alboroto en el piso de arriba arreció, por lo que el conde decidió subir a echar un vistazo. Lucien ni siquiera había cambiado de posición, como si aquello no fuese con él. Oliver Milford abandonó la estancia sin que el joven le dedicase ni una sola mirada y ascendió las escaleras con paso firme, pero sin prisas. Al llegar a la planta superior, a punto estuvo de chocar con Alice, la doncella de Jane, que corría por el pasillo en dirección al cuarto de su hija con un par de guantes entre las manos.
La habitación se encontraba a la izquierda, y la puerta estaba abierta. Hacía años que el conde no entraba en los aposentos de Jane, no habría sido correcto que lo hiciera. Ya no era una niña, hacía pocos días que había cumplido los veinte años. Sin embargo, recordaba a la perfección cada detalle de aquella estancia, como si no hubiera transcurrido más de una década desde que le leyó su último cuento antes de irse a dormir. La joven situada de pie frente al gran espejo apenas se parecía a aquella pequeña de cabello revuelto que se escondía bajo las sábanas cuando él imitaba la voz del villano de turno. Llevaba un vestido de color hueso, confeccionado en seda y gasa, con un lazo ocre bajo el busto, y un pronunciado escote cuadrado adornado con un volante. Este hacía juego con el borde de las mangas, que dejaban parte del brazo al descubierto. Jane se había convertido en una preciosa mujer, en alguien que muy pronto abandonaría aquella casa para siempre, llevándose con ella otro pedazo de Clementine.
—¡Papá! —exclamó ella, al verlo en el reflejo del espejo—. ¡Tienes que decirle a Emma que deje de molestar!
—¡Yo no estoy molestando! —se defendió su hermana, tendida sobre la cama, con el codo flexionado y la cabeza apoyada sobre la palma. Su cabello castaño caía en ondas alrededor de su rostro.
—¿Cómo que no? —insistió Jane—. ¡Has manchado mis guantes nuevos! Alice ha tenido que ir a lavarlos y ahora me los tendré que poner mojados.
—¡Ha sido un accidente!
—Uno de esos accidentes tuyos, supongo —dijo Oliver Milford, que sonrió sin querer. Después de todo, constató, sus hijas no habían crecido tanto.
El conde observó a la doncella de Emma, que también se encontraba allí, subida a una silla y añadiendo más alfileres a aquella preciosa cabecita mientras Alice ayudaba a su hija a colocarse los guantes.
—Los he planchado un poco —le decía—, pero siguen estando húmedos.
—Ufff —se quejó Jane, que lanzó una mirada furibunda en dirección a su hermana—. Eres incorregible, Emma. Siempre tienes que llamar la atención.
—No soy yo la que se está disfrazando para acudir a ese estúpido baile.
—Pronto cumplirás los dieciocho —señaló el padre—. El año que viene, como mucho el siguiente, tendrás que hacer lo mismo.
—Bueno, ya lo veremos.
—¡¡¡Por Dios, Kenneth!!! —exclamó entonces Jane—. ¡¿Qué estás haciendo?!
Oliver dirigió la vista hacia el tocador, donde su hijo de ocho años parecía muy ocupado con los utensilios de belleza de su hermana mayor.
—Preparándome para la fiesta —aseguró el pequeño.
El conde ahogó una exclamación en cuanto el niño se volvió hacia ellos con un pequeño pompón en la mano derecha. Resultaba evidente que había estado aplicándose aquellos polvos blancos en una cantidad tan generosa que parecía haberse caído dentro de un saco de harina.
—¡Oh, por Dios! —Jane parecía al borde de las lágrimas—. ¿Dónde está Molly?
La niñera surgió del interior del vestidor con una fina capa de satén en la mano izquierda y un cepillo en la derecha.
—Estoy aquí, milady. Casi he terminado.
El pequeño se había levantado y ahora se encontraba junto a su hermana, a la que cogió del vestido, dejando sobre él un manchurrón de color beige. A saber con qué más había estado trasteando en el tocador.
—¡¡¡Kenneth!!! —chilló Jane, apartándose. Eso hizo reír a Emma, que se incorporó de un salto y se quedó sentada sobre la cama, observando la escena.
El labio inferior de Jane había comenzado a temblar y Oliver conocía aquel gesto muy bien. Su hija estaba a punto de echarse a llorar. No a dejar escapar unas lágrimas, no. A llorar de verdad, con sollozos, mocos e hipidos. Cuando hubiera terminado, sus preciosos ojos castaños estarían hinchados y enrojecidos, y aquel exquisito peinado sería historia.
—¡Todo el mundo fuera de la habitación! —sonó de repente una voz autoritaria justo sobre su hombro, antes de que hubiera tenido tiempo de intervenir.
Oliver no necesitó darse la vuelta para saber quién había pronunciado esas palabras. Lady Ophelia Drummond entró en la estancia seguida de su dama de compañía, la honorable señorita Cicely Shepherd.
—¡Tía Ophelia! —exclamó Jane, arrojándose en sus brazos.
—Tranquila, niña, todo va a salir bien —la calmó la mujer—. Y ahora, todos fuera —repitió— excepto tú, Alice.
—Sí, milady. —La doncella hizo una pequeña reverencia.
No fue necesario repetir la orden. Tanto Emma y su doncella como Kenneth y la niñera salieron del cuarto sin rechistar. Oliver siempre había admirado el carácter enérgico de la prima de su difunta esposa y su facilidad para hacerse cargo de cualquier situación.
—Tú también, Oliver —le dijo entonces, con una sonrisa—. Yo me ocupo de todo.
—Gracias, Ophelia —le susurró—. Estaré abajo si me necesitas.
El conde besó a su hija en la frente y abandonó la estancia, aliviado a su pesar.
Ophelia sabría qué hacer, pensó. Ophelia siempre sabía qué hacer.
El enorme salón de baile de los duques de Oakford estaba atestado esa noche. Situada entre su padre y su hermano, Jane suspiró. Al final todo había salido bien. Su tía había logrado arreglar el desastre y alejar de ella el ánimo sombrío que se le había instalado sobre los hombros. Y después todo se había desarrollado con una fluidez casi desconcertante. Ni siquiera había titubeado cuando le tocó hacer la reverencia frente a la reina Charlotte.
Los nervios, sin embargo, seguían ahí, asentados en algún lugar de sus entrañas, recorriendo su cuerpo a base de latigazos y de sudores fríos. Llevaba años preparándose para ese día, para ese momento. Era consciente de que su deber como mujer era encontrar un esposo apropiado, casarse y tener hijos. Pero ahora, justo cuando se iniciaba el camino que habría de llevarla al altar, tenía miedo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Lucien, o su padre, escogían a alguien que no le gustase en absoluto? A pesar de que ambos habían acordado que ella tendría la última palabra, no conseguía confiar completamente en que, llegado el caso, respetaran esa promesa.
Exploró con cierto disimulo el abarrotado salón con la mirada, preguntándose si su futuro esposo se encontraría entre el nutrido grupo de hombres que pululaban por la lujosa estancia. Fue entonces cuando se tropezó con la intrigante mirada de uno de ellos, fija en su persona. El hombre en cuestión se hallaba al fondo de la habitación, apoyado contra la pared, con los brazos y las piernas cruzados. Era alto, más alto que la mayoría, de complexión media y ancho de espaldas, e increíblemente atractivo. Su cabello oscuro coronaba un rostro de mentón cuadrado, labios finos y una nariz recta flanqueada por dos ojos que parecían haber sido robados a la noche. Si su postura indicaba cierta dosis de aburrimiento, tal vez incluso de hastío, la intensidad de su oscura mirada lo desmentía por completo. Durante unos segundos, ambos se observaron a través del vaivén de gente que se movía entre ellos. Jane sintió un escalofrío azotando su espina dorsal. Su tía Ophelia escogió ese momento para acercarse a su sobrina. Jane retiró la vista solo un instante para darle la bienvenida y, cuando volvió a dirigirla hacia aquel rincón, el hombre había desaparecido.
—Lucien, querido —dijo lady Drummond—, creo que será mejor que tu padre y tú alternéis un poco con los invitados.
—Pero... no podemos dejar sola a Jane.
—Yo me quedaré con ella —aseguró su tía—. ¿Crees que muchos pretendientes se atreverán siquiera a acercarse a una muchacha tan bien custodiada? Querido, tu imponente presencia y ese ceño fruncido alejarían hasta al más osado.
—¿Y no es esa la intención? —se mofó su hermano.
—Creo que tu tía tiene razón, Lucien —intervino el padre—. ¿No ha venido lady Clare?
Jane había visto hacía unos minutos a la prometida de Lucien, hija del conde de Saybrook, con quien tenía previsto casarse a finales de año. Ambas se habían saludado con cortés frialdad, apenas habían comenzado a conocerse.
—Eh, sí —respondió su hermano.
—Entonces tal vez deberías invitarla a bailar —se apresuró a añadir su tía—. Y tú, Oliver, creo que podrías acercarte a saludar a alguno de tus amigos, seguro que encontraréis alguna piedra interesante sobre la que hablar.
El conde recibía visitas con cierta frecuencia en la mansión Milford y acostumbraba a encerrarse con alguna de ellas en el despacho o la biblioteca para charlar sobre sus estudios de geología. Su colección de minerales, rocas y gemas era famosa en todo Londres. Al menos un par de sus interlocutores más asiduos se encontraban allí esa noche.
—Yo me quedaré con Jane —insistió lady Ophelia—, y me encargaré de que no se acerque ningún personaje indeseado.
Lucien asintió, aunque no parecía muy convencido, y se alejó de ellas sin mirar atrás. Su padre hizo lo propio después de besarla en la mejilla.
Jane se sintió desnuda durante un instante y miró de reojo a su tía, ataviada con un elegante vestido color esmeralda que hacía resaltar aún más su melena pelirroja y que hacía juego con sus increíbles ojos, un rasgo que había deseado para sí misma desde la niñez. Eran del mismo tono verde intenso que los de su madre y los de Emma. Al menos, agradecía no haber heredado aquel cabello tan escandaloso, brillante como una hoguera. «Así nunca olvido de dónde vengo», acostumbraba a decir su tía, como si su acento no revelase ya a las claras su origen escocés. A Jane siempre le había parecido una mujer increíblemente hermosa y le resultaba extraño que no se hubiera vuelto a casar después de la muerte de su esposo, un matrimonio que había durado poco más de dos años. Proposiciones no le habían faltado, lo sabía a ciencia cierta. Incluso ahora, con cuarenta y cuatro ya cumplidos, aún levantaba rumores a su paso y miradas cargadas de intenciones.
Como si la marcha de su padre y de su hermano hubiese sido alguna especie de señal convenida, los jóvenes —y no tan jóvenes— comenzaron a acercarse para solicitar bailar una pieza con Jane. Lady Ophelia hizo las presentaciones pertinentes y respondió en su nombre, rechazando a unos y aceptando a otros, con tal gracia y naturalidad que consiguió que nadie se sintiese ofendido. Ese donaire y esa capacidad para amoldarse a cualquier ambiente eran otros de los rasgos que envidiaba de su tía. Hubo un momento en el que la cantidad de caballeros que solicitaban su atención logró incluso marearla. Sentía las mejillas adormecidas a fuerza de sonreír, y la espalda agarrotada a base de mantener aquella postura erguida y rígida, como su hermano Lucien le había enseñado a hacer.
Justin Rowe, vizconde Malbury, fue el primer hombre con el que Jane bailó aquella noche. No era mucho mayor que ella, y casi de la misma estatura. Se movía con soltura y elegancia, y Jane se dejó llevar, aunque sin llegar a relajarse del todo. Aquello era muy distinto a lo que había aprendido con el profesor de baile, incluso a lo que había ensayado los últimos días con su hermano. Entonces no se encontraba en tal estado de excitación y de nervios, y no temía dar un tropiezo y hacer el ridículo delante de todos. Solo cuando él la acompañó de vuelta hasta donde se encontraba su tía pudo relajar los hombros.
Esa noche bailó con tantos caballeros que al final todos los rostros se convirtieron en un batiburrillo en su cabeza. Se veía incapaz de asignar un título a cada uno de ellos. De vez en cuando, sin embargo, se sorprendía a sí misma buscando la mirada del desconocido del inicio de la velada, sin éxito alguno. ¿Habría abandonado la fiesta? ¿Tan temprano?
Con buen criterio, lady Ophelia había reservado algunos momentos de descanso entre una pieza y otra.
—Es poco conveniente que bailes demasiado —le había dicho—. No estás acostumbrada y acabarás agotada. Y eso, niña mía, se reflejará en tu rostro, en tu mirada y en tu postura. Todos los placeres de la vida deben disfrutarse con mesura, recuérdalo.
—Lo haré, tía.
—O casi todos —añadió con un guiño que Jane no estuvo muy segura de cómo interpretar.
Durante esos breves períodos de solaz, lady Ophelia aprovechó para recorrer con ella el salón y presentarle a algunas personas. Lady Ethel Beaumont fue sin duda la más memorable. Su carácter extrovertido y el sonido de su risa la convertían en el centro de muchas veladas, según le aseguró su tía. Jane suponía que también se debía a su aspecto, ya que se trataba de una mujer muy hermosa, rubia y de ojos claros, con el izquierdo ligeramente torcido hacia dentro. El pequeño defecto, lejos de afearla, proporcionaba a su rostro asimétrico aún más atractivo.
—Cuando se casó era una joven muy tímida —le susurró lady Ophelia al oído—. Pero en cuanto enviudó, hace al menos siete años, se transformó por completo.
Jane la observó con renovado interés. En ese momento, rodeada de un pequeño grupo de invitados, narraba en tono jocoso cómo hacía unos días se había caído de su caballo mientras paseaba por Hyde Park.
—La verdad, no comprendo por qué las mujeres no podemos montar como los hombres —finalizó.
—Eso sería totalmente indecoroso, milady —señaló una matrona, con una sonrisa algo forzada.
—Tal vez lo que debería evitar es participar en carreras improvisadas —apuntó con picardía un caballero, lo que provocó la hilaridad de lady Ethel.
—Quizá sería lo más apropiado —contestó ella, que miró hacia arriba y se abanicó un par de veces—, y también mucho más aburrido.
A Jane le habría gustado permanecer algo más de tiempo cerca de aquella mujer fascinante y poco convencional, mucho más interesante que la que le fue presentada a continuación, lady Philippa Ashland, vizcondesa Osburn. Su hija Margaret también debutaba esa noche, y Jane y ella intercambiaron una mirada de simpatía. La madre, sin embargo, se mostró mucho más circunspecta, hasta seca en opinión de Jane.
—Solo está celosa —le dijo su tía después.
—¿Celosa? ¿De quién?
—Pues de ti, por supuesto.
Jane la miró con una ceja alzada.
—Estás siendo la sensación de la noche, querida. ¿Sabes cuántas peticiones para bailar he rechazado en tu nombre? ¿Imaginas cuántas ha recibido lady Margaret?
Jane no pudo evitar lanzar una mirada a la aludida y a su anodino aspecto, y sintió pena por ella. Con gusto le habría cedido a la mitad de sus compañeros de baile. El deseo no había acabado de materializarse en su ánimo cuando su mirada volvió a tropezar con la del hombre misterioso, que la observaba en una postura muy similar a la del inicio de la velada, aunque desde un punto distinto del salón. Cuando lo vio descruzar piernas y brazos y dirigirse hacia ellas, el corazón comenzó a latirle tan deprisa que temió caer fulminada allí mismo.
Blake Norwood, marqués de Heyworth, estaba disfrutando de la velada más de lo que había esperado. Y ni siquiera le había hecho falta bailar con ninguna de las jóvenes que lo miraban con un interés mal disimulado, alentadas sin duda por sus madres. Pese a que la mayoría le consideraba un hombre un tanto arisco, y sin duda demasiado extravagante para los cánones de su cerrado círculo, también era un marqués, y el poseedor de una de las fortunas más grandes de Inglaterra.
No, su interés esa noche había sido acaparado por una de las jóvenes debutantes, cuyo cabello castaño arrojaba destellos plateados, seguramente a causa de las horquillas que debían sujetar su peinado. Por suerte, o por desgracia, no había heredado el intenso color rojo de la mujer que la acompañaba, sin duda su madre, pero aun así aquellos reflejos habían llamado su atención de inmediato. Cuando sus ojos se encontraron al fin, atisbó en ellos algo más, algo puro e indomable, algo que le removió las tripas por primera vez desde su llegada a aquel país, casi dos años atrás.
Como era su costumbre, Blake apenas participó en la fiesta y, fiel a sus hábitos, buscó un lugar elevado desde el que poder observarlo todo sin ser visto. Le gustaba contemplar el intrincado juego que se desarrollaba a sus pies, los aleteos de pestañas y abanicos, los gestos ocultos entre enamorados, las miradas lascivas entre los amantes, los movimientos de unos y otros por obtener el mejor partido posible. Todo el mundo quería ser el primero en mover ficha, en proclamar su estatus, en alzarse con la victoria. Le divertía aquella frivolidad, no podía negarlo y, en ocasiones, incluso se atrevía a disfrutarla brevemente, sintiéndose uno más entre ellos.
Desde su atalaya, contempló a placer aquella pequeña joya que pronto se vio rodeada por un corro de aduladores y petimetres, de jóvenes apuestos y viudos de buen ver, de hombres con títulos más grandes que el suyo y de otros que no tenían dónde caerse muertos y que regalaban los oídos de muchachas incautas en busca de sus patrimonios. La vio mostrarse amable con todos ellos y bailar con un buen número de candidatos, aunque con una rigidez que intuía era impostada. Se preguntó cómo se movería si fuese capaz de olvidar dónde se encontraba y se limitaba a disfrutar.
Durante toda la noche observó su figura estilizada, la suave y tal vez escasa curva de sus caderas, el pecho poco voluminoso pero apetecible, los hombros suaves y redondeados, y aquel hueco entre el cuello y la clavícula que le apeteció llenar de besos.
La velada no tardaría en concluir y decidió que había llegado el momento de conocer a la joven. En el salón había sin duda otras más bonitas que ella, más elegantes o sofisticadas, pero esta en particular poseía una frescura e irradiaba una luz que atraían a cuantos se hallasen próximos a ella.
Una vez en el salón, se acomodó y se dedicó a observarla un poco más, aguardando el momento propicio para acercarse. Cuando sus miradas tropezaron de nuevo, supo que ese momento había llegado.
A Jane se le secó la boca de inmediato. Conforme aquel hombre se acercaba, pudo apreciar la suave cadencia de sus felinos pasos, el firme contorno de su mandíbula, los labios formando un atisbo de sonrisa y los ojos oscuros y brillantes tan fijos en ella que se sintió casi desnuda.
—Lord Heyworth, qué inesperado placer —escuchó decir a su tía.
—Lady Drummond, no sabía que tenía usted una hija tan encantadora. —Su voz era algo ronca, y pareció acariciar toda la piel de Jane.
—En realidad es mi sobrina, lady Jane Milford.
—Eso no le resta ningún mérito —entonces se volvió hacia ella—. Creo que está disfrutando de la velada, milady.
—Eh, sí —balbuceó ella, que no sabía dónde se encontraba su propia voz.
—Si desea bailar una pieza —intervino su tía—, queda algún hueco en su carné.
—En realidad no, pero muchas gracias —contestó él, con la vista aún fija en ella.
Jane había estado luchando contra la tentación de alzar su brazo y recolocar el cabello de lord Heyworth, algo más largo de lo que dictaba la moda.
Durante unos segundos —toda la noche en realidad, aunque se negara a reconocerlo— había estado fantaseando con la idea de bailar con ese caballero en particular, de sentir su cuerpo lo bastante cerca como para poder aspirar su aroma. Que finalmente se hubiera acercado y no quisiera bailar con ella le resultó bastante decepcionante.
—Oh —fue todo lo que pudo decir. ¿Es que se había vuelto muda?, se reprochó internamente.
—Parece desilusionada.
Fue el tono en el que lo dijo, una mezcla entre burla y arrogancia, lo que hizo que Jane despertara de su breve ensoñación.
—No entiendo por qué habría de estarlo —respondió, alzando la barbilla—. Creo que esta noche he bailado suficiente.
—Me consta. Parece que la mitad de los caballeros del salón le han solicitado una pieza.
—¿Se ha pasado la noche vigilando a todas las debutantes?
—Solo a las que me han resultado interesantes.
—Supongo que debo sentirme honrada de haber figurado entre ellas.
Lord Heyworth no contestó, solo sonrió y ladeó un poco la cabeza, lo suficiente para que Jane sintiera un nuevo latigazo sacudiendo sus costillas.
—Confío en que volveremos a vernos, lady Jane.
Tomó su mano enguantada y se la llevó a los labios, mientras ella contenía la respiración. A través de la fina tela sintió la calidez de su aliento, que se desplazó por el resto de su cuerpo. Luego se despidió de su tía y se alejó de ellas.
—Creo que nunca había visto una conversación tan apasionada entre dos personas sobre un tema tan estúpido —musitó lady Ophelia.
—¿Qué quería Heyworth? —Lucien se materializó a su lado.
—¿Qué? —Jane se sobresaltó.
—El marqués, ¿qué quería?
—Saludarme.
—Nada más. ¿No ha solicitado un baile? —preguntó en dirección a su tía.
—No.
—Mejor.
—¿Mejor? —Jane lo miró con una ceja alzada.
—No me gusta ese hombre.
Jane dirigió la mirada en la dirección por la que el marqués se había marchado. Por alguna extraña razón, presentía que su marcha habría dejado alguna estela de fuego a su paso, o habría partido el salón en dos como hizo Moisés con el mar Rojo.
—¿Por qué? —se atrevió a preguntar a su hermano.
—Es soberbio, extravagante... y americano.
—¡Americano!
Jane se llevó una mano al pecho. Su hermano Nathan se hallaba en ese momento sirviendo como alférez en la Marina de su Majestad, participando en la guerra contra los Estados Unidos.
—Lucien, por favor —intervino su tía—. Su padre era tan inglés como tú, y su madre también nació aquí.
—Pero él ha pasado en América la mayor parte de su vida —señaló con una mueca.
—Si decidieras instalarte en Alemania durante una temporada, ¿te convertiría eso en alemán?
—Por supuesto que no. Y no estamos hablando de eso.
—¿Seguro? —Su tía lo miró con el ceño ligeramente fruncido.
—Ni siquiera sabemos cómo fue capaz de sortear el bloqueo británico cuando llegó aquí. Ya estábamos en guerra.
—Bueno, sin duda es un hombre de recursos.
—Es posible —aseguró Lucien, que volvió a centrarse en su hermana—. Sería conveniente que le evitases, Jane.
Pero Jane ni siquiera fue capaz de asentir. El único hombre que parecía haber despertado algo de interés en ella era precisamente el único al que no debía acercarse.