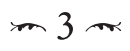
Jane abrazó con fuerza a Evangeline. ¡Cómo la había echado de menos en las últimas semanas!
—¡Tienes que contarme un montón de cosas! —la apremió su amiga.
Estaban en las habitaciones de Evangeline, en el saloncito que antecedía al dormitorio, una estancia que Jane siempre le había envidiado. Decorada en tonos blancos y azules, contaba con varios sofás y sillones, y un secreter que tenía un compartimento oculto que ambas habían descubierto siendo niñas y donde guardaban algunas fruslerías que, en otro tiempo, les habían parecido importantes.
—Primero tú —le dijo—. ¿Qué tal en el campo?
—Aburrido —resopló Evangeline—. Ojalá hubiéramos podido regresar antes y asistir a tu baile de presentación.
—Oh, eso habría sido maravilloso. Fue una pena que enfermases.
—¿A quién se le ocurre resfriarse en vísperas de una fecha tan señalada? —bufó su amiga—. A mí, por supuesto. No sé ni por qué me sorprendo.
—Evangeline, no puedo creer que sigas pensando que la mala suerte te acompaña a todas partes.
—Cierto, podría haberse quedado en Londres.
Jane no negaba que su querida amiga parecía atraer las desdichas sobre sí misma, aunque, para ser sincera, solo se trataba de pequeños golpes de mala suerte. Si daban un paseo en barca, era muy posible que Evangeline acabase mojándose de la cabeza a los pies. Si se levantaba una racha de viento, sin duda sería su sombrero el que saldría volando. Si se volcaba un plato o una copa durante una cena, con toda probabilidad el contenido acabaría sobre su falda. Y si alguien tenía que tropezar con algún adoquín o con algún mueble cambiado de sitio, esa sería también Evangeline. Por fortuna, la mayoría de las veces se lo tomaba con buen humor, al menos si se encontraban las dos solas.
—Por Dios, ¿voy a tener que rogarte que me cuentes cómo fue tu presentación? —suplicó Evangeline, mirándola con aquellos ojos castaños muy abiertos.
Jane se rio y comenzó a hablarle de la mansión de los Oakford.
—¡No, no! —la interrumpió—. ¡Desde el principio!
—¡Ese es el principio!
—Ni hablar. ¿Qué pensaste al despertar esa mañana? ¿Qué hiciste durante el día? ¿Quién te ayudó a vestirte?
—¿Quieres que te cuente cómo fue todo el día? —Jane alzó las cejas.
—¡Por supuesto! Te recuerdo que me lo perdí.
Jane movió la cabeza de uno a otro lado y sonrió.
—De acuerdo —accedió—. Pero será mejor que pidas que nos preparen té, porque tengo muchas cosas que explicarte, entre ellas que estuve a punto de no poder utilizar el vestido que me ayudaste a elegir para el baile.
Evangeline abrió la boca, asombrada, y se apresuró a llamar a una de las criadas para que les subieran té y pastas. Jane le dijo que aquella mañana se había despertado con los nervios ya instalados en su estómago, que casi le habían robado el apetito, y que pasó la jornada esperando la llegada de la noche. Le sorprendió comprobar que no recordaba a qué había dedicado todas aquellas horas.
Luego le contó el percance con Kenneth y cómo lady Ophelia se había hecho cargo de la situación, ordenando que lavasen aquel trozo de vestido y que encendiesen la chimenea para secarlo frente a la lumbre, mientras le narraba algunas anécdotas sobre su juventud y le acariciaba el dorso de la mano, hasta que logró serenar su espíritu.
Le habló de la presentación ante la reina y volvió a mencionar la mansión de los duques de Oakford y el ingente número de personas que había en el salón. Y finalmente comentó la cantidad de peticiones que había recibido para bailar y quién había sido su primera pareja de baile, el vizconde Malbury.
—Por cierto, ¿conoces al marqués de Heyworth? —le preguntó como al descuido.
—¡Oh, Dios! ¿Bailaste con lord Heyworth? —Evangeline se llevó una mano al corazón y elevó la vista al techo.
—¡No! Es solo que... lo vi allí, aunque sí se acercó a saludarme.
—¿De verdad? ¡Ay, Dios! ¡Te has guardado lo mejor para el final! ¿Cómo es de cerca? ¿Sus ojos brillan tanto como de lejos? ¿Cómo es su voz? ¿Huele bien?
Jane soltó una carcajada.
—¡Evangeline! ¿Y cómo es que tú no me habías hablado de él?
—Oh, bueno, nunca nos han presentado, y solo lo he visto en dos o tres ocasiones. Lo cierto es que aparece por los salones de baile, pero tengo la sensación de que no permanece en ellos mucho tiempo.
—Sí, esa impresión tengo yo también.
—¿Y bien? ¿Cómo es?
—Alto. Arrogante. Misterioso. Guapo.
—¿Y la voz?
—Terciopelo —reconoció, con una mueca.
Entonces fue Evangeline quien soltó la carcajada, haciendo que todas las ondas de su cabello castaño se movieran al compás de su risa.
—¿Crees que asistirá a la fiesta de los Waverley de esta noche? —le preguntó su amiga.
—No lo sé —contestó Jane, aunque en su fuero interno deseara con todas sus fuerzas volver a encontrarse con él.
—¿Recibiste muchas visitas al día siguiente?
—Oh, demasiadas —resopló Jane, que se mordió el labio de inmediato—. Evangeline, lo siento.
Y lo lamentaba de verdad. Cuando Evangeline había sido presentada el año anterior, solo había recibido una visita al día siguiente, y otras dos en las jornadas posteriores. Muchas menos de las que sus padres, los barones Bingham, anhelaban. Y, desde luego, muchas menos de las que la propia Evangeline esperaba. Aún recordaba la decepción que aquello había supuesto para su amiga. Jane no lograba entenderlo, ni siquiera teniendo en cuenta que solo era la hija de un barón, el rango más bajo de la nobleza, ni que su padre tuviese fama de rígido, huraño y avaro. Evangeline no era una joven muy agraciada, pero poseía un carácter dulce, algo tímido en ocasiones, un gran corazón, y unos preciosos y chispeantes ojos castaños. ¿Cómo era posible que todos los hombres de Inglaterra no cayeran fulminados de amor a sus pies?
—¿Por qué? —Evangeline hizo un gesto con la mano, restándole importancia—. Sabes que cualquier cosa buena que te suceda, me hace feliz.
—¿Y recibir tantas visitas es algo bueno?
—¿No lo es?
Jane se encogió de hombros, no muy segura de su respuesta. Sí, tal vez el hecho de despertar el interés de tantos caballeros fuese bueno para su futuro, pero, a priori, se le antojaba más una molestia que una ventaja.
Siguieron charlando durante más de una hora, en la que Jane tuvo que morderse los carrillos en más de una ocasión para no comentarle nada sobre la extraña carta que había recibido. Durante un breve instante, pensó incluso en que había sido la propia Evangeline quien se la había enviado, como parte de alguna especie de broma, pero lo descartó de inmediato. No era su estilo. Si tenía que decirle algo lo hacía sin tapujos y sin subterfugios. No, lady Minerva debía de ser otra persona, probablemente alguien a quien conociera.
Alguien como lady Ophelia Drummond, su tía.
George Brummel, a quien todos apodaban Beau Brummel, se sentó frente a Blake en la mesa de juego. A sus treinta y seis años seguía siendo un hombre atractivo y un ejemplo de elegancia y distinción. Hacía ya un tiempo que había perdido el favor del príncipe regente, cuya amistad se había roto, decían, debido a sus continuas bromas y comentarios de mal gusto. Era el tipo de persona que representaba justamente todo lo que Blake despreciaba de la aristocracia. Sin embargo, sus orígenes eran modestos y había logrado hacerse un hueco a base de tesón y de un despilfarro sin precedentes, un despilfarro que parecía comenzar a pasarle factura. Blake había oído decir que sus deudas comenzaban a acumularse y que sombrereros, sastres y tenderos hacían cola a diario frente a su puerta.
Pese a todo, le caía bien. Era deslenguado y mordaz, tan corrosivo que ni siquiera sus amigos escapaban a su afilada lengua. Blake no se consideraba parte integrante de su pequeña camarilla, aunque a menudo recibía invitaciones para asistir a alguna de sus veladas. Cenas pantagruélicas, hermosas cortesanas, opio y alcohol a raudales... Brummel había adoptado todos los vicios que había adquirido durante su amistad con Prinny, como sus más allegados conocían al que más tarde sería Jorge IV.
Esa noche en particular, Blake había decidido aceptar su invitación en lugar de asistir al baile de los Waverley. No llevaba allí ni una hora y ya comenzaba a arrepentirse. Todo le resultaba demasiado estridente, frívolo en exceso. Esa apreciación le resultaba harto curiosa, teniendo en cuenta que él mismo se esforzaba por ser conocido por sus extravagancias. Quizá ese era el motivo por el que George Brummel parecía tenerle cierto aprecio, porque lo veía como a un igual.
Pero no lo eran.
Blake no era nieto de un tendero, ni hijo del secretario de ningún lord, como Brummel. Al contrario, su padre había sido noble, primo hermano del difunto marqués de Heyworth, en quien habría recaído el título si no hubiera muerto cuando él tenía ocho años. Y Blake no había deseado fervientemente, como Brummel, formar parte de esa aristocracia. De hecho, descubrir que era el último heredero al título después de las muertes de varios parientes, le había pillado tan de sorpresa que, en un principio, no había sabido qué hacer. «Debes aceptarlo —le había dicho su abuelo materno allí en Filadelfia—. Debes viajar a Inglaterra y convertirte en el nuevo marqués. Es lo que tu padre habría querido. Y tu madre también.»
Su madre, Nora Norwood, tampoco estaba ya para disfrutar de ese pequeño triunfo. Y esa era una de las cosas que más le pesaban. Le habría encantado poder llevarla con él a Inglaterra para ocupar al fin el lugar que se merecía, tras años de desprecios por parte de los Heyworth y de otros sectores de la alta sociedad. Solo porque su familia era americana, como si eso fuese una especie de lacra. Y porque su esposo, Ernest Norwood, se había casado con ella por amor, desoyendo los consejos y hasta las amenazas de varios miembros de su propia familia.
Sumido en sus pensamientos, apenas prestaba atención a las cartas. Blake apostaba sin miramientos, a veces cantidades astronómicas, solo por escandalizar un poco a aquella sociedad tan pagada de sí misma. Por desgracia, ganaba más veces de las que perdía, aumentando así su ya formidable fortuna y su fama de excéntrico. Estaba a punto de llevar a cabo una de esas jugadas absurdas cuando alzó la mirada para observar a Brummel. Sabía que no se resistiría a aceptar el envite, contaba con ello. Y que tampoco dejaría de pagar la apuesta. Las deudas de juego eran sagradas, una cuestión de honor, por encima de todo tipo de acreedores. Pero entonces apreció un pequeño gesto en el rictus de su boca, un atisbo de amargura que asomó los dientes, y se contuvo. No iba a ser él quien clavara el ataúd de aquel hombre y lo lanzara de cabeza a la ruina.
Con un estudiado gesto de hastío lanzó las cartas boca abajo sobre la mesa.
—Usted gana, Brummel.
—¿Cómo?
—Esta noche no me apetece mucho jugar.
—¿Se aburre? —le preguntó el dandi con retintín.
—Sí, creo que sí —reconoció sin ambages.
—Tal vez podría charlar con alguna de las señoritas, o fumar un poco de opio.
Ninguna de las dos perspectivas lo atraía. Las jóvenes, aunque hermosas, estaban allí por dinero, y él jamás había pagado por mantener sexo con ninguna mujer. Y la idea de perder el control sobre sí mismo a consecuencia del uso de sustancias como el opio se le antojaba un auténtico disparate.
—Creo que voy a retirarme ya —anunció mientras se ponía en pie.
—Es muy temprano, Heyworth. A no ser que haya alguna dama aguardando por usted —apuntó con un guiño—, en cuyo caso le deseo una feliz velada.
Blake torció el gesto. No, no existía ninguna dama que lo estuviera esperando en ningún lugar. Aunque entonces recordó el baile de los Waverley. Aún era temprano y en ese momento estaría en su máximo apogeo. La perspectiva de volver a ver a lady Jane le calentó el ánimo.
—Hummm, tal vez —contestó, con una sonrisa de medio lado.
Brummel soltó una risotada, se levantó y le palmeó la espalda con afecto.
—Siempre es un placer verlo, milord. —Bajó la voz y se aproximó unos centímetros—. Será mejor que no la haga esperar.
Cinco minutos después, el marqués de Heyworth subía a su carruaje.
La velada acababa de mejorar.
A pesar de que esa noche estaba bailando mucho menos, Jane estaba disfrutando muchísimo más. Contar con la presencia de Evangeline a su lado conseguía que todo adquiriese más color. Como si fuese capaz de verlo todo con otros ojos. Su amiga era una joven ingeniosa, aunque ese ingenio solo lo mostrase cuando se hallaban a solas. En cuanto había una tercera persona presente, enmudecía, o esa chispa que vivía en ella se apagaba. Así había sucedido todas las veces en las que algún caballero se había aproximado a solicitar un baile, en la mayoría de casos a Jane. Por consideración a su amiga, había declinado la mayoría de las peticiones.
—Jane, no me gusta lo que estás haciendo —le decía Evangeline en ese momento.
—¿Qué?
—¿Crees que soy ciega? ¿O estúpida? —le preguntó, aunque sonreía—. Sé que estás rechazando muchos bailes por mi causa. Sabes que no me sucederá nada si me quedo unos minutos a solas, ¿verdad?
—Oh, pero es que no me interesa ninguno de esos caballeros.
—¡Pero si ni siquiera los conoces!
—Lo sé. Pero mira, ese no para de tirarse del chaleco y de retocarse el pelo con disimulo. Y no hace más que mirar a su madre, aquella matrona de allí. Seguro que esperando su aprobación. ¿Te imaginas tener una suegra como esa?
Evangeline siguió la dirección de la mirada de Jane y, en efecto, vio a una oronda mujer vestida en tonos marrones que no perdía de vista a su retoño y que observaba todo el salón como si buscase una presa apropiada.
—¿Y ese otro? —continuó Jane—. La última vez no paró de hablar de sus caballos y de sus perros. Y está deseando que llegue agosto para que comience la temporada de caza. Y aquel de allí —hizo un gesto con la cabeza en dirección a un apuesto duque que en ese instante charlaba con otro hombre— aprieta demasiado al bailar, como si quisiera meterme dentro de su ropa.
—¡Jane! —Evangeline se cubrió la boca con el abanico mientras se reía con todo el disimulo del que era capaz—. ¡No pueden ser todos tan terribles!
—Probablemente no —reconoció su amiga—. Pero estoy mejor aquí contigo.
Jane había exagerado, no podía negarlo. Como tampoco podía negar que se sentía culpable por recibir tanta atención, como si su amiga no fuese también merecedora de ella. Era consciente de que, en realidad, no era responsable de la estupidez del género masculino, o de la falta de vista de la mayoría de los caballeros allí presentes, pero tampoco quería contribuir a aumentar la desazón de Evangeline.
En ese momento vio cómo el conde de Glenwood se aproximaba. Estaba más atractivo que cuando lo había visto en su casa, con una chaqueta negra bordada y un chaleco a juego que hacía resplandecer la blancura de su camisa y de su corbatín.
—Lady Jane, señorita Caldwell —las saludó y besó sus manos enguantadas—. Es un placer verlas aquí esta noche.
—Milord, el placer es mutuo —contestó Jane por las dos. Evangeline, como tenía por costumbre, pareció disminuir de tamaño.
—Creo que en su casa me prometió usted un baile, lady Jane.
—En efecto, lo recuerdo. —Jane sonrió y aceptó el brazo que el conde le ofrecía. Le guiñó un ojo a su amiga, y Evangeline asintió con una sonrisa.
Lord Glenwood era un excelente bailarín, Jane no había mentido cuando lo mencionó durante su visita.
—Esta noche está usted aún más encantadora que la primera vez —musitó él, clavando en ella el azul de sus ojos.
Jane desvió la vista, algo turbada por la intensidad de aquella mirada. Durante toda la noche había tenido muy presente la carta de lady Minerva, como si fuese un nuevo traje que hubiera decidido ponerse. No había sentido su pulso temblar ante la presencia de ninguno de los hombres que se encontraban allí y solo ahora, en brazos de Walter Egerton, el conde de Glenwood, su corazón pareció variar de ritmo. ¿Sería eso algún tipo de señal?
Walter y Jane. Jane y Walter. La concordancia de sus nombres no tenía mal sonido, se dijo. De inmediato se reprochó un pensamiento tan pueril.
—¿Se encuentra bien? —susurró lord Glenwood.
—¿Eh?
—Parecía usted... no sé. ¿Distraída?
—Oh, no. En realidad... —hizo una pausa y recordó de nuevo las palabras de aquella misiva, grabadas en su memoria—. ¿Cree que la guerra se alargará mucho más?
El conde dio un ligero traspié.
—¿Cómo?
—La guerra.
—Sí, sí, la he oído —le dijo—. Una dama como usted no debería preocuparse por esos asuntos, lady Jane.
—¿A usted no le inquietan?
—Por supuesto, como a todos los británicos —respondió con rotundidad—. Pero la guerra es algo... feo.
Algo «feo», había dicho. Como si fuese un vestido pasado de moda o un cuadro mediocre. Jane alzó las cejas.
—Londres está precioso en primavera —continuó lord Glenwood—. Disfrute de la ciudad y de todo lo maravilloso que puede ofrecerle. No pierda el tiempo angustiándose por cosas que están lejos de su alcance.
—Comprendo —musitó ella, algo decepcionada.
—Por favor, le ruego que no me malinterprete —se apresuró a aclarar—. Es usted una joven deliciosa y no me gustaría verla sufrir. Si le sirve de consuelo, nuestros soldados son los mejores del mundo.
Lo dijo con una sonrisa de ánimo, que Jane correspondió. Tal vez había escogido un tema demasiado espinoso para una primera conversación seria con un futuro pretendiente.
—Me comentó que toca el piano —le dijo él—. ¿Cuál es su compositor favorito? ¿Bach no le parece sublime?
Volvían a terreno seguro, Jane fue consciente de ello, y se dejó llevar. Durante el resto de la pieza solo conversaron sobre temas socialmente aceptables y, a su pesar, logró incluso disfrutarlo.
—Glenwood parece un buen bailarín —le comentó Evangeline cuando se reunió con ella.
—Oh, sí, sin duda lo es.
—Tendrías que haber visto cómo te miraba.
—¿Tú crees? —Jane se volvió y buscó al conde entre la multitud, pero no logró verlo.
—Parecías un dulce y él un niño hambriento.
Jane tosió para disimular la risa. No estaba bien visto que una joven se riera a carcajadas en medio de una fiesta.
—Oh, Dios, hablando de dulces —susurró su amiga, tensa.
A Jane se le erizó todo el vello del cuerpo. Ni siquiera necesitó darse la vuelta para mirar en la dirección en la que lo hacía su amiga. Todo el calor del mundo pareció concentrarse en su nuca.
El marqués de Heyworth estaba allí.