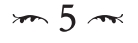
Había luz en una de las ventanas de la planta baja, en la biblioteca. Emma se mordió el labio inferior, indecisa, y se pegó al muro de la mansión. El frío de la piedra traspasó la tela de su capa y se le adhirió a la piel. No podía entrar en la casa en ese momento. Para acceder a la escalera debía pasar frente a la puerta de esa habitación. ¿Y si justo en ese momento su padre o su hermano Lucien decidían salir y se la encontraban en el pasillo? ¿Qué explicación podía darles?
Durante unos minutos se dedicó a elaborar distintas historias, y cada una le sonaba menos convincente que la anterior. Con su padre aún podría tener una oportunidad. Con decirle que había salido al jardín a contemplar las estrellas probablemente no le preguntaría nada más. Pero Lucien era distinto. Él no se tragaría una historia tan burda, la conocía demasiado bien.
Al fin decidió asomarse a la ventana, rezando para que fuese su padre y no su hermano quien se encontrase allí. Para su sorpresa, era Jane quien ocupaba la habitación, con un montón de periódicos entre las manos. ¿Qué estaría haciendo levantada tan tarde?
Con paso decidido, Emma fue hasta la entrada de servicio y entró en la mansión con la discreción habitual. Recorrió la planta baja en dirección a la escalera, pero, al llegar a la biblioteca, descubrió consternada que la puerta estaba abierta. Jane la oiría al pasar, o la vería por el rabillo del ojo.
Trató de pensar con rapidez. Podía esconderse en el salón hasta que su hermana se hubiera acostado. Esa parecía la idea más razonable y también la más segura. Pero tenía frío, y mucho sueño. Corría el riesgo de quedarse dormida en uno de los sofás, y eso sí que sería terrible. De pie en medio del pasillo no sabía por qué opción decidirse. Entonces oyó un ruido proveniente de la biblioteca y eso fue lo que la decidió. Arrojó el bulto que llevaba en las manos a un rincón y caminó con paso resuelto.
—¡Emma! —Su hermana apareció en el pasillo, con una jarra vacía en las manos. Su sobresalto estuvo a punto de hacerla reír, especialmente cuando vio cómo se llevaba una mano al pecho—. ¡Me has dado un susto de muerte!
—¿Qué haces levantada? —le preguntó.
Jane la miró con suspicacia. Observó su vestido sencillo y la capa que la cubría.
—¿Que qué hago levantada yo? —inquirió, totalmente recuperada de la impresión.
—No tenía sueño y he paseado un rato por el jardín.
—¿Con este frío?
Su hermana entrecerró los ojos, no muy convencida con su explicación, pero era evidente que su mente estaba centrada en otros asuntos, lo que sin duda fue una suerte para ella.
—¿Por qué no te has acostado tú?
—Estaba leyendo el periódico. Bueno, varios de ellos.
—¿Las notas de sociedad? —se burló.
—Las noticias. ¿Sabes que Napoleón ha sido derrotado en Francia?
Emma la miró. La miró bien. ¿Aquella era su hermana? Se acercó un poco más, pero no olió en ella ni una pizca de alcohol.
—¿De repente te interesa la guerra?
—¿Te das cuenta de lo que eso significa? —le preguntó, obviando su tono sarcástico—. Gran Bretaña concentrará todos sus esfuerzos en la guerra contra los americanos, y Nathan podrá volver pronto a casa.
—¿De verdad? —Emma olvidó sus preocupaciones durante un instante—. ¿Los periódicos dicen eso?
—Eh, no, pero aún no los he leído todos. Iba a llenar la jarra de agua —le dijo, alzando el recipiente que llevaba entre las manos.
—Podríamos pedirle a la señora Grant que nos preparara algo de té.
—Emma, ¿has visto la hora que es?
—Oh, sí, cierto. De acuerdo, tú ve a buscar el agua. Yo subo a cambiarme.
—Emma...
—Iremos más rápidas si somos dos, Jane.
Su hermana asintió con una sonrisa y se alejó por el pasillo. En cuanto dobló la esquina, Emma recuperó el hatillo que había escondido y corrió escaleras arriba, hasta su habitación. Una vez allí se quitó la capa, se lavó un poco, se puso el camisón y las pantuflas y se envolvió en una gruesa bata. Antes de abandonar su cuarto, abrió el bulto que había traído y sacó las ropas que contenía. No podía dejarlas allí o se arrugarían tanto que no volverían a servirle. Con gran cuidado, las colgó de una percha en su enorme armario, al fondo del todo.
Hasta ese momento, su doncella jamás le había preguntado por qué uno de los trajes de su hermano Nathan estaba guardado en su ropero, escondido entre sus vestidos viejos.
Si llegaba el caso, ya inventaría alguna historia convincente.
Jane tenía sueño, y se veía obligada a hacer verdaderos esfuerzos para no dormirse en medio del salón, rodeada de flores y admiradores a partes iguales. Emma y ella se habían ido a la cama casi de madrugada, sin haber encontrado lo que buscaban. Eso no significaba nada, por supuesto, y estaba convencida de que las reflexiones del marqués tenían tanto sentido que sin duda sería así como todo sucedería. Sin revelar su procedencia, las había compartido con Emma, y a ella también le habían parecido lógicas. Incluso su padre, a la hora del desayuno, las encontró razonables. Lástima que esa mañana Lucien hubiera salido tan temprano, porque le habría encantado conocer su opinión.
Trató de concentrarse en el joven que en ese momento charlaba con ella. El vizconde Malbury alababa las excelencias del té verde, mucho más suave que el habitual y más extendido té negro, aunque Jane solo le escuchaba a medias. Permanecía con un oído atento al sonido de la puerta, y con el rabillo del ojo observaba a los jóvenes congregados en el salón. Lord Heyworth no había aparecido tampoco esa mañana y tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para mostrarse encantada con las visitas que sí habían acudido.
¿Por qué le importaba tanto que él no estuviera allí? Solo habían bailado en una ocasión, y Jane aún se ruborizaba al recordar su torpeza. Habían mantenido una conversación que él había calificado como «estimulante». Ahora, al rememorarla, se le antojaba totalmente impropia y fuera de lugar. Apenas se conocían y parecía evidente que él no tenía intención de remediar esa situación.
«Solo os habéis visto dos veces, Jane —se dijo—. ¡Dos veces! La temporada acaba de empezar, con toda probabilidad coincidirás con él en más ocasiones.»
Se repitió eso como un mantra a lo largo de todo el día, sin que ello lograra mitigar su decepción.
No conseguía entender por qué, de entre todos los caballeros que había conocido en los últimos días, él era el único al que echaba de menos.
Cómodamente sentado en una de las mullidas butacas del Brooks’s, uno de los clubes de caballeros más exclusivos de Londres, Blake Norwood también pensaba en cierta señorita con la que había compartido un baile y una conversación poco convencional. De hecho, su imagen le había acompañado a lo largo de todo el día y, esa noche, a fuerza de rememorarla, la sentía casi como a una vieja conocida. Era absurdo, por supuesto, pero hasta él a veces caía vencido por la irracionalidad.
El club estaba bastante concurrido a esas horas, prueba evidente de que esa noche no se celebraba ninguna fiesta importante. Las salas de juego estaban abarrotadas, con grupos de caballeros jugando a las cartas o a los dados y apostando auténticas fortunas. Un rato antes había visto cómo cierto duque perdía en una sola mano un tercio de sus propiedades.
Deambuló por las diversas estancias sin un objetivo concreto, y se acercó a comprobar las nuevas anotaciones que figuraban en el libro de apuestas del club, siempre abierto y a la vista sobre una mesa colocada junto a uno de los ventanales. Su propio nombre figuraba en un buen número de ellas, casi todas igual de absurdas que las demás. Entre otras, cien guineas a qué camarero servía la primera copa durante una ronda, cincuenta libras sobre si llovería o no una aburrida tarde del pasado octubre, o doscientas a que las pelucas masculinas no volverían a ponerse de moda, pese a la insistencia de su oponente, cuya incipiente calvicie sin duda clamaba por ello. Echó un rápido vistazo a las últimas anotaciones y, a pocas líneas de llegar al final, se vio obligado a releer una de ellas. Lord Glenwood se había jugado treinta libras contra lord Malbury. El objetivo de la apuesta: ser el primero en obtener un baile de lady J.
Blake supo de inmediato a quién correspondía dicha inicial, había visto a ambos hombres bailar con ella. Que el nombre de la joven figurase en aquel libro lleno de vilezas, entre ellas muchas relacionadas con prácticas sexuales, le pareció de mal gusto. Una de las anotaciones más legendarias, que databa hacía unos treinta años, era una apuesta en la que lord Cholmondeley le había entregado a lord Derby dos guineas, y en la que este se comprometía a entregarle quinientas cada vez que se follara a una mujer en un globo a mil yardas de altura. Ambos hombres, ya de edad avanzada, continuaban frecuentando el club y nunca se había sabido si la apuesta había llegado a resolverse.
Pese a su arrebato inicial, debía reconocer que la apuesta entre los dos jóvenes respecto a lady Jane era bastante banal, nada en realidad que atentara contra la reputación de la muchacha, y que sin duda se trataba de un pique entre ambos jóvenes, probablemente alentados por algunas copas de más. Eso, al menos, trató de razonar la parte más fría de su cerebro, porque sus manos ansiaban encontrarse con los rostros de los caballeros en cuestión. Barrió la sala con rapidez y no vio a ninguno de ellos allí, lo que fue una suerte para ambos y, con toda seguridad, también para él.
Sí vio, en cambio, a un pequeño grupo de nobles reunidos en torno al duque de Clarence, William Henry, el tercer hijo de Jorge III. Blake no lograba simpatizar con ningún miembro de aquella familia. El padre, el actual monarca, padecía una especie de locura que lo había inhabilitado. El hijo mayor era tan pretencioso y caprichoso como un bebé grande. Y el duque de Clarence, con aquella cabeza de huevo y su propensión a utilizar un lenguaje malsonante y ofensivo, le resultaba casi ridículo. Pero Blake sentía la sangre caliente en ese momento y, a falta de otro lugar donde descargar su mal humor, se aproximó con cierta cautela.
—Estos malditos ineptos no sabrían cómo ganar una guerra ni aunque les dibujaran un mapa —vociferaba en ese momento el duque, para regocijo de su camarilla—. Hombres con experiencia y con huevos es lo que se necesita para ganar a esos americanos. ¡Si Nelson aún viviera habría acabado con ellos hace meses!
—Desde luego que sí —asintió uno, que alzó la copa y dio un buen sorbo de ella.
—¿Hombres como usted, milord? —Blake no había podido morderse la lengua.
El duque clavó en él sus ojos oscuros. A sus casi cincuenta años, comenzaba a acusar cierto sobrepeso, aunque una nimiedad en comparación con su hermano George. Sus abultadas mejillas habían adquirido un tono carmesí, prueba de que había bebido ya algo más de la cuenta.
—Es bien conocido que me he puesto al servicio del Almirantazgo en innumerables ocasiones, lord Heyworth. Como bien debe saber, serví en la Marina en mis años jóvenes.
—Todo el mundo lo sabe, Excelencia —apuntó Blake—. Hay personas que...
No pudo terminar la frase. En ese momento, el vizconde Danforth, Lucien Milford, chocó con él y derramó parte del contenido de su copa sobre su chaqueta.
—¿Pero qué...? —exclamó Blake, retirándose un paso.
—Milord, ¡no sabe cuánto lo lamento! —se disculpó, con la lengua trabada. Luego le tomó con fuerza del brazo—. Permítame que lo acompañe a que le limpien la ropa. Creo que esta noche he bebido demasiado.
Soltó una risotada y los demás lo corearon, pero no soltó al marqués, al que casi arrastró lejos del grupo.
—¿Se puede saber qué...? —Blake trató de desasirse.
—Debe usted de haber perdido el juicio. —El vizconde hablaba ahora sin ningún rastro de ebriedad en la voz—. No me cae usted simpático, Heyworth, pero tampoco me gustaría ver su cabeza clavada en una pica.
—¿En una pica? Me parece que exagera usted, amigo.
—O mucho me equivoco o estaba a punto de insultar al duque.
—Bueno, solo iba a mencionar que hay personas que solo saben contar una y otra vez la misma historia. —Blake sonrió de medio lado.
Ambos hombres habían desaparecido tras una pequeña puerta de servicio, donde un criado acudió con presteza y ayudó al marqués a quitarse la chaqueta.
—Recuerde que el duque es el hijo del rey, el hermano del actual regente. ¿Cree que se habría tomado el comentario de buen talante?
—Me es indiferente.
—¿En serio? —El vizconde lo miró, burlón—. Podría perder su título.
—No estoy tan apegado a él como pueda suponer.
Lucien Milford tomó un sorbo de su copa medio vacía mientras clavaba en él su mirada celeste.
—¿Es siempre así de desagradecido? —inquirió, al fin.
—A veces lo soy mucho más —contestó, cáustico.
El vizconde dejó su copa con un gesto brusco sobre una mesa auxiliar.
—Lo recordaré la próxima vez, no lo dude.
Sin añadir nada más abandonó la salita y solo entonces Blake pudo relajar los hombros. Se había comportado como un estúpido y, sin la intervención del vizconde, no quería ni imaginar cómo habría terminado la noche. Nunca había tenido por costumbre comportarse de forma tan irracional, ni poner en peligro su honor o su fortuna. Al menos no antes de llegar a Inglaterra. Su deseo de escandalizar a aquella sociedad que había despreciado a su madre quizá estaba yendo demasiado lejos. Y ni siquiera le había dado las gracias al hombre que lo había salvado de una posible ruina. De hecho, se había comportado como un cretino con él.
Con Lucien Milford, el hermano de lady Jane.
Kenneth se encontraba mal esa mañana. Al pequeño de los Milford le dolía la garganta aunque, por fortuna, no tenía fiebre. La tarde anterior había estado correteando por el jardín en mangas de camisa y, pese a la insistencia de su hermana mayor, no había consentido en ponerse la chaqueta. Habían improvisado un pequeño partido de críquet y había formado equipo con ella y con su padre. En el bando contrario, Lucien y Emma, pese a ser uno menos, les habían dado una buena paliza. A nadie le importó mucho el resultado, de todos modos. Jane adoraba los ratos que pasaban todos juntos, a pesar de que las ausencias de su madre y de Nathan se hiciesen más evidentes.
En ese momento, Jane hacía compañía a su hermano pequeño, que había desayunado con apetito y que parecía incluso feliz con su convalecencia. Se había librado de las clases por ese día, y disfrutaba siendo el centro de atención. La cocinera le había preparado sus dulces favoritos y ella ya le había contado dos cuentos de un grueso volumen, con las tapas tan desgastadas que apenas eran capaces de sostener los pliegos de papel. Era el mismo libro que sus padres les habían leído a ella y a sus hermanos. Todos en la mansión Milford habían crecido arropados por las mismas historias.
Su padre entró en ese momento en la habitación.
—¿Cómo está mi campeón? —preguntó a su hijo, revolviéndole la mata de pelo rubio oscuro.
—Me duele la garganta —se quejó el pequeño.
Oliver Milford colocó la palma de la mano sobre la frente de Kenneth.
—No tienes fiebre —le dijo—. De todos modos, el médico vendrá esta tarde.
—¿El médico? —El niño miró a su hermana, apesadumbrado.
Kenneth odiaba las visitas del médico, todos en la casa lo hacían. Durante años habían sido tan frecuentes que la señora Grant, el ama de llaves, llegó a preguntar en una ocasión si debía colocar un plato extra en la mesa.
—¿Voy... a morirme? —Un par de lágrimas se deslizaron por las mejillas del niño.
—¡Kenneth, no! —exclamó Jane, con un nudo en la garganta.
—¡Por supuesto que no vas a morirte! ¡Qué barbaridad! —aseguró su padre—. Es solo para que te pongas bueno más rápido. Tenemos que jugar la revancha contra Lucien y Emma —añadió, con un guiño.
El pequeño buscó la mirada de Jane, que asintió con una sonrisa tranquilizadora, y solo entonces pareció relajarse un poco.
—¿Me cuentas un cuento, papá?
—Hummm, ¿qué tal una historia sobre los antiguos griegos?
—No sé —contestó Kenneth, no muy convencido con la propuesta.
—¿Seguro? Es la historia de un gigantesco caballo de madera con el que se ganó una guerra.
—Oh, te va a encantar, Kenneth —dijo Jane—. Ya lo verás.
El niño asintió, conforme, y Jane aprovechó para levantarse y dejarle el sillón a su padre. El conde besó en la frente a su hija y se acomodó en la butaca, dispuesto a narrar su historia.
Jane se demoró unos instantes para escuchar las primeras frases de aquel relato que conocía tan bien, y abandonó el cuarto con una sonrisa melancólica. A veces olvidaba lo afortunada que había sido a pesar de todo.
Bajó a la planta baja para comentar con la señora Grant el menú de la semana. Desde que su madre había muerto, era ella quien se ocupaba de dirigir la parte más prosaica de la casa. Lucien, su padre, y la tía Ophelia se encargaban del resto, lo que suponía un gran alivio. No le llevó ni siquiera una hora. La señora Grant, pese a su aspecto algo severo, los adoraba y ya tenía casi el menú preparado cuando ambas se sentaron frente a una taza de té.
Recorrió luego la casa para comprobar que todo estuviera en orden, una tarea innecesaria pero que consideraba su deber y, al pasar por el recibidor, vio una carta sobre la bandeja del correo. Esa mañana había desayunado arriba, con Kenneth, y no había estado en la mesa del comedor cuando Cedric lo había repartido. Permaneció unos segundos inmóvil, con temor a aproximarse y, al mismo tiempo, ansiosa por hacerlo. Dio un paso y luego, envalentonada, otro más.
Reconoció la letra de inmediato.
Era otra carta de lady Minerva.