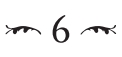
Querida lady Jane:
Una mujer debería ser dueña de sus pensamientos, sus emociones y sus actos, aunque a los hombres de nuestras vidas les guste pensar que, de algún modo, todos ellos les pertenecen. No consienta que otros dicten su forma de pensar o de hacer las cosas, y mucho menos cómo debe sentir su corazón. Él es quien, en los momentos importantes, le dirá lo que ha de hacer.
No tema tampoco mostrar sus debilidades en algún momento, como pisar a su compañero de baile sin querer. Es bien conocido el instinto protector que parece acompañar a todo hombre que se precie, pero debe procurar que sus pequeñas torpezas no terminen ofreciendo de usted una imagen desalentadora.
A pesar de que las jóvenes de buena cuna han sido educadas para mostrarse solícitas y prudentes, yo en particular le aconsejaría que, sin abandonar esos preceptos, se atreva a mostrarse algo osada. Aprenda a disfrutar de los pequeños momentos de intimidad, de una conversación en los jardines —a la vista de todos, por supuesto—, o de un breve paseo por el parque. Es posible que descubra nuevas facetas de su acompañante que le indicarán si es un buen candidato para usted.
Imagino también que desconoce por completo cómo es percibir la piel de otra persona —que no sea un familiar— sobre su propia piel. Si su compañero de baile la toma del brazo, justo en la zona descubierta más allá del final del guante, no se retire de inmediato. Si tiene la oportunidad de rozar los dedos de su mano, o incluso tomársela con cualquier excusa, hágalo. Tómese un instante para saborear el contacto y para descubrir si ese roce despierta algo en su propio cuerpo.
Por último, le aconsejo que queme esta carta y todas las que le pueda escribir a partir de este día. Un secreto nunca se guarda mejor que cuando no existe nada que lo sustente.
Suya afectuosa,
LADY MINERVA
Jane terminó de leer la carta con las mejillas encarnadas. De repente, hacía demasiado calor en su cuarto. Se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de aquella mañana de abril le refrescó el rostro y casi logró extinguir su desasosiego. Tomó asiento sobre la butaca más próxima al ventanal y volvió a leer la misiva. Era atrevida, bastante atrevida.
Pensó en todos los jóvenes que había conocido en los últimos días e imaginó cómo sería un momento de intimidad como describía la carta con cualquiera de ellos. Descubrió que, en casi todos los casos, lo único que podía sentir era cierto desagrado. «Vaya», pensó. No era un mal modo de descartar a varios de ellos. De hecho, imaginar las manos de ciertos personajes sobre su piel le provocó incluso repulsión. Otros, por el contrario, despertaron su curiosidad. ¿Cómo sería sentir la mano del conde de Glenwood en su brazo? ¿Y la del vizconde Malbury? ¿Qué sentiría si el marqués de Heyworth cubriera su mano con la suya?
Jane se levantó con la carta aún en las manos y pensó en qué lugar podría esconderla. Ninguno le parecía lo bastante seguro, con Emma siempre rondando por allí y con Kenneth curioseando entre sus cosas. ¿Y si la encontraba Alice, su doncella? ¿Se lo contaría a su padre? Peor aún, ¿se lo diría a su hermano Lucien? Ella no tenía un secreter con un compartimento oculto, como Evangeline. Y dejarla en casa de su amiga estaba descartado. Podría colocarlas a ambas en un buen brete.
Tuvo que volver a sentarse. Lady Minerva tenía razón en una cosa. Debía quemar aquella misiva, y la primera que había recibido también. Y todas las que llegaran a partir de ese momento, si es que tal cosa sucedía. La repasó por tercera vez, y solo entonces se dio cuenta de un detalle que le había pasado desapercibido en las dos anteriores lecturas: No tema tampoco mostrar sus debilidades en algún momento, como pisar a su compañero de baile sin querer. Aquel comentario era una clara referencia a lo que había sucedido en la fiesta de los Waverley, cuando había bailado con el marqués. Lady Minerva, la autora de la carta, debía de encontrarse allí entonces. Jane trató de hacer memoria, intentando recordar a todas las personas que asistieron a la fiesta, pero eran demasiadas.
Solo tenía clara una cosa. Su tía, lady Ophelia, no era una de ellas.
—Mira lo que te traigo, hermanita.
Lucien entró en el salón agitando un pequeño sobre con la mano derecha, y con una gran sonrisa de satisfacción. Jane alzó la vista de su partitura de piano.
—¿Qué es? —Intentó mostrar algo de interés, aunque lo cierto es que no le importaba demasiado de qué fiesta pudiera tratarse en esta ocasión.
—Ábrelo tú misma.
Jane sacó una pequeña tarjeta rectangular con la palabra «Almack’s» en mayúsculas y bien visible, y su nombre escrito a mano. Era un vale para los bailes de ese mes, que se celebraban todos los miércoles, en el club mixto más exclusivo de Londres. Un vale intransferible y muy solicitado por la ton, como era conocida coloquialmente la alta sociedad británica.
—Oh, Lucien, ¿por qué lo has hecho? —No pudo evitar que su voz se tiñera de cierta decepción.
—De nada, Jane. —Su hermano pareció molestarse.
—Lo siento, no pretendía ser descortés. —Se levantó y le dio un beso en la mejilla—. Ha sido un bonito detalle por tu parte, de verdad.
—¿Sabes la lista de espera que hay para conseguir uno de estos vales? —insistió su hermano—. ¿Y sabes que muchos miembros de nuestro entorno no lo han conseguido ni lo conseguirán jamás?
—Lo sé, soy consciente.
Claro que lo era. Todo el mundo en Londres, de hecho, lo sabía. Formar parte de aquel cerrado círculo era la aspiración de muchos de los miembros de la aristocracia. Allí solo eran admitidos «los mejores», y allí se cerraban más contratos matrimoniales que en ningún otro lugar. Solo que para acceder a él no bastaba con poseer título o fortuna. Jane pensaba que era injusto para muchos de ellos, como para su amiga Evangeline, cuyo linaje no se había considerado lo bastante distinguido por las patronas de Almack’s. Y es que, en aquel mundo de hombres, un reducido grupo de mujeres ostentaba el poder para decidir quién tenía derecho a ingresar en aquel selecto establecimiento de King Street, en St. James. Y eso incluía también a los caballeros, lo que no dejaba de resultar llamativo.
Aquel grupo de seis o siete damas selectas, no mucho mayores que la propia Jane, manejaban el destino de muchos de sus conocidos, a veces movidas por el capricho o las rencillas personales, y eso era precisamente lo que no le gustaba. Igual que no le agradaban algunas de esas patronas, con las que ya había coincidido. Lady Sarah Fane, por ejemplo, le había parecido una mujer maleducada e incluso grosera. A la condesa de Esterhàzy, esposa del embajador austríaco, le gustaba ser el centro de atención, sin importarle si para ello debía ridiculizar a alguien. Lady Castlereagh, esposa del secretario de Relaciones Exteriores, le parecía frívola en exceso, y lady Lieven, pese a su indudable fama como anfitriona política y diplomática, no era más que una extranjera cuyo cónyuge, en ese momento, era el embajador ruso en Londres. Al resto no las conocía en persona, pero imaginaba que no se diferenciarían mucho de sus elitistas compañeras. Que esas mujeres tuvieran en sus manos las riendas de un club tan exclusivo era casi una burla.
Jane aún recordaba cómo había llorado su amiga Evangeline al saber que su petición para ingresar en él había sido rechazada, pese a los muchos avales con los que contaba. Ambas habían criticado aquel club hasta la saciedad y Jane le había prometido que jamás pondría un pie en él. O las aceptaban a las dos, o a ninguna.
—¿Y bien? —insistió Lucien.
—Me parece maravilloso que te hayas tomado tantas molestias. —Jane lo abrazó—. ¡Eres el mejor hermano del mundo!
Lucien le devolvió el abrazo, satisfecho.
—El miércoles entonces iremos a Almack’s —anunció.
Ella asintió y forzó una sonrisa. Lucien la conocía demasiado bien y temió que descubriera que su supuesta felicidad era fingida. Sin embargo, parecía tan contento consigo mismo que ni siquiera se dio cuenta.
Jane miró la tarjeta que aún sostenía entre los dedos y se preguntó cómo se lo iba a contar a Evangeline.
Hyde Park, el parque más grande de Londres y de acceso restringido a las clases pudientes, siempre era una excelente opción para pasear, para dejarse ver y para alternar con los miembros de la aristocracia. Esa tarde soleada, las sombreadas veredas estaban muy concurridas. Pequeños grupos se arracimaban bajo las carpas, tomando el té o charlando. Ellas con vestidos de muselina y gasa, a pesar de que las temperaturas no eran muy altas. Jane pensó que no era extraño que muchas de esas jóvenes acabaran en cama con pulmonía. Ella, por si acaso, llevaba una pelliza sobre los hombros, igual que Evangeline, junto a quien paseaba del brazo. Unos pasos detrás de ellas, Lucien lo hacía en compañía de su prometida, lady Clare. El pequeño Kenneth y su niñera les acompañaban esta vez. Había insistido tanto que sus hermanos no habían podido negarle aquel capricho.
En ocasiones, Jane se preguntaba si no estarían malcriando a su hermano menor. Kenneth era un niño verdaderamente especial. Divertido y vivaracho, como deben serlo todos los de su edad, pero también con una sombra de tristeza que a veces planeaba sobre él y lo volvía taciturno y reservado. De algún modo, creía que su madre había muerto por culpa suya, aunque Jane había intentado quitarle esa idea de la cabeza en multitud de ocasiones. Clementine Milford había sufrido mucho durante el parto de su último hijo, de Kenneth. Había perdido tanta sangre que los médicos habían temido por su vida, y ya nunca se había recuperado del todo. Había días, semanas enteras con suerte, en las que casi volvía a ser la misma de siempre, afectuosa, cercana, presente. La mayor parte del tiempo, sin embargo, su salud se resentía por cualquier causa, y pasaba tanto tiempo en la cama o refugiada en su habitación que apenas la veían. Durante años, los médicos habían entrado y salido de la mansión como si viviesen en ella, hasta que Clementine Milford perdió su última batalla. Aquellos recuerdos ensombrecieron el semblante de Jane.
—¿Estás bien? —le preguntó Evangeline.
—Sí, sí. Es solo... Pensaba en mi madre.
—Oh, Jane. —Su amiga apretó su brazo con afecto.
—¿A ti no te da miedo ser madre? —Se atrevió a preguntarle. Era algo en lo que había pensado en los últimos años, con más frecuencia en las últimas semanas, ahora que veía su futuro aproximarse a pasos agigantados.
—¡No puedes pensar eso!
—¿Por qué no? ¿Sabes cuántas mujeres mueren cada día durante un parto?
—¿Cuántas? —Evangeline la miró con las cejas alzadas
—Eh... No lo sé, pero seguro que muchas.
—Jane, por favor. ¿Y cuántos niños nacen al día sin ningún problema, ni para ellos ni para sus madres? ¡Seguro que muchísimos más!
—Ya, pero esa no es la cuestión.
—Pero vas a casarte, Jane. Y tu marido querrá hijos. ¿Piensas negárselos acaso?
—No, claro que no. Es solo que... me asusta.
—Recuerdo a tu madre, ¿sabes? Recuerdo cómo os miraba, cómo miraba a Kenneth. Estoy convencida de que, pese a todo, no se arrepentía de haberos traído al mundo.
—Oh, ¡claro que no! Jamás he pensado tal cosa.
—Creo que será mejor que cambiemos de tema —le susurró su amiga—. Tu hermano y lady Clare se han acercado mucho.
Jane movió la cabeza de forma imperceptible, lo suficiente como para comprobar que Evangeline tenía razón. El tema del que hablaban no se consideraba apropiado para jóvenes solteras, una estupidez en su opinión. Tan cerca, quizá, de convertirse en esposas y en futuras madres, ¿en qué otros asuntos podrían tener mayor interés? ¿Habría escuchado algo Lucien?
—¿Pero qué...? —le escuchó decir a su espalda, y encogió ligeramente los hombros, esperando una reprimenda.
—¡¡¡Es un circo!!! —exclamó Kenneth, que corrió unos pasos delante de ellos.
Jane alzó la mirada. Junto al lago Serpentine habían levantado una colorida construcción de madera adornada con banderines. Varias docenas de personas se congregaban en los alrededores y una veintena de carromatos de distintos tamaños y colores se arracimaban en un lateral. Jane jamás había visto algo así en Hyde Park y, a juzgar por los comentarios de Lucien, él tampoco.
—¿Podemos ir, Lucien? —preguntó el niño—. ¿Podemos?
—A mí también me encantaría verlo —musitó lady Clare, con su voz apocada.
—Sí, claro, vamos a acercarnos.
Kenneth echó a correr y se detuvo, volvió la cabeza para asegurarse de que lo seguían y avanzó otros cuantos pasos. Por el gesto de su semblante, era evidente que pensaba que sus hermanos no avanzaban con la debida premura. Jane sonrió. Verlo así de ilusionado le alegraba el corazón. Pensó que, en efecto, ninguna madre se arrepentiría de traer un hijo al mundo, aunque ello le costase la vida.
Uno de los mejores recuerdos de Blake Norwood tenía que ver con el circo. Su padre los había llevado a su madre y a él al Astley’s Royal, un enorme anfiteatro con una gran pista central en la que había visto a varios experimentados jinetes realizar todo tipo de cabriolas a lomos de uno o varios caballos. Había soñado con aquellas acrobacias imposibles durante días, e incluso había intentado llevar a cabo algunas de ellas, con un resultado desastroso. Por fortuna, no llegó a romperse ningún hueso, pero las caídas le provocaron tal cantidad de hematomas que se vio obligado a guardar cama durante una semana.
Veinte años después, aún era capaz de recordar las exclamaciones del público, los comentarios asombrados de su padre o la mano de su madre aferrando la suya con fuerza. Sin duda habían compartido otras muchas experiencias en las siguientes semanas, antes de la muerte de su padre, solo que no era capaz de recordarlas.
Philip Astley aún vivía, según había descubierto no hacía mucho. Y aún era propietario del circo, cuyo edificio había sufrido varios incendios a lo largo de su historia y no menos remodelaciones. Con más de setenta años, aún dirigía aquel negocio, e incluso había introducido nuevos espectáculos, como acróbatas sobre cuerdas, malabaristas e incluso payasos. Estos últimos no eran del agrado de Blake, pero era evidente que hacían reír al público.
A cambio de una considerable suma de dinero, el viejo Astley había accedido a montar aquel espectáculo en Hyde Park. Algo sencillo, como le había pedido el marqués, pero vistoso. A Blake no le había costado gran esfuerzo obtener los permisos pertinentes y, en un par de días, un sinfín de obreros habían levantado aquella estructura provisional que en unos días habría desaparecido.
Salió del edificio, donde todo estaba listo para la primera función, y miró alrededor. Lady Jane se aproximaba en compañía de otras personas, entre ellas su hermano Lucien. Este se detuvo en cuanto lo vio y Blake se aproximó a presentar sus respetos.
—Debí haber supuesto que esto era cosa suya —apuntó el vizconde tras los saludos iniciales.
—Un poco de diversión no es dañino, lord Danforth. —Blake dirigió una breve pero significativa mirada a lady Jane—. He hecho que construyan un pequeño palco para mis invitados. ¿Les gustaría acompañarme?
—Gracias, creo que prefiero comprar las entradas.
—Oh, milord. Siento no poder complacerlo —le dijo con media sonrisa—. El espectáculo es gratuito.
—¿Gratuito? —Lucien Milford contempló atónito aquel despliegue—. Eso es una locura incluso para usted, Heyworth. ¿Cómo piensa recuperar lo que ha invertido en este... en este despropósito?
—¿Qué le hace suponer que tengo algún interés en hacer tal cosa?
—¿Siempre es usted así de derrochador? —Lady Jane lo miraba con cierto aire de reproche.
—A veces lo soy más, créame —contestó, burlón, al tiempo que inclinaba la cabeza en su dirección.
Lady Jane bufó como única respuesta y su amiga, la señorita Caldwell, soltó una risita que ocultó con rapidez con su mano enguantada.
—Cuando tenía la edad de este pequeño caballero —dijo Blake, señalando con la mirada a Kenneth, que lo observaba todo con la boca abierta— fui feliz una tarde en el circo. ¿Qué hay de malo en desear un poco de felicidad también para los demás?
—Sus motivos son altruistas entonces. —Lady Jane alzó las cejas, aunque no pudo dilucidar si su semblante reflejaba admiración o incredulidad.
—Probablemente sus auténticos motivos sean mucho más complejos —apuntó, certero, Lucien.
—Sin duda, milord. ¿Y qué importancia tiene? El dinero solo es dinero.
—Eso es justo lo que diría alguien que no lo necesita —dijo lady Jane, cáustica—. Si sus intenciones son en realidad tan desinteresadas, tal vez debería ayudar a alguna causa benéfica.
—Muy pobre opinión debe de tener de mí si considera que no lo hago ya, milady.
—No queremos entretenerlo más —señaló Lucien, a quien el intercambio dialéctico con su hermana no parecía haberle agradado—. Ha sido un placer, lord Heyworth.
Blake se despidió y los siguió con la vista hasta que entraron en el recinto. Él lo hizo poco después, y ocupó el pequeño palco que habían habilitado para la ocasión. Desde allí podía disfrutar de una excelente vista de todo el recinto, aunque sus ojos apenas se despegaron de lady Jane. La contempló disfrutar de la exhibición, al menos con la primera parte, hasta que fue consciente de que él la observaba. De vez en cuando, volvía la cabeza en su dirección y sus miradas se encontraban y se entrelazaban unos segundos. Blake reparó en la incomodidad de la joven, que trataba en vano de concentrarse en las actuaciones, un buen repertorio que causó furor entre el público. A pesar de la distancia, notaba sus hombros tensos, e intuía que el modo en que retorcía las manos sobre el regazo no se debía exclusivamente a los arriesgados ejercicios de los jinetes.
Hacía unos minutos se había atrevido a criticarlo de forma solapada, sin rastro de timidez, tal vez porque se encontraba segura en compañía de su hermano. Ahora, en cambio, parecía inquieta, casi como si estuviera deseando salir de allí.
Blake se echó atrás en el asiento y se relajó, dispuesto a disfrutar de aquella función en todas sus formas.
Jane debía reconocer que el espectáculo era soberbio. Kenneth, sentado entre ella y Evangeline, no paraba de aplaudir, y tanto su amiga como lady Clare no hacían más que soltar exclamaciones ante las increíbles piruetas de los acróbatas. Sin duda ella estaría comportándose de un modo muy similar si no sintiera sobre ella la inquisitiva mirada de lord Heyworth.
De vez en cuando, no podía evitar volver la vista hacia el fondo del recinto, donde la figura medio en penumbra del marqués ocupaba aquel palco del que les había hablado. Sus ojos eran como dos ascuas ardientes que le quemaban la piel. Era un hombre de lo más extraño, debía reconocerlo. ¿A quién se le ocurriría montar un circo en medio de Hyde Park? ¿Y solo para unos días? No lograba ni imaginar el gasto que habría supuesto aquel despilfarro. Ignoraba a cuánto ascendería el montante de la fortuna del marqués, pero, con dispendios de esa índole, no iba a durarle mucho. Compadecía a la mujer que fuese a convertirse en su esposa. Seguramente acabaría arrastrándola a la ruina.
Cuando la función finalizó y todos se pusieron en pie, no pudo evitar echar una última mirada al palco, ahora vacío. Ni siquiera se había dado cuenta de que lord Heyworth ya no se encontraba en él. ¿Se habría aburrido del espectáculo que él mismo había patrocinado? Eso sí que sería gracioso, se dijo.
—¡Ha sido impresionante! —Kenneth estaba tan alterado que no paraba de dar pequeños saltitos.
—Reconozco que tienes razón —señaló Lucien—. Pero no se te ocurra intentar hacer cualquiera de esas cosas en casa, ¿me has entendido?
—Eh... no, claro. —Su hermano pequeño se mordió los carrillos, y Jane supo que eso era justamente lo que había pensado hacer.
—Esos hombres llevan años entrenándose —continuó Lucien, que conocía a Kenneth tan bien como ella—. Si trataras de imitarlos, te caerías del caballo y te romperías todos los huesos.
—¿De verdad? —La mirada del niño buscó la de su hermana, esperando confirmación.
—De verdad —contestó ella—. Y eso como poco.
Kenneth pareció convencido. Lucien ofreció el brazo a su prometida y abrieron el camino hacia la salida. Jane la observó de espaldas. Lady Clare era una joven bastante bonita, pero hablaba tan poco que ni siquiera podía asegurar si le era simpática o no. Se mostraba siempre amable, pero nunca alzaba la voz, y jamás la había visto reírse. Con lo solemne que era su hermano, sin duda sería una excelente esposa para él.
—Nunca había estado en el circo —le dijo entonces Evangeline, a su lado—. Ha sido... impresionante, como ha dicho Kenneth.
—Sí, desde luego. ¿Has visto cómo el jinete ha subido de un salto a los dos caballos? ¡Creí que iba a caerse!
—¡Y yo! —Su amiga soltó una risita y luego se aproximó a su oreja—. También ha sido impresionante ver a cierto marqués no quitarte ojo de encima.
—¿Qué? —Jane simuló sorprenderse—. No sé de lo que hablas.
—¿No? —Evangeline le dedicó un guiño—. Está bien, ya hablaremos de ello cuando estemos a solas.
El público avanzaba despacio hacia la salida y, por más que Jane deseara salir corriendo de allí, no podía pasar por encima de todas aquellas personas.
Evangeline también se había dado cuenta del interés del marqués en su persona. ¿Alguien más lo habría visto?
¿Alguien como su hermano Lucien, por ejemplo?