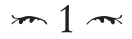Londres, primavera de 1816
Lady Emma Milford, bella, inteligente y rica, con una familia más que acomodada y un buen carácter, parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia, y había vivido casi veinte años sin que apenas nada la afligiera o la enojase.
Eso era, al menos, lo que la mayoría de sus contemporáneos pensarían sobre aquella jovencita de cabello castaño y ojos verdes, hija del conde de Crampton, que se presentaba aquella noche en sociedad después de haberse perdido su primera temporada. Aquel parecía el destino de las jóvenes Milford, acudir tarde a su primera cita con la alta sociedad londinense. Su hermana Jane, felizmente casada con el marqués de Heyworth, había hecho su debut dos años después de lo esperado debido a la muerte de la madre de ambas. Ahora era el turno de Emma de acudir, también tarde, a aquella cita. En su caso por motivos distintos.
A decir verdad, a Emma no le habría importado postergar aquel acontecimiento por los siglos de los siglos, pues estaba muy lejos de su ánimo contraer matrimonio con nadie. Si había accedido había sido únicamente para contentar a su padre y a su hermano mayor, Lucien, a quienes había prometido al menos una temporada antes de decantarse por la soltería, como era su deseo.
Lucien, el pobre Lucien, que había sido el objeto de uno de los mayores escándalos que se recordaban. Un mes antes de su boda con lady Clare, la hija del conde de Saybrook, su prometida se había fugado a Gretna Green con el secretario de su padre, y allí ambos se habían casado en secreto. Aquello había sucedido a finales de 1814 y Emma se negó a hacer su debut a la primavera siguiente, sabedora de que tanto ella como su hermano, que la acompañaría en la mayoría de las ocasiones, serían el centro de atención de cualquier evento al que acudiesen. Cuando expuso las razones por las que se negaba a ser presentada en sociedad, casi le pareció ver como su hermano suspiraba de alivio.
Sin embargo, existía otra razón por la que prefirió esperar un año; una razón que no podía confiarle a nadie, ni siquiera a su hermana, que en ese momento la ayudaba a vestirse.
—Estás muy pensativa —le dijo Jane mientras le colocaba un par de horquillas más. A ese paso, pensó, acabaría pareciendo un puercoespín.
—Es que esto me parece una pérdida de tiempo.
—Emma, por favor.
—No entiendo por qué he de participar en esta pantomima.
—¿Porque se lo has prometido a papá y a Lucien?
—Ah, sí. No sé en qué estaba pensando cuando lo hice...
—Sabes que ellos solo quieren que seas feliz.
—¿Y no lo sería si me quedara soltera? —refunfuñó—. ¿Nuestra tía te parece infeliz?
Emma aludía a lady Ophelia Drummond, que se ocupaba de muchos de los asuntos de la familia desde la muerte de su prima Clementine Milford, la madre de Jane y Emma.
—Te recuerdo que es viuda —comentó su hermana.
—Bueno, estuvo casada tan poco tiempo que es casi lo mismo. ¿Crees que es una persona triste?
—¡No! —sonrió Jane—. Más bien al contrario.
—Y no necesita a ningún hombre para ser feliz —prosiguió Emma—. Siempre está deslumbrante, luminosa, risueña...
—Sí, tienes razón en eso, pero...
—Si me vuelves a decir que tu matrimonio con Blake es lo mejor que te ha pasado nunca, te juro que te tiro del pelo.
Jane soltó una risita. Era cierto que lo comentaba a menudo, y Emma se alegraba mucho por ella. Blake era un buen hombre y ambos habían traído al mundo a su primera sobrina, Nora Clementine, a la que adoraba. Pero si volvía a escucharla mencionar lo feliz y dichosa que era en su matrimonio no respondía de sus actos. Jane había tenido suerte, eso era todo. Ella no. Y tampoco Lucien. Tal vez el cupo de fortuna de los Milford ya se había cumplido, porque su hermano Nathan había sobrevivido a la guerra contra los Estados Unidos de una pieza, y eso valía más que cualquier matrimonio, por muy dichoso que este pudiera ser.
En fin, debía resignarse y mantener su palabra. Tendría su temporada y, cuando esta hubiese finalizado, podría comenzar su vida de verdad. La vida con la que llevaba años soñando.
Solo serían unos meses. ¿Qué podía suceder en tan poco tiempo?
Hacía calor, le dolían los pies y se aburría. Y no necesariamente en ese orden. Su tía Ophelia y ella se habían situado en uno de los rincones de la enorme estancia de la mansión de los duques de Oakford, y Emma contemplaba con aire de fastidio el concurrido salón.
—No lo entiendo —musitaba su acompañante—. Cuando Jane fue presentada apenas quedó espacio en su carnet de baile. Eres una Milford, los caballeros deberían estar haciendo cola para solicitarte una pieza.
—Ya he bailado demasiado —sentenció, sin mirarla. Cuatro bailes, se recordó mentalmente.
Emma temía que pudiera adivinar el motivo por el que solo un puñado de los jóvenes asistentes se habían atrevido a aproximarse, aquellos a los que no había intimidado con su furibunda mirada en cuanto se habían acercado lo suficiente. Había prometido asistir a una temporada, eso era todo. No pensaba socializar ni pretendía tampoco que su casa se convirtiera cada mañana en una sucesión de visitas inoportunas con el propósito de conocerla mejor. Recordaba con absoluta nitidez cómo había sido con su hermana Jane, y ella no estaba dispuesta a participar en aquel juego.
—Será mejor que nos movamos —le aconsejó lady Ophelia—. Permanecer en el mismo lugar demasiado tiempo indica que no has recibido suficiente atención.
Emma quiso contestar que aquello le importaba tanto como el precio de las sardinas en el mercado, pero siguió a su tía en su errático deambular por el salón. Se fueron deteniendo aquí y allá para charlar con los invitados y para que lady Ophelia la presentara debidamente a quien consideró oportuno. Emma ni siquiera se molestó en retener sus nombres y nadie despertó en ella ni el más mínimo interés. Nadie excepto lady Ethel Beaumont, una viuda de buen ver que se encontraba en uno de los saloncitos adyacentes, rodeada de un pequeño grupo de damas y caballeros de todas las edades. Recordó que Jane le había hablado de ella y convino en que era una dama peculiar, con aquella forma de hablar tan desinhibida y que tanto le envidiaba. En cuanto Emma vio que uno de los caballeros se levantaba para abandonar la estancia, hizo ademán de ir a ocupar el asiento que había dejado libre. Los pies la estaban matando. Su tía la agarró con fuerza del brazo.
—No —musitó.
—Los escarpines me hacen daño —se quejó, como si volviese a ser una niña pequeña.
—Una dama jamás ocupa el asiento que acaba de abandonar un caballero.
—¿Eh? —Emma miró hacia la silla vacía—. ¿Por qué no?
—Aún estará caliente.
—Oh, por Dios. Eso es lo más absurdo que he escuchado jamás —bufó.
—Mira cuántas mujeres hay en la habitación —siseó su tía—. ¿Ves a alguna dirigirse hacia él?
Emma echó un rápido vistazo a las damas y, en efecto, comprobó que ninguna de ellas acudía a ocupar la plaza vacía, como si no estuviera allí. Peor aún, como si se hubiera convertido en ese invitado indeseado al que uno no quiere mirar, pero cuya presencia es un recordatorio constante.
—Lady Emma... —escuchó decir a su lado.
Ambas mujeres se volvieron para encontrarse a un joven poco mayor que ella, alto y espigado, de cabello oscuro y ojos castaños. Clifford Lockhart, vizconde Washburn, recordó Emma. Se lo habían presentado al inicio de la velada y había sido uno de los pocos nombres que había retenido sin esfuerzo. Tal vez porque entonces su tía aún no le había llenado la cabeza de rostros y títulos.
—Lord Washburn... —respondió al saludo.
—¿Me haría el honor de concederme un baile? —preguntó, con una sonrisa que incluso a ella le resultó atractiva.
—Oh, por supuesto que sí, milord —contestó su tía por ella.
—¿Un vals, quizá?
—Eh, sí, claro.
Emma reprimió la sonrisa. Apenas hacía unos meses que el vals se había puesto de moda en los salones, y aún había quien lo consideraba una danza inmoral debido a la intimidad que representaba. Sabía que a su hermana Jane le encantaba, pero, claro, ella ya era una mujer casada, y que su marido la rodease con sus brazos no estaba tan mal visto. Para las jóvenes solteras, sin embargo, era aconsejable limitarse a las cuadrillas o a los cotillones. Pero aconsejable no significaba prohibido, y Emma estaba deseando probar cómo era aquello.
Clifford Lockhart debía de haber practicado mucho. Eso fue lo primero que pensó Emma en cuanto sintió como él se colocaba en posición, con una gracilidad de movimientos encomiable. Ella también lo había hecho, por supuesto, con su hermana Jane y con sus hermanos, e incluso con su padre, que tuvo que aprender aquella nueva danza «a sus años», como no había cesado de repetir. No es que el conde de Crampton se prodigara demasiado en los salones, prefería con mucho la intimidad de su hogar y sus estudios sobre geología y gemología, pero en ocasiones se veía obligado a asistir a alguna velada, como era el caso esa noche. La había acompañado al baile de debutantes y luego la había dejado en manos de la prima de su difunta esposa, igual que dos años atrás había hecho con Jane.
La música comenzó a sonar y el vizconde se movió con elegancia, tirando suavemente de ella. Emma casi logró olvidar el dolor de pies y lamentó, una vez más, no haber hecho caso a Jane y haberse comprado aquellos escarpines que se habían convertido en una tortura. ¿No podía haber acudido con bailarinas planas y cómodas, como todas las jóvenes asistentes y como dictaba la moda del momento? ¿Por qué se empeñaba siempre en marcar la diferencia, en hacerlo todo de un modo distinto?
—Es usted la joven más encantadora del salón, lady Emma —le dijo entonces su compañero de baile, con una mirada lánguida que a ella casi le causó risa.
—¿Ya ha bailado con todas las jóvenes debutantes? —inquirió, con sorna.
—No ha sido necesario.
—Es decir, ha extraído esa conclusión basándose en un porcentaje mínimo de ensayos —replicó.
—¿Eh? —El vizconde parecía contrariado con su respuesta.
—Para sentar la base de una hipótesis, milord, uno debe realizar cuantas pruebas sean precisas para sustentarla —respondió Emma, a quien le parecía estar escuchando a su padre cuando hablaba sobre sus estudios.
—Comprendo su razonamiento —repuso él, que pareció captar el sentido de sus palabras—, aunque insisto en mi premisa. No me hace falta conocer toda la península itálica para asegurar que es una tierra maravillosa y llena de cultura.
—¿Conoce Italia?
—Hace unas semanas que regresé de mi Grand Tour —respondió, ufano—, y he tenido la fortuna de pasar unos meses en Roma, Florencia y Venecia.
—Es una suerte que los jóvenes de su edad tengan la ocasión de poder viajar durante un año entero por donde deseen, ¿no le parece?
—Por su tono, es a usted a quien no le parece una buena idea —aseguró él, con cierto deje de burla.
—Oh, al contrario. Es solo que es una lástima que las mujeres no disfrutemos también de esa oportunidad.
—Es peligroso que una dama viaje sola, lady Emma, como sin duda ya debe usted de saber.
—Ha viajado usted solo entonces.
—En efecto —contestó Washburn con un gesto de complacencia.
—Sin ayuda de cámara, ni secretario, ni un hombre de confianza, ni...
—Bueno, excepto por esas personas, claro. —Su aplomo parecía haberse esfumado.
—Comprendo...
Intuyó que a su pareja de baile no se le ocurría qué más añadir sin temor a que ella pusiera de nuevo en entredicho sus palabras y casi se alegró por él cuando la pieza finalizó y la acompañó hasta el lugar donde los esperaba lady Ophelia. El joven se despidió con cortesía y se alejó de inmediato.
—Oh, Emma, ¿qué has hecho esta vez? —le susurró su tía.
—¿Yo? ¿Por qué supone que he hecho algo reprobable?
—¿Porque te conozco?
Emma quiso contestar, pero entonces su mirada se posó en una pareja que se encontraba a poca distancia de donde ellas estaban, y toda la saliva de su boca se secó. Allí estaba la segunda razón por la que no había querido participar en la anterior temporada, una razón que tenía nombre y apellidos: Phoebe Stanton, ahora Phoebe Wilcox, condesa de Kendall.
A Emma aún le costaba asimilar que aquella sofisticada mujer fuese la misma con la que había compartido gran parte de su vida. Ella y Amelia Lowell habían sido sus mejores amigas desde la infancia, al menos hasta que habían crecido para convertirse en las mujeres que ahora eran, hasta el momento en el que sus caminos habían comenzado a distanciarse. A los diecisiete años, sus dos amigas habían estado tan ansiosas por iniciar su primera temporada social que Emma apenas era capaz de reconocerlas. Ella, en cambio, solo quería alargar aquellos años, estancar el tiempo en los relojes y disfrutar de incontables momentos junto a Phoebe, su primer amor.
Lo que para su amiga había sido solo un pequeño pasatiempo sin importancia, para Emma lo había supuesto todo. Sin apenas esfuerzo, aún podía recordar el sabor de los labios de Phoebe sobre los suyos, y sentir el temblor de su cuerpo pegado al de ella. No sin vergüenza, recordaba como había intentado provocar situaciones en las que ambas pudieran quedarse a solas para disfrutar de unos minutos de intimidad, convencida de que Phoebe sentía lo mismo que ella, aunque jamás se lo hubiera insinuado siquiera. Cuántas noches había pasado fantaseando con volver a besarla, con construir un futuro juntas escondidas del mundo.
Pero Phoebe, como Amelia, había planeado una vida muy distinta, una vida en la que sería cortejada por algún aristócrata que la colmaría de atenciones y que acabaría convirtiéndola en su esposa. Y Emma se vio incapaz de ser testigo de aquel proceso, de ver como la mujer a la que amaba se le escurría para siempre entre los dedos. Oh, por supuesto que había estado al tanto de todo lo que sucedía. Sus amigas la habían visitado con la suficiente frecuencia como para ponerla al corriente, visitas que se fueron espaciando cada vez más hasta que, simplemente, dejaron de producirse.
Amelia se había casado con un vizconde, vivía en Sussex y visitaba Londres con asiduidad. Phoebe, por su parte, había cazado a uno de los condes más ricos de su entorno, diez años mayor que ella y mucho menos atractivo de lo que la muchacha había soñado. Sin embargo, no parecía importarle demasiado, porque el conde la adoraba y la colmaba de atenciones.
—¡Emma! —exclamó su amiga al verla. Phoebe se acercó, radiante como una estrella, y le dio un corto abrazo y un beso en la mejilla.
—Veo que ya habéis regresado de vuestra luna de miel —comentó ella, con una sonrisa tan falsa como un penique de piedra.
—Oh, sí. ¡Ha sido maravilloso, Emma! —confesó su amiga, que se colgó del brazo de su esposo—. Richard es un compañero de viaje estupendo.
—No podría ser de otra manera si era a ti a quien acompañaba —repuso él, meloso.
Emma tuvo que reprimir una arcada.
—Un día de estos tienes que venir por casa —le dijo Phoebe—. A tomar el té.
—Eh, sí, por supuesto —contestó Emma, sabiendo que no lo haría.
—No puedo creerme que al fin hayas sido presentada —continuó—. Pero, bueno, dicen que más vale tarde que nunca, ¿verdad?
—Sí, eso dicen.
—Oh, mira, Richard. —Phoebe se había vuelto hacia un punto indeterminado del salón—. Ahí están los Smithson. Creo que deberíamos ir a saludarlos.
—Por supuesto, querida.
—Oh, Emma, lady Smithson es una mujer encantadora. Nos conocimos en Roma, y no imaginas lo divertida que es.
Emma no tenía ni idea de quién era la dama que mencionaba, y no tenía ningún interés tampoco en conocerla. Lo único que deseaba en ese instante era marcharse de allí, porque toda la situación le resultaba tan dolorosa como irreal. ¿De verdad aquella joven había sido su mejor amiga? ¿La persona a la que más había querido, exceptuando a su propia familia? Ni siquiera recordaba por qué, excepto por el hecho de que era hermosa como una flor, de cabello rubio y rizado y con unos ojos celestes que parecían dos pedazos de cielo.
Echó un vistazo alrededor para ver dónde se encontraba su tía, cuya presencia parecía necesitar justo en ese instante. Se hallaba a pocos pasos, charlando con los Hinckley, una pareja bien avenida a la que ya conocía. La mujer, lady Pauline, le dirigió una mirada de simpatía, como si hubiese podido asomarse a la tristeza de su pecho.
—Me ha encantado verte, Emma. —Phoebe la cogió de la mano—. Ahora que ya has iniciado la temporada seguro que coincidiremos en más de una ocasión.
—Claro, seguro que sí —sonrió.
La pareja se despidió y Emma se negó a ver como se alejaban de ella. Con un poco de esfuerzo, tal vez lograría olvidar que con ellos se marchaba parte de su corazón.
—De verdad, tía, no tenía por qué haber venido —comentó Emma.
Lady Ophelia se encontraba esa mañana en su casa para hacer de anfitriona en el caso de que algún joven acudiese a presentar sus respetos a su sobrina. Con ella iba su inseparable dama de compañía, lady Cicely, que no tardó en probar los dulces que la señora Grant había mandado preparar para la ocasión.
—¿Cómo que no? —inquirió su tía—. Te recuerdo que, cuando Jane fue presentada, también estuve aquí.
—Me temo que en esta ocasión no va a ser necesario.
—No pretenderás quedarte a solas con los jóvenes que vengan a verte.
—Lucien estará aquí.
—Pero no habrá ninguna otra dama presente —comentó su tía—. Emma, de verdad, ¿es que durante todos estos años no has aprendido nada sobre etiqueta?
—Lo cierto es que no espero ninguna visita —confesó al fin—. Apenas bailé con nadie y no creo que haya ningún joven especialmente interesado en mí.
—Oh, eso son tonterías. Eres una Milford, motivo más que suficiente para despertar el interés de algún caballero.
Emma reprimió las ganas de soltar un bufido y cruzó una breve mirada con lady Cicely, que parecía divertirse con la situación. Lucien apareció unos minutos más tarde, después de que las tres mujeres hubieran dado buena cuenta de la primera taza de té.
—Sabéis que esos pastelitos eran para los posibles invitados, ¿verdad? —comentó, mirando el plato medio vacío que descansaba sobre la mesita frente al sofá.
—La señora Grant ha guardado un par de bandejas —comentó su hermana—, aunque no sé para qué.
—Emma, límpiate la boca. Parece que acabes de zamparte a nuestra cocinera.
Su hermana se pasó el dorso de la mano por los labios y contempló los restos de azúcar glasé.
—¿No hay servilletas? —le recriminó su tía, que en ese momento le tendía una.
—Ya no hace falta.
—Ay, por Dios —suspiró lady Ophelia—. ¿Te has criado en una granja?
Lucien soltó una carcajada y se dejó caer sobre una de las butacas.
—Ya debería conocer a Emma, tía. Le gusta ser rebelde.
Emma sacó la lengua a modo de burla y se metió otro dulce en la boca. Estaban deliciosos, y era una lástima que se desperdiciaran. Se reclinó en el sofá, aburrida. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar antes de que todos se diesen cuenta de que no iba a recibir ninguna visita? Ella no era su hermana Jane. Ni Phoebe o Amelia.
Pero su tía tenía razón, como siempre. Un rato más tarde, comenzaron a llegar los jóvenes, muchos menos que los que había recibido su hermana Jane dos años atrás, pero desde luego más de los que esperaba. Y entre ellos se encontraba Clifford Lockhart, vizconde Washburn.
—He de confesarle que no esperaba verlo por aquí —le dijo ella más tarde.
—¿Por qué no? —se sorprendió—. Me parece usted una joven encantadora y de buena familia.
—Como la mayoría de las damas que había anoche en el baile —puntualizó Emma.
—Sin duda, pero posiblemente ninguna tan interesante como usted.
—¿Interesante?
—He de reconocer que nuestra charla fue bastante inusual, y que revela un carácter poco convencional.
—¿Y eso le resulta atractivo? —Lo miró con las cejas alzadas.
—Ya lo creo que sí —reconoció el joven con un guiño—. Es usted todo un reto, lady Emma. Y a mí me encantan los desafíos.