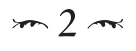A Hugh Barrymore, ahora convertido en sir Hugh Barrymore, se le hacía extraño encontrarse en Londres y a salvo. Al menos todo lo a salvo que uno podía encontrarse en una urbe de aquellas dimensiones. Sin embargo, el hecho de que nadie le disparara balas de mosquete y de que los cañonazos no sobrevolaran su cabeza suponía todo un avance. Aún había ocasiones en las que, al despertar, no conseguía reconocer el lugar en el que se encontraba y siempre volvía la cabeza hacia la derecha, donde hasta hacía bien poco habían estado sus compañeros de pelotón. Casi dos meses habían transcurrido desde que se había licenciado del Ejército y aún no lograba acostumbrarse a la paz que rodeaba su vida ni al silencio que reinaba en su casa de Baker Street, en Marylebone.
También le había costado habituarse a los nuevos horarios que ahora regían su rutina; rara era la mañana en la que no abría los ojos antes del alba, y más rara la noche en la que no caía rendido de sueño a las nueve o las diez. Su hermano mayor, Markus, parecía dispuesto a subsanar ese contratiempo a la mayor brevedad y lo había convencido para acudir a uno de los clubes de los que era miembro para tomar una copa y, tal vez, jugar alguna partida de cartas. Hugh estuvo a punto de enviarle una nota cancelando la salida nocturna, porque después de una frugal cena lo único que deseaba era leer un rato y meterse en la cama. No lo hizo, por supuesto. Cuanto antes se reincorporase a la vida que lo aguardaba en el futuro, mejor para todos.
Los Barrymore eran una de las familias más ricas y respetadas de Londres, aunque ninguno de sus miembros perteneciera a la aristocracia. Su padre, Ambrose, era banquero de cuarta generación. Markus le sucedería llegado el momento, y para ello contaba con Hugh, que estaría a su lado igual que su tío Percival había estado junto a su padre. Y es que la familia había expandido sus intereses al comercio y poseían incluso una compañía naviera, un patrimonio tan ingente que ni siquiera el todopoderoso Ambrose Barrymore podía abarcar. Decir que estaba contento con el regreso de su segundo hijo habría sido injusto. Estaba eufórico, y no solo porque hubiera regresado de la guerra sano y salvo y con un título de caballero que le había concedido el mismo rey por méritos en la batalla.
Hugh era consciente de que, en el mundo en el que a partir de ese momento iba a moverse, era esencial cierta vida nocturna. Acudir a fiestas y a cenas, a clubes y a acontecimientos deportivos de toda índole iba a formar parte de su nueva rutina porque, como decía su padre, los contactos lo eran todo. Ambrose Barrymore había firmado más acuerdos en los salones de baile y en los clubes de caballeros que en sus oficinas de Threadneedle Street, a pocos números del mismo Banco de Inglaterra.
Había quedado con Markus en el club Anchor, en Holborn, y su carruaje lo llevó allí en pocos minutos. No era un establecimiento tan exclusivo como los que podían encontrarse en St. James y rara vez algún aristócrata se dejaba caer por él. Sí había en cambio hombres de negocios y banqueros, médicos, empresarios, abogados, comerciantes... y cualquiera que pudiera permitirse la abultada cuota anual.
No tardó en encontrar a su hermano, que charlaba amigablemente con otro colega de profesión. Hugh se unió a ellos, aunque apenas intervino. Le dolía reconocer que todavía se encontraba un tanto desubicado con respecto a esa parte del negocio familiar y escuchó con atención como ambos comentaban la situación de la banca, que se recuperaba lentamente de la inestabilidad que habían provocado las guerras napoleónicas y el conflicto contra los Estados Unidos.
Sin darse cuenta, su mente se fue evadiendo de la conversación, probablemente porque el tema no le interesaba lo suficiente. Él iba a ocuparse de otra de las ramas del árbol de los Barrymore, una que le resultaba infinitamente más atractiva, y estaba casi ansioso por que su padre le cediera al fin las riendas. Tenía un montón de ideas nuevas que estaba deseando poner en práctica.
Su mirada vagó por la sala en la que se encontraban, bastante abarrotada a aquellas horas, y reconoció a la mayoría de los asistentes. Recordó que solo habían transcurrido cuatro años desde que había estado allí por última vez. Cuatro años, aunque le hubieran parecido cuatro décadas, no eran tantos en realidad, y no era inusual que se dieran cita las mismas personas. Sí detectó algunas caras nuevas y una en especial le llamó la atención. Se trataba de un joven menudo, con un fino bigotito y una abundante mata de cabello oscuro y engominado, peinado hacia atrás. Parecía acompañarlo otro joven algo mayor, aunque con un aspecto muy distinto. Era alto, y con las espaldas anchas como un armario. Se movía con cierta torpeza, como si no se sintiera del todo cómodo en aquel ambiente, y el trato que dispensaba al más joven resultaba revelador. Si no fuera por las costosas ropas que lucía, habría asegurado que se trataba de un sirviente.
Los observó a ambos durante unos minutos y comprobó que no se relacionaban demasiado con el resto de los socios. Intrigado, se levantó con disimulo y se acercó a saludar a un par de caballeros que se encontraban muy próximos al lugar de los desconocidos. Desde allí podía observarlos mucho mejor. La mirada del más joven, cómodamente instalado en uno de los butacones junto a la ventana, se cruzó un instante con la suya. Tenía unos increíbles ojos verdes y un rostro delicado y casi hermoso.
Hugh alzó los hombros, un tanto incómodo, y con el rabillo del ojo vio como un par de caballeros se aproximaban a los dos jóvenes.
—Señor Mullins, ¿le apetece unirse a una partida de cartas? —le preguntó uno de ellos.
—Oh, por supuesto —contestó el muchacho, con la voz un tanto ronca, demasiado para el gusto de Hugh.
Lo vio levantarse, hacer un breve gesto a su compañero y unirse a los dos hombres, que recorrieron el salón en dirección a alguna de las habitaciones dedicadas a los juegos de azar. Hugh no les quitó la vista de encima. Vio que el joven cojeaba un poco, tal vez había sufrido algún tipo de enfermedad en la niñez, o algún accidente. Era tan menudo como le había parecido allí sentado, aunque no debía de tener más de dieciocho años. Quizá aún estaba a tiempo de crecer un poco más.
Hugh podría haberse olvidado con facilidad de aquel extraño joven que ya no se encontraba a la vista, y podría haber regresado junto a su hermano, que aún mantenía una conversación muy animada con el otro banquero. Parecía estar disfrutando, aunque a él se le escapaba el atractivo que podía tener hablar de finanzas. Entre las dos opciones, eligió la que en ese momento se le antojó más entretenida, y se dirigió hacia el fondo de la sala, donde comenzaba un pasillo con varias puertas, todas ellas abiertas. Varios rumores de conversaciones se superponían unos a otros y fue asomándose como al descuido a cada una de ellas, hasta que encontró la partida que buscaba. Cuatro hombres, entre ellos el joven Mullins, ocupaban una de las mesas. Había otras personas en la habitación, quizá media docena, y allí estaba también el acompañante.
Saludó a los presentes, que observaban el inicio de la partida con bastante interés. Pidió a un camarero que le sirviera una copa y trató de concentrarse también en el juego que se desarrollaba ante él. Mullins resultó ser un joven bastante avezado, rápido de mente y que arriesgaba hasta el último momento. Lo vio ganar un buen puñado de libras sin que su rostro se alterara lo más mínimo. Hablaba poco, apenas alzaba la mirada y parecía tan concentrado en la partida que ni un cañonazo lo habría sacado de ella. Y no se había quitado los guantes, de un blanco inmaculado.
Tuvo la oportunidad de observarlo a su antojo. La curva de su mandíbula y sus pequeñas y delicadas orejas, los labios bien formados bajo aquel ridículo bigote y las cejas tan bien delineadas que parecían pintadas. Y aquellos ojos verdes rodeados de espesas pestañas que le daban a su mirada una profundidad poco habitual.
Hugh alzó las cejas e inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. No, no podía ser. Era imposible. Miró al resto de los presentes en la sala, pero ninguno parecía notar nada extraño, y entonces clavó la mirada en el acompañante, que permanecía unos pasos retirado y firme, como un soldado de guardia. Cruzó con él una mirada y enseguida bajó los ojos. Hugh volvió a centrar su atención en el joven Mullins.
Se habría jugado su mano derecha a que aquel muchacho era en realidad una mujer.
Había transcurrido casi una hora y Hugh no se había movido de allí. Markus, sorprendido por su ausencia, lo encontró al fin, aunque no logró entender qué tenía de especial aquella partida para que su hermano no apartara los ojos de ella. No se estaban jugando grandes cantidades de dinero, ni parecía haber un ganador que hubiera acumulado ganancias suficientes como para llamar la atención. Hugh no se atrevió a contarle sus sospechas. Podría estar equivocado y provocar una situación de lo más incómoda para todos, aunque cada vez estaba más convencido de que, en efecto, bajo aquel disfraz se ocultaba una joven. ¿Qué estaría haciendo allí y por qué? ¿De quién sería hija, hermana, esposa o amante?
La observó con disimulo hasta que al fin se levantó de la silla y poco después la siguió hasta la sala principal. Ahora le resultaba evidente que aquella cojera era fingida, probablemente para que sus andares femeninos no la delatasen. Cuantas más cosas descubría, más seguro estaba de su intuición.
La vio sentarse en una de las butacas y mirar su reloj de bolsillo. Era bastante tarde, así es que probablemente no tardaría en marcharse. ¿No había nadie que la estuviera echando de menos? Se aproximó como al descuido y ocupó uno de los sofás cercano a su posición.
—El señor Mullins, ¿verdad?
—Eh, sí —contestó, con aquella voz ronca que ahora Hugh sabía era también impostada—. ¿Nos conocemos?
—Creo que no —contestó él, y le tendió la mano—. Hugh Barrymore.
—Evan Mullins. —Respondió a su apretón con bastante energía.
—Mullins... —repitió Hugh—. Creo que no conozco a nadie con ese nombre en Londres.
—Oh, mi familia es de Durham —señaló el falso joven—. Llegué hace apenas unos meses, ya sabe, para conocer un poco la ciudad.
—Por supuesto. —Durham, una de las regiones más alejadas de la capital. La chica era lista—. Y tal vez para buscar esposa, supongo.
—¿Esposa? —Aquellos ojos verdes se abrieron desmesurados.
—Disculpe mi falta de modales. A lo largo de los años he conocido a muchos jóvenes de su edad que vinieron a Londres en busca de esposa —señaló, con toda la intención—. Deduje que podría usted formar parte de ese grupo.
—No lo descarto, desde luego. —Se estiró la manga de la camisa con aquella mano enguantada que ocultaba sin duda unos dedos largos y finos—. Aunque en este momento no entra dentro de mis planes.
—Claro, siempre hay tiempo para atarse a una mujer de por vida, ¿cierto?
—En efecto —contestó, sin muestras aparentes de que el comentario malicioso la hubiese molestado.
—Hace bien. Disfrute cuanto pueda antes de que alguna joven de aspecto sumiso y con un carácter del infierno le corte las alas.
—No parece tener usted en mucha consideración a las damas.
—Las mujeres solo sirven para una cosa, ya me entiende —le dijo, con un guiño cómplice.
Ahí estaba. La vio fruncir los labios y un destello de furia atravesando su mirada, pero mantuvo la templanza y el pulso apenas le tembló.
—Supongo que ellas deben de pensar algo muy parecido de nosotros, ¿no le parece? —comentó, con una falta de pasión en la voz que le resultó casi divertida.
Hugh intuyó que, por dentro, estaría deseando soltarle cuatro frescas, que bien se merecería por aquellos comentarios tan fuera de lugar y tan alejados de su sentir verdadero. Solo estaba tratando de provocarla, aunque la treta no le había dado el resultado que esperaba. La vio levantarse y hacerle un gesto a su compañero, en el que no había vuelto a reparar.
—Si me disculpa, señor Barrymore, ha llegado la hora de retirarme.
Hugh no se levantó. Se limitó a alzar su vaso de brandy en su dirección.
—Ha sido un placer, señor Mullins. Espero que volvamos a vernos.
—Oh, seguro que sí.
La vio alejarse con aquel andar renqueante y observó al resto de las personas congregadas en el salón. Ninguna de ellas miraba a aquella joven disfrazada y apenas un puñado le dirigieron un gesto de despedida. ¿Es que acaso, durante su ausencia, todos los hombres que conocía se habían quedado ciegos?
Emma abrió los ojos en cuanto su doncella, Maud, descorrió las cortinas. Se dio media vuelta en la cama y se resistió a abandonar la calidez de su lecho. Estaba muerta de sueño, pero no podía perderse el desayuno. Se había acostado a una hora bastante temprana, o al menos había fingido hacerlo. No podía justificar su ausencia en la mesa, a no ser que alegara encontrarse indispuesta. Y ya había utilizado esa excusa la última vez.
Se arrastró fuera de la cama y, mientras se aseaba y dejaba que su doncella la ayudara a vestirse, pensó en los acontecimientos de la noche anterior. Aquel hombre, Hugh Barrymore, casi había logrado desestabilizarla. Emma había reparado en su presencia de inmediato. Era una cara nueva, una muy atractiva, de hecho, con el cabello castaño, los ojos oscuros y una mandíbula tallada en granito. No era un hombre guapo, sus rasgos eran demasiado abruptos, pero desprendía un magnetismo arrebatador. Alto y de hombros anchos, parecía dominar cualquier estancia en la que se encontrase. Lo había visto llegar en compañía de Markus Barrymore, a quien conocía de forma superficial, y le resultó evidente que eran familia; hermanos o, al menos, primos.
Fue consciente de su presencia en la sala de juego y casi se le detuvo el corazón cuando más tarde se sentó tan cerca de ella. Sin embargo, todo el atractivo que había visto en él se esfumó en cuanto hizo el primer comentario despectivo hacia las mujeres. Con gusto se habría levantado y le habría abofeteado allí mismo si con ello no hubiera echado a perder su tapadera, una que le había costado varios meses crear y mantener. Era un hombre despreciable, despreciable y abyecto, y rogó no volverse a cruzar con él en el futuro.
Bajó a desayunar y compuso su mejor sonrisa, aunque ni siquiera así se libró del agudo sentido de observación de su hermano Lucien.
—Parece como si te hubieras caído rodando por una colina —le dijo, en cuanto la vio aparecer.
—Gracias, hermano —masculló ella—. Buenos días a ti también.
—¿Has vuelto a pasar la noche entera leyendo?
—Hola, papá. —Emma ignoró el comentario de Lucien y le dio un beso en la mejilla a su padre, ya concentrado en el periódico matutino.
—Emma, en serio, tienes un aspecto horrible —continuó Lucien.
—¿Estás enferma? —Oliver Milford, conde de Crampton, abandonó la lectura y observó a su hija con aire preocupado.
—Estoy bien, papá —lo tranquilizó ella, mientras untaba mantequilla en una de sus tostadas—. Lucien es un exagerado.
—Yo también te encuentro algo pálida, hija. Y tienes ojeras. —Dejó el periódico a un lado—. ¿Quieres que llamemos al médico?
—¿Qué? ¡No! —Emma bufó—. No estoy enferma.
—¿Seguro?
Emma suspiró con fastidio.
—Me dormí tarde leyendo, como ha dicho Lucien.
—¡Ja! ¡Lo sabía!
—Ya, eres muy listo —se mofó ella.
—¿Alguna de esas novelas que tanto te gustan?
—Un tratado sobre política —contestó ella.
—¿De verdad? —Lucien la miró con una ceja alzada.
Emma soltó una risita y le dio un buen mordisco a la tostada. ¡Qué fácil le resultaba tomarle el pelo a su hermano! Este, que comprendió de inmediato la broma, arrugó la nariz y volvió a concentrarse en su desayuno.
—Mañana por la noche es el baile en casa de los Waverley —anunció, sin mirarla siquiera—. Te aconsejo que descanses bien esta noche, o nadie querrá acercarse a ti por miedo a contagiarse de tisis o de algo aún peor.
—¿Cómo no se me había ocurrido? —comentó con malicia.
Lucien clavó sus ojos en su hermana, y no había ni rastro de humor en ellos.
—No estás obligada a participar en la temporada —le dijo—. Te recuerdo que accediste de buen grado, pero, si no vas a tomártela en serio, será mejor que lo dejemos ahora, antes de que logres ridiculizar a toda la familia.
—¡No tengo intención de hacer tal cosa! —espetó ella, herida.
—Lucien, no seas tan duro con Emma —intervino el padre.
—¿Duro? —se mofó su hermano—. La mimas demasiado, papá. Es una consentida y una caprichosa y...
—¡Basta! —El conde apenas necesitó alzar la voz, pero fue suficiente para interrumpir la diatriba de Lucien—. Tengamos el desayuno en paz, por favor.
A Emma le habría gustado dedicarle a su hermano un gesto de triunfo, pero eso habría resultado mezquino, y ella no era ese tipo de persona. Pero sí le dolía que su hermano mayor, a quien idolatraba, tuviera tan pobre opinión de ella. ¿Tanto le costaba entender que no deseara el tipo de vida insulsa y sin sentido de todas las jóvenes de su edad?
Casi engulló lo que quedaba en su plato y se levantó de la mesa. Se aproximó al lugar donde el mayordomo había dejado el correo y vio que había llegado nueva correspondencia, sin duda más invitaciones a bailes y eventos. Entonces vio una carta dirigida a ella, sin remite, con sus señas escritas con una letra ligeramente inclinada y muy femenina. No provenía ni de Phoebe ni de Amelia, cuya escritura conocía muy bien. Miró hacia la mesa, tentada de hacer algún comentario al respecto, pero tanto su padre como su hermano estaban concentrados en sendos periódicos, ajenos por completo a ella. Ni siquiera sabía si se habían dado cuenta de que ya no se encontraba sentada con ellos. Con una mueca de contrariedad, abandonó la estancia y subió a su cuarto, con una sombra de tristeza pegada a los talones.
Querida lady Emma:
El debut de una joven en sociedad siempre es un motivo de celebración, y sin duda uno de los acontecimientos más esperados por las muchachas de su edad. En los meses venideros, asistirá usted a infinidad de bailes y eventos con el propósito de encontrar un marido adecuado.
Si bien es cierto que las mujeres no precisamos de un esposo para alcanzar nuestra felicidad, también lo es que, en muchos aspectos, hacen nuestra vida más fácil. Por desgracia, aún existen demasiados ámbitos en los que no podemos desenvolvernos sin una figura masculina que nos respalde. Tal vez, con el andar del tiempo, podamos ser consideradas iguales, pero aún no. Todavía no ha llegado ese momento.
Aunque la idea del matrimonio le pueda resultar arcaica e incluso innecesaria, estoy convencida de que, en algún lugar, existe el hombre apropiado para usted, aquel que sabrá comprenderla, aceptarla y llenar su vida de pasión.
No tema usted ahondar en las sensaciones que le provocan los caballeros con los que tenga la oportunidad de bailar o de compartir un rato de charla. No se centre exclusivamente en las cosas que los separan y trate de indagar si tienen, por el contrario, intereses o gustos en común. El matrimonio, con la persona adecuada, puede ser fuente de dicha.
Suya afectuosa,
LADY MINERVA