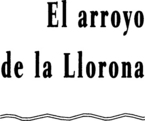
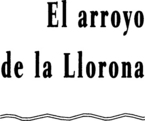
El día en que Don Serafín le dio permiso a Juan Pedro Martínez Sánchez de llevarse a Cleófilas Enriqueta DeLeón Hernández como su novia, saliendo por el umbral de la casa de su padre, a lo largo de varios kilómetros de camino de terracería y varios kilómetros de pavimento, cruzada la frontera y más allá, hasta llegar a un pueblo del otro lado—ya adivinaba la mañana en que su hija levantaría la mano para cubrirse los ojos, miraría hacia el sur y soñaría con regresar a las tareas sin fin, a los seis hermanos buenos para nada y a las quejas de un viejo.
Él había dicho, después de todo, en el bullicio de la despedida: Soy tu padre, nunca te abandonaré. Lo había dicho, ¿no es verdad?, cuando la abrazó y después la dejó ir. Pero en ese momento Cleófilas estaba ocupada buscando a Chela, su dama de honor, para llevar a cabo su conspiración del ramo de novia. No recordaría las palabras de despedida de su padre hasta después. Soy tu padre, nunca te abandonaré.
Sólo ahora como madre lo recordaba. Ahora, cuando ella y Juan Pedrito se sentaban a la orilla del arroyo. Cómo puede suceder que cuando un hombre y una mujer se aman a veces ese amor se agria. Pero el amor de un padre por un hijo o del hijo por sus padres, es otra cosa muy distinta.
Cleófilas pensaba en eso las noches cuando Juan Pedro no llegaba a casa y ella se recostaba en su lado de la cama y escuchaba el hueco rugir de la autopista, el ladrido de un perro en la distancia, el susurro de los nogales pacaneros, como señoritas de enaguas con crinolina—shh-shh-shh, shh-shh-shh—arrullándola hasta quedarse dormida.

En el pueblo donde creció no hay gran cosa que hacer más que acompañar a las tías y a las madrinas a la casa de una o la otra a jugar cartas. O caminar al cine para ver otra vez la película de la semana, salpicada de manchas y con un pelo temblando fastidiosamente en la pantalla. O ir al centro a pedir una malteada que reencarnará en un día y medio como un grano en la espalda. O a la casa de la amiga a ver el capítulo de la última telenovela y tratar de copiar la manera en que las mujeres se arreglan el cabello, se maquillan.
Pero lo que Cleófilas ha estado esperando, lo que ha estado susurrando y suspirando y balbuceando entre risas, lo que estuvo esperando desde que tenía edad para recargarse contra los aparadores de gasa y mariposas y encaje, es la pasión. No una pasión como la de las portadas de la revista ¡Alarma!, si me perdonas, donde retratan a la amante junto al tenedor ensangrentado que usó para salvar su honra: Sino la pasión en su esencia cristalina más pura. Como la que describen los libros y las canciones y las telenovelas donde uno encuentra, finalmente, el gran amor de su vida y hace todo lo posible, lo que debe hacer, cueste lo que cueste.
Tú o nadie. Es el título de la telenovela favorita del momento. La hermosa Lucía Méndez tiene que soportar toda índole de sufrimientos del corazón, separación y desengaño y ama, siempre ama, pase lo que pase, porque eso es primordial y, ¿viste a Lucía Méndez en el comercial de la aspirina Bayer?—¿no se veía guapísima? ¿Se pinta el cabello tú crees? Cleófilas va a ir a la farmacia a comprar un enjuague para el cabello; su amiga Chela se lo va a aplicar—no es nada difícil. Porque no viste el capítulo de anoche cuando Lucía confesó que lo amaba más que a nadie en su vida. ¡En su vida! Y canta la canción Tú o nadie al principio y al final del capítulo. Tú o nadie. Supongo que así es como deberíamos vivir nuestras propias vidas, ¿no? Tú o nadie. Porque sufrir de amor es bueno. De alguna manera, el dolor es dulce. Al final.

Seguín. Le había gustado el sonido de esa palabra. Lejana y encantadora. No como Monclova, Coahuila. Feas.
Seguín, Tejas. Un sonido agradable de repiqueteo de plata. El tintineo del dinero. Iba a poder usar vestidos como los de las mujeres de la tele, como Lucía Méndez. Y tener una casa divina y mira que si no iba a ponerse celosa Chela.
Y sí, irían en coche hasta Laredo para conseguir su ajuar de novia. Eso dicen. Porque Juan Pedro quiere casarse luego luego, sin un noviazgo muy largo ya que no puede faltar mucho tiempo al trabajo. Tiene un puesto muy importante en Seguín en, en… una compañía cervecera, creo. ¿O era de llantas? Sí, tiene que regresar. Para que puedan casarse en la primavera cuando puede faltar al trabajo y entonces se irán en su camioneta pick-up nueva—¿la viste?—hasta su casa nueva en Seguín. Bueno, no exactamente nueva, pero la van a pintar. Ya sabes cómo son los recién casados. Pintura nueva y muebles nuevos. ¿Y por qué no? Él tiene con qué. Y tal vez después agreguen un cuarto o dos para los niños. Que Dios les dé muchos.
Bueno, ya verás. Cleófilas siempre ha sido tan buena con la máquina de coser. Un poquito de rrr, rrr, rrr con la máquina y ¡zas! Milagros. Siempre ha sido tan lista, esa muchacha. Pobrecita. Y eso que no tiene siquiera una madre que le aconseje sobre cuestiones como la noche de bodas. Bueno, que Dios la ayude. Entre ese padre cabeza de burro y esos seis hermanos atarantados. Bueno, ¡y tú qué crees! Sí, voy a ir a la boda. ¡Claro! El vestido que voy a usar sólo se tiene que arreglar un poquitín para ponerlo a la moda. Sabes, vi un estilo nuevo anoche que creo que me favorecería. ¿Viste el capítulo de anoche de Los ricos también lloran? Bueno, ¿te fijaste en el vestido que lucía la mamá?

La Llorona. Qué nombre tan extraño para un arroyo tan hermoso. Pero así le decían a ese arroyo que pasaba por detrás de la casa. Aunque nadie podía decir si la mujer había llorado de coraje o de dolor. Los de ahí sólo sabían que el arroyo que uno cruzaba camino a San Antonio y luego otra vez al volver se llamaba Woman Hollering Creek, el arroyo de la Llorona, un nombre que nadie de estos lugares ponía en duda, mucho menos entendía. Pues, allá de los indios, quién sabe—la gente del pueblo se encogía de hombros, porque no era asunto suyo cómo fue que este chorrito de agua había recibido su curioso nombre.
¿Para qué quieres saber? Trini, la encargada de la lavandería automática preguntó en el mismo español brusco que usaba siempre que le daba cambio a Cleófilas o le gritaba por algo. Primero por poner demasiado jabón en las máquinas. Después por sentarse sobre una lavadora. Y aun después, ya que Juan Pedrito había nacido, por no entender que en este país no puedes dejar que tu bebé camine por ahí sin pañales y con el pipí de fuera, no era propio, ¿entiendes? Pues.
Cómo podía Cleófilas explicarle a una mujer así por qué el nombre Woman Hollering le fascinaba. Bueno, no tenía caso hablar con Trini.
Por otro lado estaban las vecinas, una a cada lado de la casa que rentaban cerca del arroyo. La señora Soledad a la izquierda, la señora Dolores a la derecha.
A la vecina Soledad le gustaba decir que era viuda, aunque cómo llegó a serlo era un misterio. Su esposo o se había muerto o se había huido con una cualquiera de esa cantina que le dicen el ice-house. O simplemente había salido por cigarros una tarde y no había vuelto. No se sabía cuál, ya que Soledad, por lo general, no lo mencionaba.
En la otra casa vivía la señora Dolores, amable y muy buena, pero su casa olía demasiado a incienso y a velas de sus altares que ardían sin cesar en memoria de dos hijos que habían muerto en la última guerra y un esposo que había muerto de pena poco después. La vecina Dolores dividía su tiempo entre la memoria de estos hombres y su jardín, famoso por sus girasoles—tan altos que tenían que sostenerlos con palos de escoba y tablas viejas; sus amarantos rojos rojos, con flecos sangrantes de un espeso color menstrual; y, especialmente, las rosas cuyo aroma triste hacía que Cleófilas recordara a los muertos. Cada domingo, la señora Dolores cortaba las flores más hermosas y las arreglaba sobre tres tumbas modestas en el panteón de Seguín.
Las vecinas, Soledad, Dolores, podrían haber sabido alguna vez el nombre del arroyo antes de que todo el mundo lo nombrara en inglés, pero no lo recordaban. Estaban demasiado ocupadas recordando a los hombres que se habían ido, ya fuera por decisión propia o por las circunstancias, y que nunca regresarían.
Dolor o coraje, se preguntó Cleófilas de recién casada cuando al pasar en coche por el puente la primera vez Juan Pedro se lo hizo notar. La Llorona, había dicho, y ella se había reído. Un nombre tan raro para un arroyo tan bonito y tan lleno de colorín colorado y vivieron felices para siempre.

La primera vez se había sorprendido tanto que no había gritado ni había intentado defenderse. Ella siempre había dicho que devolvería los golpes si un hombre, cualquier hombre, la golpeara.
Pero cuando llegó el momento y el la cacheteó una vez y luego otra y otra hasta que el labio se abrió y sangró una orquídea de sangre, ella no le contestó, no se soltó llorando, no huyó como se imaginaba que lo haría cuando veía esas cosas en las telenovelas.
En su propia casa, sus padres nunca se habían levantado la mano ni tampoco lo habían hecho contra sus hijos. Aunque sabía que la podrían haber criado sin muchas exigencias como hija única—la consentida—había ciertas cosas que nunca toleraría. Nunca.
En cambio, cuando sucedió por primera vez, cuando apenas eran marido y mujer, se llevó tal sorpresa que se quedó pasmada, muda, inmóvil. No había hecho más que tocar el calor en su boca y mirar fijamente la sangre en la mano como si ni siquiera entonces lo entendiera.
No se le ocurrió qué decir, no dijo nada. Sólo acarició los rizos oscuros del hombre que lloraba y volvería a llorar como un niño, sus lágrimas de arrepentimiento y vergüenza, esta y cada vez.

Los hombres en el ice-house. Según lo que ella puede adivinar, de las pocas veces en que la invitan durante su primer año de casada y acompaña a su esposo, se siente ajena a su conversación, espera y da traguitos de cerveza hasta que ésta se entibia, tuerce una servilleta de papel para hacer un nudo, luego otra para un abanico, luego otra para una rosa, asiente con la cabeza, sonríe, bosteza, sonríe educadamente, se ríe en los momentos apropiados, se recarga contra la manga de su esposo, tira de su codo y finalmente aprende a predecir a donde va a llevar la plática, de esto Cleófilas concluye que cada uno intenta cada noche encontrar la verdad que yace en el fondo de la botella, como si fuera un doblón de oro en el fondo del mar.
Quieren decirse lo que se quieren decir a sí mismos. Pero eso que choca como un globo de helio contra el techo del cerebro nunca encuentra el camino de salida. Burbujea y se levanta, gorjea en la garganta, rueda por la superficie de la lengua y estalla de los labios—un eructo.
Si tienen suerte, hay lágrimas al final de la noche larga. En cualquier momento, los puños tratan de hablar. Son perros que persiguen su propia cola antes de echarse a dormir: Tratando de encontrar una manera, una ruta, una escapatoria y—finalmente—un poco de paz.

En la mañana a veces antes de que él abra los ojos. O después de hacer el amor. O tal vez sencillamente cuando él está sentado frente a ella en la mesa metiéndose un bocado y masticando. Cleófilas piensa: Éste es el hombre al que he esperado toda mi vida.
No que no sea un hombre bueno. Ella tiene que hacerse recordar por qué lo ama mientras cambia los Pampers del bebé o cuando trapea el piso del baño o intenta hacer cortinas para las entradas sin puertas o cuando blanquea las sábanas. O duda un poco cuando él patea el refrigerador y dice que odia esta pinche casa y que se va a donde no lo molesten los chillidos del bebé y las preguntas recelosas de ella y sus súplicas para que componga esto y esto y esto porque si no fuera tan burra, se daría cuenta de que él ha estado despierto desde antes de que el gallo cante para ganar lo suficiente para poder pagar la comida que a ella le llena el estómago y el techo que la cubre y que tendrá que volver a madrugar al día siguiente así que por qué carajos no me dejas en paz, mujer.
No es muy alto, no, y no se parece a los hombres de las telenovelas. Su cara todavía cacariza por el acné. Y está un poco barrigón de toda la cerveza que toma. Bueno, siempre ha sido fornido.
Este hombre que se echa pedos y eructa y ronca así como se ríe y la besa y abraza. De alguna manera este esposo cuyos bigotes encuentra cada mañana en el lavabo, cuyos zapatos tiene que airear cada noche en el porche, este esposo que se corta las uñas en público, que ríe ruidosamente, que echa de maldiciones como un hombre y exige que le cambien el plato en las comidas como se hacía en casa de su madre en cuanto llega a casa, no importa si a tiempo o tarde, y a quien no le importa en lo absoluto la música o las telenovelas o el romance o las rosas o la luna que flota aperlada sobre el arroyo o a través de la ventana de la recámara, para el caso da igual, cierra las persianas y vuélvete a dormir, este hombre, este padre, este rival, este guardián, este amo, este señor, este patrón, este esposo por los siglos de los siglos.

Una duda. Ligera como un cabello. Una taza lavada y colocada al revés en la repisa. Su lápiz labial, su talco y su cepillo arreglados en el baño de una manera distinta.
No. Es su imaginación. La casa igual que siempre. Nada.
Al regresar a casa del hospital con su hijo recién nacido y su esposo. Algo reconfortante al descubrir sus pantuflas bajo la cama, la gastada bata de casa donde la dejó, en la percha del baño. Su almohada. La cama de ambos.
La dulce, dulce llegada a casa. Dulce como el aroma de polvo facial en el aire, jazmín, licor pegajoso.
La huella emborronada sobre la puerta. Un cigarro apachurrado en un vaso. La arruga en el cerebro se vuelve doblez permanente.

A veces ella piensa en la casa de su padre. ¿Pero cómo podría regresar allá? Qué desgracia. ¿Qué dirían los vecinos? Regresar a casa así, con un bebé en brazos y otro en el horno. ¿Dónde está tu marido?
El pueblo de chismes. El pueblo del polvo y la desesperanza. Al que ella había cambiado por este otro pueblo de chismes. Este pueblo de polvo, desesperación. Las casas más separadas tal vez, pero no por eso más resguardadas. Sin un zócalo frondoso en el centro, aunque el murmullo de las habladas se oye igual de bien. Sin cuchicheos apiñados en las escaleras de la iglesia cada domingo. Porque aquí, en lugar de eso, el cuchicheo empieza en el ice-house, al atardecer.
Este pueblo, con su orgullo tonto por una nuez de bronce del tamaño de una carriola de bebé frente al ayuntamiento. El taller de reparación de televisores, la farmacia, la tlapalería, la tintorería, el consultorio del quiropráctico, la vinatería, la oficina de fianzas, un local vacío y nada, nada, nada de interés. Nada a lo que se pueda llegar a pie, de cualquier modo. Porque aquí los pueblos están salpicados para que tengas que depender de los esposos. O te quedas en casa. O manejas un coche. Eso si eres tan rica como para tener coche y permiso del marido para manejarlo.
No hay a donde ir. A menos que uno cuente a las vecinas: Soledad a un lado, Dolores al otro. O el arroyo.
No vayas ahí después del anochecer, mi’jita. Quédate cerca de la casa. No es bueno para la salud. Mala suerte. Mal aire. Te vas a enfermar y el bebé también. Vas a agarrar susto vagando por ahí en la oscuridad y entonces verás que teníamos razón.
A veces en el verano, el arroyo es sólo un charco lodoso, aunque ahora en la primavera, gracias a las lluvias, se convierte en una cosa viva de buen tamaño, una cosa con voz propia que llama todo el día y toda la noche con su voz aguda y plateada. ¿Será la Llorona? La Llorona, que ahogó a sus propios hijos. Tal vez nombraron al arroyo por la Llorona, piensa ella, y recuerda todas las leyendas que aprendió de niña.
La Llorona la llama. De eso está segura. Cleófilas pone sobre el zacate la cobija del bebé con su pato Donald. Escucha. El cielo diurno se torna noche. El bebé arranca puños de zacate y ríe. La Llorona. Se pregunta si algo tan tranquilo como esto puede impulsar a una mujer a la oscuridad que acecha bajo los árboles.

Lo que necesita es… e hizo un ademán como si se jalara a los genitales el trasero de una mujer. Maximiliano, ese imbécil apestoso que vive del otro lado de la carretera, fue el que lo dijo y todos los hombres soltaron la carcajada. Pero Cleófilas sólo gruñó: Grosero, y siguió lavando los platos.
Sabía que él no lo había dicho porque fuera cierto, sino más bien porque era él el que necesitaba acostarse con una mujer en lugar de emborracharse todas las noches en el ice-house y luego tambalearse solo rumbo a casa.
Se decía que Maximiliano había matado a su esposa en un pleito en el ice-house cuando ella se le dejó venir con un trapeador. Tuve que disparar, dijo—estaba armada.
Las risas entran por la ventana de la cocina. La de su esposo, la de sus amigos. Manolo, Beto, Efraín, el Perico. Maximiliano.
¿Sería cierto que Cleófilas exageraba, como su esposo siempre decía? Parecía que los periódicos estaban llenos de historias así. Esta mujer encontrada al lado de la carretera. Esta otra arrojada de un coche en movimiento. El cuerpo de ella, ésta inconsciente, aquélla azul amoratada. Su ex esposo, su esposo, su amante, su padre, su hermano, su tío, su amigo, su compañero de trabajo. Siempre. Las mismas noticias espantosas en las páginas de los periódicos. Hundió un vaso en el agua jabonosa por un instante—y tembló.

Le había lanzado un libro. Un libro de ella. Desde el otro lado del cuarto. Un verdugón caliente en la mejilla. Podía perdonarle eso. Pero lo que más la hirió fue el hecho de que el libro era suyo, una historia de amor de Corín Tellado, lo que más le gustaba desde que vivían en los Estados Unidos, sin una televisión, sin las telenovelas.
Excepto algunas veces, cuando su esposo estaba fuera y se las arreglaba para echar un vistazo a algunos capítulos en casa de la vecina Soledad, porque a Dolores no le llamaban la atención ese tipo de cosas, aunque Soledad casi siempre era tan amable de contarle lo que había pasado en tal capítulo de María de nadie, la pobre muchacha de pueblo argentina que tuvo la mala fortuna de enamorarse del guapo hijo de la familia Arrocha, la mismísima familia donde trabajaba, bajo cuyo techo dormía y cuyos pisos aspiraba mientras, en esa misma casa, con las escobas y el jabón de piso como testigos, el Juan Carlos Arrocha de la mandíbula cuadrada había pronunciado palabras de amor, te amo, María, escúchame, mi querida, pero fue ella la que tuvo que decir No, no, no somos de la misma clase y recordarle que no era su lugar ni el de ella enamorarse y mientras tanto su corazón se hacía pedazos, te imaginas.
Cleófilas pensó que su vida iba a tener que ser así, como una telenovela, sólo que ahora los capítulos eran cada vez más y más tristes. Y no había siquiera comerciales para poder relajarse y sonreír. Y no se vislumbraba un final feliz. En esto pensaba mientras estaba sentada afuera con el bebé junto al arroyo detrás de la casa. ¿Cleófilas de…? Pero iba a tener que cambiarse el nombre a Topacio o Yesenia, Cristal, Adriana, Estefanía, Andrea, algo más poético que Cleófilas. Todo les pasaba a las mujeres con nombres de joyas. ¿Pero qué le pasaba a una Cleófilas? Nada. Solamente un porrazo en la cara.

Porque lo ha dicho el doctor. Tiene que ir. Para asegurarse de que el nuevo bebé esté bien, para que no haya ningún problema cuando nazca y la tarjeta con la cita dice el próximo martes. Podría llevarla, por favor. Nada más.
No, no lo va a mencionar. Se lo promete. Si el doctor le pregunta, le puede decir que se cayó de las escaleras de la entrada o que se resbaló cuando estaba en el patio trasero, que se patinó allá atrás, le podría decir eso. Tiene que regresar el próximo martes, Juan Pedro, por favor, por el nuevo bebé. Por su hijo.
Tal vez podría escribirle a su padre y pedirle dinero, sólo un préstamo para los gastos médicos del nuevo bebé. Bueno pues si prefiere que no lo haga. Bueno está bien, no lo hará. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Por favor, no. Ella sabe lo difícil que es ahorrar dinero con todos los gastos que tienen, pero ¿de qué otro modo van a salir de deudas con el pago de la camioneta? Después de pagar la renta y la comida y la luz y la gasolina y el agua y el qué se yo, bueno, casi no sobra nada. Pero, por favor, por lo menos para la visita al doctor. No le pedirá ninguna otra cosa. Tiene que. ¿Por qué está tan ansiosa? Porque.
Porque se va a asegurar de que esta vez el bebé no esté volteado al revés y la parta en dos. Sí. El próximo martes a las cinco y media. Tendré a Juan Pedrito vestido y listo. Pero sólo tiene esos zapatos. Los voy a bolear y estaremos listos. Tan pronto como llegues del trabajo. No te avergonzaremos.

¿Felice? Soy yo, Graciela.
No, no puedo hablar más fuerte. Estoy en el trabajo.
Mira, necesito un favorcito. Hay una paciente, una señora aquí que tiene un problema.
Bueno, wait a minute. ¿Me estás escuchando o qué?
No puedo hablar muy fuerte porque su esposo está en el otro cuarto.
Bueno, ¿por qué no me escuchas?
Le iba a hacer un sonograma—está embarazada, ¿verdad? —y que se me suelta llorando. ¡Híjole, Felice! Esta pobre señora tiene moretones azules y negros por todos lados. I’m not kidding. No te estoy vacilando.
De su esposo. ¿De quién más? Otra de esas novias del otro lado de la frontera. Y toda su familia está en México.
Shit. ¿Tú crees que la van a ayudar? Give me a break. Esta señora ni siquiera habla inglés. No la dejan llamar a su casa, ni escribir, ni nada. Por eso te llamo.
No a México, mensa. Sólo a la estación de autobuses Greyhound. En San Anto.
No, sólo un aventón. Tiene dinero. Todo lo que tendrías que hacer es dejarla en San Antonio de camino a tu casa. Come on, Felice. Please? Si no la ayudamos nosotras, ¿entonces quién? Yo misma la llevaría, pero tiene que tomar el autobús antes de que su esposo llegue del trabajo a casa. ¿Qué dices?
No sé. Wait.
Ahorita mismo, incluso mañana.
Bueno, si no puedes mañana…
Entonces ya quedamos, Felice. El jueves. En la tienda Cash N Carry sobre la autopista 1-10. A mediodía. Estará lista.
Oh, y se llama Cleófilas.
No sé. Una de esas santas mexicanas, supongo. Una mártir o algo así.
Cleófilas. C-L-E-Ó-F-I-L-A-S. Cle. Ó. Fi. Las. Apúntalo.
Thanks, Felice. Cuando nazca el baby tendrá que ponerle nuestros nombres, ¿no?
Sí oye, así es la cosa. A veces como tu típica telenovela. Qué vida, comadre. Bueno, bye.

Toda la mañana ese revoloteo de mitad miedo, mitad duda. En cualquier momento podría aparecer Juan Pedro en la puerta. En la calle. En la tienda Cash N Carry. Como en sus sueños.
Tuvo que pensar en eso, sí, hasta que apareció la mujer de la troca. Entonces no hubo tiempo de pensar en nada más que en la troca apuntando hacia San Antonio. Pon tus maletas en la parte de atrás y súbete.
Pero cuando iban pasando sobre el arroyo, la mujer soltó un grito tan fuerte como el de un mariachi. Que asustó no sólo a Cleófilas, sino también a Juan Pedrito.
Pues, mira que cute. Los espanté a los dos, ¿right? Sorry. Les debí de haber dicho. Cada vez que cruzo ese puente lo hago. Por el nombre, you know. Woman Hollering. La Llorona. O la Gritona. Pues yo grito. Lo dijo en un español salpicado de inglés y se rió. ¿Te has fijado alguna vez, continuó Felice, en que nada por aquí tiene nombre de mujer? Really. A menos que sea la Virgen. Me supongo que sólo eres famosa si eres una virgen. Se estaba riendo otra vez.
Por eso me gusta el nombre de este arroyo. Dan ganas de gritar como Tarzán, ¿verdad?
Todo acerca de esta mujer, esta Felice, asombraba a Cleófilas. El hecho de que manejara una pick-up. Una camioneta, fíjate, pero cuando Cleófilas le preguntó si era de su esposo, le dijo que no tenía uno. La camioneta era de ella. Ella misma la había escogido. Ella misma la estaba pagando.
Antes tenía un Pontiac Sunbird. Pero esos coches son para viejas. Puras chingaderas. Ahora, éste sí que es coche.
¿Qué tipo de habladas eran ésas viniendo de una mujer? pensó Cleófilas. Pero para el caso, Felice no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido. ¿Te imaginas?, cuando cruzamos el arroyo nomás empezó a gritar como loca, le diría después a su padre y a sus hermanos. Así nomás. ¿Quién se hubiera imaginado?
¿Quién? Dolor o coraje, tal vez, pero no un aullido como el que Felice acababa de echar. Dan ganas de gritar como Tarzán, había dicho.
Entonces Felice se empezó a reír otra vez, pero no era la risa de Felice. Salía gorgoreando de su propia garganta, una cinta larga de risa, como agua.