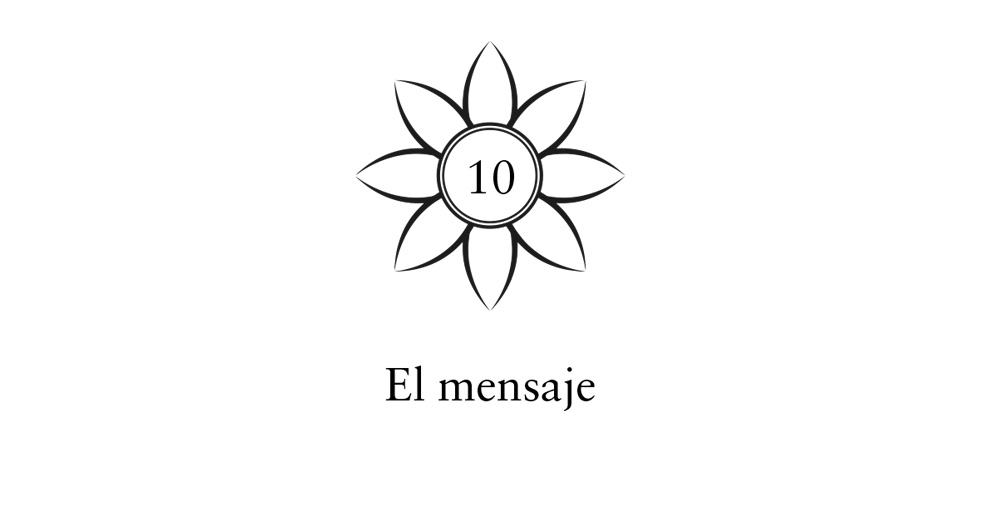
Cuando llegué a la residencia todavía aullaban las sirenas. XIX-49-33 no me abrió la puerta hasta después de llevar un buen rato llamando y gritando mi número por encima del estruendo. Tras comprobar que era una humana, tiró de mí y cerró rápidamente la puerta, y juró que la próxima vez no me dejaría entrar si era tan lenta para obedecer las órdenes más básicas. La dejé echando los cerrojos, muy agitada y con dedos temblorosos.
Las sirenas cesaron cuando llegué al patio. Esa vez los emim no habían logrado entrar en la ciudad. Me recogí el pelo con las manos y traté de recobrar el aliento. Al cabo de un minuto me obligué a mirar hacia el umbral y la escalera de caracol. Tenía que hacerlo. Esperé un momento más para serenarme, y entonces subí a la torre, su torre. Se me ponía la piel de gallina solo de pensar en dormir en la misma habitación que él; en compartir su espacio, su calor, el aire que respiraba.
Cuando llegué, la llave estaba en la puerta. La hice girar y entré con sigilo.
No con suficiente sigilo. En cuanto traspuse el umbral, mi guardián se levantó. Echaba fuego por los ojos.
—¿Dónde estabas?
—Fuera —contesté levantando una endeble barrera mental.
—Tenías que volver aquí si sonaba la sirena.
—Creí que te referías a Magdalen, y no a esta habitación en concreto. Deberías ser más claro.
Oí la insolencia de mi propia voz. Los ojos del Custodio se oscurecieron, y sus labios formaron una línea recta y apretada.
—Te dirigirás a mí con el respeto debido —dijo—, o no te permitiré salir de esta habitación.
—No has hecho nada para ganarte mi respeto.
Le sostuve la mirada, y él a mí. Como no me moví ni desvié la mirada, él pasó a mi lado y cerró de un portazo. No me inmuté.
—Si oyes la sirena —dijo—, deja lo que estés haciendo y vuelves inmediatamente a esta habitación. ¿Entiendes?
Me quedé mirándolo sin contestar. El Custodio se agachó hasta que su cara quedó al nivel de la mía.
—¿Tengo que repetírtelo?
—Preferiría que no —respondí.
Estaba segura de que me iba a pegar. Nadie podía hablarle así a un refa. Pero lo único que hizo fue erguirse cuan alto era.
—Mañana iniciaremos tu entrenamiento —anunció—. Espero que estés preparada cuando suene la campana.
—¿Qué entrenamiento?
—Para tu siguiente casaca.
—No la quiero.
—Entonces tendrás que hacerte actriz. Tendrás que pasarte el resto de la vida siendo objeto de las burlas y los insultos de los casacas rojas. —Me miró de arriba abajo—. ¿Quieres ser una bufona? ¿Una payasa?
—No.
—En ese caso será mejor que me obedezcas.
Se me contrajo la garganta. Pese a lo que llegaba a odiar a aquel ser, tenía motivos para temerlo. Recordé su expresión de crueldad en la capilla, cuando se había plantado ante mí y me había absorbido el aura. Para los videntes, el aura era tan vital como la sangre o el agua. Sin aura, sufriría un choque espiritual y acabaría muerta o loca, deambulando sin conexión alguna con el éter.
Fue hasta las cortinas y las descorrió; la portezuela que había detrás estaba entreabierta.
—Los amauróticos han vaciado el piso de arriba para ti. A menos que te ordene otra cosa, tienes que quedarte allí todo el tiempo. —Hizo una pausa—. También debes saber que está prohibido que tengamos cualquier contacto físico directo, excepto durante el entrenamiento. Ni siquiera con guantes.
—Entonces, si te viera entrar herido en esta habitación —dije—, ¿tendría que dejarte morir?
—Sí.
«Mentiroso.» No pude controlarme y le solté:
—Esa es una orden que obedeceré con mucho gusto.
El Custodio se quedó mirándome, impasible. Casi me enfureció ver lo poco que le afectaba mi falta de respeto. Tenía que hacer algo que lo hiciera saltar. Se limitó a meter la mano en el cajón y a sacar mis pastillas.
—Tómatelas.
Sabía que no tenía sentido discutir. Las cogí.
—Bébete esto —añadió, y me dio un vaso—. Ve a tus habitaciones. Conviene que mañana estés descansada.
Cerré la mano derecha hasta formar un puño. Estaba harta de sus órdenes. Debí dejar que se desangrara. ¿Por qué demonios le había vendado la herida? ¿Qué clase de delincuente era yo, curando a mis enemigos? Jax se habría muerto de risa si me hubiera visto. «Tesoro —me habría dicho—, no tienes lo que hay que tener.» Y quizá tuviera razón. No lo tenía, todavía.
Pasé al lado del Custodio evitando rozarlo siquiera. Antes de entrar en el oscuro pasillo, lo vi mirarme. Cerró la puerta con llave detrás de mí.
Otra escalera de caracol me condujo al piso superior de la torre. Eché una ojeada a mi nueva morada: una habitación espaciosa y vacía. Me recordó a la penitenciaría, con el suelo húmedo y las ventanas con barrotes. La lámpara de parafina que ardía en la repisa de la ventana proporcionaba una luz y un calor escasos. Junto a la lámpara estaba la cama, con barandilla y un colchón lleno de bultos. Las sábanas eran penosas comparadas con los exquisitos mantos de terciopelo de la cama con dosel del Custodio; de hecho, toda la habitación olía a inferioridad humana; pero cualquier cosa era mejor que compartir habitación con mi guardián.
Revisé cada rincón y cada recoveco de la habitación, como había hecho con la del piso de abajo. No había salida, por supuesto, pero sí cuarto de baño. Dentro había un váter, un lavamanos y algunos productos de higiene.
Pensé en Julian, que debía de estar en su sótano oscuro, y en Liss, temblando en su choza. Liss no tenía cama. No tenía nada. Mi habitación no era bonita, pero era mucho más cálida y limpia que cualquier vivienda del Poblado. Y más segura. Tenía paredes de piedra que me protegían de los emim. Liss solo contaba con cortinas deshilachadas.
Como no me habían dado ropa de dormir, me quedé en ropa interior. No había espejo, pero sabía que estaba adelgazando. El estrés, la intoxicación con flux y la falta de alimentos nutritivos empezaban a pasarme factura. Bajé la llama de la lámpara y me metí entre las sábanas.
No me sentía cansada, pero al poco rato estaba dormitando. Y pensando. Pensaba en el pasado, en aquella serie de días extraños que me habían conducido hasta allí. Recordé el día que había conocido a Nick. Fue él quien nos puso a Jaxon y a mí en contacto. Nick, el hombre que me había salvado la vida. Cuando yo tenía nueve años, poco después de llegar a Inglaterra, mi padre y yo salimos de Londres y fuimos al sur en uno de sus «viajes de negocios». Había tenido que anotar nuestros nombres en una lista de espera para que nos permitieran salir de la ciudadela. Tras meses de espera, recibimos por fin el permiso para visitar a Giselle, una vieja amiga de mi padre. Giselle vivía al final de una cuesta empedrada, en una casa de color rosa con un tejado que sobresalía por encima de las ventanas. El terreno circundante me recordó a Irlanda: una belleza abierta y suntuosa, una naturaleza virgen y agreste; eso que Scion había destruido. Al anochecer, cuando mi padre no me veía, yo trepaba al tejado y me acurrucaba contra la alta chimenea de ladrillo. Desde allí contemplaba el cielo y los frondosos bosques de las colinas, y recordaba a mi primo Finn y a los otros fantasmas de Irlanda, y echaba tanto de menos a mis abuelos que me dolía el corazón. Nunca había entendido por qué no habían venido con nosotros.
Pero lo que yo quería era ver el mar, el prodigioso mar, el camino reluciente que se extendía hasta las tierras libres. Era al otro lado del mar donde Irlanda me esperaba para llevarme a casa, a la pradera cenicienta, al árbol partido de la canción de los rebeldes. Mi padre me prometió que iríamos a verlo, pero estaba demasiado ocupado con Giselle. Siempre se quedaban hablando hasta muy entrada la noche.
Yo era demasiado pequeña para entender qué significaba realmente vivir en aquel pueblo. Los videntes quizá corrieran peligro en la ciudadela, pero no podían huir a aquellos idilios campestres. Lejos del Arconte, los amauróticos de pueblo se ponían muy nerviosos. Las sospechas de antinaturalidad eran una constante en aquellas comunidades tan cerradas. Tenían la costumbre de vigilarse unos a otros, atentos por si descubrían una bola de cristal o una piedra de adivinación, dispuestos a llamar al puesto de avanzada de Scion más cercano, o a tomarse la justicia por su mano. Un auténtico clarividente no habría durado ni un día allí. Y aunque hubiera durado, no había trabajo. Había que cultivar la tierra, pero no hacían falta muchas manos porque tenían máquinas para ocuparse de eso. Los videntes solo podían ganarse bien la vida en la ciudadela.
No me gustaba alejarme de la casa, y menos aún sin mi padre. La gente hablaba demasiado, miraba demasiado, y Giselle les hablaba y los miraba sin tapujos. Era una mujer severa, delgada y de facciones duras, con un anillo en cada dedo y unas venas largas, como cuerdas, muy marcadas en los brazos y el cuello. No me caía bien. Pero un día, desde el tejado, oteé un remanso de paz: un prado de amapolas, un charco rojo bajo el cielo de hierro.
Todos los días, cuando mi padre creía que yo estaba arriba jugando, iba a aquel campo y me pasaba horas leyendo con mi nueva tableta de datos, mientras las amapolas cabeceaban a mi alrededor. Fue en ese campo donde tuve mi primer encuentro real con el mundo de los espíritus. Con el éter. Yo todavía no sabía que era clarividente. La antinaturalidad todavía era un cuento para una niña de nueve años, un coco sin facciones definidas. Todavía tenía que entender aquel sitio. Solo sabía lo que me había contado Finn: que a la gente mala del otro lado del mar no les gustaban las niñas como yo. Ya no estaba a salvo.
Aquel día descubrí lo que Finn había querido decir. Cuando entré en el prado, percibí la enojada presencia de una mujer. No la vi, pero la sentí. La sentí en las amapolas y en el viento. La sentí en la tierra y en el aire. Estiré un brazo con la esperanza de entender qué era.
Y de pronto me vi en el suelo. Sangrando. Fue mi primer encuentro con un duende, un espíritu furioso que podía entrar en el mundo corpóreo.
Al poco apareció mi salvador. Un hombre joven, alto y fuerte, con cabello muy rubio y un rostro amable. Me preguntó cómo me llamaba. Le contesté balbuceando. Cuando vio el brazo herido me envolvió en su abrigo y me llevó a su coche. Llevaba la palabra «Scionmed» bordada en la camisa. Vi que sacaba una aguja y sentí pánico. «Me llamo Nick —dijo—. Estás a salvo, Paige.»
La aguja me atravesó la piel. Me dolió, pero no lloré. Poco a poco todo se oscureció.
Y soñé. Soñé con amapolas que brotaban con dificultad del polvo. Nunca había soñado en color y, en cambio, ahora lo único que veía eran las flores rojas y el sol del atardecer. Me protegían, desprendiéndose de sus pétalos y cubriendo mi afiebrado cuerpo. Desperté en una cama con sábanas blancas. Llevaba el brazo vendado. El dolor había desaparecido.
El hombre rubio estaba a mi lado. Recuerdo su sonrisa; no era más que un esbozo, pero me hizo sonreír. Parecía un príncipe.
—Hola, Paige —dijo. Le pregunté dónde estaba—. Estás en un hospital. Yo soy tu médico.
—Pareces demasiado joven para ser médico —dije. «Y no das suficiente miedo», pensé—. ¿Cuántos años tienes?
—Dieciocho. Todavía estoy estudiando.
—No me habrás hecho una chapuza al coserme el brazo, ¿verdad?
—Te he cosido la herida lo mejor que he podido —dijo riendo—. Ya me dirás qué te parece.
Me comentó que había avisado a mi padre, y que ya estaba en camino. Le dije que estaba mareada; contestó que era normal, y que tendría que descansar para que se me pasara. Todavía no podía comer, pero él me conseguiría algo bueno para cenar. Se quedó el resto del día conmigo, y solo me dejó para ir a buscar unos bocadillos y un zumo de manzana a la cafetería del hospital. Mi padre me había enseñado que no debía hablar con desconocidos y, sin embargo, no le tenía miedo a aquel chico tan amable y educado.
El doctor Nicklas Nygård, al que habían trasladado de la ciudadela Scion Estocolmo, me mantuvo con vida aquella noche. Me ayudó a superar el choque que me había producido convertirme en clarividente. De no ser por él quizá no habría podido soportarlo.
Mi padre me llevó a casa unos días más tarde. Conocía a Nick porque habían coincidido en un congreso de medicina. Nick estaba haciendo prácticas en el pueblo antes de ocupar una plaza fija en la SciOECI. Nunca me dijo qué hacía en el campo de amapolas. Mientras mi padre me esperaba en el coche, Nick se arrodilló delante de mí y me tomó las manos. Recuerdo que pensé que era guapísimo, y que sus cejas formaban un arco perfecto sobre sus preciosos ojos verde invierno.
—Paige —me dijo en voz baja—, escúchame. Lo que voy a decirte es muy importante. Le he dicho a tu padre que te atacó un perro.
—Pero fue una mujer.
—Sí, pero esa mujer era invisible, sötnos. Hay adultos que no saben nada de las cosas invisibles.
—Pero tú sí —dije, segura de su sabiduría.
—Yo sí. Pero no quiero que los otros adultos se rían de mí, y por eso no se lo cuento. —Me acarició la mejilla—. No debes hablarle a nadie de ella, Paige. Nunca. Será nuestro secreto. ¿Me lo prometes?
Dije que sí con la cabeza. Habría podido prometerle cualquier cosa, pues me había salvado la vida. Me quedé mirándolo por la ventanilla cuando mi padre me metió en el coche para volver a la ciudadela. Nick levantó una mano y me dijo adiós. Seguí mirándolo hasta que doblamos una esquina.
Todavía tenía cicatrices del ataque. Formaban un racimo en el centro de la palma de mi mano izquierda. El espíritu me había hecho otros cortes en el brazo, hasta el codo, pero los de la mano fueron los que me dejaron cicatriz.
Cumplí mi promesa. Durante siete años jamás dije ni una palabra de lo ocurrido. Guardé el secreto de Nick en mi corazón, como una flor nocturna, y únicamente pensaba en él cuando estaba sola. Nick sabía la verdad. Nick tenía la clave. Durante todo ese tiempo me pregunté qué habría sido de Nick, y si se habría acordado alguna vez de aquella niña irlandesa a la que sacó del campo de amapolas. Y tras siete largos años tuve mi recompensa: Nick volvió a encontrarme.
Ojalá pudiera encontrarme ahora.
No se oía nada en el piso de abajo. A medida que avanzaban las horas, aguzaba el oído por si oía pasos, o la débil melodía del gramófono, pero lo único que oía era aquel silencio impenetrable.
Pasé el resto del día sumida en un sueño irregular. Tenía fiebre, provocada por los restos del último ataque con flux. De vez en cuando me despertaba sobresaltada, acosada por imágenes del pasado. ¿Llevaba antes otra ropa que no fueran esos blusones, esas botas? ¿Había conocido un mundo donde no había espíritus ni muertos errantes? ¿Un mundo sin emim, sin refaítas?
Me despertaron unos golpes en la puerta. Apenas tuve tiempo de taparme con la sábana cuando el Custodio entró en la habitación.
—Pronto sonará la campana. —Dejó un uniforme limpio a los pies de la cama—. Vístete.
Me quedé mirándolo en silencio. Él me sostuvo la mirada un momento antes de salir y cerrar la puerta. No podía hacer nada. Me levanté, me recogí el pelo en un moño y me lavé con agua helada. Me puse el uniforme y me abroché el chaleco hasta la barbilla. Mi pierna, por lo visto, ya estaba curada.
Encontré al Custodio hojeando una novela en su habitación. Era un ejemplar de Frankenstein con las tapas sucias de polvo. Scion no permitía esa clase de literatura fantástica. Nada donde hubiera monstruos o fantasmas. Nada que hiciera referencia a la antinaturalidad. Noté un cosquilleo en los dedos, ansiosos por agarrar ese libro y pasar las páginas. Lo había visto en la estantería de Jaxon, pero nunca había encontrado tiempo para leerlo. El Custodio dejó el libro a un lado y se levantó.
—¿Estás preparada?
—Sí.
—Muy bien. —Hizo una pausa y añadió—: Dime, Paige, ¿cómo es tu onirosaje?
Me pilló por sorpresa. Entre los videntes se consideraba de mala educación hacer una pregunta tan directa.
—Un campo de flores rojas.
—¿Qué flores?
—Amapolas.
No dijo nada. Cogió sus guantes, se los puso y salimos de la habitación. Todavía no había sonado la campanada nocturna, pero el portero nos dejó pasar sin hacer preguntas. Nadie le hacía preguntas a Arcturus Mesarthim.
Llevaba tiempo sin ver la luz del día. El sol empezaba a ponerse, y suavizaba los bordes de los edificios. Sheol relucía en medio de la neblina. Yo creía que íbamos a entrenar en un sitio cubierto, pero el Custodio me llevó hacia el norte, más allá de la Casa Amaurótica, por territorio desconocido.
Los edificios de las afueras de la ciudad estaban abandonados. Estaban en ruinas, con los cristales de las ventanas rotos; algunas paredes y techos parecían quemados. Quizá fuera cierto que había habido un gran incendio. Pasamos una calle de casas apretujadas unas contra otras. Era un pueblo fantasma. Allí no había ni rastro de seres vivos. Percibí la presencia de espíritus, espíritus resentidos que querían recuperar las casas que habían perdido. Algunos eran duendes, bastante débiles. Yo no me fiaba, pero el Custodio no parecía asustado. Ninguno se le acercó.
Llegamos al final de la ciudad. Echaba nubes de vaho por la boca al respirar. Ante mí se extendía una pradera hasta donde alcanzaba la vista. La hierba llevaba tiempo seca, y el suelo brillaba, cubierto de escarcha. Era raro, porque estábamos a principios de primavera. Habían cercado la pradera con una valla de unos diez metros de alto, coronada con alambre de espino. Al otro lado de la valla había árboles, también recubiertos de una fina capa de escarcha. Crecían alrededor de la pradera y me impedían ver lo que había más allá. Un letrero oxidado rezaba: PUERTO PRADERA. SOLO ENTRENAMIENTO. AUTORIZADO EL USO DE PODERES MORTÍFEROS. Junto a la verja estaba el poder mortífero mismo: un refa varón.
Llevaba el rubio cabello recogido en una coleta. A su lado había una figura sucia y delgada con la cabeza afeitada: Ivy, la palmista. Vestía un blusón amarillo, el distintivo de los cobardes; un desgarrón en el cuello le dejaba un hombro huesudo expuesto al frío. Le vi la marca: XX-59-24. Custodio avanzó, y yo lo seguí. Al vernos, el guardián de Ivy hizo una reverencia.
—Hete aquí a la concubina real —dijo—. ¿Qué te trae por Puerto Pradera?
Al principio creí que me hablaba a mí. Nunca había oído a los refas hablarse con semejante repugnancia. Entonces me di cuenta de que el otro guardián miraba con fijeza y odio al Custodio.
—He venido a entrenar a mi humana. —El Custodio miraba hacia la pradera—. Abre la puerta, Thuban.
—Un poco de paciencia, concubina. ¿Va armada?
Se refería a mí. A la humana.
—No —contestó el Custodio—. No va armada.
—¿Número?
—XX-59-40.
—¿Edad?
El Custodio me miró.
—Diecinueve —contesté.
—¿Tiene visión espiritista?
—Esas preguntas son irrelevantes, Thuban. No me gusta que me traten como a un crío, y mucho menos que lo haga un crío.
Thuban se limitó a mirarlo. Calculé que debía de tener más de veinticinco años; no era ningún crío, desde luego. Ni el rostro de Thuban ni el del Custodio revelaban enojo, pero bastaba con oírlos.
—Tienes tres horas hasta que Pleione traiga a su rebaño. —Empujó la verja y la abrió—. Si 40 intenta huir, le dispararán en el acto.
—Y a ti, si vuelves a faltarles el respeto a tus mayores, te desterrarán en el acto.
—La soberana de sangre no lo permitiría.
—No tiene por qué enterarse. Un accidente así no es demasiado difícil de ocultar. —El Custodio descollaba sobre él—. No me asusta tu apellido, Sargas. Soy el consorte de sangre, y pienso ejercer el poder que conlleva mi posición. ¿Me he explicado bien, Thuban?
Thuban lo miró desde abajo con un ardor azulado en los ojos.
—Sí —respondió en voz baja—, consorte «de sangre».
El Custodio pasó a su lado. Yo no supe cómo interpretar aquella conversación, pero fue un gustazo presenciar que un Sargas recibía una tunda verbal. Traspuse la verja detrás del Custodio, y Thuban le arreó una bofetada a Ivy. La chica giró la cabeza. No tenía lágrimas en los ojos, pero su cara estaba pálida e hinchada, y se la veía más delgada que antes. Tenía los brazos manchados de sangre y suciedad. Deduje que la mantenían encerrada sobre sus propios excrementos. Recordé que Seb también me había mirado así, como si toda la esperanza del mundo se hubiera desmoronado.
Estaba decidida a sacarle partido a aquella sesión de entrenamiento. Quería hacerlo por Seb, por Ivy y por todos los que vendrían después.
Puerto Pradera era inmenso. El Custodio caminaba por él a grandes zancadas, tan largas que me costaba seguirlo. Yo avanzaba con dificultad, y al mismo tiempo intentaba calcular las dimensiones de la pradera. Era difícil, porque la luz disminuía; pero alcancé a distinguir, a ambos lados, unas vallas de alambre fino entretejido y recubierto de hielo que dividían el terreno en grandes ruedos. La parte superior de los postes estaba curvada; algunos tenían unos gruesos soportes de los que colgaban faroles. Una torre de vigilancia se erigía en el lado de poniente, y dentro pude ver la silueta de un humano o un refa.
Pasé al lado de una charca poco profunda. La superficie, helada, era lisa como un espejo, perfecta para emplearse como medio de adivinación. Pensé que todo en aquella pradera era perfecto para el combate espiritista. El suelo era sólido; el aire, diáfano y fresco. Y había espíritus. Los notaba alrededor de mí, por todas partes. Me pregunté qué clase de alambrada era la que cercaba la pradera. ¿Habrían ideado la manera de retener a los espíritus?
No. A veces los espíritus podían alterar el mundo de la carne, pero no estaban sometidos a restricciones físicas. Solo los vinculadores podían retenerlos. Su orden (el quinto orden) podía forzar los límites entre el mundo de la carne y el éter.
—Las vallas no están electrificadas —dijo el Custodio, que me había visto observándolas—, sino cargadas con energía etérea.
—¿Cómo puede ser?
—Baterías etéreas. Una fusión de pericia refaíta y humana, aplicada por primera vez en 2045. Vuestros científicos trabajan en la tecnología híbrida desde principios del siglo XX. Nosotros solo sustituimos la energía química de una batería por un duende cautivo, un espíritu que puede interactuar con el mundo corpóreo. Así se crea un campo de repulsión.
—Pero los duendes pueden huir de sus vínculos —razoné—. ¿Cómo los capturáis?
—Utilizamos un duende dispuesto a colaborar, por supuesto.
Me quedé perpleja. La palabra «duende» y la locución «dispuesto a colaborar» eran tan opuestas como «guerra» y «paz».
—Nuestro asesoramiento también condujo a la invención del Fluxion 14 y la Tecnología de Detección Radiestésica —prosiguió—. Esta última todavía está en fase experimental. Según los últimos informes que hemos recibido, Scion casi ha conseguido perfeccionarla.
Apreté un puño. Claro, los refaítas eran los responsables de la TDR. Dani nunca había entendido de dónde la habían sacado.
Al cabo de un rato el Custodio se detuvo. Habíamos llegado a un óvalo de hormigón de tres metros de ancho. Cerca se encendió una lámpara de gas.
—Empecemos —dijo el Custodio.
Esperé.
Sin previo aviso, el Custodio hizo como si fuera a darme un puñetazo en la cara. Lo esquivé.
Cuando fue a darme con el otro puño, desvié el golpe con un brazo.
—Otra vez.
Cada vez me atacaba más deprisa, obligándome a defenderme desde todos los ángulos. Paré todos los golpes con las manos abiertas.
—Aprendiste a pelear en las calles.
—Puede ser —dije.
—Otra vez. Intenta detenerme.
Esta vez dirigió ambas manos hacia mi escote, como si fuera a agarrarme por el cuello. Un ratero había intentado eso conmigo una vez. Torcí el torso hacia la izquierda y llevé el brazo derecho en la misma dirección, alejándole las manos de mi cuello. Noté la fuerza de esas manos; pero el Custodio me soltó. Levanté un codo hacia su mejilla, un movimiento con el que había conseguido derribar al ratero. El Custodio me estaba dejando ganar.
—Excelente —dijo. Dio unos pasos hacia atrás—. Pocos humanos llegan aquí preparados para formar parte de un batallón penal. Les llevas ventaja a la mayoría, pero con un emite no podrás utilizar esas tácticas tan simples. Tu gran baza es tu capacidad para alterar el éter.
Vi un destello plateado. El Custodio tenía una daga en la mano. Se me tensaron los músculos.
—Por lo que he podido comprobar, tu don se activa con el peligro. —Me apuntó en el pecho con la daga. La punta casi me tocaba—. Demuéstramelo.
—No sé cómo.
—Ya veo.
Con una sacudida de la muñeca, subió la daga hasta mi cuello. Noté una descarga de adrenalina. El Custodio se inclinó hacia mí.
—Esta daga se ha utilizado para derramar sangre humana —dijo en voz muy baja—. Sangre como la de tu amigo Sebastian.
Me puse a temblar.
—Y quiere más sangre. —La hoja de la daga se deslizó por mi cuello—. Nunca ha probado la sangre de un Soñador.
—No me das miedo. —El temblor de mi voz me delataba—. No me toques.
Pero me tocó. La hoja de la daga ascendió por mi cuello y mi barbilla y me rozó los labios. Levanté los puños y le aparté la mano. El Custodio soltó la daga, me asió las muñecas con una mano y me las sujetó contra el suelo de hormigón. Tenía una fuerza asombrosa: yo no podía mover ni un solo músculo.
—Me pregunto… —dijo mientras me levantaba la barbilla con la punta de la daga—. Si te corto el cuello, ¿cuánto tardarás en morir?
—No te atreverás —dije, desafiante.
—Ah, ¿no?
Intenté darle con la rodilla en la entrepierna, pero él me agarró el muslo y me bajó la pierna. Todavía notaba debilidad en ella; no le costó mucho. Estaba consiguiendo hacerme parecer frágil. Logré soltar una mano, pero él me retorció el brazo detrás de la espalda. No tanto como para hacerme daño, pero sí lo suficiente para inmovilizarme.
—Así llevas las de perder —me dijo al oído—. Emplea tu fuerza.
¿Acaso aquel ser no tenía ninguna debilidad? Pensé en todos los puntos vulnerables de los humanos: ojos, riñones, plexo solar, nariz, entrepierna… Nada de todo eso estaba a mi alcance. Iba a tener que soltarme y correr. Eché el peso del cuerpo hacia atrás, entre las piernas del Custodio, y con un solo movimiento me puse en pie. Aproveché el instante que tardó él en levantarse para echar a correr por la pradera. Si me quería, tendría que venir a buscarme.
Era imposible huir. El Custodio me estaba alcanzando. Recordé mis sesiones de entrenamiento con Nick y cambié de dirección. Seguí corriendo, en la oscuridad, alejándome de la torre de vigilancia. En una valla como aquella tenía que haber algún punto débil, un hueco en la alambrada por el que pudiera colarme. Luego tendría que ocuparme de Thuban. Pero tenía mi espíritu. Podía hacerlo. Sí, podía.
Pese a tener una agudeza visual excelente, a veces podía ser increíblemente cegata. Al cabo de un minuto me había perdido. Lejos del óvalo de hormigón y las lámparas de gas, iba dando traspiés por la extensa pradera. Y el Custodio estaba allí, persiguiéndome. Corrí hacia una de las lámparas. Mi sexto sentido se estremeció a medida que me acercaba a la valla. Para cuando llegué a unos dos metros, tenía náuseas y notaba las extremidades flojas y torpes.
Pero tenía que intentarlo. Agarré el alambre helado.
No puedo describir con precisión la sensación que se apoderó de mi cuerpo. Lo vi todo negro; luego, todo blanco; y, por último, rojo. Se me puso la piel de gallina. Un centenar de recuerdos pasaron ante mis ojos, recuerdos de un grito en un campo de amapolas; y también otros, nuevos: los recuerdos del duende. Lo habían asesinado. Un estrépito ensordecedor sacudió todo mi cuerpo. Mi estómago dio una sacudida tremenda. Caí al suelo y vomité.
Debí de quedarme allí un minuto, atormentada por imágenes de sangre sobre una alfombra de color crema. Le habían disparado con una escopeta. Le había explotado el cráneo, rociándolo todo de masa encefálica y fragmentos de hueso. Me zumbaban los oídos. Cuando recobré el conocimiento, me fallaba la coordinación. Me arrastré por el suelo, parpadeando para ahuyentar aquellas visiones sangrientas. Tenía una quemadura blancuzca en la palma de la mano. La marca de un duende.
Algo pasó rozándome la oreja. Miré hacia arriba y vi otra torre de vigilancia y al vigilante que había dentro.
Era un dardo de flux.
El vigilante me disparó un segundo dardo. Me puse en pie como pude y eché a correr hacia el este; pero no tardé en llegar ante otra torre, y los disparos me hicieron virar hacia el sur. Cuando vi el óvalo comprendí que me dirigía de nuevo hacia el Custodio.
El siguiente dardo me dio en el hombro. El dolor fue instantáneo e insoportable. Me arranqué el dardo. Me sangró la herida, y de pronto sentí náuseas y me desorienté. Actué lo bastante deprisa para detener el efecto del fármaco (tardaba unos cinco segundos en autoinyectarse), pero el mensaje era claro: «Vuelve al óvalo, o te dispararemos». El Custodio estaba esperándome.
—Me alegro de que hayas vuelto.
Me quité el sudor de la frente con el dorso de la mano.
—Veo que no me está permitido correr.
—No. A menos que quieras que te dé el blusón amarillo que reservamos para los cobardes.
Me lancé contra él, cegada por la ira, y le hinqué el hombro en el abdomen. Dada su estatura, no pasó nada. Se limitó a agarrarme por el blusón y a apartarme. Di contra el suelo con el mismo hombro.
—No puedes pelear conmigo con las manos. —Empezó a pasearse por el borde del óvalo—. Ni huir de un emite. Eres una onirámbula. Tienes el poder de vivir y morir a tu antojo. Saquea mi onirosaje. ¡Hazme enloquecer!
Una parte de mí se desprendió. Mi espíritu salió volando y recorrió el espacio que me separaba del Custodio. Rajó el anillo exterior de su mente, como un cuchillo cortando una seda tensa. Atravesó la parte más oscura de su onirosaje, forzando barreras asombrosamente poderosas, y apuntó hacia la lejana mancha de luz de su zona soleada, pero no fue tan fácil como lo había sido en el tren. El centro de su onirosaje estaba muy lejos, y mi espíritu ya estaba siendo expulsado. Como una goma elástica tensada en exceso, me vi lanzada de nuevo a mi mente. El peso de mi propio espíritu me derribó. Me golpeé la cabeza contra el suelo.
Poco a poco volví a ver las lámparas de gas. Me incorporé apoyándome en los codos; me dolían las sienes. El Custodio seguía de pie. No había conseguido arrodillarlo, como a Aludra, pero había alterado ligeramente su percepción. Se pasó una mano por la cara y sacudió la cabeza.
—Bien —dijo—. Muy bien.
Me levanté. Me temblaban las piernas.
—Intentas cabrearme —dije—. ¿Por qué?
—Porque por lo visto funciona. —Señaló la daga—. Hagámoslo otra vez.
Lo miré mientras trataba de recobrar el aliento.
—¿Otra vez?
—Puedes hacerlo mejor. Apenas has rozado mis defensas. Quiero que hagas mella en ellas.
—No puedo hacerlo otra vez. —Veía puntos negros—. Esto no funciona así.
—¿Por qué no?
—Porque dejo de respirar.
—¿No sabes bucear?
—¿Qué?
—El humano medio puede contener la respiración al menos durante treinta segundos sin sufrir daños irreversibles. Es tiempo más que suficiente para atacar otra mente y volver a tu cuerpo.
Nunca me lo había planteado así. Nick siempre se había asegurado de que tuviera soporte vital para percibir el éter desde lejos.
—Tienes que pensar en tu espíritu como un músculo que sale de su posición natural —dijo el Custodio—. Cuanto más lo usas, más fuerte y más rápido se vuelve, y mejor soporta tu cuerpo las repercusiones. Podrás saltar rápidamente de un onirosaje a otro antes de que tu cuerpo dé contra el suelo.
—Tú no lo entiendes —dije.
—Ni tú. Sospecho que el incidente del tren fue la primera vez que entraste en otro onirosaje. —No movió la daga—. Pasea por el mío. Te desafío.
Escudriñé su cara. Estaba invitándome a entrar en su mente, a poner en peligro su cordura.
—En realidad no te importa. Solo me estás entrenando —dije. Empezamos a movernos en círculo—. Nashira te pidió que me escogieras. Sé lo que quiere.
—No. Te escogí yo. Reclamé tu instrucción. Y lo último que quiero —dijo avanzando hacia mí— es que me avergüences con tu incompetencia. —Su mirada era dura como la piedra—. Vuelve a atacarme. Y esta vez hazlo bien.
—No. —Lo pondría en evidencia. Le haría pasar vergüenza. Que se avergonzara de mí tanto como mi padre—. No pienso matarme solo para que Nashira te conceda una estrella de oro.
—Quieres hacerme daño —replicó, en voz más baja—. Estás resentida conmigo. Me odias. —Levantó la daga—. Destrúyeme.
Al principio no hice nada. Entonces me acordé de las horas que había pasado curándole el brazo, y de cómo me había amenazado. Recordé que se había apartado y había visto morir a Seb. Volví a lanzarle mi espíritu.
En el rato que pasamos en la pradera, apenas logré fracturar su onirosaje. No podía ir más allá de su zona hadal, ni siquiera cuando él retiraba casi todas sus defensas, porque su mente era demasiado poderosa. No paraba de provocarme. Me decía que era débil, que era patética, que era una vergüenza para los clarividentes. Que no le extrañaba que los humanos solo sirviéramos para ser esclavos. ¿Quería vivir en una jaula, como un animal? Él estaba dispuesto a complacerme. En un primer momento las provocaciones surtieron efecto, pero a medida que avanzaba la noche, sus insultos iban enfureciéndome menos. Al final eran solo frustrantes; no bastaban para obligar a mi espíritu a salir.
Entonces el Custodio lanzó la daga. Apuntó lejos de mí, pero verla volar bastó para que mi espíritu se soltara. Cada vez que lo hacía, me caía al suelo. Si se me escapaba un pie fuera del óvalo, me lanzaban un dardo de flux. No tardé en aprender a prever el silbido del dardo y a agacharme antes de que la aguja diera en el blanco.
Conseguí salir cinco o seis veces de mi cuerpo. Sentía como si me abrieran la cabeza cada vez. Al final no podía más. Veía doble, y tenía una fuerte migraña localizada sobre el ojo izquierdo. Me doblé por la cintura, casi sin aliento. «No muestres debilidad. No muestres debilidad.» Se me doblaban las rodillas.
El Custodio se arrodilló delante de mí y me abrazó por la cintura. Intenté apartarlo, pero tenía los brazos flojos como cuerdas.
—Basta —dijo—. No sigas resistiéndote.
Me cogió en brazos. Yo nunca había saltado repentinamente, en una sucesión tan rápida, y no sabía si mi cerebro lo soportaría. Me dolía el fondo de los ojos. No podía mirar el farol.
—Lo has hecho bien. —El Custodio me miró—. Pero puedes hacerlo mucho mejor.
No pude contestarle.
—¿Paige?
—Estoy bien —repuse arrastrando las palabras.
El Custodio me creyó. Echó a andar hacia la verja, todavía conmigo en brazos.
Al cabo de un rato volvió a dejarme en el suelo. Fuimos en silencio hasta la entrada, donde Thuban había abandonado su puesto. Ivy estaba sentada con la espalda apoyada en la valla; tenía la cabeza entre las manos y le temblaban los hombros. Cuando nos acercamos a la verja, se levantó y descorrió el cerrojo. El Custodio la miró de pasada.
—Gracias, Ivy.
Ella lo miró. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie la llamaba por su verdadero nombre?
Fuimos hacia la ciudad fantasma; el Custodio guardaba silencio. Yo estaba medio dormida. Si hubiera estado con Nick, él me habría obligado a acostarme y a descansar varias horas, y me habría regañado.
Hasta que pasamos por delante de la Casa Amaurótica, el Custodio no volvió a dirigirme la palabra.
—¿Intentas a menudo sentir el éter desde lejos?
—Eso no es asunto tuyo —respondí.
—En tus ojos hay muerte. Muerte y hielo. —Se volvió y me miró—. Es extraño, porque tu ira los hace arder.
Lo miré y dije:
—Tus ojos también cambian.
—¿A qué crees que se debe eso?
—No lo sé. No sé nada de ti.
—Cierto. —El Custodio me miró de arriba abajo—. Enséñame la mano.
Tras un momento de vacilación, le mostré la mano derecha. La quemadura tenía un aspecto horrible, un lustre nacarado. El Custodio se sacó del bolsillo un vial lleno de líquido, vertió unas gotas sobre su dedo enguantado y me lo aplicó en la cicatriz. Vi la herida desaparecer sin dejar rastro. Retiré la mano.
—¿Cómo lo has hecho?
—Se llama amaranto. —Se guardó el vial y me miró—. Dime, Paige, ¿le tienes miedo al éter?
—No. —Notaba un cosquilleo en la palma de la mano.
—¿Por qué no?
Era mentira. El éter me daba miedo. Cuando forzaba demasiado mi sexto sentido, me arriesgaba a morir, o al menos a padecer alguna lesión cerebral. Jax me había advertido desde el principio de que si trabajaba para él, probablemente mi esperanza de vida se reduciría en unos treinta años, tal vez más. Todo dependía de la suerte.
—Porque el éter es perfecto —dije—. No hay guerras. No hay muerte, porque allí todo está muerto ya. Y no hay sonido. Solo silencio. Y seguridad.
—En el éter no hay nada seguro. Y no está exento de guerras y muerte.
Observé su perfil mientras él contemplaba el negro cielo. No expulsaba vaho al respirar, como yo. Pero por un instante, un momento brevísimo, vislumbré algo humano en su cara. Una expresión pensativa, casi amarga. Entonces el Custodio se volvió hacia mí, y aquello que me había parecido ver desapareció.
Pasaba algo raro en el Poblado. Un grupo de casacas rojas que estaban en cuclillas en la calle adoquinada hablaban en voz baja, observados por bufones silenciosos. Miré al Custodio y traté de discernir si aquello le preocupaba. Si le preocupaba, no se le notaba. Fue hacia el grupo, y la mayoría de los bufones se metieron en sus chozas.
—¿Qué pasa?
Un casaca roja levantó la vista, vio quién había hablado y se apresuró a agachar la cabeza. Tenía el blusón manchado de barro.
—Estábamos en el bosque —dijo con voz ronca—. Nos perdimos. Los emim…
Instintivamente, el Custodio se llevó una mano al antebrazo.
Los casacas rojas estaban alrededor de un chico de unos dieciséis años. Le faltaba la mano derecha e iba manchado de sangre. Apreté las mandíbulas. Le habían arrancado la mano de cuajo, como si se la hubiera pillado en una máquina. El Custodio analizó la escena sin revelar ni una pizca de emoción.
—Dices que os habéis perdido —dijo—. ¿Qué guardián iba con vosotros?
—El heredero de sangre.
El Custodio dirigió la mirada hacia la calle.
—Debería haberlo imaginado —dijo.
Se quedó allí plantado, y yo clavé los ojos en su espalda. El casaca roja temblaba de pies a cabeza y tenía la cara cubierta de sudor. Si alguien no le vendaba el muñón, se iba a morir. Al menos había que echarle una manta por encima.
—Llevádselo a Oriel. —El Custodio se apartó del grupo—. Terebell se ocupará de él. Los demás, volved a vuestras residencias. Los amauróticos os curarán las heridas.
Escudriñé sus duras facciones en busca de algún indicio de calidez, pero no encontré nada. No le importaba. Yo no sabía por qué seguía mirándolo.
Los casacas rojas levantaron a su amigo y se encaminaron hacia un callejón; por el camino fueron dejando un reguero de sangre.
—Necesita ir a un hospital —me obligué a decir—. No tienes idea de cómo…
—Se ocuparán de él.
Entonces se quedó callado, y su mirada se endureció. Deduje que eso significaba que con mi comentario me había pasado de la raya.
Pero empezaba a preguntarme dónde estaba trazada la raya. El Custodio nunca me pegaba. Me dejaba dormir. Cuando estábamos solos, me llamaba por mi nombre verdadero. Hasta me había dejado atacar su mente, se había expuesto a mi espíritu, un espíritu capaz de abocarlo a la locura. No entendía por qué corría ese riesgo. Incluso Nick recelaba de mi don. («Llámalo respeto sano, sötnos.»)
Fuimos hacia la residencia, y por el camino me solté el moño. Estuve a punto de volver a abandonar mi cuerpo cuando unas manos me asieron la melena de rizos húmedos.
—¡XX-40! Es un placer volver e verte —dijo una voz con un deje irónico, muy aguda para ser masculina—. Te felicito, Custodio. Con el blusón está aún más hermosa.
Me volví y miré al hombre que tenía detrás. Tuve que controlarme para no retroceder.
Era el médium que me había perseguido por los tejados del I-5, pero esa noche no iba armado con una pistola de flux. Llevaba un extraño uniforme con los colores de Scion. Hasta su cara hacía juego con él: boca roja, cejas negras, la tez espolvoreada con óxido de zinc. Debía de estar rozando la cuarentena, y llevaba un grueso látigo de cuero en la mano. Habría jurado que el látigo estaba manchado de sangre. Debía de ser el Capataz, el encargado de mantener a raya a los bufones. Detrás de él estaba el oráculo de la primera noche. Me miró con unos ojos desconcertantes: uno, oscuro y penetrante; el otro, de color avellana claro. Su blusón era del mismo color que el mío.
El Custodio los miró.
—¿Qué quieres, Capataz?
—Perdona que te importune. Solo quería volver a ver a la Soñadora. He seguido sus progresos con gran interés.
—No es actriz. Sus progresos no tienen ningún interés.
—Desde luego. Pero da gusto mirarla. —Me lanzó una sonrisa—. Permíteme darte la bienvenida a Sheol I. Soy Beltrame, el Capataz. Espero que mi dardo de flux no te haya dejado cicatriz.
Reaccioné. No pude evitarlo.
—Si me entero de que le hiciste daño a mi padre…
—No te he dado permiso para hablar, XX-40.
El Custodio me miró fijamente. El Capataz rió y me dio unas palmaditas en la mejilla. Me aparté de él.
—Tranquila. A tu padre no le ha pasado nada. —Se hizo una señal sobre el pecho—. Palabra de honor.
Debería haber sentido alivio, pero su descaro me enfurecía. El Custodio miró al acompañante del Capataz.
—¿Quién es? —preguntó.
—XX-59-12. —El Capataz le puso una mano en el hombro—. Es un sirviente muy leal de Pleione. Ha progresado mucho en sus estudios estas últimas semanas.
—Ya veo. —El Custodio lo examinó con la mirada, evaluando su aura—. ¿Eres un oráculo?
—Sí, Custodio. —12 agachó la cabeza.
—La soberana de sangre debe de estar muy complacida con tus progresos. No habíamos tenido ningún oráculo desde la Era de Huesos XVI.
—Espero encontrarme muy pronto entre los que están a su servicio, Custodio. —Tenía un ligero acento del norte.
—No lo dudes, 12. Creo que lo harás muy bien contra tu emite. 12 está a punto de hacer su segundo examen —explicó el Capataz—. Precisamente volvíamos a Merton para reunirnos con el resto de su batallón. Pleione y Alsafi lo dirigirán.
—¿Saben los Sualocin lo del casaca roja herido? —preguntó el Custodio.
—Sí. Buscan al emite que lo mordió.
El Custodio mudó ligeramente la expresión.
—Te deseo mucha suerte en tu empeño, 12 —dijo, y 12 volvió a agachar la cabeza.
—Pero tengo otro motivo para interrumpirte, antes de marcharnos —añadió el Capataz—. Estoy aquí para invitar a la onirámbula. Si me lo permites.
El Custodio se volvió y lo miró. El Capataz interpretó su silencio como un permiso para continuar.
—Estamos organizando una celebración muy especial en honor de esta Era de Huesos, XX-40. La vigésima. —Abrió un brazo hacia el Poblado—. Nuestros mejores actores. Un festín para los sentidos. Una saturnal de música y baile para hacer alarde de todos nuestros chicos y chicas.
—Te refieres al Bicentenario —dijo el Custodio.
Era la primera vez que yo oía esa palabra.
—Exactamente. —El Capataz sonrió—. La ceremonia durante la cual se firmará el Gran Tratado Territorial.
Aquello no sonaba nada bien. De pronto me cegó una visión.
Nick, como todo oráculo, podía enviar imágenes mudas a través del éter. Las llamaba khresmoi, una palabra griega. Yo nunca había podido pronunciarla, y por eso las llamaba «instantáneas». 12 también tenía ese don. Vi un reloj cuyas dos agujas señalaban las doce y, a continuación, cuatro columnas y una escalinata. Al cabo de un momento parpadeé, y las imágenes desaparecieron. Cuando abrí los ojos, vi que 12 me miraba.
Fue solo un segundo.
—Estoy al corriente del Tratado —iba diciendo el Custodio—. Ve al grano, Capataz. 40 está agotada.
El Capataz no se inmutó ante la brusquedad del Custodio. Debía de estar acostumbrado a que lo trataran con desprecio. Se limitó a esbozar una blanda sonrisa.
—Me gustaría invitar a 40 a actuar con nosotros el día del Bicentenario. Me impresionaron su fuerza y su agilidad la noche que la capturé. Es un gran placer para mí invitarla a ser nuestra actriz principal, junto con XIX-49-1 y con XIX-49-8.
Iba a rechazar la invitación, en un tono con el que me habría ganado un castigo severo, cuando el Custodio dijo:
—Soy su guardián y lo prohíbo. —Lo miré—. 40 no es actriz, y a menos que suspenda sus exámenes antes del Bicentenario, sigue estando bajo mi custodia. —El Custodio miró a los ojos al Capataz y añadió—: 40 es onirámbula. Es la onirámbula que te encargaron traer a esta colonia. No permitiré que la exhiban ante los emisarios de Scion como si fuera una vulgar profeta. Esa es una función propia de tus humanos, no de los míos.
El Capataz ya no sonreía.
—Muy bien. —Agachó la cabeza y dejó de mirarme—. Vamos, 12. Tu desafío te espera.
12 me miró con disimulo y enarcó una ceja con gesto interrogante. Asentí con la cabeza. 12 se dio la vuelta y siguió al Capataz hacia el Poblado, caminando sin prisas. No parecía asustarle eso a lo que iba a enfrentarse.
El Custodio me miró fijamente.
—¿Conoces al oráculo?
—No.
—No te quitaba los ojos de encima.
—Perdóname, amo —repliqué—, pero ¿tengo prohibido hablar con los otros humanos?
No dejó de mirarme. Me pregunté si los refas sabían captar el sarcasmo.
—No —contestó—. Tienes permiso.
Pasó a mi lado sin decir nada más.