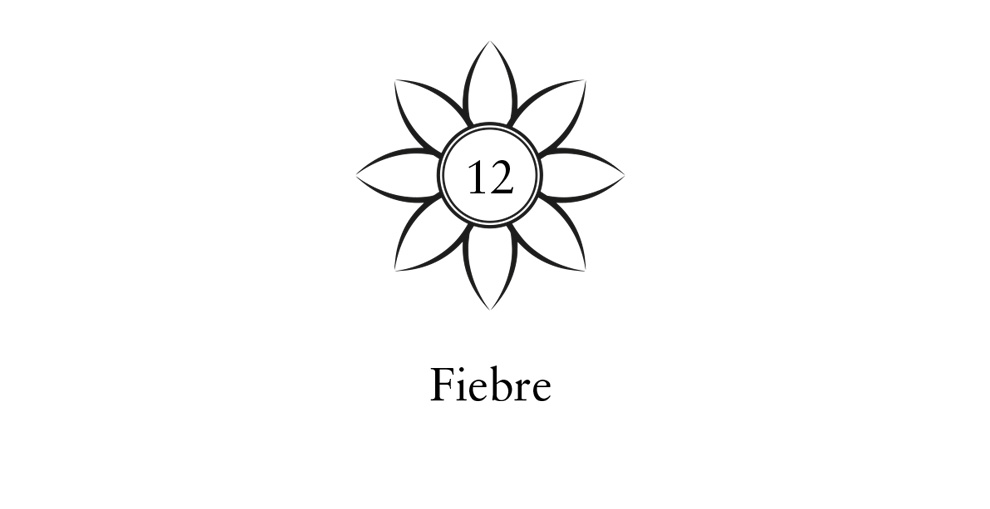
La habitación estaba patas arriba. Había cristales rotos, instrumentos rotos, una cortina desenganchada de la barra y manchas relucientes de color amarillo verdoso en las losas del suelo y en la alfombra. Entré pisando los cristales. La vela del escritorio estaba apagada, igual que las lámparas de parafina. Hacía un frío tremendo. Sentía el éter por todas partes. Me puse en guardia, preparada para lanzarle mi espíritu a un posible agresor.
Las cortinas de la cama estaban echadas. Detrás había otro onirosaje. «Refa», pensé.
Fui hacia la cama. Me paré a escasa distancia de las cortinas y traté de pensar racionalmente en lo que estaba a punto de hacer. Sabía que allí detrás estaba el Custodio, pero no sabía en qué estado. Quizá estuviera herido, o dormido, o muerto. No estaba convencida de querer saberlo.
Intenté serenarme. Flexioné los dedos antes de asir con ellos la gruesa tela. Aparté la cortina.
Estaba desplomado en la cama, quieto como un cadáver. Me subí a la cama y lo zarandeé.
—¿Custodio?
Nada.
Me senté en la cama. El Custodio había hecho hincapié en que no debía tocarlo, ni ayudarlo si sucedía algo así; pero esta vez los daños parecían mucho más graves. Tenía la camisa empapada. Intenté darle la vuelta, pero pesaba como un muerto. Estaba comprobando si respiraba cuando estiró una mano y me agarró la muñeca.
—Tú —dijo con voz áspera—. ¿Qué haces aquí?
—Estaba…
—¿Quién te ha visto entrar?
Me quedé inmóvil.
—La portera de noche.
—¿Alguien más?
—No.
El Custodio se incorporó apoyándose en un codo. Se llevó una mano al hombro. Todavía llevaba puestos los guantes.
—Ya que estás aquí —dijo—, quédate para verme morir. Seguro que te gustará.
Temblaba de pies a cabeza. Intenté pensar en algo malvado que decirle, pero me salió algo muy diferente:
—¿Qué te ha pasado?
No me contestó. Estiré un brazo y fui a tocarle la cabeza. Me apretó más la muñeca.
—Tienes que dejar que las heridas respiren —dije.
—Ya lo sé.
—Pues hazlo.
—No me digas lo que tengo que hacer. Quizá me esté muriendo, pero no estoy sometido a tus órdenes. Eres tú la que está sometida a las mías.
—¿Cuáles son tus órdenes?
—Que me dejes morir en paz.
Pero a la orden le faltaba fuerza. Le quité la mano del hombro. Tenía una mordedura.
«Zumbador.»
Le ardieron los ojos, como si alguna sustancia química volátil hubiera reaccionado en su interior. Por un instante creí que iba a matarme. Mi espíritu presionó contra los umbrales de mi mente, ansioso por atacar.
Entonces sus dedos me aflojaron la muñeca. Escudriñé su rostro.
—Tráeme agua —dijo con un hilo de voz—. Y… sal. Busca en la vitrina.
No tenía más remedio que obedecer. Abrí la vitrina; el Custodio me siguió con la mirada. Cogí un salero de madera, un cuenco dorado y una jarra de agua, junto con unos paños de hilo. El Custodio se desabrochó los lazos de la parte superior de la camisa. Tenía el pecho empapado de sudor.
—En el cajón hay unos guantes —dijo apuntando con la barbilla al escritorio—. Póntelos.
—¿Por qué?
—Haz lo que te digo.
Apreté las mandíbulas, pero obedecí.
En el cajón, junto a los guantes, estaba su daga de mango negro, enfundada y limpia. Al verla me detuve un instante; le di la espalda al Custodio y cogí los guantes. Ni siquiera dejaría mis huellas dactilares. Con el pulgar, saqué la daga de la funda.
—Yo en tu lugar no lo intentaría.
Me paré en seco.
—El acero no mata a los refaítas —dijo con voz débil—. Si me clavaras esa daga en el corazón, no dejaría de latir.
El silencio se espesó.
—No te creo —dije—. Podría vaciarte las entrañas. Estás demasiado débil para huir.
—Si quieres correr el riesgo, adelante. Pero hazte esta pregunta: ¿por qué dejamos que los casacas rojas lleven armas? Si vuestras armas pudieran matarnos, ¿por qué íbamos a ser tan idiotas como para armar a nuestros prisioneros? —Sus ojos se clavaban en mi espalda—. Muchos lo han intentado. Y ya no están aquí.
Un frío cosquilleo me recorrió el brazo. Dejé la daga en el cajón.
—No veo por qué debería ayudarte —dije—. La última vez ni siquiera me lo agradeciste.
—Olvidaré que ibas a matarme.
El reloj de péndulo seguía el ritmo de mi pulso. Miré por fin hacia atrás. El Custodio me miraba; la luz de sus ojos se estaba extinguiendo. Crucé despacio la habitación y dejé las cosas en la mesilla de noche.
—¿Quién te ha hecho eso? —pregunté.
—Ya lo sabes. —Apoyó la espalda en el cabecero; tenía las mandíbulas rígidas—. Has estado investigando.
—Un emite.
—Sí.
Su confirmación me heló la sangre. En silencio, mezclé la sal y el agua en el cuenco. El Custodio me observaba. Mojé y retorcí un paño y me incliné sobre su hombro derecho. La visión de la herida y el olor que desprendía me echaron atrás.
—Esto está gangrenado —dije.
La herida supuraba y tenía un color grisáceo. Alrededor, la piel estaba ardiendo. Calculé que la temperatura del Custodio debía de ser alrededor del doble de la de los humanos; notaba su calor a través de los guantes. Alrededor de la mordedura, los tejidos empezaban a pudrirse. Lo que necesitaba era un antipirético. No tenía quinina, que era lo que solía utilizar Nick para bajarnos la fiebre. Era fácil conseguirla en los bares de oxígeno (la utilizaban para producir fluorescencias), pero dudaba mucho que la encontrara allí. Tendría que apañármelas con aquella solución salina y un poco de suerte.
Estrujé el paño y mojé la herida. Los músculos del brazo del Custodio se endurecieron y se le marcaron los tendones de la mano.
—Lo siento —dije, y enseguida me arrepentí, pues él no se había disculpado cuando había visto que me marcaban, ni cuando había visto morir a Seb; él no sentía nada.
—Habla —me dijo.
Lo miré.
—¿Qué?
—Me duele. Un poco de distracción me vendrá bien.
—Como si te interesara lo que yo pueda contarte —dije sin pensar.
—Me interesa —replicó. Estaba muy sereno, teniendo en cuenta el estado en que se encontraba—. Me gustaría saber algo más de la persona con la que comparto habitaciones. Sé que eres una asesina —me puse en tensión—, pero debes de ser algo más que eso. Si no es así, me equivoqué al reclamarte.
—Yo no te pedí que me reclamaras.
—Pero lo hice.
Seguí lavando la herida. No veía por qué tenía que ser cuidadosa con él, así que apretaba un poco más de la cuenta.
—Nací en Irlanda —dije—. En un pueblo llamado Clonmel. Mi madre era inglesa. Huyó de Scion.
Asintió débilmente con la cabeza.
—Vivía con mi padre y mis abuelos en el Golden Vale —continué—, la región lechera del sur. Era muy bonito. Nada que ver con las ciudadelas de Scion. —Retorcí el paño y volví a empaparlo—. Pero entonces Abel Mayfield dio rienda suelta a su codicia. Quería Dublín. Estallaron las revueltas de Molly. La masacre de Mayfield.
—Mayfield —dijo el Custodio mirando hacia la ventana—. Sí, me acuerdo de él. Un personaje desagradable.
—¿Lo conocías?
—He conocido a todos los gobernantes de Scion desde 1859.
—Pero si… Eso significa que tienes como mínimo doscientos años.
—Sí.
Intenté no flaquear.
—Creíamos que estábamos a salvo —proseguí—, pero al final la violencia llegó al sur, y tuvimos que marcharnos.
—¿Qué le pasó a tu madre? —El Custodio me miraba a los ojos—. ¿Se quedó allí?
—Murió. Desprendimiento de placenta. —Me eché hacia atrás—. ¿Dónde hay otra mordedura?
El Custodio se abrió la camisa. Tenía otra herida en el pecho. No habría sabido decir si se la habían hecho unos dientes, unas garras u otra cosa. Empecé a aplicarle agua con el paño, y él tensó los músculos.
—Sigue —dijo.
Por lo visto no me encontraba aburrida.
—Cuando yo tenía ocho años nos fuimos a Londres.
—¿Voluntariamente?
—No. A mi padre lo reclutó la SciOECI ese año. —Interpreté, por su silencio, que no conocía esa abreviatura—. «Scion: Organización Especial para la Ciencia y la Investigación.»
—Conozco las siglas. ¿Por qué lo reclutaron?
—Era patólogo forense. Trabajaba mucho para la policía irlandesa. Scion le pidió que buscara una explicación científica de por qué la gente se volvía clarividente, y de por qué los espíritus persisten después de la muerte. —Me di cuenta de que hablaba con tono cortante—. Mi padre cree que la clarividencia es una enfermedad. Cree que tiene cura.
—Entonces es que no percibe tu clarividencia.
—Es amaurótico. ¿Cómo iba a percibirla?
Tras una pausa, el Custodio me preguntó:
—¿Tienes ese don desde tu nacimiento?
—No del todo. Desde muy pequeña percibía auras y espíritus. Y un día me atacó una duende. —Me eché hacia atrás para secarme el sudor de la frente—. ¿Cuánto tiempo te queda?
—No estoy seguro. La sal retrasa lo inevitable, pero no mucho tiempo —dijo con indiferencia—. ¿Cuándo desarrollaste la capacidad de desplazar tu espíritu?
Hablar me estaba tranquilizando. Decidí ser sincera, aunque solo fuera porque seguramente él ya lo sabía todo de mí. Nashira sabía que yo era irlandesa; debían de tener todo tipo de expedientes. Quizá el Custodio me estuviera poniendo a prueba, comprobando si le mentía o no.
—Después de que me atacara la duende, empecé a tener un sueño recurrente. O eso creía yo: que era un sueño. —Vertí un poco más de agua sobre la herida—. Soñaba con un prado de flores. Cuanto más me adentraba en el prado, más oscuro se volvía. Cada noche iba un poco más lejos, hasta que un día llegué al borde y salté. Me precipité por el éter, fuera de mi cuerpo. Me desperté en una ambulancia. Mi padre me dijo que me había levantado sonámbula, había ido al salón y había dejado de respirar. Dijeron que debía de haber entrado en coma.
—Pero sobreviviste.
—Sí. Y no sufrí daños cerebrales. La hipoxia cerebral es uno de los peligros de mi… afección —añadí. No me gustaba hablarle de mí, pero suponía que era mejor que lo supiera. Si me obligaba a entrar en el éter y a quedarme allí demasiado tiempo sin soporte vital, mi cerebro podía sufrir lesiones irreversibles—. Tuve suerte.
El Custodio observaba mientras yo seguía lavándole la herida.
—Eso me haría pensar que, por precaución, no entras en el éter muy a menudo —especuló—; sin embargo, pareces familiarizada con él.
—Instinto. —Desvié la mirada—. Si no tomas algún medicamento, no te bajará la fiebre.
No era del todo falso. Mi don era instintivo, pero lo que no pensaba contarle era que me había educado y entrenado un mimetocapo que me mantenía conectada a un equipo de soporte vital.
—Esa duende ¿te dejó alguna cicatriz?
Me quité un guante y le mostré la mano izquierda. Dejé que me examinara las marcas. No era frecuente que un vidente en ciernes se expusiera de forma tan violenta al éter.
—Supongo que ya había una brecha en mí, algo que dejó entrar el éter —dije—. La duende se limitó a… desollarme.
—¿Es así como lo ves? ¿Una invasión del éter?
—¿Cómo quieres que lo vea?
—No haré comentarios sobre mi propia opinión. Pero muchos clarividentes explican que invaden el éter, y no al revés. Lo ven como si molestaran a los muertos. —No esperó a que yo replicara—. He visto eso otras veces. Los niños son vulnerables a los cambios repentinos de su clarividencia. Si se exponen al éter antes de que su aura se haya desarrollado del todo, esta puede volverse inestable.
Retiré la mano.
—Yo no soy inestable.
—Pero tu don sí lo es.
No podía discutir. Ya había matado con mi espíritu; eso era una prueba indudable de inestabilidad.
—Lo que tengo en las heridas es un tipo de necrosis —dijo el Custodio—, pero solo afecta a los refaítas. El cuerpo humano tiene medios propios para combatirla. —Hizo una pausa; esperé—. La necrosis de los refaítas se puede curar con sangre humana. Si el torrente sanguíneo no está afectado, los humanos pueden sobrevivir a una mordedura. —Me señaló la muñeca—. Medio litro de tu sangre me salvaría la vida.
Se me hizo un nudo en la garganta.
—¿Pretendes beberte mi sangre?
—Sí.
—¿Qué eres? ¿Un vampiro?
—Creía que los habitantes de Scion no leían sobre vampiros.
Me puse en tensión. Menudo fallo. Solo un capo del sindicato podía tener acceso a literatura relacionada con los vampiros o con cualquier otro ser sobrenatural. En mi caso era una obra espantosa, Los vampiros de Vauxhall, escrita por un médium anónimo de Grub Street. Para compensar la escasez de obras literarias de Scion, se inventaba toda clase de historias a partir de leyendas folclóricas del otro mundo. Sus cuentos tenían títulos como Té con el taseógrafo y El fiasco de las hadas. El mismo autor había escrito unos cuantos libros potables sobre videntes, como Los misterios de la isla de Jacob. Me arrepentí de no haberlos leído.
El Custodio debió de interpretar mi silencio como un síntoma de inquietud.
—No, no soy vampiro, ni ningún otro ser sobre los que puedas haber leído —dijo—. No me alimento de carne ni de sangre. No me produce ninguna satisfacción pedirte este favor. Pero me estoy muriendo, y resulta que tu sangre (en esta ocasión, dado el carácter de mis heridas) puede curarme.
—No parece que te estés muriendo.
—Créeme, es la verdad.
No quería saber cómo habían descubierto que la sangre humana podía combatir aquella infección. Ni siquiera sabía si era verdad.
—¿Por qué iba a confiar en ti? —pregunté.
—Porque te salvé de la humillación de tener que actuar en la troupe de imbéciles del Capataz. Por poner solo un ejemplo.
—¿Y si necesito dos?
—Te deberé un favor.
—¿Cualquier favor?
—Cualquier cosa menos tu libertad.
Mi libertad: las palabras que acababan de morir en mis labios. El Custodio se había anticipado a mi petición. Debí saber que era pedir demasiado; sin embargo, quizá fuera útil que el Custodio me debiera un favor.
Cogí un trozo de cristal del suelo, un fragmento de vial, y me corté la muñeca. Le ofrecí mi sangre; él entrecerró los ojos.
—Tómala —dije—. Antes de que me lo piense mejor.
El Custodio me miró fijamente, interpretando la expresión de mi cara. Entonces me asió la muñeca y se la acercó a la boca.
Su lengua me rozó la herida. Noté una leve presión cuando sus labios se cerraron sobre ella, mientras me apretaba el brazo para hacer que saliera más sangre. Le latía el cuello mientras bebía a un ritmo constante. No hubo arrebato ni frenesí. El Custodio enfocaba aquello como un procedimiento médico, clínico y distante, ni más ni menos.
Cuando me soltó la muñeca, me eché hacia atrás demasiado deprisa. El Custodio me ayudó a recostarme sobre las almohadas.
—Despacio —dijo.
Fue al cuarto de baño; había recuperado las fuerzas. Cuando volvió, llevaba un vaso de agua fría. Me puso un brazo detrás de la espalda y me ayudó a incorporarme. Bebí. El agua estaba endulzada.
—¿Está Nashira al corriente de todo esto? —pregunté, y el rostro del Custodio se ensombreció.
—Quizá te interrogue sobre mis ausencias. Y sobre mis heridas —dijo.
—Así que no sabe nada.
No me contestó. Me recostó en los gruesos cojines de terciopelo, asegurándose de que tenía la cabeza bien apoyada. Se me estaban pasando las náuseas, pero todavía me sangraba la herida de la muñeca. Al verlo, el Custodio cogió un rollo de gasa de la mesilla de noche. Mi gasa. Reconocí la goma con que la había sujetado. Debía de haberla sacado de mi mochila. Al verla en sus manos, me dio un escalofrío. Me acordé del panfleto desaparecido. ¿Lo tendría él? Me agarró la muñeca. Sus manos, enormes, me vendaron la herida con cuidado. Supuse que era su forma de darme las gracias. Cuando la sangre dejó de traspasar la gasa, me sujetó el vendaje con un alfiler y me apoyó el brazo sobre el pecho. Yo no dejaba de mirarlo.
—Creo que hemos quedado en tablas —dijo—. Tienes una habilidad especial para sorprenderme en situaciones delicadas. Lo lógico sería que te complacieras con mis momentos de debilidad, y sin embargo me ofreces tu sangre. Me limpias las heridas. ¿Por qué lo haces?
—Quizá necesite un favor. Y no me gusta ver morir a otros. No soy como tú.
—Juzgas con excesiva ligereza.
—Viste que ella lo mataba. —Debería haber temido pronunciar esas palabras, pero ya no me importaba—. Te quedaste mirando. Debías de saber lo que ella iba a hacer.
El Custodio permaneció impasible. Desvié la mirada.
—A lo mejor soy un sepulcro blanqueado —dijo.
—¿Un qué?
—Un hipócrita. Me gusta esa expresión. Ya sé que me detestas, pero cumplo mi palabra. ¿Y tú? ¿Cumples la tuya?
—¿Adónde quieres llegar?
—Lo que ha sucedido esta noche no debe salir de esta habitación. Quiero saber si guardarás el secreto.
—¿Por qué iba a hacerlo?
—Porque revelarlo no te ayudará.
—Podría liberarme de ti.
Me pareció que mudaba la expresión.
—Sí, te liberaría de mí —dijo—, pero tu vida no mejoraría. Tal vez te echaran a la calle; o, si no, tal vez te asignaran otro guardián, y no todos son tan liberales como yo. Lo que correspondía era que te matara a palos por algunas de las cosas que me has dicho estos últimos días. Pero yo sé lo que vales. No como otros.
Fui a replicar, pero no llegué a hacerlo. Era verdad: no quería tener otro guardián, sobre todo si todos eran como Thuban.
—Así que quieres que guarde tu secreto. —Me froté la muñeca—. Y ¿qué me ofreces a cambio?
—Intentaré protegerte. Aquí podrías morir por infinitas causas, y tú no pones mucho de tu parte para evitarlas.
—Tarde o temprano tendré que morir. Ya sé qué quiere Nashira de mí. No puedes protegerme.
—Cierto, tal vez no pueda protegerte eternamente. Pero supongo que querrás sobrevivir a los exámenes.
—¿Para qué?
—Puedes demostrarle lo fuerte que eres. Tú no eres una casaca amarilla. Puedes aprender a luchar.
—No quiero luchar.
—Sí quieres. Eres luchadora por naturaleza.
El reloj del rincón dio la hora.
No me parecía correcto tener a un refa como aliado. Por otra parte, eso aumentaría significativamente mis posibilidades de seguir con vida. El Custodio podía ayudarme a conseguir provisiones, a sobrevivir el tiempo suficiente para huir de allí.
—Muy bien —dije—. No se lo contaré a nadie. Pero me debes un favor. —Levanté la muñeca—. Por la sangre.
Acababa de pronunciar esas palabras cuando la puerta se abrió de golpe. Una refa irrumpió en la habitación: Pleione Sualocin. Primero miró cómo estaba la habitación; luego me miró a mí y, por último, al Custodio. Sin decir palabra, le lanzó un tubo de cristal. El Custodio lo atrapó con una mano. Lo miré.
Sangre. Sangre humana. Llevaba una pequeña etiqueta gris triangular. Y un número: AXIV. Amaurótico 14.
«Seb.»
Miré al Custodio; él bajó la cabeza, como si acabáramos de compartir un pequeño secreto. Me invadió una repugnancia visceral. Me levanté, débil todavía por la pérdida de sangre, y subí atropelladamente la escalera que llevaba a mi celda.