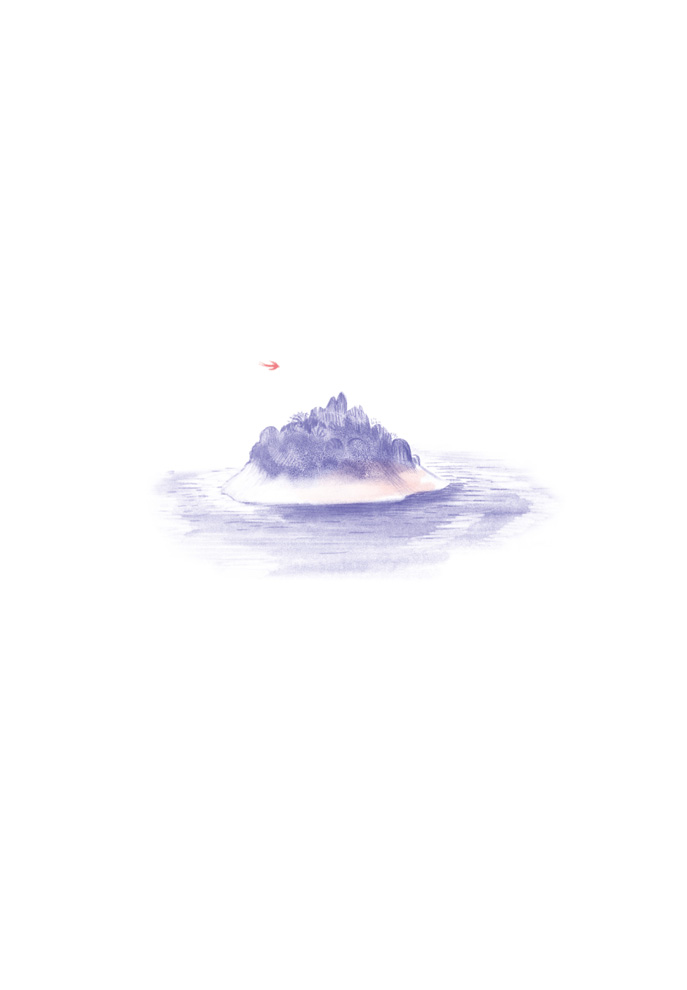La isla
de las sirenas
aladas

Era el suyo un reino poblado en exclusiva por sirenas. Todas de sexo femenino y en el que no era admitido ningún sireno. Solo una vez al año a algunos sirenos, jóvenes, fuertes y sanos, tras probar su ímpetu, potencia y esfuerzo en una larga travesía, puesto que venían de tierras muy lejanas, se les permitía que pudieran aparearse con las sirenas, y eran ellas las que escogían pareja entre los recién llegados. A ellos les estaba prohibido de manera terminante importunar o tratar de cortejar a las sirenas que no tenían interés en el sexo. Menos aún, solicitar a las que, vírgenes y célibes, preferían ahorrarse la procreación de la especie y se consagraban a perfeccionar sus melopeas. Un ejercicio al que la mayoría de sirenas de la isla vivían entregadas desde la infancia.
Todos los sirenos, acabados los ritos del apareamiento, que no podían durar más de tres días, debían marcharse, ya que estaba prohibido que permanecieran en la isla más tiempo del que había sido estipulado para poder llevar a cabo su misión engendradora.
Ciertamente, las condiciones impuestas por los códigos de la isla en materia de procreación eran tan expeditivas como necesarias, si las sirenas querían seguir gobernando su tierra con exclusiva autoridad femenina y no bajo control masculino. Para evitarlo, si nacían sirenos, tras los primeros años de cuidados maternales, eran entregados a los sirenos visitantes para que se los llevaran junto a sus padres en el viaje de vuelta.
En aquellos tiempos remotos, que algunos han denominado Edad Dorada, ningún humano había visto las sirenas, ni había escuchado sus cantos. Las que tentaron a los Argonautas y a Ulises vivieron mucho después de la época a la que me refiero, en la que, al parecer, las sirenas tampoco sentían interés alguno en usar sus potentes alas para aventurarse al otro lado de su isla. Acercarse a espiar las vidas ajenas les tenía sin cuidado, pues la curiosidad por conocer qué había más allá de las azuladas fronteras de su territorio no había hecho mella en su ánimo, aunque hubo algunas excepciones. Yo sé de una, cuya historia oí de labios de mi abuela, que abandonó su ribera natal, deseosa de saber qué encontraría lejos del cielo cercano y del mar doméstico.