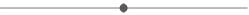A Fernanda, guerrera de la Pitaya
Era blanca pero, a fuerza de andar a caballo por el campo, se había puesto morena; su cabello, por el contrario, se había aclarado y puesto rojizo, como si el sol hubiera querido metérsele en el cuerpo. Era una delicia verla cabalgar por las planicies que se extienden entre la villa de Orizaba y la de Córdoba. ¡Cómo dominaba el corcel! ¡Cómo sabía disparar con escopeta a gran distancia!
Se había quedado huérfana de madre a los cinco años y su padre, el cosechero de tabaco Nicolás Martínez, no se había preocupado tanto de que aprendiera a coser o a cantar, como de que se supiera defender de los coyotes y que supiera cazar un buen conejo para no morirse de hambre en las frecuentes jornadas de cacería en que la niña lo acompañaba.
Todo eso había aprendido María Josefa desde pequeña. Y con esas habilidades había cautivado desde el primer instante a Manuel Montiel, un rebelde que andaba con José Antonio Couto, con Rosains y con los Sesma, luchando por la independencia en la región.
Se casaron en la pequeña iglesia de San Andrés Chalchicomula, población que se situaba en las faldas del Citlaltépetl. Cerca de ahí, en San Antonio el Alto, se encontraba el rancho de Manuel Montiel, cuartel de operaciones de los insurgentes que dominaban la zona desde los llanos secos cercanos al Pico de Orizaba y al volcán Sierra Negra, hasta los bosques de niebla y selvas húmedas cercanas a Huatusco.
Una parte del tiempo se dedicaba la pareja a administrar el rancho donde se cultivaba maíz y se hacía pulque, situado a dos leguas al norte del volcán; María Josefa aprendió las historias milenarias y comenzó a amarlas. Se decía que ahí, en lo alto del Citlaltépetl se encontraba enterrado Quetzalcóatl y que durante toda la era de dominio azteca, las cenizas de los reyes iban a depositarse también al pie de aquella majestuosa montaña.
Se aproximaba una nueva era, según le dijeron las viejas sirvientas que venían de una estirpe de más de mil años de antigüedad: el dominio español estaba por concluir y ella era una de las mujeres escogidas para ayudar en aquella empresa.
La muchacha se sentía complacida de su condición, a pesar de no haber logrado tener hijos. Adoraba a su marido a quien acompañaba siempre en las incursiones a los otros ranchos, a cobrar el tributo a los españoles y a los criollos que no habían querido unirse a la causa de la independencia.
No le temblaba la mano para amenazar a los viejos caciques que explotaban a los indios y a los negros de la región en los trapiches, ni siquiera don Nicolás se escapaba de dar tributos a la causa abrazada por su hija.
Cuando Manuel de la Concha, el comandante realista que trataba infructuosamente de controlar la región, capturó y dio muerte a Manuel Montiel a principios de 1816, por haberse negado a entregar las armas, María Josefa juró vengarse.
Lejos de retirarse a cuidar de su rancho al quedar viuda, con mayor brío se dedicó a recorrer la región de San Andrés, comandando una partida de doce rebeldes, vestida de hombre y cabalgando como tal, con el rifle en las alforjas del caballo y con la rizada cabellera suelta, dejando que el viento helado del Citlaltépetl la moviera en todas direcciones.
Acompañada siempre del que había sido asistente y amigo de su marido, Manuel Marroquín, había reclutado a su pequeña gavilla de fieles, a quienes mantenía, a cambio de que los acompañaran a exigir las contribuciones a los ranchos y haciendas de aquellos territorios.
Era temida por los rancheros, a quienes no perdonaba las contribuciones en dinero o en especie. No se detenía ante nada y sus palabras duras contrastaban fuertemente con el aspecto delicado, las facciones finas y el cuerpo esbelto de María Josefa. Increpaba con acritud a aquellos que no se habían pasado a las filas insurgentes. Era particularmente dura con los criollos, a quienes no dejó de azotar en alguna ocasión, insultándolos por ser capaces de mantenerse fieles a quienes mataban a sus hermanos americanos.
Si no le hubieran tenido tanto miedo, hubieran tenido que aceptar que era una delicia verla cabalgar con tal maestría y comandar varonilmente a su pequeño grupo de fieles. Usaba una casaca de pana, camisa de cambray y calzonera de cuero abierta con botonadura de plata, media bota y banda de color a la cintura, donde además portaba un trabuco de hoja exquisitamente grabada. Para protegerse del frío de la montaña, usaba un capote de paño oscuro que le era muy útil para ocultar sus intenciones y sus armas cuando se encontraba con un desconocido en los caminos de la sierra. En las alforjas llevaba una escopeta y las dos pistolas de su marido, por si algo se llegaba a ofrecer. No ocultaba su identidad y por eso no le importaba llevar el cabello suelto, aunque a veces podía llevarlo recogido bajo un pañuelo rojo que se ataba bajo el sombrero. La yegua negra que montaba era tan brava y valiente como su dueña, no se dejaba montar más que por ella.
María Josefa tenía muchas facetas distintas: en los llanos de San Andrés y toda la zona del Citlaltépetl era conocida por ser la capitana de la gavilla que cobraba tributos a los realistas; en su rancho de San Antonio (o Altzitzintla, como ella prefería llamarlo por ser el nombre originario), era el ama que toda la servidumbre admiraba, consideraba a todos y trabajaba al igual que ellos, creyendo de verdad que, si se aproximaba una nueva era, todos tenían que ser iguales; y algunas veces, cuando se llegó a aventurar hasta Córdoba, Orizaba o Puebla, vestida de mujer, era una simpática dama que no dudaba en divertirse con los oficiales realistas y sus mujeres.
Acompañada por don Nicolás, su padre, María Josefa llegaba en su carro de viaje, elegantemente ataviada con trajes de seda y amplio escote que dejaba ver sus atributos, con el cabello recogido en lo alto de la cabeza, con caireles que se entrelazaban con listones o cadenillas con piedritas de colores.
Así asistía a las reuniones de las damas más encopetadas a beber chocolate e intercambiar noticias, o a las fiestas de postín, donde ella aprovechaba para enterarse —haciendo preguntas inocentes a los oficiales realistas con quienes le encantaba conversar y bromear— sobre los movimientos de tropas en la región y noticias que podían resultarles interesantes a sus amigos.
Luego, sin perder un momento, se dirigía a todo galope hasta Maltrata, a informar todo a su amigo José Antonio Couto, quien había tomado el lugar de su marido como cabecilla de los rebeldes.
Así siguió operando María Josefa durante todo el año de 1816, manteniendo su red de espionaje y su sistema de tributos sin que pudiera ser apresada por las patrullas realistas que se atrevían a cruzarse por su camino.
Pero el comandante Manuel de la Concha estaba empeñado en encontrar a aquella mujer misteriosa de quien todo el mundo hablaba en las inmediaciones del volcán. Así que el 5 de noviembre de 1816 logró tenderle una emboscada en el pueblo de San Antonio el Alto, inmediato al Citlaltépetl.
El comandante De la Concha la encontró con su traje de varón y logró apresarla a pesar de su valiente resistencia. Sólo pudo tomar presos a María Josefa y a su eterno compañero Marroquín, el resto de su gavilla logró escapar, aunque dejando algunos caballos que llevaban de remonta, bien apertrechados con toda clase de armas.
Después de un juicio sumario en San Antonio el Seco, base de los realistas, Manuel Marroquín fue fusilado y María Josefa fue condenada a prisión perpetua en la Magdalena de Puebla; «ya que su sexo la libertó de otra pena a la que sus excesos la habían hecho acreedora».
Meses más tarde, su padre, don Nicolás, abogó por ella frente al virrey, e incluso llegó a ofrecer trescientos pesos a favor de la causa realista, con tal de que liberaran a su hija. De nada le sirvieron al afligido padre las mentiras que contó en descargo de su aguerrida hija:
Que su marido Manuel Montiel la había obligado a abrazar la causa insurgente.
Que sus pequeños hijos la extrañaban y requerían su sostén.
Que se encontraba embarazada y en los «meses mayores».
Que iba rumbo al mercado a buscar sustento cuando el antiguo subalterno de su marido, Manuel Marroquín la había abordado queriendo ganarla para la causa, encontrándola por mala suerte en ese momento el comandante realista De la Concha.
Que usaba pantalones bajo las naguas cuando montaba a caballo por comodidad…
María Josefa, terca y orgullosa, lo negó todo. Ella no tenía hijos, dijo, y dejaba ver que no estaba ni había estado embarazada. No tenía consigo un traje de mujer y si pudiera, volvería a hacer todo lo que hizo, porque no se arrepentía de nada.
En los años siguientes, el atribulado padre no se dio por vencido y usó toda su influencia como miembro de la corte virreinal para liberar a su pequeña. Con todo el dinero y la influencia que le daban ser cultivador de tabaco, se acercó al virrey directamente y mediante promesas de encerrar a su hija todo el tiempo que durara la rebelión y con amenazas por los daños que iba a sufrir el Real Erario por el alejamiento del cosechero de la producción de tabaco, logró obtener alguna atención.
El virrey accedió finalmente a la petición del hacendado orizabeño, pero con todo y el perdón de la más alta autoridad de la Nueva España, don Nicolás no logró salvar los obstáculos que siguieron poniendo De la Concha y Ciriaco del Llano en Puebla, empeñados en que aquella mujer que los había burlado por más de un año, recibiera el justo castigo por contravenir las leyes de Dios y de los hombres y querer ser más que una esposa sumisa y una hija recatada.
No se sabe cuánto tiempo se quedó María Josefa en la cárcel de la Magdalena en Puebla. Unos dicen que murió allí, otros, que su padre logró liberarla y que volvió a cabalgar libre por los llanos y las verdes hondonadas que rodean el Citlaltépetl. Pero una cosa es cierta: no figura en las listas de hombres célebres (porque todos son hombres) de la región y sus trabajos a favor de la insurgencia son ignorados por casi todos hasta hoy.