
Afinales del siglo XVIII, Xalapa era una pequeña villa rodeada por inmensos campos de caña, barrancas de abismos insondables y bosques de niebla que se perdían en las inmediaciones del Cofre de Perote. Tenía tan sólo trece mil habitantes, de los cuales una buena parte era indígena, otros muchos eran mestizos y sólo un pequeño grupo era de españoles, tanto peninsulares como americanos.
Los grandes caserones de clase acomodada estaban situados alrededor del convento franciscano fundado en los primeros años de la Conquista y que era el segundo en importancia en toda la Nueva España. Desde los balcones y ventanas de todas las casas podían admirarse las imponentes curvaturas del Cofre de Perote, del cerro basáltico del Macuiltépetl, del más lejano Acamalín, e incluso, en los días claros del Pico de Orizaba.
Por otro lado los indígenas y mestizos tenían sus viviendas en las orillas, cultivaban sus verduras en sementeras y se bañaban en temascal. En los patios de sus humildes chozas de varas, florecían los plátanos y floripondios, así como las hierbas medicinales.
Más allá, en los bosques camino a la hacienda de Pacho o San Andrés, crecían las hayas y los liquidámbares; la resina de estos últimos era llevada a la Ciudad de México y con ella se perfumaban indios y blancos en toda la Nueva España, mientras que en los encinos se criaban los gusanos de seda.
En varias ocasiones, por más de cincuenta años, se realizaron en esta población las ferias de comercio. Los comerciantes preferían expender sus mercancías en la pequeña villa en vez de padecer el calor, los mosquitos y la insalubridad del puerto. En los días de feria, Xalapa se llenaba de traficantes y marineros, así como de comerciantes de todos los puntos de la Nueva España, arrieros y forasteros de mal vivir se arremolinaban en las calles percibiendo el aroma de las ganancias. Tanto los habitantes como los visitantes usaban sus mejores galas para pasear por las serpenteantes calles ebrios de entusiasmo y de aguardiente.
No era extraño que además de las mercaderías comunes se expendieran allí los libros prohibidos y que junto al aroma del vinagre y la canela flotaran las nuevas ideas que darían pie por esos años a la Revolución francesa.

María Teresa Medina y Miranda nació el 17 de mayo de 1784 en una casona aferrada al precipicio por la calle Ancha en el barrio de Xalitic. Su pobre madre, doña Epitacia, murió en el parto, debido a su mala salud y a que ninguna comadrona ni médico quiso acudir a ayudarla: todos estaban pendientes de la elevación histórica del primer globo aerostático de América, que don José María Alfaro había tenido la osadía de realizar en los campos que se extendían detrás del convento. Pero la criatura estaba determinada a nacer y ningún globo aerostático iba a impedírselo.
Creció obedeciendo las reglas que su padre imponía. Don Antonio era un comerciante peninsular de mediana fortuna pero de buen corazón y que dio la mejor crianza que pudo a su hija menor. Ella y su hermano mayor —que llevaba el nombre de su padre— gozaban, sin embargo, de suficiente libertad para subir y bajar por las cuestas, buscar tepocates en los arroyos cristalinos y encerrar cocuyos en jarrones de cristal que llenaban de luz la habitación a medianoche.
En los últimos meses de 1807, llegó la noticia de que Francia invadió España. El virrey Iturrigaray ordenó que la mayor parte de las tropas virreinales se trasladaran a Xalapa, para estar preparados en caso de una posible invasión de los enemigos de la patria a la Nueva España.
Así llegó también a la pequeña villa el teniente coronel Manuel de la Sota Riva Llano y Aguilar, un peninsular bien plantado de más de cuarenta años, pero de un vigor juvenil. A María Teresa, que acaba de cumplir veintitrés, le fascinaron las aventuras del oficial, las canciones que acompañaba con una guitarra y, sobre todo, sus ojos verdes de santanderino trasterrado.
Se casaron el 4 de noviembre de aquel año en la pequeña iglesia de San José. Teresa pasó de inmediato a vivir en una casa que su marido, locamente enamorado de la joven de espesas cejas oscuras y ojos de aceituna, le habilitó en la calle de la Amargura.
Xalapa era un punto de reunión de militares criollos e intelectuales recién llegados de España; sus calles eran una fiesta con la presencia de los soldados provenientes de todos los puntos de la Nueva España que, sin actividad, pasaban los días bebiendo, apostando y frecuentando mujeres. En enero de 1808, el mismo virrey Iturrigaray visitó las guarniciones para pasar revista a los ejercicios y maniobras; cuando se conoció la prisión a la que fue sometido Fernando VII, en esa pequeña villa hirvieron las conspiraciones.
El teniente coronel don Manuel de la Sota Riva pronto ascendió a brigadier y tuvo a su cargo la fuerza virreinal de Xalapa; aunque simpatizaba con las ideas de autonomía para la Nueva España, no participó en el movimiento encabezado por Diego Leño en el ayuntamiento, a favor de establecer una junta propiamente americana.
Teresa dio a luz a su primogénito Manuel a finales de septiembre de aquel año, poco después de que el virrey Iturrigaray fuera destituido y un año después, justo cuando las noticias del desmembramiento de la conjura de Valladolid llegaron a Xalapa, nació la pequeña Teresa Epitacia.
La joven señora De la Sota Riva no descuidó la crianza de sus dos hijos, sin embargo, siempre estuvo relacionada con la clase política local y desde los primeros meses de 1810, muchos de los criollos descontentos de la región se dieron cita en su casa para discutir las ideas de soberanía y los sucesos políticos de España.
María Teresa había aprendido a leer y leía todo lo que caía en sus manos, además era naturalmente inteligente y en las pláticas con sus amigos aprendía sobre temas que generalmente no les interesaban a las mujeres encerradas en la vida doméstica: economía política, filosofía e historia.
Le resultaba natural pensar que la Nueva España debería formar su propio gobierno autónomo y buscar su prosperidad, separada de los desastres políticos de la madre patria. Cuando se enteró de que el cura Hidalgo se había levantado en armas, una enorme alegría y un gran entusiasmo se apoderaron de ella: ¡por fin la chispa que se necesitaba para movilizar a los indecisos! Pero ¿cómo podría ella, una mujer, ayudar al movimiento?
A principios de 1811, llegó a la pequeña villa el canónigo Ramón Cardeña y Gallardo, recién venido de España. Cuando supo de las reuniones que tenían lugar en la casa del brigadier bajo los auspicios de doña Teresa, de quien era primo, se interesó vivamente y pronto se hizo asiduo. Había tenido contacto en Europa con las sociedades secretas (hablaba de los Caballeros Racionales, relacionados con la logia de Lautaro) de tendencias liberales y pretendía establecer una conjura con fines emancipatorios.
Varios de los contertulios lo escucharon encantados. Así se estableció en la casa de doña Teresa la junta secreta con el fin de colaborar con el movimiento insurgente. Al frente de las sesiones estuvieron Vicente Acuña, Evaristo Fiallo, un militar español de los acantonados en Perote y el sacerdote Juan Bautista Ortiz.
También frecuentaban las reuniones algunos médicos de la localidad como los doctores Ojeda, Lucido y Téllez, acompañados de sus mujeres; el escribano Velad; los presbíteros Cabañas, Juan Bautista Ortiz y Muñoz; así como Mariano Rincón, Ignacio Paz, y los licenciados Tamariz, Castro, Apolbón y Ruiz.
No duró muchos meses aquella reunión, ya que alguien dio parte de sus actividades a las autoridades virreinales a pesar de todas las precauciones tomadas.
«Voy a tener que prender a tus amigos», le advirtió el brigadier a su mujer a fines de 1811. «Mañana muy temprano habrá un piquete de soldados en la puerta de sus casas y tú, corazón, no puedes volver a inmiscuirte en tales actividades porque tal vez no pueda defenderte».
A pesar de la advertencia de su marido, ella siguió involucrada en el movimiento. Trató por todos los medios de avisar a los conjurados, pero sólo pudo salvar a unos cuantos. El canónigo fue hecho prisionero, así como otros cuatro miembros de la junta. Primero permanecieron en la cárcel de Xalapa, luego fueron puestos a disposición de la junta de seguridad de la Inquisición que presidía Miguel Bataller en la Ciudad de México.
Mariano Rincón y los demás pudieron salvarse gracias al aviso oportuno de María Teresa, y permanecieron escondidos en las bodegas del mercado que pertenecían todavía a don Pedro Medina, padre de la misma doña María Teresa. Las semanas siguientes, ella no dudó en llevarles alimentos y dinero, así como en proveerlos de arreos, armas y caballos para que pudieran emprender la fuga. Ni su marido ni su propio hermano Antonio, quien ya había ingresado en las milicias reales, se hubieran imaginado que María Teresa seguía auxiliando a los conspiradores y mucho menos podían pensar que éstos se ocultaran en las bodegas de la familia.
Gracias a su ayuda, los conjurados salieron de Xalapa en las últimas horas de la tarde, uno por uno, vestidos de arrieros y de indígenas y se fueron rumbo a la posta de Banderilla. Luego se aventuraron por las sendas menos transitadas hasta Naolinco, un pueblo distante cinco leguas de Xalapa, enclavado entre las montañas, al que pudieron acceder a través de las barrancas sembradas de helechos y toda clase de vegetación arborescente.
Allí, los conjurados se reorganizaron con el nombre de Junta Gubernativa Americana, como un eco de la suprema junta presidida por el general López Rayón en Zitácuaro; también llamaron a su junta «alteza», con la intención de hacer de ella un órgano de gobierno alterno e independiente de las fuerzas virreinales, a fin de controlar administrativa y militarmente la región.
Además de los conjurados que lograron escapar de las autoridades virreinales en Xalapa como Mariano Rincón, Tamariz, el Padre Ortiz y Evaristo Fiallo, quien finalmente desertó de las tropas reales en Perote, nuevos adeptos se sumaron gracias a la diligencia y astucia de María Teresa, quien desde Xalapa, seguía trabajando a favor de la rebelión y enviaba auxilio de toda índole a los sublevados.
Descubierta la junta por el coronel realista Ciriaco del Llano en julio de 1812, sus miembros tuvieron que dispersarse. Huyeron hacia Misantla, población enclavada también entre las montañas rumbo a la costa. Otros de sus miembros, también llamados Caballeros Racionales, como los padres fundadores de la logia en Europa, quisieron tomar por asalto la fortaleza de Perote pero fueron denunciados y pasados por las armas.
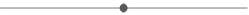
Los manejos de María Teresa no habían pasado desapercibidos a la eterna vigilancia de la junta de seguridad inquisitorial, que tenía espías por todas partes. Estaba ya próxima a ser presa, pero fue salvada por su esposo, que interpuso toda su influencia para librar a su mujer de las cárceles de la Inquisición.
El brigadier logró que no se le apresara, pero tuvo que salir desterrada de Xalapa por orden superior, en el mismo año de 1812, ya que los insurgentes dominaban toda la región desde Naolinco y Misantla, y se temía que ella siguiera prestándoles auxilio.
La familia De la Sota Riva tuvo que mudarse a la Ciudad de México. El brigadier, por amor a su mujer y como único recurso para librarla de las penas de la reclusión, prefirió renunciar a su cargo al mando de las tropas de Xalapa y buscar un nuevo acomodo cerca de la capital.
María Teresa amaba a su marido y comprendía su sacrificio, pero no podía entender cómo él y su hermano podían apoyar la causa realista cuando claramente la razón asistía a los americanos.
En los años que quedaron de la insurgencia, María Teresa no pudo volver a auxiliar a los sediciosos tras el juramento que la salvó de la cárcel de la Inquisición. Mientras que su marido emprendía largas campañas bajo el mando de Iturbide, ella se impuso como tarea visitar a las presas por infidencia que desfallecían en las cárceles de la Ciudad de México.
«De algún modo —se decía— esto es también ayudar a la insurgencia».
Tanto su esposo como su hermano Antonio se hicieron amigos cercanos de Iturbide en la última etapa de la guerra. Don Manuel fue ascendido a mariscal de campo por el astuto militar a cuyo lado entró a la Ciudad de México al frente del Ejército de las Tres Garantías. Después, don Manuel fue uno de los condecorados con la Orden de Guadalupe, mientras que Antonio se convirtió en secretario de guerra del emperador.

María Teresa, satisfecha de haber contribuido en algo a la emancipación de México, se dejó llevar por el entusiasmo frente al nombramiento de Iturbide como emperador y cuando se le nombró dama de honor de la emperatriz como reconocimiento a sus esfuerzos a favor de la independencia, no pudo más que aceptar.
Esta mujer de la clase alta xalapeña, que arriesgó su vida y empeñó sus bienes por el sueño de independencia, rara vez es recordada en las historias regionales. A diferencia de los otros conjurados, apenas una discreta calle de Xalapa guarda la memoria de sus hazañas. Como muchas otras mujeres de su clase y méritos, que también lo arriesgaron todo, ha desaparecido injustamente de la memoria colectiva.