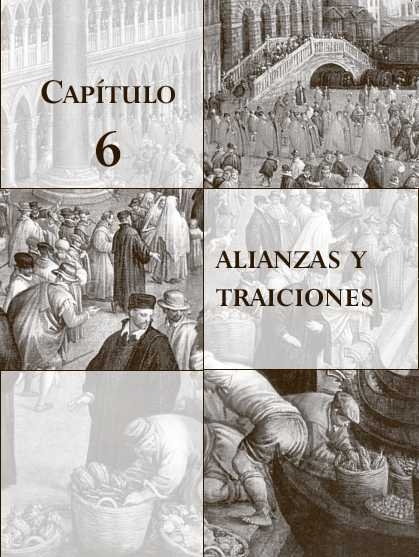En su manual para soberanos
renacentistas, dice Maquiavelo que un príncipe capaz de
salvaguardar su posición contra viento y marea a pesar de los
cambios de su entorno tiene que ser capaz de aliarse con quien le
convenga y de traicionar a quien no le convenga. Maquiavelo
encuentra loable el que un príncipe sea capaz de mantener su
palabra, pero al mismo tiempo hace constar que aquellos que
lograron conservar el poder no se aferraron a la palabra dada, y
que aquellos que supieron embaucar a los demás con su astucia
superaron a los que actuaron con lealtad. Por tanto, el príncipe
prudente no puede ni debe mantener la palabra dada si se da cuenta
de que se va a volver contra él o sabe que han dejado de existir
las razones por las que hizo tal promesa o dio tal palabra. La
palabra no es, por tanto, absoluta, sino relativa.
El engaño es necesario para gobernar
y para alcanzar los objetivos políticos de un príncipe, pero no hay
que culpar al que engaña, puesto que lo hace por la razón de que
siempre hay alguien que se deja engañar. Y pone como ejemplo al
papa Alejandro VI, que supo como nadie engañar a unos y a otros y
prometerles cosas que luego no cumplió si no fue imprescindible. Y
dice que es bueno que un gobernante se comporte de esa manera
porque no es necesario que tenga demasiadas virtudes pero sí que
parezca que las posee. Incluso parece que cualidades como
humanidad, piedad, integridad y religiosidad llegan a ser negativos
para el buen gobierno. Es mucho más valioso parecer que se poseen y
estar siempre dispuesto a mostrar la cualidad opuesta, ya que
muchas veces es necesario actuar en contra de la lealtad, de la
caridad y de la religión para mantener íntegro el Estado.
Poner como ejemplo al papa Borgia de
todo ese catálogo de cualidades nos puede parecer escandaloso,
sobre todo tratándose como se trataba de un príncipe eclesiástico.
Pero ya sabemos que, en primer lugar, la Iglesia no se diferenciaba
de cualquier otro estado laico, y también que lo que Maquiavelo
buscaba en sus escritos y en sus filosofías no era un dechado de
virtudes que bien pudiera vivir entregado a la oración en la
clausura de un convento, sino un hombre capaz de mantener Italia
unida y de cerrar la puerta a las invasiones extranjeras, y si de
la Iglesia se trataba, un papa capaz de preservar sus posesiones y
aumentar su autoridad. Y esto último es lo que hizo el papa
Borgia.
Hasta que llegó Alejandro VI, el
papado fue sumamente débil porque como los papas pertenecían casi
siempre a una familia italiana o venían avalados por una de ellas,
irremediablemente se ponían en el punto de mira de las familias
enemigas. Ya hemos hablado de los enfrentamientos encarnizados de
las dos familias romanas más poderosas del momento, los Orsini y
los Colonna. Pues bien, los estados italianos contaban con ambas
familias para mantener la debilidad del papado. Si el papa era
familiar o partidario de unos, los otros se ocupaban de bombardear
su pontificado hasta que caía, y cuando llegaba el siguiente, la
historia se repetía. Y se repetía invariablemente porque los papas
no reinaban mucho más allá de diez años, un período que permitía
mantener la ofensiva constante.
Pero llegó Alejandro VI para
demostrar a los italianos que un papa podía tener las cualidades
del príncipe, la fuerza de un león y la astucia de un zorro y
conseguir ser más fuerte que todos ellos, si sabía utilizar dos
medios imprescindibles: el dinero y el ejército. Pero dinero propio
y ejército propio, no dinero y ejército pedidos a unos o a otros,
lo que siempre ponía al papado en manos del poder laico, sino
dinero y ejército pontificios, exclusivamente al servicio del papa
y al mando de un general que perteneciera al papado, no que
dependiera de un señor laico. El general, naturalmente, fue su hijo
Juan Borgia, duque de Gandía.
Alejandro VI supo jugar con las
alianzas, con los pactos, con las rupturas, con los engaños y con
todas las armas disponibles, empezando por su propio ejército, para
fortalecer la Iglesia y liberar los Estados Pontificios de tiranos
y usurpadores. La verdad es que el papa Borgia tenía grandes dotes
de estadista, porque fue capaz de restablecer el orden público que
los enfrentamientos continuos entre los Colonna y los Orsini habían
deteriorado, como hemos visto en capítulos anteriores. En el corto
período que transcurrió entre la muerte del papa anterior y la
elevación de Rodrigo Borgia al solio pontificio, 17 días en total,
hubo 220 homicidios. No era, pues, tan sencillo restablecer el
orden y sujetar a aquellas dos temibles familias.
Practicó el nepotismo sin complejos,
elevando a los suyos a los cargos más elevados posibles. Si el 11
de agosto le proclamaron papa, el 31 del mismo mes ya recibía César
Borgia el arzobispado de Valencia y también su sobrino Juan Borgia
Lanzol recibía el capello cardenalicio. Roberto Ger vaso,
un autor italiano del siglo XX, habla de una parentela insaciable a
la que diez papados no hubieran conseguido saciar.
Fue, sobre todo, un papa liberal y
progresista que puso en marcha la reforma de las prisiones, que
reformó la constitución de Roma e invitó a los gobernantes
italianos a presentar su modelo de constitución. También reconoció
al pueblo el derecho de reformar las medidas recogidas en la
constitución anterior y, si lo deseaban, redactar otras nuevas. Tan
liberal y progresista que permitió su propia leyenda negra, porque
cuando le mostraban los escritos infamantes que circulaban por Roma
contando sus excesos, se reía y opinaba que nadie había de creer
tales cosas, y como entendía que el pueblo tenía derecho a
expresarse libremente nunca lo reprimió.
Dado que las arcas papales habían
quedado en muy mal estado tras los expolios de los familiares de
los papas anteriores, los gastos de nuevas construcciones
artísticas y la cruzada de Inocencio VIII, lo primero que tuvo que
hacer Alejandro VI fue restringir los gastos, hasta que encontró la
manera de conseguir nuevos fondos, una de las más fáciles fue, como
hemos dicho anteriormente, el nombramiento de nuevos cardenales.
Restringir los gastos no fue una medida definitiva sino temporal,
porque sabemos sobradamente cuánto amaba el papa Borgia las fiestas
y las diversiones y también sabemos su amor por las Bellas Artes, y
todo eso costaba dinero. Tan pronto como consiguió reponer sus
finanzas encargó a Bramante que continuase la ampliación del
Vaticano que había iniciado Nicolás V. El nombramiento de
cardenales, obispos, cargos laicos y otras fórmulas lograron que
las arcas del Señor se recuperaran con creces. Lo que no sabía el
papa Borgia era que a su muerte iba a entregar un papado fuerte y
poderoso a su peor enemigo, Juliano della Rovere que le sucedió,
tras un brevísimo lapso, con el nombre de Julio II.
UNA VIDA CORTA E INÚTIL
El tercer hijo de Alejandro
VI, el duque de Gandía, Juan Borgia, debió de ser un botarate. Ya
dijimos que de jovencito se fue a Valencia con su hermano mayor,
Juan Luis, y que a la muerte de éste heredó de él el título de
duque de Gandía y también a su prometida, sobrina del Rey Católico,
María Enríquez.
También dijimos que llevó en
España una vida principesca y depravada, de juerga en juerga, que
hizo que su padre le llamara la atención.
Pero lo grave no era que
llevara vida principesca y depravada, sino que se divertía en
España mientras su padre se las veía con las tropas de Carlos VIII
y, sobre todo, mientras su hermano mayor, César, rumiaba su
venganza contra todos aquellos vicarios que ocupaban territorios
papales y que, en lugar de ponerse al lado de su señor feudal, el
papa, se habían pasado al enemigo y habían luchado junto al
francés.
Juan era, sobre todo, un chico
guapo, rico, mimado y divertido. Cuando su padre le permitió,
finalmente, regresar a Roma, ya en 1496, la ciudad le recibió con
colgaduras y banderines, dándole una bienvenida principesca. Se
instaló en el palacio apostólico en el que vivía César, que era
entonces cardenal y recibió de su padre el título de capitán
general de la Iglesia. Un cargo que le quedaba bastante
grande.
Grande o pequeño, el cargo de
Juan Borgia le ponía al frente de los ejércitos papales,
mercenarios, como lo eran todos entonces, y su cometido era liberar
los Estados Pontificios de los ejércitos también mercenarios de los
Orsini y otros nobles romanos, que los habían ocupado. Pero Juan
carecía en absoluto de experiencia en la lucha y, además, no tenía
vocación alguna.
Está claro que el Papa se
equivocó al encaminar a sus dos hijos, porque César demostró clara
vocación militar, y Juan, ninguna. Mejor hubiera hecho dedicando a
César a las armas y a Juan a la Iglesia, ya que hubiera hecho un
buen cardenal propio de la época, como aquel sobrino de Sixto IV,
Pedro Riario, cuyos derroches y calaveradas se hicieron célebres
unos años atrás. Y es que su vocación era esa, la de calavera, y
además, ambicioso. Ambicioso porque soñaba con el trono de Nápoles;
calavera porque existen numerosas cartas que le dirigió su padre
cuando vivía como un príncipe en España, instándole a no derrochar
el dinero, a no dar motivo de intranquilidad a su esposa ni de
escándalo a la gente, a tener en cuenta que era mucho más
importante el bienestar de la familia que la diversión y las
aventuras amorosas. Cartas que cualquier padre escribiría a un hijo
calavera.
Al terminar la primera campaña
contra los franceses, cuando ya el Gran Capitán acababa con los
últimos reductos de las tropas de Carlos VIII y éste hacía tiempo
que se había vuelto a Francia, se reunieron en Roma los cuatro
hermanos Borgia. Jofré volvía de Calabria, donde había permanecido
a salvo con su esposa Sancha durante la guerra. Lucrecia venía
quejándose de que su marido, el Sforzino, no se comportaba como
debía comportarse un marido. De él tenía ya quejas el Papa, porque
le constaba que en lugar de enfrentarse a todos aquellos enemigos
que usurpaban las tierras de la Iglesia se entendía secretamente
con ellos. Juan volvía de España, donde habían quedado su esposa y
su hijo. Un hijo del que, con el tiempo, nacería el santo de la
familia, Francisco de Borja. En cuanto a César, vivía allí, en el
palacio episcopal de Roma.
Esta fue la época en que,
según narramos en el capítulo III, las tres bellezas de la familia
resplandecieron en la corte pontificia. Pero esta fue también la
época en la que los ejércitos del papa, al mando de Juan Borgia,
iniciaban su campaña contra los nobles usurpadores. Dada la
inexperiencia del joven capitán, su padre puso a su lado a uno de
los condottieri más conocidos e importantes del momento,
Guidobaldo de Montefeltro, duque de Urbino.
Los Estados Pontificios,
aquellos que pertenecían a la Iglesia desde el siglo VIII y otros
que se habían ido anexionando, habían sido entregados en feudo a
distintos nobles, cuyas obligaciones eran pagar los
correspondientes tributos al señor feudal, que era el papa, y
mantener el orden, la paz y la prosperidad en los feudos cedidos.
Estas eran las obligaciones de todo señor, como dijimos en el
capítulo II, recibir tributos y acatamiento de sus vasallos a
cambio de administrar las tierras, impartir justicia y velar por el
orden y la paz.
Pero los Estados Pontificios
eran ricos y sus rentas atrajeron la atención de otros señores sin
señorío, ansiosos por poseer tierras y vasallos. Muchos de los
feudatarios que disfrutaban territorios y rentas de la Iglesia a
cambio de tributos se vieron despojados de sus derechos por parte
de señores de la guerra, condottieri de renombre, como los
Orsini o los Savelli, que usurparon territorios y castillos y que,
además de negarse a tributar a la Santa Sede, cometían
habitualmente toda clase de abusos y tropelías, expoliando y
oprimiendo a los vasallos con impuestos abusivos y utilizando la
fuerza para hacer y deshacer a su antojo.
Esta situación era antigua,
porque ya dijimos que hacía mucho tiempo que los nobles utilizaban
los inestimables recursos de las guerras entre bandas y facciones
rivales para aprovechar el caos imperante y debilitar la autoridad
de la Iglesia, que no tenía posibilidades para defender sus
territorios ni para salvaguardar sus derechos, puesto que siempre
estaba en manos de una facción y peleando contra la otra.
Pero el papa Borgia se había
propuesto terminar con aquella situación y recuperar para la Santa
Sede los territorios usurpados, devolviéndolos a vicarios que
tuvieran derechos sobre ellos y que supieran respetar y cumplir sus
obligaciones.
Expulsar a los usurpadores y
mantenerlos a raya era la misión prácticamente imposible de Juan
Borgia. La otra, algo menos imposible, era asegurarse la fidelidad
de los vicarios. El núcleo de la acción era, por entonces, la
Romaña.
Mientras Juan Borgia
organizaba sus campañas con ayuda de Guidobaldo de Montefeltro,
César, que todavía era cardenal pero que ya tenía clara cuál era su
vocación, observaba en silencio las operaciones militares, a las
que asistía a solas y vestido de caballero de la Orden de Rodas.
Estaba aprendiendo el arte de la guerra y la estrategia militar de
un condottiero. Guidobaldo era célebre y tenía
experiencia, a pesar de que apenas tendría veintitrés o
veinticuatro años en esta época, pero había sucedido a su padre,
Federico de Montefeltro, a los diez años de edad. Fue, por tanto,
maestro de los dos hermanos Borgia.
Dada la corta esperanza de
vida de la época, los veintipocos años de Guidobaldo de Montefeltro
equivalían prácticamente a la cuarentena en nuestro tiempo. Valga
como ejemplo decir que, a los cuarenta y tres años, Lorenzo el
Magnífico era viejo y decrépito, falleciendo de gota y de úlcera.
La falta de higiene y cuidados y la manera caótica de alimentarse
generaban numerosas enfermedades. El joven duque de Urbino padecía
a los veinte años tales ataques de gota que debía permanecer muchas
horas acostado o sentado, lo que había desarrollado su gusto por la
lectura y le había convertido en un hombre sumamente culto. Era,
pues, hombre de su tiempo, como lo fue su padre Federico de
Montefeltro, un mecenas de las artes y de la literatura
renacentista que había llevado al ducado de Urbino a su máximo
esplendor. La esposa de Guidobaldo, Isabel de Gonzaga, fue la
protectora de Rafael Sanzio, que era natural de Urbino. Como no
tuvieron hijos, habían adoptado a su sobrino Francisco María della
Rovere. Eran, por tanto, familia de Juliano della Rovere, el gran
enemigo del papa Borgia.

Guidobaldo de Montefeltro, duque de Urbino, fue el maestro de armas de Juan Borgia, al que acompañó en sus primeras campañas contra los usurpadores de los Estados Pontificios. Años después, cuando César Borgia mandó las tropas de la Iglesia, Guidobaldo de Montefeltro tuvo que huir de Urbino ante el ataque de César. A la muerte del papa Borgia, su sucesor Julio II le restituyó el ducado de Urbino.
La primera campaña de Juan
Borgia contra los usurpadores de territorios papales coincidió con
la reconquista de Nápoles. Mientras el Gran Capitán expulsaba de
allí a los soldados de Carlos VIII, las tropas pontificias
recuperaban diez castillos usurpados y hacían prisionero a Virginio
Orsini, señor de Bracciano, quien murió en enero del año siguiente.
El invierno de 1496 se había mostrado favorable a las operaciones
militares del joven general de la Iglesia, pero había sido
únicamente cuestión de suerte, pues ya hemos hablado de su
inexperiencia. Cuando se aprestaba a liberar las plazas de
Bracciano y Trevignano, ésta le jugó una mala pasada consistente en
que los soldados dejaron de obedecerle. Había un buen botín de por
medio, y en lugar de dedicarse a la lucha se dedicaron a pelear
entre ellos por el reparto del botín de guerra, y Juan Borgia no
fue capaz de imponerles la disciplina necesaria.
Estas situaciones eran muy
comunes entonces entre las tropas, puesto que ya dijimos que
luchaban exclusivamente por dinero y no por ideales. A los soldados
tanto les daba que tomasen una ciudad usurpada o que los
usurpadores tomasen otra media docena más de plazas fuertes, lo
único que les interesaba era conquistar un objetivo y cobrarse el
botín. Y la única manera de mantener el orden y la disciplina entre
las tropas era conseguir su respeto y su temor, no su simpatía,
como bien dijo Maquiavelo. Y eso era algo para lo que Juan Borgia
no estaba capacitado. Él era afable, tenía buen carácter y le
gustaba divertirse con quien encontrara, pero no era capaz de
imponerse por la fuerza a su gente. El 23 de enero de 1497, vencido
por las tropas de Carlos Orsini, Juan llegaba a Roma cubierto de
barro, herido en el rostro y agotado por el esfuerzo, a refugiarse
en los brazos de su padre. Atrás quedaba Guidobaldo de Montefeltro,
prisionero de los Orsini.
Pidió el Papa ayuda al rey de
Nápoles, que era entonces Fernando II o, como le llamaba el pueblo,
Ferrantino, y éste tuvo la buena idea de enviarle al Gran Capitán,
toda vez que ya Nápoles estaba recuperada definitivamente, o al
menos eso creían ellos, porque faltaban algunos años para la
segunda ocupación. El Gran Capitán sustituyó al duque de Urbino,
prisionero como dijimos de los Orsini, al frente de las tropas
pontificias, las reorganizó y consiguió unas cuantas victorias
sobre los Orsini. No muchas, pero sí las suficientes como para que
estos desearan firmar la paz con Alejandro VI. Hubo armisticio y se
celebró con entusiasmo, pero no por todos. A los Orsini les quedó
la humillación de la derrota y la pérdida de su mejor capitán,
Virginio. En cuanto a Guidobaldo de Montefeltro duque de Urbino,
nadie se ocupó de rescatarle y tuvo que pagar él mismo su rescate.
Al otro lado, mientras su padre y su hermano se congratulaban de
haber acabado con la guerra, César Borgia permanecía en silencio,
rumiando su disgusto y organizando mentalmente la venganza. Algún
día...
El papa Borgia debió de ser
un padre bastante blando y debió de mimar mucho a sus hijos, pero
siendo estos tan diferentes, los efectos fueron evidentemente
distintos. A pesar de saber que Juan no se había comportado como un
gran guerrero en su papel de capitán general de la Iglesia, celebró
las victorias sobre los Orsini como si realmente se debieran a la
profesionalidad de su hijo, y éste, engreído, se dedicó a pasear
por Roma su porte y sus medallas, convirtiéndose en un militar
enjoyado y presumido que alborotaba la noche con sus correrías y
ponía en peligro constante la virtud de cuantas damas, solteras o
casadas, se cruzaban en su camino, porque ya dijimos que era joven,
atractivo, famoso y rico, y esas cualidades le hacían irresistible.
Tantas eran sus salidas nocturnas que algunas veces desaparecía
durante más de un día y no se sabía si se encontraba ocupado en los
brazos de una dama ardiente o huyendo de la espada de un marido
engañado.
Mientras Juan disfrutaba de
la vida, César se dejaba corroer por el rencor contra los señores
que usurpaban las tierras de su padre y contra los que traicionaban
los intereses de la familia. Uno de ellos era su cuñado, Juan
Galeazzo Sforza, que ocupaba también una de las plazas pontificias,
la de Pésaro, pero que se sabía que operaba en connivencia con los
enemigos de los Borgia. Además, Lucrecia se quejaba de la falta de
atención de su marido y el Papa estaba empezando a considerar la
anulación del matrimonio.
Mientras, Sancha y Jofré,
príncipes de Esquilache, que habitaban el palacio Aleria, habían
aparentemente dejado de dormir juntos, parece que con gran
satisfacción para el esposo cuyo temperamento flemático se adecuaba
tan mal a los ardores de la esposa. En cuanto a ella, se dice que
acudía discretamente, al amparo de la noche, junto a su cuñado
César, atravesando el pasadizo que comunicaba su palacio con el
castillo de Sant'Angelo. También se dice que Juan, tan aficionado a
las mujeres, mostró bastante interés por ella, sobre todo al
encontrarla tan ardiente y deseosa y comprobar que su marido no
satisfacía en absoluto sus ardores venéreos, y cuentan que ella
correspondió a la pasión de Juan con mayor vehemencia que a la de
César.
En estas fechas se produjeron
tres acontecimientos de gran importancia para la familia Borgia. El
primero fue, como dijimos, la anulación del matrimonio de Lucrecia
y el Sforzino, cuyo trámite humillante narramos en el capítulo III.
El primero que se sintió dolorido y ofendido fue el cardenal
Ascanio Sforza, tío del marido, quien ya había sido amigo, enemigo
y otra vez amigo del papa Borgia. Con esto se rompieron
definitivamente las relaciones con los Sforza. Ya sabemos que años
después el Papa daría su beneplácito a Luis XII para que
conquistara el Milanesado.
El segundo acontecimiento que
acaeció fue la muerte de Fernando II de Nápoles y el ascenso de su
tío Federico II, don Fadrique, al trono napolitano. Hay quien
menciona que el papa Borgia iba a conceder a su muy amado hijo Juan
un título que pudiera hacerle acreedor a la corona de Nápoles,
puesto que Nápoles era, recordémoslo, feudo pontificio, y además
Fernando II había muerto sin herederos. Esto es algo que parece que
no se ha podido comprobar. Lo que sí es cierto es que el Papa envió
a César como cardenal camarlengo a coronar rey de Nápoles a
Federico II y que Juan había de acompañarle. Federico era, por
cierto, tío de Sancha, y tío político, por tanto de Jofré. También
sabemos que a cambio de coronarle rey de Nápoles, Alejandro VI
pidió a Federico, quien tenía mucha prisa en recibir la corona por
miedo a los muchos pretendientes que se la disputaban, que cediera
el ducado de Benevento para Juan Borgia.
Estos dos sucesos tuvieron
grandes consecuencias políticas para los Borgia. El tercer
acontecimiento, el más penoso, doloroso y con peores consecuencias
sociales para ellos fue la muerte de Juan Borgia.
En aquellos días y cuando
llevaba menos de un año viviendo en Roma, Juan había acumulado los
títulos de capitán general de la Iglesia, duque de Gandía, príncipe
de Tricasino, conde de Laurci y Chiaramonte, así como Terracina y
Pontecorvo, señoríos pontificios adheridos al ducado de Benevento.
El hecho de que Juan se enseñorease de territorios de la Iglesia no
gustó nada, y se oyeron las protestas del cardenal Piccolomini,
sobrino de Pío II, así como de Garcilaso de la Vega, embajador de
España, pero de nada sirvieron, porque el Papa se había propuesto
atiborrar a Juan de títulos y rentas, puede que por resarcirle de
su escasa utilidad personal. Cabe suponer que Alejandro VI veía
pasar los años y sabía positivamente que su muerte no podía estar
muy lejana y que había que dejar a los hijos bien arropados para el
futuro.
Partieron, pues, los dos
hermanos camino de Nápoles, el uno a coronar a don Fadrique y el
otro a recibir el nuevo ducado de Benevento. Pero la partida sería
por la mañana, a buena hora. Aquella noche todavía tenían mucho que
celebrar. Su madre, Vannozza, que se sentía sumamente orgullosa de
tener un hijo cardenal camarlengo y el otro con tal cantidad de
títulos, ambos tan jóvenes y tan bien parecidos, quiso ocuparse de
la celebración y organizó un banquete en su palacio, como
correspondía a una buena madre.
Vannozza sabía que la fortuna
le sonreiría solamente mientras viviese el papa Borgia, y curándose
en salud había invertido todo su dinero en adquirir varias
hosterías en Roma. Con sus ganancias y las de sus tres maridos se
había hecho construir un palacio próximo a la iglesia de San Pedro
in Vincola, hoy famosa por guardar el Moisés de Miguel
Ángel. Al banquete asistió toda la familia, con excepción,
lógicamente, del Papa. Recordemos que Vannozza se había casado
varias veces y que sus sucesivos maridos adoptaron a los hijos del
Papa y admitieron la situación con gran benevolencia a cambio de
sustanciosas prebendas.
Tras la cena, Juan partió a
caballo y César en mula, que era la cabalgadura de los
eclesiásticos, y su primo, llamado también Juan Borgia, cardenal de
Monreal, en otra. Salieron los tres juntos. Todo lo que se sabe es
que delante de Juan marchaba un palafrenero a pie, y que a la grupa
de su caballo llevaba a una persona con el rostro tapado con un
antifaz. Lo único que se advertía de dicho individuo era su pequeña
estatura. Y también parece que no era la primera vez que se veía al
duque de Gandía en compañía del misterioso enmascarado.
Entonces era muy normal que
hombres y mujeres, sobre todo de la alta sociedad, salieran de
noche con la cara tapada para evitar que les reconocieran en sus
jolgorios nocturnos o en sus visitas amatorias. Recordemos que esa
costumbre perduraba todavía en España en el siglo XVIII y que dio
lugar a un famoso motín, cuando el marqués de Esquilache prohibió
capas y embozos.
Camino del Vaticano, al pasar
cerca del palacio Cesarini, en el que vivía el cardenal Sforza,
Juan se detuvo y dijo a su hermano y a su primo que siguieran sin
él. Parece que tenía una cita galante. Como era de noche y las
noches eran muy peligrosas en Roma, los otros le advirtieron, pero
Juan continuó su camino con su palafrenero y con la persona que
llevaba a la grupa, dirigiéndose hacia el barrio judío. Antes de
llegar, pidió al palafrenero que le esperara e igualmente esperaron
César y el cardenal de Monreal, intrigados y quizá algo asustados
por la misteriosa cita de Juan, pero él les advirtió que si no
volvía se fueran directamente al Vaticano. Daba la impresión de que
acudía a una cita galante de la que podía obtener una noche
completa en buena compañía.
A la mañana siguiente, como
aún no había regresado, todos pensaron que la cita había tenido
éxito y que Juan se solazaba todavía con su dama. Pero el mundo se
les vino abajo cuando supieron que se había encontrado al
palafrenero malherido y que el caballo del Duque erraba por las
calles de Roma sin su dueño. Antes de morir, el palafrenero explicó
que como su señor no regresaba había decidido volver hacia el
Vaticano siguiendo sus instrucciones, pero que le habían atacado
por el camino.

Los elegantes en la Italia renacentista. Juan Borgia fue uno de los jóvenes más elegantes de su época. Su vida fue corta e inútil. Corta porque murió antes de cumplir los veinte años. Inútil, porque todo lo que hizo fue divertirse y presumir. En esta pintura podemos apreciar las modas de los elegantes de la época y los sombreros que se estilaban. Se trata de la corte de Ferrara..
Temerosos de lo peor, pero
con la esperanza de que Juan permaneciera oculto en casa de alguna
mujer, el prefecto envió a su gente a recorrer las calles y casas
del barrio en el que su criado señaló que se había internado la
noche anterior, pero no hallaron ni rastro. Finalmente, uno de los
vigilantes del Tíber llamado Jorge Schiavone declaró haber visto
hombres en el camino que iba del castillo de Sant'Angelo a Santa
María del Popolo, que llegaron con un caballo sobre el que se podía
ver un bulto pesado, que arrojaron al río en la zona en la que se
arrojaban basuras y desaguaba una alcantarilla. El vigilante había
visto cómo, al caer al agua, había flotado su capa, y cómo los
otros habían arrojado piedras hasta hacerle desaparecer. No había
denunciado el caso porque rara era la noche que no veía arrojar
algún cadáver al río y nadie protestaba ni reclamaba.
Trescientos pescadores
registraron el río, hasta que apareció el cadáver. Era Juan. Tenía
nueve puñaladas en el cuerpo. Una de ellas, en la garganta. Llevaba
puestos los guantes, su elegante ropa y todas sus joyas. Incluso
dicen que llevaba 30 ducados de oro en la bolsa, que no había
tenido tiempo de gastar. El cadáver del hombre más elegante de Roma
había sido recogido por una red de pesca de entre los desperdicios
de la zona más pútrida del río.
ESPECULACIONES EN TORNO A LA MUERTE DE JUAN BORGIA
En torno a la muerte súbita,
inesperada y brutal del duque de Gandía se produjeron numerosas
especulaciones. El Papa pensó en primer lugar en los Orsini.
Recordemos que Juan había vencido y apresado a uno de ellos en su
primera campaña, Virginio, y que éste había muerto al poco tiempo,
por lo que dicen que la familia Orsini había pensado en el
envenenamiento. Algunos autores han especulado con la posibilidad
de que el asesino fuera el conde Antonio María de la Mirandola, de
cuya hija estaba Juan enamorado. El lugar del río al que arrojaron
su cadáver no estaba lejos de su casa y ella pudo muy bien ser el
cebo para atraerle a la muerte. Él o cualquier otro padre, hermano
o esposo de alguna de las muchas mujeres con las que festejaba sus
noches romanas. Juan estaba casado en España, y por muy buen mozo
que fuera no era un posible marido para ninguna. Una mujer
deshonrada por un hombre que no puede casarse con ella es un motor
de venganzas. Además, el caballo de Juan de Gandía había aparecido
vagando entre el palacio del conde de la Mirandola y el de los
Parma, donde lo habían recogido y lo habían llevado a los criados
del Conde preguntando si era de ellos aquel caballo suelto. Dijeron
que sí, pero luego no fueron capaces de dar una señal que
identificara al animal, por lo que los de Parma se negaron a
entregarlo.
Algunos acusaron al Sforzino,
quien humillado y escarnecido por los Borgia, ya dijimos que
propagaba infamias sobre ellos, especialmente sobre Lucrecia, pero
el Papa no aceptó la acusación y aseguró que no tenía duda alguna
al respecto. Ascanio Sforza se había enfrentado a Juan en una
ocasión en la que éste llamó gandules a algunos invitados a un
banquete ofrecido por el cardenal, y ellos a su vez le habían
llamado bastardo. En todo caso, el consistorio los declaró
inocentes tanto a él como a su sobrino Juan Galeazzo.
Otros aprovecharon para ver en
este caso la mano de Dios, pero la mano vengadora, no la mano que
se supone que Dios tiende a los pecadores. Muchos eran los pecados
del padre y del hijo, el padre por consentirle y darle tantos
títulos y tantas tierras, aun a costa de la Iglesia, y el hijo por
aceptar todo a cambio de nada. Es más que probable que con tantos
títulos y prebendas Juan tuviese numerosos enemigos. Incluso hay
quien vio en su asesinato un aviso al Papa para que no regalara
tantas cosas y no practicara tanto el nepotismo a la luz del
día.
El mismo Papa parece que vio
un castigo de Dios por sus excesos o la factura que le pasaba
alguno de sus enemigos. En todo caso, mandó detener las
investigaciones que se habían iniciado en el mismo momento del
hallazgo del cadáver, y en vez de buscar un culpable determinó
enmendarse de sus muchos errores. Fue tal su duelo que incluso
pensó en abdicar y retirarse a un monasterio, pero se lo comunicó a
su entonces aliado Fernando el Católico y éste le aconsejó, con
gran acierto, dejar pasar un poco de tiempo. Efectivamente, el
tiempo cura las heridas cuando no se infectan y aquella no estaba
infectada.
Todo el propósito de la
enmienda de Alejandro VI quedó en una reforma de la Iglesia, una de
las innumerables reformas que tantos papas han iniciado y que no
han modificado gran cosa su estructura, una reforma más que se
encargó, como todas, a una comisión de eclesiásticos los cuales,
como es habitual, no hicieron demasiado.
Los enemigos de la familia
Borgia aprovecharon el caso para arrojar un tremendo baldón sobre
César, haciendo correr la voz de que era él quien había mandado
asesinar a su hermano. ¿Por qué motivo? Por envidia, para heredar
sus prebendas. Los más interesados en propalar esta acusación
fueron precisamente los Orsini y el Sforzino, que así mataban dos
pájaros de un tiro, se libraban de una acusación y de un
enemigo.
No parece posible que César
pensase en heredar nada de su hermano, sabiendo como sabía que
tenía un hijo en España, bien lejos de la influencia de nadie. Un
hijo que crecía sano y seguro junto a su madre, María Enríquez y
que heredó, como era de esperar, los títulos de su padre. Incluso,
sabemos que César Borgia consiguió para su sobrino la investidura
del ducado de Benevento, el que habría ido Juan a buscar a Nápoles.
También es verdad que César heredó de su hermano el título de
general de la Iglesia, pero eso sucedió al cabo de casi tres años.
Primero tuvo que renunciar a su posición de cardenal y a los
innumerables obispados y arzobispados que ostentaba. Ya dijimos que
los cargos eclesiásticos eran mucho más suculentos que los cargos
laicos o los militares. Más rentables y más seguros, pues dentro de
lo que cabía la Iglesia era una de las instituciones más seguras
del momento, mucho más que un ducado o un reino. Lo hemos visto en
los capítulos anteriores.
Óscar Villarroel señala que
Juan pudo muy bien ser asesinado por la nobleza romana, a juzgar
por la forma en que apareció su cadáver. Cuenta este autor que
apareció en el río, con los pies y las manos atadas, con la bolsa
llena de ducados y las armas envainadas, el cuerpo acribillado a
puñaladas y prácticamente separado de la cabeza, por la saña con la
que le degollaron. Para él, esta fue una forma simbólica de hacer
ver que no le habían matado por dinero, que había sido tan cobarde
que ni siquiera había sacado la espada o la daga para defenderse
(aunque bien pudieron envainarlas después de muerto) y que la forma
en que apareció el cadáver ofrecía una imagen de lo que había sido
en vida.
Roberto Gervaso asegura no
solamente que fueron los Orsini quienes cometieron el crimen, sino
que cometieron un crimen perfecto, algo que jamás se pudo ni se
podrá probar.
Blasco Ibáñez apunta la
posibilidad de un marido burlado o de una mujer que le ofreció una
aventura como cebo, una nueva Dalila pagada por los enemigos para
tenderle una celada. Esto se vería confirmado por la presencia del
misterioso enmascarado que parece que le guió la noche del
crimen.
Pudo ser cualquiera. Juan
había dejado en la estacada no solamente a varias mujeres burladas,
sino a su lugarteniente Guidobaldo de Montefeltro, por el que ni
siquiera se molestó en pagar un rescate. Se había jactado vanamente
de haber humillado y vencido a los temibles y rencorosos Orsini y
había discutido agriamente con el cardenal Sforza. Pudo ser
cualquiera.
DE CARDENAL A GENERAL
El ropón rojo de cardenal
debía de pesarle a César Borgia como si fuera de plomo. Nunca tuvo
vocación y, afortunadamente, nunca llegó a recibir las órdenes
sacerdotales porque no pasó de diácono. Ya hemos dicho que entonces
era normal que un seglar recibiera las órdenes en dos días o que un
diácono las recibiera de la noche a la mañana. Si había cargos o
títulos que obtener, no se perdía el tiempo.
César Borgia tuvo una
educación esmerada, como todos los hijos del papa Borgia y como
todos los jóvenes adinerados de la época. Sabemos que tuvo maestros
españoles e italianos de renombre y que realizó estudios de
Teología y Derecho en las universidades de Pisa y de Perusa,
mientras su hermano Juan se embarcaba para España con Juan Luis, el
mayor. Dicen que le tuvo envidia y hasta es posible que envidiara
su futuro porque, aunque la carrera eclesiástica era siempre la más
ventajosa, también sabemos que a él lo que le tentaba eran las
armas.
Era obispo desde los 5 ó 6
años, fue arzobispo de Valencia a los 17 y cardenal a los 18. Cosas
de la época, ya lo hemos dicho. Hipólito de Este fue cardenal a los
15 años y Alejandro Farnesio, el hermano de la bella Julia y futuro
papa Pablo III, a los 18. El mismo día que César Borgia recibió el
capello cardenalicio, lo recibieron otros ocho jóvenes,
todos ellos de familias de la alta sociedad, entre ellos un
canciller de Enrique VII de Inglaterra, un hijo del dux de Venecia
y el hijo del rey de Polonia. Eran príncipes eclesiásticos cuya
misión era puramente política y no pastoral. Eran los obispos
quienes tenían (y siguen teniendo) encomendada la misión de
pastores de almas. Por su título valenciano, César era conocido por
el Valentino.
Pero con tantos estudios y con
tantos títulos eclesiásticos, César Borgia pudo concebir algún tipo
de sensación de inferioridad ante la nobleza de sus amigos.
Su padre quiso que fuera uña y
carne, «una sola carne y una sola sangre» con Juan de Médicis, hijo
de Lorenzo el Magnífico, que llegaría a ser papa con el nombre de
León X. También Juan de Médicis era cardenal, y por cierto el más
joven del Colegio Cardenalicio. Se lo concedió el papa Inocencio
VIII para premiar su alianza con los Médicis, pues había casado a
su hijo Francisco con una hermana de Juan, Magdalena.
Ambos rivalizaron en
conocimientos, en juegos intelectuales, en mil cosas, pero Juan era
un Médicis, que ya entonces era una estirpe noble de banqueros
florentinos y él, César, era el hijo bastardo de un cardenal que
llegaría a papa. Es indudable que hubo diferencias sociales entre
éste y otros amigos similares con los que César se codeó en su
infancia y en su adolescencia.
Por tanto, era ya obispo
cuando estudiaba en Pisa y en Perugia, pero el ser obispo no evitó
que viviera como todos los estudiantes con dinero en el bolsillo,
intercalando diversiones, juegos, escarceos y amoríos entre libro y
libro. Así es como vivían sus compañeros de estudios, de juegos y
de diversiones, todos ellos eclesiásticos. Eclesiásticos sin elegir
su carrera. No eran tiempos en los que los jóvenes pudieran
intervenir en su destino. Las mujeres eran prendas de paz para
sellar alianzas matrimoniales con otras familias, y los varones se
dedicaban a las armas, a la Iglesia o a la profesión de la
familia.
Antes de ser cardenal, se
emitieron para él un par de documentos. El primero señalaba que era
hijo legítimo de un matrimonio legal entre Domingo Giannozzi de
Rignano y Vannozza, hija de Jacopo Cattanei, viuda en el momento
del nacimiento de César. Este documento es anterior al
capello cardenalicio.
Pero hay otro documento
emitido por el papa Sixto IV, según el cual no debía mencionarse en
el futuro la oscuridad de los orígenes del señor César Borgia, es
decir, que le daba el apellido de su padre, que era entonces el
cardenal Rodrigo Borgia. Para aclarar las cosas, el papa Borgia
emitió una bula definitiva señalando que César era hijo suyo,
habido de una mujer casada, cuando él era obispo de Albano. Ya
vimos anteriormente que había innumerables hijos de madre
desconocida y padre célebre. César fue uno de ellos.
Pero era indispensable que
tuviera orígenes claros antes de nombrarle cardenal. A los 18 años
fue obispo de Valencia y cardenal, de la misma manera que aquel
conde de Vermandois fue, a la tierna edad de 5 años, obispo y
conde. Ya hemos visto que ser obispo equivalía social y
económicamente a un título nobiliario, porque las rentas de un
obispado nada tenían que envidiar a las de un condado. Y si el
obispo debe pastorear las almas de su diócesis, el conde ha de
hacer lo propio con los cuerpos de su feudo.

César Borgia retratado por Giorgione. César fue el hijo más célebre del papa Borgia. De cardenal se convirtió en general de los ejércitos pontificios y cosechó innumerables victorias en la lucha contra los usurpadores de los territorios de la Iglesia. Peleó también con éxito junto al rey Luis XII de Francia. Su estrella se eclipsó a la muerte de su padre.
No sabemos cuánto le costó a
César convencer a su padre de que todo aquello del ropón rojo y el
báculo no era para él, puesto que él prefería mil veces la espada,
algo que, además, demostró que sabía utilizar cuando estuvo al
mando del ejército pontificio en tiempos de la invasión de Carlos
VIII.
Él no quería servir a Dios,
sino servir a Italia, al menos al pedazo de Italia que podría
conquistar para sí. Solamente quería vivir con intensidad y
alcanzar un alto grado de poder, no de poder místico, sino
político. Según Maquiavelo, eso era precisamente lo que necesitaba
Italia, hombres con deseo de poder y con una buena dosis de
crueldad para no echarse atrás en situaciones límite. Gracias a su
ansia de poder y a su crueldad, César reorganizó la Romaña, aquel
territorio pontificio usurpado por nobles predadores, reunió los
territorios y les devolvió la paz y la lealtad. Y no lo consiguió a
base de buenas palabras, de armisticios o de sermones religiosos,
sino con las armas en la mano y la crueldad en el alma. Era frío,
sereno y calculador para sus enemigos, pero le vencía un furor
incontrolable cuando alguien atacaba a su familia. Debió, pues, ir
acumulando resentimiento contra aquellos usurpadores que se
enseñorearon de las tierras del papado y contra aquellos traidores
que engañaron a su padre.
Ya hemos visto que no tenía
vocación religiosa, sino militar, y en cuanto pudo cambió de ropas,
de carrera y de destino. Tampoco tenía vocación religiosa y sí muy
grande vocación militar el gran enemigo del Papa, aquel Juliano
della Rovere que resultó ser mejor emperador y guerrero que papa y
que pasó gran parte de su papado vestido de militar. Tampoco la
tuvo la mayoría de los que accedían al papado, al cardenalato o al
obispado para medrar, para cosechar triunfos personales o para
satisfacer sus ansias de poder y de dinero. Al menos, César
abandonó en cuanto le fue posible.
Se han dicho muchas cosas de
César Borgia, pero la más acertada es quizá la de que tuvo, como
tantos hombres del Renacimiento, alma de bandido en un cuerpo de
semidiós. Ya hemos visto cómo el placer por los bellos mármoles y
el amor por los juegos intelectuales solía guardar, sin ocultarlo,
un carácter brutal, un instinto asesino y un talante traidor. Ya
hemos visto también que estaba de moda lo políticamente
incorrecto.
Cuando murió Juan Borgia,
César partió para Nápoles a coronar a Federico II. Aprovechando el
viaje, mantuvo un romance con una bella napolitana hija del conde
de Alife, María Díaz Garlón. Un año después, convivía en Roma con
una siciliana. En aquella época sólo pensaba en divertirse. No
asistía a actos religio sos más que cuando resultaba
imprescindible, y su vida pública tenía un gran eco en la sociedad.
Hablaba cinco idiomas y vivía rodeado de artistas e intelectuales,
como todos los personajes renacentistas. Era capaz de pasar muchas
noches de juerga y muchos días durmiendo para recuperarse. Muchos
cardenales vivían igual que él, hemos visto anteriormente un
ejemplo en Pedro Riario, pero a él le estorbaba el ropón rojo
porque se moría por atacar a los enemigos del papa y de la familia.
Algunos autores afirman que el hecho de que un cardenal dimitiera
era un escándalo. Sin embargo, parece que no lo era el que un
cardenal viviera como vivían Pedro Riario y muchos otros.
Hay quien dice que fue el
mismo Papa quien ordenó a su hijo que dejara el estado eclesiástico
y asumiera el mando de los ejércitos pontificios, porque era
necesario poner orden en los territorios papales. Esto es muy
lógico. Muerto Juan, quedaba Jofré, pero ya dijimos que no tenía
temperamento para las armas. El Papa vio muy claro que el siguiente
general de la Iglesia había de ser César. Seguramente había
ambicionado para él el papado, pero también seguramente se dio
cuenta de que esa idea no tenía futuro.
Lo decidiera el Papa o lo
solicitara él, lo cierto es que, en diciembre de 1497, César Borgia
devolvió la púrpura, dejó la carrera eclesiástica y emprendió la
militar. Eso tenía su trámite, que consistía en argumentar algo
similar a lo que hoy aducen las parejas para anular el matrimonio.
Declaró ante el Colegio Cardenalicio que nunca tuvo vocación
religiosa, reconoció que la dignidad que se le había otorgado no se
avenía con la vida que realmente llevaba y señaló que el hábito
sagrado entraba claramente en conflicto con los impulsos de su
naturaleza, lo cual ponía su alma en peligro. Esto sirvió para que
los cardenales transmitiesen al Papa la petición de concluir su
carrera en la Iglesia y para que el Papa emitiese la bula
correspondiente.
Lo que no arguyó César Borgia
fue que tenía una tarea histórica que cumplir, recuperar el centro
de Italia y devolver el dominio a la Iglesia, sin olvidarse de sí
mismo.
Una vez seglar, lo primero
que tuvo que hacer fue casarse. No eran tiempos para exponerse a
morir sin descendencia ni para perder la oportunidad de establecer
una alianza matrimonial con algún país o personaje importante. Ya
vimos que la esposa fue, finalmente, Carlota d'Albret, hija de
Alain d'Albret, duque de Guyena y hermanastra del rey de Navarra.
El suegro aprovechó para ofrecer una dote escasa y para exigir
numerosas condiciones. Seguramente sabía del rechazo de la otra
Carlota, la que se negó a que la llamaran la cardenala. Pero César
fue generoso y aceptó todo lo que impuso su suegro. A cambio, la
esposa renunciaría a sus derechos de sucesión, pero heredaría a su
marido en caso de quedar viuda, cosa también muy fácil en aquella
época y más con la nueva carrera que iba a emprender César Borgia.
Una carrera que tuvo que iniciar inmediatamente, porque Luis XII,
con el que acababa de establecer una firme alianza, como vimos en
el capítulo anterior, tenía prisa por conquistar el ducado de Milán
y reclamaba los servicios de su nuevo súbdito.
También vimos cómo pasó de
Valentino, título italiano, a Valentinois, título francés. De
Valencia a Valence. Y de cardenal italiano, a noble francés. César
Borgia o el Valentino se convirtió en César Borgia de Francia o el
Valentinois. Así pudo añadir en su emblema la flor de lis al toro
rojo de los Borgia, con tres franjas de arena.
Su nueva posición le
proporcionó una vida corta con numerosos éxitos. Resultó un
personaje notable que mostró grandes dotes de gobernante y, cosa
rara, fue capaz de conseguir que sus súbditos le apreciasen. Se
transformó de un mal cardenal en un buen condottiero
renacentista.
UNA TAREA HISTÓRICA
La tarea de César Borgia no
era fácil. En primer lugar, los usurpadores eran poderosos, fuertes
y estaban afincados desde mucho tiempo atrás en su posición de
poder. En segundo lugar, los que no habían usurpado un estado sino
que lo tenían por derecho pero lo gobernaban de manera autónoma sin
responder a sus obligaciones con la Santa Sede, estaban asimismo
asentados en esa forma de hacer las cosas y no era fácil hacerles
cambiar. En tercer lugar, prácticamente todos ellos eran
condottieri, es decir, disponían de grandes ejércitos bien
equipados y dispuestos a luchar hasta morir, y los que no lo eran
no tenían problema alguno en conseguir tropas, pues la mayoría de
los revoltosos habían establecido alianzas no solamente entre sí,
sino con otros estados poderosos rivales o enemigos del papado.
Unos eran aliados de Venecia, otros de Génova, otros de Florencia y
otros de Rímini.
Todos ellos eran tiranos que
gobernaban en nombre del papa, pero hacían y deshacían a su antojo.
Todos eran ambiciosos, crueles, desenfrenados, engañosos, y la
mayoría odiados por la población, que ya sabemos que siempre odiaba
al tirano que la gobernaba y estaba deseando que viniera otro a
derrocarle, para luego odiarle y esperar al siguiente. Los pueblos
vivían oprimidos y exprimidos por impuestos y cargas abusivos y muy
lejos de conseguir aquella paz y aquella justicia que debían
recibir a cambio de su trabajo. En realidad, todos los príncipes y
los señores de entonces eran más o menos de la misma calaña. Todos
jugaban al juego cambiante del poder y todos eran caudillos
ambiciosos que se sentían llamados a gobernar y que, sobre todo, se
creían por encima del bien y del mal.
Era preciso, en primer lugar,
pacificar a los que guerreaban. En segundo lugar, arrebatar los
territorios a los que los usurpaban o los gobernaban de forma
indigna. Esa era la tarea de César Borgia. Hay autores que aseguran
que con él cambió la historia de la Iglesia, pero no es cierto,
porque la Iglesia llevaba ya muchos siglos con la espada en alto,
unas veces para defenderse, y otras para atacar.
La Romaña pertenecía a la
órbita pontificia desde tiempos de Pipino el Breve. Era uno de
aquellos territorios que el rey franco arrebató al caudillo
lombardo y que, en lugar de devolver a Bizancio, a quien
pertenecían, se los entregó al papa Esteban II a cambio de la
unción sacramental que iniciaría la dinastía carolingia.
Según Maquiavelo, era el
refugio de los peores bribones de toda Italia. Lo primero que hizo
el Papa para dar carácter oficial a la contienda fue emitir una
bula por la que despojaba a los vicarios revoltosos o usurpadores
de sus títulos y los destituía de sus feudos, por lo que tenían la
obligación de devolver el dominio de los territorios a la Santa
Sede. Aquello fue una forma de declarar la guerra porque, como era
de esperar, ningún barón pensaba obedecer la orden
pontificia.
Pero no vayamos a pensar que
la bula que destituía a los vicarios era un documento emitido
arbitrariamente y sin respaldo legal alguno, sino que su emisión
estuvo a cargo de un tribunal pontificio que se reunió para
analizar y decidir la extinción de los derechos de los vicarios de
la Iglesia que gobernaban en su nombre los territorios de la
Romaña. Hubo un plazo para la devolución de los feudos,
transcurrido el cual los ejércitos pontificios se pusieron en
marcha.
Ya hemos dicho que el papa
Borgia fue el primero en disponer de ejército propio, pero tampoco
fue un ejército en nómina, sino que se formó con la contratación
directa de condottieri que aportaron tropas, todos ellos
mercenarios. Tan mercenarios como eran los soldados con los que
luchaban los príncipes y hasta el mismo emperador Carlos V, de los
que ya contamos en el capítulo anterior el triste episodio del saco
de Roma.

César Borgia emprendió una guerra sin cuartel contra los revoltosos y usurpadores que ocupaban los territorios de la Santa Sede en la Romaña. Consiguió vencerlos a todos y hacer desaparecer a los más peligrosos o a los más odiados. Después, él mismo se enseñoreó de algunos de aquellos territorios.
Por aquellas fechas el papa
Borgia había llegado a aquel feliz acuerdo con el rey de Francia
Luis XII, merced al cual César se convirtió en súbdito
francés.
«El muy cristiano monarca» no
solamente se hizo cargo de los cuantiosos gastos del nuevo duque de
Valence, sino que le apoyó con tropas y fondos en la nueva tarea
que el Papa le había encomendado, reconquistar la Romaña. A cambio,
ya dijimos que Roma apoyaría las conquistas de los franceses en
Milán y Nápoles.
Con este acuerdo y los
nombramientos del Papa, César Borgia se convirtió en la máxima
autoridad militar romana, y al mismo tiempo en aristócrata
francés.
Pero no sabía entonces que
tales otorgamientos le podrían acarrear la desgracia, porque otro
príncipe europeo, con quien se dice que César compartió la
dedicatoria del famoso libro de Maquiavelo, El príncipe,
nunca le perdonó que hubiera cambiado el título de Valentino por el
de Valentinois.
MAL ENEMIGO
Hemos dicho que una de las
concesiones de Luis XII al papa Borgia cuando firmaron su pacto de
amistad y alianza fue reconocerle como único vicario de Cristo en
la tierra y como cabeza de la cristiandad a quien los reyes deben
obediencia. Dijimos también que esta cláusula era una garantía
contra las muchas posibilidades existentes de que algunos
cardenales enemigos llevasen a cabo alguna acción para quitarle la
tiara, que era un deseo habitual, deponer al papa actual y
coronarse ellos. El papa Borgia no andaba desencaminado, porque en
aquellos momentos era su antiguo amigo, el cardenal Ascanio Sforza,
quien había decidido aproximarse a los Reyes Católicos para
procurar la deposición de Alejandro VI con una larga lista de
acusaciones.
Y fue muy oportuno el cardenal
Sforza, porque lanzó sus acusaciones en el momento mismo en el que
Fernando el Católico se irritaba enormemente al ver que el Papa,
español como él, se ponía al lado del rey francés, firmaba con el
él una alianza, le entregaba a su hijo como paladín y general de
sus tropas y le apoyaba en la invasión de Milán y de Nápoles.
Este fue uno de los motivos
más graves que enfrentaron al Rey Católico con el papa Borgia. Su
irritación llegó al extremo de enviarle a sus embajadores con la
exigencia de que respondiera a las citadas acusaciones, so pena de
solicitar del emperador Maximiliano la convocatoria de un concilio
en el que se le obligara a abdicar. Pero como el Papa tenía a su
lado la fuerza del rey francés no se asustó demasiado ante la
amenaza y respondió a las mencionadas acusaciones.
Blasco Ibáñez cuenta que la
mayor acusación fue la de simonía, a la que el Papa opuso que su
pontificado era mucho más lícito que la investidura de los reyes de
Castilla, quienes habían conseguido la corona usurpándola a su
dueña legítima, la princesa Juana, aquella que terminó en un
convento bajo la celosa vigilancia de Isabel la Católica y que
quedó para la historia con el sobrenombre de la
Beltraneja. Y suponemos que también les recordó el matrimonio
de ambos basado en una falsificación. Parece que entre las
acusaciones no figuraba la de haber tenido varios hijos ilegítimos,
dado el gran número de bastardos con los que contaba el muy
católico rey don Fernando. Finalmente, los reproches quedaron en un
intercambio de acusaciones y en la ruptura de la amistad y la
alianza entre los reyes de España y el pontífice español.
Es bastante probable que, como
apunta Blasco Ibáñez, el mismo rey de Francia tranquilizase al Papa
respecto a las amenazas del rey de España haciéndole ver que
mientras trataba de intimidarle mostrándole su malestar por su
cambio de bando, estaba negociando con el francés para pasarse al
mismo bando.
Toda esta declaración de
hostilidades se produjo poco antes de que Fernando el Católico
firmara con el Luis XII el Tratado de Granada por el que se
repartirían Nápoles, pero el Papa nada sabía de las intenciones de
ambos reyes, ya que de haberlo sabido no hubiera tenido siquiera
que defenderse de la amenaza de deposición que el Rey Católico
esgrimía. La jugada de Fernando el Católico fue muy del estilo de
la época, o al menos del estilo que describe Maquiavelo, porque su
pacto con el rey de Francia no llegó solo, sino acompañado de una
declaración de enemistad para el papa Borgia por la sencilla razón
de que acababa de hacer lo mismo que él, es decir, pactar con el
francés.
Los Borgia se habían procurado
un mal enemigo y no tardarían mucho en pagar las consecuencias.
Fernando el Católico se tomaba sus venganzas sin prisa. Ya dijimos
que sabía esperar el momento oportuno.

A principios del siglo XV, el papa Borgia vio la necesidad de reforzar los Estados Pontificios para mantener la autoridad de la Iglesia de Roma. Uno de los estados más conflictivos era la Romaña, ocupada por vicarios rebeldes, a los que hubo que expropiar y expulsar.
LA CONQUISTA DE LA ROMAÑA
El siglo XVI se inició con un
gran cambio político para Italia, porque los estados más grandes,
como Milán y Nápoles, pasaron a depender de Francia o de España.
Recordemos que Luis XII y Fernando el Católico se los repartieron
en el Tratado de Granada.
Nada más empezar el nuevo
siglo, César había tomado ya dos plazas importantes, Ímola y Forli.
No había ido solo, sino que ya por entonces disponía de tropas
francesas cedidas por Luis XII que había concluido su conquista de
Milán.
También se le añadieron
algunos capitanes españoles, entre ellos Hugo de Moncada y García
de Paredes. Para entonces, franceses y españoles habían hecho las
paces en dicho Tratado y había cambiado el juego de las alianzas.
Como ya sabemos que las tropas guerreaban a sueldo, tanto les daba
luchar contra unos o contra otros. El caso era ganarse el pan y el
botín.
La plaza de Ímola estaba
defendida por Dionisio de Naldo, el capitán que mandaba las tropas
mercenarias de la señora de Ímola, Catalina Sforza, hermana del
duque de Milán, aquella virago cruelísima de la que
hablamos anteriormente. Así la llaman unos autores. Otros, la
califican directamente de marimacho. Hoy podemos entender que se
trataba de una mujer fuerte y guerrera, todo un carácter, que no se
dejaba avasallar fácilmente. Es posible que, con ánimo de defender
su patrimonio y de detener a aquel conquistador imparable que era
César Borgia, Catalina intentase envenenar al Papa. Pero no lo
consiguió, porque encargó de ello a un camarero pontificio, oriundo
de Forli, demasiado locuaz, que contó su misión a un amigo, quien a
su vez la contó a otro. Finalmente, todos terminaron confesando en
los interrogatorios de Sant'Angelo.
El acto más peculiar de
aquella mujer fue lo que se llamó «arremangamiento de faldas». Su
pueblo se sublevó en cuanto conoció la proximidad de la llegada del
libertador, César Borgia. Querían abrirle de par en par las puertas
de la ciudad, pero Catalina se fortificó en el castillo de Forli y
se dispuso a presentarle la más dura batalla.
Cuando César llegó a Forli, el
pueblo se echó a sus pies pidiéndole que antes de entrar a sangre y
fuego negociase con Catalina Sforza, que era, al fin y al cabo, la
princesa que mandaba aquellas plazas. Lo mismo parece que sugirió o
suplicó Dionisio de Naldo en Ímola. Todos tenían miedo al hijo del
Papa, porque ya se había oído hablar de sus victorias en la toma de
Milán.
Catalina, sin embargo, no
estaba dispuesta a ceder. En vista de que no se avenía a dejar
entrar a las tropas del Valentinois, el pueblo sublevado apresó a
los hijos de la Sforza y la amenazó con matarlos si no entregaba la
fortaleza. Esta situación se ha repetido en la historia hasta la
saturación. O quizá en la leyenda.
Recordemos a Guzmán el Bueno,
al general Moscardó y a tantos otros. Catalina no se comportó de
manera menos heroica que los protagonistas de otros asedios. Su
respuesta fue muda pero contundente. Se arremangó las faldas y se
golpeó el vientre con la palma de la mano. Esto es algo que ningún
héroe varón hubiera podido hacer. Si mataban a sus hijos, allí
estaba su vientre para concebir otros, tantos como fuera
necesario.
Y si se negó a abrir la puerta
ante las súplicas de su gente, más aún cuando César Borgia bramó
desde abajo instándola a entregar la plaza. Su respuesta fue una
carcajada estentórea. Pero su risa poco pudo contra los cañones del
Valentinois, que no tardaron en abrir en el muro la brecha
suficiente como para adentrarse en la ciudad. Allí se enfrentaron
el asaltante y la defensora. Unos autores aseguran que la trató con
deferencia. Otros, que se acostó con ella. Lo más probable es que
sintieran, cuando menos, una mezcla de admiración y desprecio el
uno por el otro. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que César la
envió prisionera a Roma, que vivió una larga temporada en el
castillo de Sant'Angelo con todas las comodidades y que el Papa la
liberó al año siguiente, disponiendo incluso una pensión para sus
hijos. No olvidemos que eran hijos de aquel Jerónimo Riario que fue
sobrino de Sixto IV, un papa que se portó muy bien con el entonces
cardenal Rodrigo Borgia.
También sabemos que Catalina
Sforza no tuvo precisamente un final desgraciado. Fue primero
amante del capitán francés Yves d'Alegre y terminó casándose con
Juan de Médicis. No parece que volviera a Forli, porque su capitán,
Dionisio de Naldo, se pasó inmediatamente a las tropas de César
Borgia. No eran tiempos para lealtades.
Después de la toma de estas
dos ciudades hubo que detener la conquista de la Romaña porque se
produjo una rebelión en Milán y el rey francés llamó a sus tropas.
César tuvo que volver a Roma, donde fue recibido con todos los
honores.
Entre lo mucho que el Papa
gustaba del fasto, la pompa y el boato y lo mucho que gustaba el
pueblo de recibir al vencedor como a un dios y al vencido como a un
enemigo, los festejos que se organizaron para recibir al capitán
general de la Iglesia fueron impresionantes y duraderos. En esos
días, marzo de 1500, entre procesiones, desfiles e himnos
triunfales, César Borgia recibió el título de Portaestandarte, que
era el de general de los ejércitos pontificios, y el vicariato de
la Romaña. Ya sólo quedaba terminar de conquistarla.
Las siguientes ciudades
fueron Pésaro, Rímini y Faenza, pero antes de lanzarse a su
conquista acaeció uno de los sucesos más terribles que mayor huella
dejaron en la familia Borgia. Lucrecia, tras la anulación de su
matrimonio con Juan Galeazzo Sforza, el de Milán, se había vuelto a
casar, aquella vez con el hermano de Sancha, Alfonso de Nápoles,
con el que vivió probablemente los años más felices de su
vida.
Pero Alfonso murió en una
situación muy compleja que analizaremos en su momento. Herido en un
ataque callejero similar al de Juan Borgia, curaba sus heridas en
la cama cuando, una mañana, amaneció degollado. Muchos autores
imputaron esta muerte a su cuñado César, pero no existen pruebas al
respecto. Es una muerte misteriosa de la que hablaremos en el
capítulo dedicado a Lucrecia Borgia.
La primera ciudad que se
entregó sin lucha fue Pésaro, de la que era señor el anterior
marido de Lucrecia, el Sforzino. Como era habitual, los habitantes
de Pésaro entregaron la ciudad a César Borgia tan pronto supieron
que venía con ánimo de conquistarla.
En Rímini gobernaban los
Malatesta, y en Faenza, los Manfredi. El caso de Rímini fue tan
fácil como Pésaro, pues los propios ciudadanos enviaron a César
Borgia una comisión de ancianos para rogarle que tomara su ciudad y
los librara de las extorsiones y malos tratos de sus tiranos, los
Malatesta.
Sin embargo, los venecianos,
que eran aliados de ambas ciudades, enviaron en su ayuda al
condottiero Bartolomé de Alviano, con tropas y pertrechos
para defenderlas. César negoció con Pandulfo Malatesta y obtuvo su
rendición. Los Malatesta se retiraron a Ravena, pero los Manfredi
no se rindieron y lucharon denodadamente hasta el final, aunque de
poco les valió, porque las tropas del general de la Iglesia
hicieron caer la ciudad y los dos Manfredi, Ástor y Juan Bautista,
fueron hechos prisioneros y enviados al castillo de Sant'Angelo. Un
año después, los cadáveres de ambos hermanos aparecerían flotando
en el río Tíber.
Aquí también se dividen las
opiniones de los historiadores. Muchos de ellos culpan a César
Borgia, señalando que aunque los Manfredi finalmente se rindieron y
decidieron mantenerse al lado de su vencedor, al que honraron con
su amistad, éste fue implacable con los que le habían hecho frente,
y siguiendo las pautas de Maquiavelo sobre lo que era políticamente
correcto e incorrecto se había deshecho de sus enemigos. Al fin y
al cabo, los Manfredi, vencidos o no, eran los señores legítimos de
Faenza y siempre podían reclamar sus derechos al señorío de la
ciudad. Y quien se había enfrentado una vez podía hacerlo más
veces.
Sin embargo hay, como
decimos, opiniones encontradas. Algunos autores aseguran que tras
la rendición los hermanos Manfredi convinieron en permanecer al
lado de César Borgia, en sus filas. Si fue así, no eran enemigos y
no era necesario matarlos. Otros afirman que el pueblo de Faenza
adoraba a su defensor, Ástor Manfredi, un bello efebo que no había
cumplido aún los dieciocho años. Por tanto, no se trataba de
libertar a un pueblo de su tirano, sino de arrancar una ciudad a
sus gobernantes y darla a la Iglesia. Los Manfredi eran señores de
Faenza desde el siglo XIII, pero eran gibelinos, es decir,
partidarios del emperador, por tanto, opuestos al papa, y venían
luchando contra él desde el siglo XIV. Se habían enfrentado a
Clemente VI, a Gregorio XI y ahora se enfrentaban a Alejandro VI.
Debían de haber escuchado de sus mayores las espantosas narraciones
de los sitios anteriores, pero no se arredraron. Cuando lucharon
contra el papa Gregorio XI, por ejemplo, la toma de la ciudad fue
atroz. Las tropas del papa eran entonces un ejército mercenario
inglés que entró en la ciudad y cometió las mayores brutalidades.
¿El motivo de los enfrentamientos? El de todos los territorios
papales. Los señores se consideraban propietarios y se negaban a
reconocer al papa como señor feudal, por tanto, le negaban los
tributos y el acatamiento. La familia Manfredi se extinguió con
Ástor, que era el último de su estirpe y que murió a los dieciocho
o diecinueve años sin herederos.
Ástor Manfredi no había
heredado el poder en Faenza, sino que le había sido entregado
directamente por el pueblo. Era hijo de Galeotto Manfredi y
Francisca Bentivoglio, protagonistas, por cierto, de una historia
truculenta muy de la época. Se contaba que, en un viaje que hizo a
Ferrara, Galeotto Manfredi se enamoró de una mujer y se la llevó a
Faenza disfrazada de monja.
Pero su mujer, que no
confiaba en absoluto en la fidelidad de su marido, llegó a
enterarse del engaño y le preparó un escarmiento, más que teatral,
folletinesco. Dijo encontrarse enferma y mandó cerrar a cal y canto
las ventanas de su alcoba. Una vez sumida en la oscuridad, hizo
llamar al esposo infiel para que viniera a paliar sus dolencias.
Cuando éste entró en la habitación, se abalanzaron sobre él varios
sicarios armados de dagas y puñales, que le esperaban agazapados en
las tinieblas. Después de acuchillarle, Francisca se atrincheró con
su hijo mayor, Ástor, en el castillo, esperando a que viniera su
padre desde Bolonia, Juan Bentivoglio, para ocupar Faenza con sus
secuaces y darle a ella el poder absoluto. Le falló el plan cuando
intervino la Señoría de Florencia y obligó a Bentivoglio a volverse
a Bolonia de vacío. El pueblo de Faenza, viendo el comportamiento
de la que quería ser su señora, entregó el poder a Ástor, que no
era más que un adolescente.
La muerte de Ástor Manfredi y
su hermano Juan Bautista, sobre todo la de Ástor, ha dado lugar a
numerosas suposiciones y especulaciones. Hay incluso quien ha
señalado que, dada la belleza del joven señor de Faenza, César
Borgia se enamoró de él, y como fue rechazado, le hizo matar. Algo
así escribió Alejandro Dumas en uno de aquellos folletines que
hicieron furor en el siglo XIX.
Esto significa suponer que
César Borgia era homosexual, lo cual no tendría nada de particular
si no fuera porque no hay ningún otro caso en su vida y sí los hay
de relaciones amorosas con mujeres. Lo más probable es que se trate
de un añadido truculento y morboso, que haría sin duda mucho más
vendible la novela. El añadido pudo muy bien proceder de alguno de
los numerosos escritos que han rodeado siempre la fama de la
familia Borgia. Y, seguramente, quien lo escribió creyó de buena fe
que la homosexualidad es un vicio.
Resulta mucho más plausible
la idea de que César Borgia le hiciera matar siguiendo ese modelo
de príncipe implacable para quien la tierra se queda demasiado
pequeña para que convivan él y sus enemigos, sobre todo, los
enemigos peligrosos. César tuvo muchos y a muchos dejó con vida,
desde la misma Catalina Sforza hasta Juan Galeazzo Sforza. A ambos
los expulsó de sus ciudades pero los dejó con vida. Sin embargo,
los jóvenes Manfredi aparecieron muertos en el río Tíber. Con toda
su encantadora juventud, eran mucho más peligrosos que los otros,
porque eran amados por sus gentes. Ningún ciudadano ni campesino
hubiera movido un dedo por recuperar a la Sforza o al Sforzino,
pero todos los de Faenza adoraban a Ástor Manfredi. Y eso sí que es
un peligro para el vencedor. Ya advirtió Maquiavelo que la única
manera de la que un príncipe puede asegurar su principado es
eliminando a la estirpe que lo gobernara anteriormente.

Juan Bentivoglio y su esposa. La familia Bentivoglio ostentaba la señoría de Bolonia. César Borgia venció a Juan Bentivoglio el 3 de mayo de 1500 y le obligó a proclamarse aliado del papa Borgia. En 1507, el papa Julio II sitió la ciudad y obligó a Bentivoglio a refugiarse en Milán, de donde regresó a Bolonia en 1511.
Después cayó Bolonia, donde
la familia gobernante había suplantado a otra familia aliada del
papa Borgia, los Marescotti. El señorío boloñés lo ostentaba la
familia Bentivoglio también desde el siglo XIII, aunque algunos lo
remontaban a la primera Cruzada, en el siglo XI, pero el aliado de
los Borgia era Marescotti y él era quien tenía que gobernar y no
Bentivoglio. Además, los Marescotti no solamente eran aliados de
los Borgia, sino que se habían mostrado dispuestos a entregarles el
dominio de Bolonia, a lo que los Bentivoglio, naturalmente, se
negaban. Bolonia pertenecía, asimismo, a la Iglesia, formaba parte
de los Estados Pontificios.
Juan Bentivoglio trató de
obtener, equivocadamente, ayuda de Francia, pero finalmente tuvo
que rendirse y declararse aliado de la Santa Sede. Era mayo de
1500. Lo que no sabían entonces es que, siete años más tarde, otro
papa, Julio II, insistiría en apoderarse de la ciudad y terminaría
por conseguirlo. Entonces no fue suficiente con declararse aliado,
sino que tuvo que huir a Milán y abandonar sus derechos sobre
Bolonia. Este papa, que tenía grandes delirios de grandeza, mandó a
Miguel Ángel construir una escultura suya de tamaño colosal para
colocarla en la fachada de la iglesia de San Patronio. Pero Juan
Bentivoglio retomó el poder de su ciudad en 1511 y el pueblo, para
darle la bienvenida, destruyó la estatua de Julio II. Siempre hay
un tirano peor que otro.
EL EFECTO FRANKENSTEIN
La historia del doctor
Frankenstein es muy conocida. Un científico quiso crear vida y
formó un ser grande, fuerte y poderoso, que al final se le fue de
las manos. No pudo controlarlo, y lo que pudo ser un gran
descubrimiento se convirtió en una amenaza para el mundo. Algo así
debió de sucederle al papa Borgia con su hijo César.
Dicen que Alejandro VI fue un
gran político y que no tenía la menor intención de desmembrar los
territorios pontificios, sino que quería fortificarlos para
defender mejor la autoridad de la Iglesia de sus enemigos. Esta
misma idea fue la que llevó a la curia del siglo VIII a falsificar
la Donación de Constantino. Ningún papa quería que su
seguridad estuviera a expensas del aliado de turno. Querían ser
autónomos y autosuficientes y no depender de favores ni de auxilios
externos. Esto se debió, exclusivamente, al poder temporal de la
Iglesia. Las demás iglesias o religiones tienen ideas, templos,
sacerdotes, adeptos, correligionarios, incluso palacios, pero
ninguna otra religión tiene un país. Un país con sus organismos
administrativos, financieros, educativos, de justicia, con
representación diplomática en todos los países del mundo y con sus
instituciones y organizaciones que le procuran la autofinanciación.
Un país como todos los demás países. Actualmente es muy pequeño,
porque se reduce a la ciudad del Vaticano, pero en otros tiempos
fue, como dijimos anteriormente, muy extenso.
Pero los reyes y emperadores
que luchaban contra el papa no eran enemigos de la Iglesia, sino
enemigos del papa. Un noble germano medieval, un duque de
Brünswick, se hizo acuñar monedas con la inscripción «Amigo de
Dios, enemigo del papa», del papa contra quien luchaba en aquellos
momentos, no enemigo de todos los papas. Los príncipes han luchado
contra los papas por el poder temporal. Nos han dicho que también
lucharon por el poder espiritual, pero no es cierto. El poder
espiritual por el que ha habido batallas no ha sido el poder para
perdonar los pecados o para convertir el pan y el vino en cuerpo y
sangre de Cristo. El poder espiritual por el que han luchado los
papas y los príncipes a lo largo de los siglos ha sido el poder
para nombrar y deponer reyes, emperadores, nobles, papas, obispos y
cardenales. Y tanto los reyes, los nobles como los papas, los
obispos y los cardenales llevaban consigo el poder temporal en
forma de rentas, prebendas, cargos y otros beneficios siempre
temporales. No ha habido, por tanto, lucha por el poder espiritual
de la Iglesia, sino por el poder temporal de los
eclesiásticos.
Lo que pretendía, por tanto,
el papa Borgia era lo mismo que pretendieron antes que él y que
siguieron pretendiendo después de él todos los papas, que era la
independencia temporal de la Iglesia, es decir, la independencia
del país o del Estado que regenta la Iglesia. Nadie ha ido a
quitarle a la Iglesia su poder para expulsar demonios o confirmar
milagros, reliquias o sacramentos, sino a quitarle sus tierras, sus
rentas y sus tesoros.
Por tanto, acrecentar y
fortalecer la autoridad de la Iglesia no suponía ni supuso nunca
fortalecer y acrecentar su autoridad para explicar el Evangelio o
para perdonar los pecados, sino su autoridad para dirigir el mundo
temporal, para investir reyes y obispos o para otorgar, con una
bula, un derecho único sobre un bien temporal, llámese tierras,
mares o esposa.
El papa Borgia destinó a su
hijo César a ser general de los ejércitos de la Iglesia como antes
había destinado a Juan, con la diferencia de que Juan jamás tuvo
vocación militar y César la tuvo desde el principio. Pero, además
de vocación, César tenía carácter, un carácter fuerte y una
capacidad de análisis y síntesis fuera de lo común. Y voluntad
tampoco le faltaba. Era, pues, fuerte, y su padre le hizo poderoso.
Tan fuerte y tan poderoso que cuando quiso darse cuenta se le había
ido de las manos.
Con la bendición de su padre y
el apoyo militar del rey de Francia, César Borgia fue
reconstruyendo el poder de la Iglesia, es decir, el poder temporal
del papado, porque los Estados Pontificios eran feudo del papa,
fuera quien fuese.
Y aquel poder temporal
fortificado y engrandecido empezó un buen día a preocupar a otros
estados italianos, como Ferrara, Mantua o Florencia.
Además de reconstruir el poder
temporal de la Iglesia, César Borgia construyó el suyo propio. Ya
hemos dicho que el papa no pensaba desmembrar los Estados
Pontificios, sino fortalecerlos y legarlos a su sucesor. Pero César
no era un eclesiástico, sino un laico, y no debía estar demasiado
satisfecho con ganar todas aquellas batallas, con hacer desaparecer
a todos aquellos enemigos para que todo lo conquistado pasara a la
Iglesia, que no era su padre, sino su padre y sus sucesores. El
papa Borgia debía de tener alrededor de setenta años y no se
esperaba que viviera mucho más, aunque se mantenía fuerte y juvenil
de carácter, y después de muerto todo pasaría a su sucesor. Es
lógico, por tanto, que César tratara de conservar algo para sí. Al
fin y al cabo tenía una hija, pero también tenía pocos años y aún
podría tener muchos hijos que le heredaran. Y si no tenía más
hijos, le sobraba ambición.
Así pues, sin contar con el
beneplácito de la Santa Sede y ante la sorpresa de todos, un buen
día César Borgia se lanzó a la conquista de Florencia. Parece que
fue la primera vez que el duque de Valence se atrevió a desafiar la
autoridad paterna, y con ella la autoridad de la Iglesia.
Cuando el Papa lo supo, dio
orden a César de que regresara a Roma. Pero no fue una orden
directa, sino una orden entregada en mano al embajador florentino
que acudió a Roma a quejarse. Cuando le entregaron la orden papal,
César accedió a retirarse de Florencia, pero puso condiciones.
Debían entregarle 300
soldados durante tres años,
es decir, exigió una condotta, y junto con ella el pago de
un sueldo de condottiero. No era ninguna tontería. César
debía de conocer la calidad perecedera de las alianzas de su
tiempo, y de la misma forma que quería independizarse de la Iglesia
apropiándose de alguna plaza lucrativa quería probablemente
independizarse de la ayuda francesa y disponer de sus propias
tropas.

Florencia en el siglo XV. César Borgia se lanzó a la conquista de Florencia contraviniendo la autoridad de su padre, el papa. Éste fue su primer enfrentamiento. Florencia había sido ciudad de los Médicis hasta que fueron expulsados por Savonarola. Entonces se convirtió en una república. Los Médicis recuperaron su poder en Florencia con ayuda española, ya en 1512.
Esta salida de tono de César
Borgia pudo haberles costado cara a su padre y a él, porque
Florencia era protegida del rey de Francia y fue éste quien conminó
al Papa a que ordenara a su hijo retirarse del asalto. Lo hizo,
como vemos, pero con condiciones. Es decir, que si Florencia no le
hubiera entregado la condotta, no sabemos si hubiera
terminado atacando la ciudad y atrayendo sobre sí las iras de Luis
XII, no solamente por proteger esta ciudad, sino porque el francés
se aprestaba a la invasión de Nápoles y quería reunir a todas sus
tropas, incluidas las que mandaba el Valentinois.
Pero César Borgia no era
tonto y sabía a lo que se exponía. Es posible que incluso hubiera
calculado con antelación lo que podía obtener de su retirada de
Florencia, contando con la orden de retirada del Rey y del Papa.
Sin embargo, sus hombres se sintieron frustrados porque, si no
había ataque, no había saqueo ni botín. Ellos estaban allí para
luchar, y para demostrar su desacuerdo y desahogar su rabia, de
camino a Roma, cometieron toda clase de tropelías al pasar por
Orvieto, una ciudad totalmente entregada al papado. La queja de sus
habitantes llegó a Roma al mismo tiempo que César y sus tropas.
Preguntaban si era oficio de los soldados del papa depredar las
tierras de la Iglesia. Y es que, igual que el Papa había perdido el
control de su hijo, éste perdió, al menos temporalmente, el control
de sus tropas.
Por aquellas fechas, César
Borgia trabó conocimiento con tres personajes importantes. El
primero, del que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, fue
Nicolás Maquiavelo, que tenía un cargo diplomático al servicio del
gobierno republicano de Florencia, aunque no se encontraron en esa
ciudad, sino en Urbino. El segundo, fue un sabio errante a quien
Italia todavía no había descubierto ni apreciado, al que César
entregó su amistad y su confianza porque, como todo gran señor del
Renacimiento, sabía rodearse de artistas y de intelectuales. Se
ofreció a él como ingeniero y como arquitecto para construir
canales, ingenios y catapultas en tiempo de guerra y edificios en
tiempo de paz. Se llamaba Leonardo da Vinci. Desde el primer
momento César le contrató como consejero de guerra, y Leonardo
alternó la corte del duque Valentino con la de los Orsini, los
Farnesio, los Manfredi, los Moncada y todos cuantos requirieron sus
servicios. El tercer personaje que entró asimismo al servicio de
César Borgia fue un magnífico pintor llamado el Pinturicchio, al
que la familia encomendaría la decoración de las estancias Borgia
en el Vaticano. Él fue quien pintó el bello retrato que lleva
siglos produciendo confusión y que hemos mencionado en el capítulo
III. Para unos, se trata de Lucrecia Borgia. Para otros, es sin
duda la bella Julia Farnesio.
Pero como hemos visto,
finalmente César Borgia obedeció al papa y al rey y partió con sus
tropas hacia Capua, donde debía reunirse con otros dos ejércitos
franceses. Era precisamente el momento en que franceses y españoles
habían decidido invadir el reino de Nápoles desde dos puntos
diferentes, obligando a Federico II, el pobre don Fadrique, a
dividir sus fuerzas defensivas.
Entre otros, Fabricio Colonna
se hallaba a las puertas de Capua para defender la ciudad de la
invasión. Los franceses le hicieron saber el convenio que habían
firmado su rey y el Rey Católico para repartirse el reino, por lo
que debía dejarles paso franco. Pero Colonna se negó y confirmó que
él estaba allí para defender el trono de su rey don Fadrique. Tras
varios días de cañonazos, destrucción de murallas y reparaciones
nocturnas, la ciudad se rindió a las tropas del rey de
Francia.
LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci
encarnó como nadie al nuevo hombre del Renacimiento con sus
múltiples y variopintos conocimientos, descubrimientos y talentos.
Tuvo la inmejorable idea de recoger en una vasta enciclopedia todas
las ramas del saber, algo que no consiguió pero que no le impidió
reunir hasta 5.500 páginas de apuntes y dibujos y dejarnos un
legado importantísimo que reúne sus conocimientos y la aportación
de ideas tan avanzadas como la necesidad de someter el saber no ya
a la contemplación, sino al experimento y a la demostración
matemática.
Sus desencuentros y rivalidades con Miguel Ángel le llevaron a abandonar Italia y a establecerse en Francia, donde el rey Francisco I le acogió y protegió.
Sus desencuentros y rivalidades con Miguel Ángel le llevaron a abandonar Italia y a establecerse en Francia, donde el rey Francisco I le acogió y protegió.
César Borgia no tomó parte en
el asalto porque enfrente había tropas españolas y dijo claramente
que, aunque servía a Francia, su sangre seguía siendo española. Y
no debió de ser la única vez que hizo algo así. Parece que, en el
fondo, hubiera preferido servir a los Reyes Católicos que a Luis
XII, pero las cosas se habían desarrollado de otra manera. El Rey
Católico supo esta preferencia por el Gran Capitán y le escribió
recomendándole que le tratara «con dulces palabras». Es incluso
posible que se le hubiera acallado el rencor, al menos de momento,
mientras duró la alianza con Francia, porque ya veremos que se
recrudeció cuando ambos países volvieron a enfrentarse.
Rendida la ciudad, las tropas
entraron en Nápoles. En el capítulo anterior narramos la marcha del
rey de Nápoles y de su familia y explicamos cómo don Fadrique se
refugió en Francia y cómo su hijo don Fernando acabó en la corte
española de Carlos V y llegó a casarse con la viuda del Rey
Católico. En cuanto al defensor, Fabricio Colonna, recibió trato de
prisionero de guerra, que entonces consistía en mantenerle con vida
hasta cobrar el rescate.
Un año después de la toma de
Capua, César Borgia, que no había vuelto a combatir desde entonces,
reunió sus tropas y convocó a cuatro condottieri,
Francisco y Julio Orsini, el duque de Gravina y Vitellozzo
Vittelli. Había finalizado la guerra de Nápoles, todavía no se
había iniciado la guerra entre franceses y españoles, aunque ya se
sentían las primeras tensiones, y César Borgia tenía que continuar
su tarea de blindar los Estados Pontificios, acabando con todos y
cada uno de los vicarios que los gobernaban, porque a la postre
todos resultaban, cuando menos, peligrosos. El 12 de junio de 1502,
César Borgia salía de Roma para reunirse con su ejército.
En aquellos momentos, Arezzo,
ciudad en la órbita florentina, se había sublevado contra la
Señoría de Florencia, y siguiendo una vez más el ya mencionado
refrán del río revuelto y la ganancia de los pescadores, Vitellozzo
Vittelli decidió aprovechar la coyuntura para invadir Florencia,
que era una ciudad que despertaba el interés y la codicia de todos,
sin duda por los tesoros y las riquezas de los Médicis, los
célebres banqueros.
Pero no seguía una orden de
su general, porque la ciudad que realmente deseaba conquistar César
Borgia y que finalmente conquistó fue Urbino. Cayó sobre la ciudad
con veinte mil hombres, después de cortar el paso al duque de
Urbino por tierra y por mar para impedirle escapar, pues quería
atraparle vivo.
Afortunadamente para él, el
Duque consiguió huir disfrazado y refugiarse en Mantua con su
mujer. César no se preocupó demasiado por no haber conseguido
atraparle, arguyendo que si no tenía al duque, tenía el
ducado.
Oficialmente, el duque de
Urbino, Guidobaldo de Montefeltro, al que vimos anteriormente
acompañando a Juan Borgia en sus primeras campañas, no era un
súbdito leal, porque apoyaba en secreto a los de Varanno, señores
de Camerino, que eran enemigos del papa. Además, se negaba a
cumplir sus obligaciones de vicario para con la Santa Sede. Este
fue el pretexto que puso César para atacar Urbino, ya que lo hizo
sin autorización de su padre. Un nuevo caso de pérdida de control
del Papa, porque César no justificó su ataque a Urbino antes de
llevarlo a cabo, sino después, cuando ya lo había realizado y se
había apoderado de la ciudad. Le ofreció esa justificación cuando
el Papa protestó por lo que consideró un abuso. Y le convenció
hasta el punto de que su padre, que ya vimos que era incapaz de
negar nada a sus hijos, le concedió el premio deseado, el título de
duque de Urbino.
El motivo de César Borgia
para apoderarse de Urbino ha sido otro de los temas debatidos por
los autores. Pero si consideramos lo que era aquel ducado en la
época en que lo conquistó, podremos entenderlo. Federico de
Montefeltro, el padre del actual duque Guidobaldo de Montefeltro,
había sido capaz de convertir un estado pobre y montañoso en un
centro de cultura y de vida artística, con una corte esplendorosa
en la que brillaban personalidades como Rafael Sanzio o Baltasar
Castiglione, protegidos por Isabel de Gonzaga, esposa de Guidobaldo
y duquesa de Urbino.
En tiempos de Federico de
Montefeltro, el ducado tenía 150.000 habitantes y se componía de
unos 400 pequeños pueblos y una capital, Urbino. Pero Federico,
además de gran condottiero que supo imponer una rígida
disciplina a sus tropas, fue un buen gobernante y un mecenas
liberal y dadivoso. Aficionado a los torneos, perdió un ojo en uno
de ellos y siempre se hacía retratar de costado para ocultar el
lado derecho.
En la época de Guidobaldo de
Montefeltro, Urbino era el único pequeño estado que podía
compararse a Florencia en prosperidad, arte y cultura, y su corte
era, asimismo, la única que podía compararse a la de los
Médicis.
Expulsados de Urbino por
César Borgia, Guidobaldo y su esposa, Isabel de Gonzaga, vivieron
unos pocos años en Mantua, con su familia, hasta que el papa Julio
II les devolvió el dominio de su ducado. Guidobaldo, sin duda
recordando los tiempos en que servía al papa Borgia y hacía de
maestro de armas de Juan, perdonó a César Borgia las malas artes
con las que se apoderó de su estado.
Pero Urbino no fue el único
estado que volvió a su antiguo soberano, ya fuera el papa o un
noble. La idea del papa Borgia fue dar a César en usufructo las
ciudades o territorios que conquistara, pero de manera que luego
volvieran a la Iglesia, a su muerte, pero también hemos visto que
el Valentinois no siempre obedecía a su padre y señor, sino que
elegía sus objetivos e iba a por ellos. Lo más probable es que
nunca compartiera la idea de su padre de devolver nada a la Santa
Sede, más bien fue el siguiente papa Julio II, quien le obligó a
devolverlo.
Mientras César Borgia estaba
en Urbino, llegó a esa ciudad un embajador de Florencia al que
acompañaba un filósofo llamado Nicolás Maquiavelo, que quedó
fascinado por la forma en la que el héroe del momento manejaba la
situación y organizaba a sus tropas. Las tropas pontificias, por el
contrario que las de los condottieri, no se componían de
mercenarios, sino de ciudadanos libres que amaban a su general,
quien, a su vez, los trataba con generosidad y los animaba siempre
a la victoria. Arrojo, voluntad y energía eran, al parecer, las
mayores virtudes del general de la Iglesia, al menos las que
Maquiavelo supo apreciar como cualidades propias de un soldado o de
un político. Le pareció un señor espléndido que, pese a su
juventud, pues tendría alrededor de veinticuatro años, sabía lo que
quería, por qué lo quería, cuándo lo quería, cómo y con quién lo
quería.

El despacho de Federico de Montefeltro. La corte de Urbino era la única que se podía igualar a la de los Médicis en cuanto al esplendor del espíritu renacentista. Federico de Montefeltro, duque de Urbino, se ocupó de convertir el estado en un centro de cultura y de vida artística. César Borgia se apoderó del ducado para su propio beneficio, asegurando que lo hacía por el bien de la Santa Sede.
Y seguramente advirtió estas
destrezas porque cuando los legados florentinos llegaron ante César
Borgia lo primero que les hizo saber sin dudas ni ambages fue que
el gobierno de Florencia no era precisamente de su gusto porque no
le ofrecía confianza alguna, y puesto que no era momento para vivir
con incertidumbre, les instaba a cambiar ese gobierno, a menos que
estuvieran dispuestos a enfrentarse con él como enemigo.
Dicen que el obispo Soderini,
que formaba parte de la legación como diplomático, opinó,
seguramente con razón, que a César Borgia se le habían subido los
éxitos a la cabeza, que no había sabido digerir las consecutivas
victorias que estaba cosechando y que había que dejarle madurar.
Pero Maquiavelo no fue de la misma opinión, porque entendió que
César había conseguido llegar en poco tiempo a donde otros nunca
llegaron o llegaron al cabo de los años. Observó que sus soldados
eran excelentes y que sabía tratarlos y ganarse su admiración y su
aprecio, cosa sumamente importante en aquellos tiempos de
sublevaciones y traiciones. Para Maquiavelo, César Borgia había
llegado a su destino desconcertando a su mundo, porque la mayoría
de la gente aún no sabía cuál era el origen de aquel soldado a
quien las empresas guerreras no bastaban. Era ya un señor poderoso
y victorioso, poseedor de las mejores tropas y de una fortuna que
calificó de insolente.
Insolente era, por cierto,
porque allí estaba exigiendo a los embajadores florentinos que
promovieran en su estado un cambio de gobierno, para lo cual les
daba cuatro días de plazo, al término del cual entraría en acción y
sabrían lo que era un enemigo como él.
Mientras discurría el plazo
fijado, se rindió la ciudad de Camerino, porque odiaban a su señor,
Berardo de Varanno, quien había asesinado a sus hermanos para
hacerse con el poder. Francisco Orsini, uno de los
condottieri de César Borgia, entró triunfante en la ciudad
con los mismos aires de libertador con que entraban todos los
conquistadores a los que el pueblo les abría las puertas. Los
historiadores no se ponen de acuerdo, como es habitual, en la
muerte de Berardo de Varanno. Para unos, fue César Borgia quien le
mandó ejecutar. Para otros, su mismo pueblo se ocupó de matarlo
junto con su mujer y sus hijos, furiosos contra el usurpador y
asesino de sus hermanos.
Esta familia de Varanno eran
señores feudales de la Marca de Camerino, una provincia delimitada
siglos atrás por Carlomagno, y se alineaban con el partido güelfo,
es decir, eran partidarios del papa en sus luchas contra el
emperador. Los Varanno gobernaban Camerino desde el siglo XIII, y
uno de ellos había sido general de la Iglesia y había vencido a los
Malatesta en Rímini, obligándoles a someterse al papa.
Mientras César Borgia entraba
en Camerino tras la conquista de Francisco Orsini, Vitellozzo
Vittelli atacaba, como dijimos antes, Florencia. Pero también
dijimos que Florencia era terreno protegido por Luis XII de Francia
y que obligó a César y a su capitán a retirarse. Era julio de 1502
y el rey de Francia se había instalado en Italia como árbitro de
las rencillas y continuas querellas entre los estados. Aseguraba,
en su misión pacificadora, que todos los franceses eran italianos y
que él estaba allí para solucionar sus reyertas. En parte tenía
razón, porque lo cierto es que los italianos se sometían de buen
grado a los franceses que, por malos que fueran, siempre eran
mejores que quienes les gobernaban.
Pero ya dijimos también que
el rey francés no supo capitalizar su poder y su carisma en suelo
italiano y que finalmente lo perdió a manos de los españoles y de
los austriacos.
LA CONJURA DE LA MAGIONE
Tanta victoria y tanto triunfo
no podían por menos que traer alguna desgracia o algún mal paso.
Los príncipes despojados de sus territorios estaban sin duda
aguardando el momento oportuno para rebelarse y tomar venganza
contra su vencedor. Y aprovecharon la visita de Luis XII a Italia
para intentar enemistarle con César Borgia. El rey estaba en Milán
y allí acudieron uno tras otro Juan Galeazzo Sforza, el ex cuñado
humillado y despojado de su señorío de Pésaro, los Varanno, los
Montefeltro, unos en nombre propio y otros en nombre de sus
súbditos. Todos llevaban una queja porque todos habían sido
despojados, ofendidos y humillados. Y todos viajaron a Milán con la
esperanza de que el rey Luis castigase a César por sus
desafueros.
Pero no fue así, sino que
regresaron a sus lugares mucho más ofendidos y humillados que
antes. César Borgia, que se enteró de que iban a ver al rey, se
plantó de un salto en Milán y el rey, que sabía nadar y guardar la
ropa, le recibió como a un hijo, le dio la bienvenida y le trató
como a un pariente, llamándole mon cousin y prodigándole
abrazos. Pero, por otra parte, Luis XII seguía apoyando a los
pequeños estados italianos, sin dejar de fortalecer su alianza con
los Borgia. Hoy los necesitaba, pero mañana podía necesitar a los
otros y había que dejar la puerta abierta.
En el verano de 1502, se vio a
César Borgia recorrer triunfalmente las ciudades del norte de
Italia al lado del rey francés. Como uña y carne pasearon por
Génova, por Asti y por Milán. Todos creyeron que, puesto que Luis
XII se volvía desde allí a Francia, César iría con él para reunirse
en Blois con su mujer y con su hija. Pero César tramaba otra cosa.
Estaba esperando a que el patrono francés se marchara para poner en
marcha su plan de atacar de nuevo Bolonia. Le quedaba mucho trabajo
por hacer.
Sin embargo, las ciudades
conquistadas no estaban desatendidas. Mientras César se exhibía
junto a Luis XII para que todo el mundo supiera de su buen
entendimiento, Leonardo da Vinci se encargaba de reconstruir lo
destruido por la guerra, pues ya dijimos que César Borgia le había
contratado como arquitecto e ingeniero, además de como
artista.
En 2003 se celebró en Romaña
una exposición titulada Arte, Historia y Ciencia en Romaña,
1500-1503, para conmemorar el paso de tres personajes ilustres
en aquellas fechas, César Borgia, Leonardo da Vinci y Nicolás
Maquiavelo. No sabemos con seguridad si los tres llegaron a
encontrarse, pero sí que anduvieron los mismos pasos y que, al
menos de dos en dos, trabaron conocimiento y compartieron el
tiempo. Mientras Maquiavelo elaboraba una propuesta política para
la que años después utilizaría la figura de César Borgia como
modelo de príncipe renacentista, Leonardo se ocupaba de rehabilitar
castillos y murallas en Rímini, Cesena, Faenza e Ímola.
Y mientras los tres personajes
se cruzaban en los caminos de Romaña, los capitanes y
condottieri se conjuraban contra el general de la Iglesia.
En primer lugar, el hecho de que César Borgia, obedeciendo a Luis
XII, les hubiera obligado a abandonar el ataque a Florencia, había
sido para ellos una frustración, pues ya sabemos que sin ataque no
hay saqueo y sin saqueo no hay botín. En segundo lugar, no
olvidemos que todos aquellos personajes procedían del mismo lugar y
que, por tanto, entre ellos siempre había lazos de familia o de
amistad. Los Varanno, los Petrucci, los Baglione eran enemigos del
papa a los que había que combatir, pero los que los combatían, los
Vittelli, los Orsini, eran convecinos y estaban emparentados con
ellos. De hecho, sabemos que al año siguiente de estos sucesos, es
decir, en 1503, los Orsini y los Vittelli volvieron a colocar en el
gobierno de Camerino a Juan María de Varanno, sobrino del usurpador
despojado del poder por César Borgia. Era muy difícil, por tanto,
conseguir la adhesión incondicional de los condottieri,
porque o eran parientes de los vicarios a despojar o temían, con
bastante acierto, que ellos serían los siguientes en ser expoliados
de sus tierras.
El empeño de Vitellozzo
Vittelli en atacar los territorios de Florencia no era solamente
por el botín, sino porque quería venganza ya que en Pisa, ciudad
situada en la órbita florentina, habían ejecutado a su hermano
Vitello Vittelli creyéndole traidor. El Papa llegó a dar a César su
consentimiento para atacar Pisa, pero Luis XII seguía negándose y
César no tenía más remedio que obedecerle ya que, merced al tratado
que firmaron tiempo atrás, él era súbdito francés y tenía que serlo
para lo bueno y para lo malo.
El Papa había intentado
recabar la alianza de Venecia, porque la invasión de Nápoles por
parte de tropas francesas y españolas no le había dejado muy
tranquilo. Aunque César fuera súbdito y noble francés y aunque Luis
XII se proclamase su aliado a los cuatro vientos, no podía fiarse.
Al fin y al cabo, era extranjero y sus intereses no coincidían
precisamente con los intereses de Italia. Su perspicacia le había
advertido que su aliado francés le protegía siempre y cuando sus
puntos de vista no discreparan, pero que se hacía el sordo cuando
no estaba de acuerdo con él.
Por otro lado, estaban las
revueltas y subversiones de los vicarios de la Romaña, a los que
había que enfrentarse y las tropas no podían estar en todos los
sitios a la vez. Un tratado entre Venecia y la Santa Sede hubiera
quizá aportado a Italia la estabilidad que necesitaba en aquellos
momentos, pero los venecianos eran fríos y calculadores y no se
interesaban, al parecer, por nada que no fuesen sus intereses
comerciales. Unos meses atrás, en marzo de 1503, Alejandro VI había
presentado una propuesta formal de alianza al dux de la República
Serenísima de Venecia, pero no prosperó.
Y no prosperó porque, en
primer lugar, Venecia estaba entonces pactando una alianza secreta
con el Rey Católico, y el Rey Católico estaba por entonces
enfrentado con el rey francés a causa de aquellos desacuerdos que
mencionamos en el reparto de los territorios napolitanos. No
prosperó porque, en segundo lugar, el embajador de Venecia era uno
de los mayores enemigos del papa Borgia.
Él fue uno de los autores de
la leyenda negra y, por tanto, no solamente no creyó en las razones
del Papa para solicitar la alianza con Venecia, sino que las
malentendió y les dio una interpretación subjetiva. No pudo o no
quiso entender que lo que el Papa pedía a Venecia era que le
ayudara a independizar los Estados Pontificios para dejar de
depender del rey de Francia y librar de una vez a Italia de
extranjeros. Y guiado por la inquina que sentía por el papa
español, el embajador veneciano Giustiniani no solamente llevó al
dux los informes tergiversados, sino que cuando el Papa le presionó
para conseguir la deseada alianza le contó a Luis XII lo que estaba
tramando a sus espaldas. Una vez más vemos que los odios e inquinas
personales redundaban en perjuicio del país, pero también seguimos
viendo que nadie sentía que Italia fuera su país. Los venecianos se
sentían venecianos, los napolitanos se sentían napolitanos y los
milaneses se sentían milaneses, y por ello tanto les daba que el
vecino recurriera a un extranjero o que el extranjero le
invadiera.

La república de Venecia desoyó la petición del papa Borgia para aliarse y fortificar Italia evitando injerencias extranjeras. En aquella época, lo único que interesaba a Venecia era su expansión comercial y únicamente se preocupaba por lo que pudiera poner en peligro su actividad comercial, que refleja esta pintura de Leandro Bassano.
Pero los organizadores de la
rebelión no la habían terminado de organizar. No todos estaban
seguros de contar con sus súbditos para enfrentarse con el papa y
no se atrevían a dar el primer paso y atacar. Todo se volvían dudas
y un ir de acá para allá sin decidirse a iniciar el combate. En
lugar de atacar el frente del ejército de César Borgia, comenzaron
a dispersarse, y una vez dispersos empezaron a conquistar ciudades
aliadas del papa. En el fondo, debían temer la reacción del Papa, y
sobre todo de su hijo. Y hacían bien.
Guidobaldo de Montefeltro fue
el primero que se atrevió a recuperar Urbino, porque sabía que
contaba con su pueblo que le había de recibir con los brazos
abiertos. Sin embargo, cuando de Varanno volvió a tomar el gobierno
de Camerino fue recibido con disgusto y rechazo. Luego vino el
ataque de los Orsini, que entraron en Calmazzo y apresaron al
almirante Hugo de Moncada quien, procedente de una ilustre familia
de Cataluña, había sido virrey de Nápoles y de Sicilia. Moncada
había luchado a las órdenes de César Borgia cuando éste inició los
combates en Romaña, pero dejó su servicio cuando supo que era
aliado de Luis XII, puesto que él siempre se había considerado
enemigo de los franceses.
Cuando César Borgia regresó
del norte de Italia, ya estaba organizado el complot para acabar
con él, incluso se habían dado un plazo máximo de un año.
El motivo era simple y
llanamente que aquella parecía la única manera de poner freno a su
ambición. Los principales nombres de aquella conjura que se fraguó
en Magione, en Perusa, eran el duque de Gravina, el cardenal
Pagolo, tres miembros de la familia Orsini, Vitellozzo Vittelli,
Oliverotto de Fermo, Juan Pablo Baglione, tirano de Perusa, y
Antonio de Venafro, enviado de Pandolfo Petrucci, jefe del gobierno
de Siena. Pero no eran ellos solos los conjurados, sino varios de
los vicarios de la Iglesia a los que se suponía que los
condottieri tenían que atacar en cumplimiento de las
órdenes de su general. Mientras, la Serenísima República de Venecia
y la Señoría de Florencia se frotaban las manos esperando el
desastre.
Es probable que César se
hubiera imaginado lo que tramaban sus capitanes, porque en aquellas
fechas el Papa y él solicitaban de Luis XII tropas y pertrechos
para luchar contra los conjurados. Por tanto, cada parte se
aprestaba a luchar contra la otra. Tras recabar el apoyo del rey
francés, Alejandro VI envió un mensaje a los tres Bentivoglio que
se repartían el gobierno de Bolonia, Juan y sus hijos Aníbal y
Alejandro, conminándoles a restablecer el orden, puesto que había
recibido quejas de sus súbditos, que se sentían oprimidos y
descontentos. No olvidemos que Bolonia era feudo de la Iglesia y el
papa tenía, por tanto, derechos sobre sus gobernantes. El mensaje
les daba quince días de plazo para tomar las medidas necesarias y
someterse a la autoridad pontificia. Esto es, al menos, lo que
dicen algunos autores. Si hacemos caso de la crónica que Nicolás
Maquiavelo redactó precisamente en 1502, el interés de César Borgia
por Bolonia nada tenía que ver con las quejas de los boloñeses,
sino que se había propuesto que aquella fuera la capital del ducado
de Romaña, el estado que estaba conquistando para sí. De hecho,
tras sus conquistas recibió el título de duque de Romaña de manos
de su padre.
Tras la rebelión y toma de
Urbino, los demás conjurados supieron que no había un minuto que
perder y que había que reconquistar todas las plazas y ciudades que
seguían en poder de César Borgia. Quisieron que Florencia se les
uniera, pero los florentinos no estaban dispuestos a secundar la
rebelión porque estaban enfrentados con los Orsini y con los
Vittelli. Además, allí estaba el secretario de la República, el
mayor admirador del duque de Romaña, Nicolás Maquiavelo, que se
puso al lado de su admirado príncipe y le ofreció su ayuda y su
cobijo si necesitaba escapar en algún momento de sus
atacantes.
César Borgia no necesitaba el
asilo de Florencia, pero sí le vino bien saber que al menos contaba
con un estado amigo entre tantos enemigos, y aquel ofrecimiento le
dio ánimos para enfrentarse a los conjurados. Además, Luis XII,
haciendo honor a sus compromisos, le envió un ejército que
equivalía en número al que habían reunido los condottieri
revoltosos. Analizando con Maquiavelo la situación en Florencia,
César llegó a reírse de sus enemigos porque había vislumbrado sus
recelos e incertidumbres y sabía que, mientras se entendían entre
ellos para atacarle, a él le enviaban cartas amistosas y engañosas
con protestas de lealtad. Aquel tiempo de dudas e incertidumbre fue
un tiempo precioso que él supo aprovechar para reorganizarse y
esperar el momento oportuno. Mientras, escuchaba paciente las
protestas de adhesión de los rebeldes.
Y es que César ya sabía lo
que iba a suceder. Eran demasiados para entenderse y para respetar
cada uno lo de los otros, y ya habían empezado a disputar por las
ciudades y los territorios. Había mucho que conquistar y mucho que
repartir.

Vitellozzo Vittelli encabezó la conjura de Magione, en la que varios condottieri de la Romaña se unieron para acabar con César Borgia y para recuperar los territorios que éste estaba conquistando. La venganza de César Borgia fue terrible, pese a que su padre, el papa, le pidió que no se excediera en castigar a los rebeldes.
Los primeros en ofrecer un
pacto entre condottieri fueron los Orsini, que presentaron
una propuesta según la cual cada uno debía respetar los territorios
de los demás, pero los otros no estuvieron de acuerdo, seguramente
por lo que ya dijimos de que había mucho que conquistar y que
ganar, y una vez declarada la rebelión ya se podía aplicar la ley
del más fuerte. Así, Baglione entró a saco en el dominio de Pésaro,
el que fuera territorio del Sforzino, y lo devastó, mientras
Oliverotto saqueaba Camerino, y Vitellozzo entraba en Urbino y
asesinaba a todos los funcionarios que se mantenían fieles a César
Borgia. Como siempre, el pago más alto recayó en quien menos culpa
tenía, que era el pueblo. Unos por otros sufrieron saqueos,
devastación y toda clase de brutalidades.
Mientras los conspiradores
disputaban y se perjudicaban entre sí, César Borgia aprovechaba el
tiempo y reclutaba soldados entre la población de la Romaña. Muchos
capitanes autóctonos se unieron a sus filas, así como numerosos
desertores de los ejércitos conjurados y otros soldados procedentes
de Ferrara, de Roma, de Siena o de Lombardía. Al poco tiempo, su
ejército era numeroso y poseía una enorme cantidad de
artillería.
Pronto se inició la
desbandada de los enemigos. Las alianzas no funcionaron y algunos
de ellos, como Bentivoglio y Petrucci, decidieron hablar con César
a espaldas de los demás conjurados, mientras el cardenal Orsini, en
nombre de su familia, actuaba como nexo entre los Borgia y los
conspiradores, negociando la paz con el Papa.
César Borgia también prefería
negociar y escuchó a cuantos se dirigieron a él con buenas palabras
para pedirle reingresar en sus filas. De alguna manera, él les hizo
saber que nunca había querido posesionarse de los territorios que
ellos gobernaban en la Romaña, sino únicamente tener el título de
duque, pero que serían ellos quienes se beneficiasen de las rentas
de sus feudos. Como vemos, cada uno contaba a los demás lo que le
interesaba. Era el momento de dejar la guerra de lado, al menos
hasta la siguiente ocasión, que no tardaría en presentarse.
En noviembre de 1502, Pablo
Orsini llegó a Ímola con un documento en el que se habían redactado
las condiciones del armisticio. Todos los rebeldes volverían al
servicio de César Borgia, pero no juntos, sino sucesivamente uno
tras otro. Como César había conquistado Urbino y había obtenido el
título de duque, el único que salió perdiendo fue Guidobaldo de
Montefeltro, que perdió su ducado. Abandonó la ciudad tras
recomendar a sus ex súbditos que fueran leales al nuevo gobernante.
Por su parte, él se refugió en Mantua.
LA CONJURA DE SINIGAGLIA
Después de firmar la paz César
Borgia se dirigió a Cesena, donde pasó varios días negociando con
los Vittelli y con los Orsini acerca de las nuevas campañas
militares que pensaba emprender. Oliverotto de Fermo se unió a las
negociaciones para señalar que, si deseaba iniciar la conquista de
la Toscana, todos le seguirían. En caso contrario se dirigirían a
Sinigaglia. Pero la Toscana era protegida de Luis XII y era, por
tanto, intocable. Recordemos que Vitellozzo Vittelli tenía mucho
interés en atacar Siena, que es una ciudad de la Toscana. César
Borgia dijo, por tanto, que no era posible atacar Toscana, pero sí
Sinigaglia, ciudad de la Marca próxima al Adriático.
La ciudad se rindió
rápidamente, pero la fortaleza no, porque quien la mandaba, Andrea
Doria, no estaba dispuesto a entregarla más que directamente al
duque de Romaña y no a sus esbirros. Así pues, César Borgia tuvo
que encaminarse a Sinigaglia para recibir las llaves de la
ciudadela. Era diciembre de 1502. Es importante saber la fecha,
porque se acercaba 1503, un año de importancia crucial para los
Borgia, para sus enemigos y para todos aquellos vicarios de la
Iglesia.
Cuando César Borgia se dirigió
a Sinigaglia, debió de imaginarse que algo raro sucedía. Los
condottieri habían acordado servir en sus filas de uno en
uno, pero de alguna manera pudo saber que todos ellos se dirigían
hacia la misma ciudad. ¿Por qué iban todos juntos? No sabemos si ya
entonces conocía el compromiso que había contraído tiempo atrás
Ramiro de Lorca, gobernador de la Romaña y vicecomandante del
ejército pontificio, con los Baglione y con los Orsini para matarle
de un tiro de ballesta. El compromiso incluía entregarles la cabeza
de César Borgia como trofeo.
Este Ramiro de Lorca,
lugarteniente de César Borgia, tuvo un motivo especial de
enfrentamiento. Cuando César llegó a Cesena para discutir con los
Vittelli y con los Orsini la siguiente campaña, los habitantes de
la ciudad le llevaron graves quejas de Ramiro y de otros
dirigentes, quienes llevaban tiempo traficando con el trigo que se
producía en la región, mientras las gentes morían de hambre. La
respuesta del duque de Romaña fue definitiva. Mandó traer trigo
para el pueblo y ordenó una investigación que condujera a los
culpables ante su presencia. Entre ellos estaba precisamente Ramiro
de Lorca. Sin pensarlo dos veces, mandó ejecutarlos tras un juicio
sumario. De este modo, los habitantes de Cesena vieron en la plaza
el cuerpo decapitado de quien poco antes era su gobernador, y junto
a él la cabeza clavada en una pica.
La sedición de los Orsini y
los Baglione con Ramiro de Lorca quedó, por tanto, desbaratada con
antelación. No sabemos si César Borgia la conocía, pero lo que es
cierto es que se anticipó cortando la cabeza de quien había
prometido cortar la suya.
El problema de guerrear con
mercenarios era, como vemos, que un día se podía pisar fuerte y
lanzarse con firmeza a una conquista o a un ataque, y al día
siguiente uno podía sentir el suelo abrirse bajo los pies. Eso es
lo que debió de sentir César Borgia cuando supo de la conjura de
Magione y cuando conoció la siguiente, la de Sinigaglia.
Y la conoció porque sabemos
que escribió al Papa desde Romaña, señalando que los
condottieri habían planificado asesinarle, pues los Orsini
y sus cómplices, tras haberles perdonado la anterior traición y
haberle llevado en mano el armisticio, pensaban acudir a Sinigaglia
juntos, contraviniendo el acuerdo de participar por turnos. Además,
querían dar a entender que llevarían muy pocos soldados, cuando en
realidad iban a aportar un gran número. Se habían puesto de acuerdo
con el castellano de la ciudadela de Sinigaglia, Andrea Doria, para
acabar con él y arrebatarle lo que él les había arrebatado a ellos.
También supo que el principal instigador de esta nueva rebelión
había sido el tirano de Siena, Pandolfo Petrucci.
Aquella traición fue
calificada de felonía por todos cuantos la conocieron, el Papa, el
rey francés, Maquiavelo y todos estuvieron de acuerdo en que era
necesario dar un castigo ejemplar a los traidores. Por una carta
que escribió el Papa al embajador de Venecia, aquel con el que
mantenía conversaciones para ver cómo asociarle a la causa
italiana, sabemos también que Ramiro de Lorca había confesado esta
nueva conjura antes de morir en Cesena por el asunto del trigo. Una
vez que César Borgia decidió y ejecutó su venganza, recibió
plácemes y enhorabuenas de todos, incluidos los gobernantes de
Florencia y de Venecia. Es lógico. Era un tiempo en que se alababa
a los vencedores y se aplastaba a los perdedores.
El único que pidió
comedimiento en el castigo fue el Papa, seguramente más por miedo
que por piedad, porque César estaba muy lejos de Roma y los Orsini
muy cerca. No olvidemos que en la conjura había dos Orsini
involucrados y que, en cuanto recibieran el castigo, sus parientes
romanos se vengarían. El Papa, pues, corría peligro si César se
excedía en su castigo, por mucho que los demás lo consideraran
justo. Pero ya dijimos que, igual que a Frankenstein se le fue de
las manos su criatura, Alejandro VI había perdido gran parte de su
control sobre su hijo y nada ni nadie iba a impedir que castigara a
los rebeldes a su manera, es decir, sin piedad.
Todos se reunieron en
Sinigaglia. César Borgia y sus capitanes. Cada uno pensó que había
tendido una trampa al otro, y al final ganó el que se anticipó a
los demás. Todo era cuestión de aprovechar el momento. Se reunieron
en el palacio en el que César iba a alojarse durante su estancia en
la ciudad. Allí invitó a comer a sus capitanes, que acudieron
dejando las tropas a las puertas de la ciudad. Pero tan pronto
entraron, los soldados de César cumplieron la primera orden, que
fue cerrar las puertas a cal y canto. De esa manera, los capitanes
quedaron aislados de sus tropas. Un capitán sin tropas no es nadie,
pero una tropa sin capitán, tampoco. La tropa necesita alguien que
le diga lo que ha de hacer y lo hará ciegamente, pero hay que
mandarla. Por tanto, la jugada de César tenía una doble vertiente.
Pudo castigar a los capitanes sin que sus soldados pudieran
auxiliarles y pudo dispersar las tropas que, una vez quedaron sin
jefes, huyeron a la voz de «sálvese quien pueda».
Cerradas la puertas de la
ciudad y del palacio en que se habían reunido para comer, sólo fue
preciso que entrara la guardia a arrestarlos, que se formara un
tribunal y que se iniciara el juicio por sedición. Era el 31 de
diciembre de 1502, y en vez de celebrar la salida y entrada de año
se celebró el juicio sumarísimo.
Antes de morir, Vitellozzo
Vittelli reconoció haberse entendido con Ramiro de Lorca, igual que
éste lo había admitido antes de su muerte. Todos fueron
ajusticiados excepto los dos Orsini, Pablo y Francisco, que fueron
enviados prisioneros a Roma. Eran súbditos del papa y a él
correspondía juzgarles. Además, César tenía cierta amistad con
ellos, porque pertenecía a la misma orden militar, la Orden de San
Miguel, que impedía que los hermanos se enfrentasen entre ellos con
las armas.
La captura de los dos Orsini
supuso el levantamiento de los restantes miembros de la familia que
atacaron los dominios pontificios, y mientras César Borgia
cosechaba triunfos en Romaña y organizaba el castigo para los
capitanes rebeldes, Alejandro VI se defendía como podía de los
esbirros de la familia Orsini, que ya habían tomado unas cuantas
fortalezas y se hallaban ante las mismas puertas de Roma. Pero no
se habían levantado solos, sino que habían arrastrado consigo a las
restantes familias romanas e incluso habían pactado una tregua con
sus eternos enemigos, los Colonna, para atacar el Vaticano y
liberar a los Orsini prisioneros.
Cuando supo que Orsini y
Colonna se agolpaban a las puertas de Roma el Papa debió de
temblar, y llamó a César para que acudiera con su ejército, pero
César estaba muy ocupado con sus castigos y sus conquistas y no
obedeció. Por tanto, como su hijo no venía a ayudarle, Alejandro VI
decidió cortar la rebelión por lo sano e hizo encarcelar en
Sant'Angelo a los Orsini de Roma, incluyendo a Juan Bautista, el
cardenal jefe del clan, quien debido a la vida licenciosa que
llevaba a base de diversiones y de juergas nocturnas se hallaba
casi ciego y con muy mala salud. En vista de su edad y de su
enfermedad, el Colegio Cardenalicio en pleno pidió piedad al Papa,
pero no la hubo. Moriría en prisión el 22 de febrero de 1503,
porque su precaria salud no le permitió soportar las condiciones
carcelarias de Sant'Angelo. Se había iniciado el año crucial con un
juicio sumarísimo en Sinigaglia, que continuó en Roma con el
castigo para la familia Orsini.
Ya hemos dicho que César
Borgia no era partidario de ejecutarlos y que el Papa, por el
contrario, sabía que la sedición se repetiría constantemente. Por
tanto, dejaron que decidiera el rey de Francia. Si todo lo que se
cuenta de la afición de los Borgia a envenenar a sus enemigos fuera
cierto, no cabe duda de que el Papa hubiera hecho envenenar a los
Orsini prisioneros, pero no lo hizo, sino que los sometió a
juicio.
Aun así, primero debía de
estar presente César, quien no tenía deseo alguno de acudir a Roma
y dejar sus posesiones romañolas. Entre el Papa y el Rey tuvieron
que obligarle a obedecer y llegó finalmente a Roma en febrero de
1503.
A finales de febrero se
celebró el juicio por el que los Orsini y los Colonna fueron
obligados a devolver todas las posesiones usurpadas a la Sede
Apostólica, es decir, todos los territorios y sus títulos
correspondientes. Ambas familias tuvieron que abandonar las tierras
del patrimonio de la Iglesia. Se dice que, tras su marcha,
imperaron el orden y la tranquilidad. En cuanto a los dos
condottieri traidores, Pablo y Francisco Orsini, fueron
ajusticiados en Citta di Castello, junto con los militares rebeldes
de la familia. No fue fácil atraparlos. Como César no obedeció a su
padre, tuvo que ocuparse Jofré de dirigir las tropas pontificias
para capturar a los últimos enemigos del papa.
Aquel año de 1503, las
diferencias políticas entre Alejandro VI y César Borgia se hicieron
más grandes y más visibles. César había dejado de obedecerle en
varias ocasiones, porque para él lo más importante era consolidar
sus conquistas en Romaña y formar un estado fuerte en el que
preservar sus títulos y posesiones cuando su padre faltara, lo que
estaba muy próximo porque el Papa había cumplido 72 años, aunque
gozaba de buena salud.
El Papa, sin embargo, tenía
una perspectiva más amplia en el espacio y en el tiempo, pues lo
que pretendía era, como hemos dicho, fortificar las posesiones de
la Iglesia de manera que su autonomía perdurase más allá de su
pontificado.
Tampoco se entendían
demasiado bien padre e hijo en cuanto a su percepción de Luis XII.
Alejandro VI no se había arrepentido de su alianza, pero prefería
tenerle lejos, porque siempre le vio como a un extranjero ávido de
tierra italiana, mientras que César le veía como el apoyo que
necesitaba para consolidar su ducado y su posición.
Hacía muy bien el Papa en no
fiarse del rey de Francia, porque sabemos que el único de los
condottieri traidores que se libró del castigo fue
precisamente el cerebro de la conjura, Pandolfo Petrucci, y no se
salvó por méritos propios, sino porque pagó una buena suma a Luis
XII para que le protegiera de las iras de César Borgia.
Ya sabemos que Luis XII, como
todos los políticos de su tiempo y muchos de ahora, jugaba a dos
barajas, pero es que había algo más. Es indudable que ya no
necesitaba a los Borgia y que prefería la alianza con los estados
italianos que iban a resultarle más rentables.
Pero no vayamos a pensar que
Pandolfo Petrucci se libró para siempre. Tan pronto como César
Borgia tuvo ocasión fue a por él, y es que Petrucci, quien ya
dijimos que había pagado a Luis XII por su protección, no le pagó
lo suficiente, es decir, todo lo estipulado, y además cometió el
grave error de no poner de su lado a su pueblo. Aquellos señores
estaban habituados a contar mucho con los poderosos y poco o nada
con los aparentemente débiles. El pueblo era débil, a menos que se
uniera en contra de un tirano, y eso fue lo que le sucedió a
Petrucci. Cuando César Borgia cayó con toda su fuerza sobre Siena,
los sieneses se pusieron de su parte y permitieron al duque de
Romaña invadir la ciudad, pero Petrucci, que sabía dónde estaba su
primer fallo, se apresuró a enviar al Rey la cifra convenida. Luis
XII ordenó a César Borgia retirarse de Siena y éste, que todavía
era su súbdito, no tuvo más remedio que obedecer.
Pero obedecer no significaba
abandonar la venganza, sino solamente esperar una ocasión más
propicia que, para quien supiera esperar, no iba a tardar en
presentarse.
Sin embargo, el principal
valedor de las órdenes reales no era el mismo Luis XII, sino el
Papa, quien obligaba a su hijo, cuando éste no se le iba de las
manos, a obedecer los acuerdos con el francés. El Papa era ya
anciano y no iba a vivir mucho. César sólo tuvo que esperar a que
su padre desapareciera para hacer pagar caro a Siena el haber
acogido al traidor. Pero no necesitó ocupar la ciudad porque,
cuando llegó a las puertas, los sieneses expulsaron al tirano para
evitar que entrara a buscarle.
La protección que Luis XII
había dado a Petrucci no solamente era señal de que ya no
necesitaba de los Borgia, sino de que sus relaciones habían
empezado a deteriorarse. Con ello se inició el ocaso de la familia
Borgia. Con ello y con los 72 años que había cumplido el Papa,
quien, comprendiendo el desvío del francés, había empezado a
acercarse a España y a Venecia. Venecia ya vimos que no le prestó
la menor atención. En cuanto a España, ya conocemos a Fernando el
Católico como para saber que su respuesta dependería de las
circunstancias. En principio, pareció aceptar la nueva alianza,
pero más tarde cambió de parecer.
En agosto de 1503 murió
Alejandro VI. Y murió sin haberlo previsto, es decir, sin haber
pensado que podía morir de repente o en un plazo corto. Se había
ocupado de dejar instalada a Lucrecia, casada por entonces con el
duque de Ferrara, y a Jofré, quien como nunca se dedicó a la
política ni a la guerra y únicamente mandó las tropas pontificias
en momentos muy puntuales, no se había forjado enemistades ni odios
y ya vimos que pudo terminar sus días tranquilamente en sus
posesiones napolitanas. También dispuso posesiones para los hijos
más pequeños, pero parece que se olvidó de César, al menos, se
olvidó de darle algo seguro. Todo lo que tenía César, los ducados
de Romaña y Urbino, los había conquistado aparentemente para la
Iglesia, aunque sabemos que los conquistó para sí, pero como
oficialmente no eran suyos, solamente lo fueron mientras vivió el
Papa. Cuando murió, todo el castillo de naipes levantado a base de
batallas, contratos, alianzas y traiciones se vino abajo en poco
tiempo. Si seguimos comparando a César Borgia con la criatura que
creó el profesor Frankenstein, hemos de acordar que su fuerza duró
mientras su creador estuvo detrás.
Y parece que el Papa había
previsto que algo similar iba a suceder, porque se lamentaba de lo
que ocurriría a su muerte, viendo a su hijo caprichoso pedir cosas
que él nunca le negaba y negarse a cosas que él le pedía. Una de
las cosas que su padre le pidió y que él no aceptó fue recibir
embajadores de estados que, a la hora de quedarse solo, hubieran
podido serle de utilidad. Pero César, como todos los que se saben
fuertes e invencibles, tenía un sentimiento de omnipotencia que le
impidió comprender que la fuerza no era suya, sino prestada. La
criatura de Frankenstein no era nada sin su sabio creador, y César
Borgia no fue nada sin su padre. Con el ocaso de su padre, por
tanto, llegó también el suyo.
UNA ESTRELLA QUE SE APAGA
El 2 de agosto de 1503, el
cardenal Juan Borgia Lanzol, sobrino del Papa, murió de malaria.
Mientras su tío le lloraba, algo cayó repentinamente a sus
pies.
Asustado, el anciano papa
miró aquel objeto y comprobó que era el cadáver de un búho. Mal
presagio, un búho muerto en un velatorio.
Fue como una premonición.
Tres días más tarde, padre e hijo cenaron en casa de Adrián de
Corneto, un buen amigo de la familia Borgia, que celebraba haber
recibido el capello cardenalicio. Y era algo que celebrar
porque, como ya dijimos, todos los cardenales pagaban por
recibirlo, pero Adrián Corneto era pobre y no disponía de fondos.
Puesto que era un amigo leal, el Papa decidió nombrarle cardenal
sin pago alguno y él, agradecido, le invitó a cenar. Pero, al día
siguiente, todos los comensales, incluido el anfitrión, se
sintieron gravemente enfermos.
Se habló de envenenamiento y
se habló de peste. La peste, como dijimos, era el nombre genérico
que recibían las epidemias. Entonces se desconocía la causa de las
enfermedades infecciosas, cuyo origen fue solamente descubierto en
el siglo XIX cuando Pasteur enunció su teoría sobre los gérmenes
patógenos. Por tanto, todo eran venenos o peste. Todos sabían,
además, que el verano arrojaba un número incalculable de muertos en
Roma. Ya hemos visto cómo se trataban las aguas del río, y lo
normal era que se produjesen epidemias de cólera, de tifus o de
malaria. Los siguientes papas murieron también durante el verano,
quizá asimismo por las miasmas procedentes del Tíber.
Pero como todos los
comensales, uno tras otro, enfermaron al día siguiente, a las 18
horas de haberse celebrado el banquete, podemos pensar que se
trataba de algún alimento en mal estado. No sabemos cómo se
realizaría la manipulación de los alimentos, teniendo en cuenta las
altas temperaturas del mes de agosto en Roma y, sobre todo, la
posible falta de higiene.
César Borgia estuvo bastante
tiempo entre la vida y la muerte, pero su padre, anciano, no pudo
sobrevivir a la posible intoxicación y murió diez días más tarde.
La rápida descomposición de su cadáver por efecto del calor y del
proceso que le causó la muerte, junto con la fiebre y los síntomas
de los demás comensales, consolidaron la teoría del veneno. El
aspecto repugnante que debió de presentar el cadáver del Papa, con
la lengua hinchada y el rostro ennegrecido, el olor fétido que
exhalaba y que hizo acelerar al máximo el velatorio, debieron
apuntalar la idea del envenenamiento y muchos han coincidido en
ella durante siglos. Parece que el primero que negó esa posibilidad
fue Voltaire, ya en el siglo XVIII, en plena Ilustración. Los
médicos que han analizado los documentos de la época han descartado
totalmente el veneno. Se ha hablado de malaria, de complicaciones
cardíacas a causa de la edad o de cualquier fiebre endémica de
Roma. Tanto César Borgia como Adrián Corneto presentaron los mismos
síntomas, pero sobrevivieron simplemente porque eran más
jóvenes.
Pero la teoría del
envenenamiento duró bastante tiempo, hasta el punto de que otro
papa, Julio II, el enemigo acérrimo de los Borgia, retiró la
púrpura al cardenal Corneto, creyéndole culpable de envenenamiento
o, al menos, creyéndole partícipe, puesto que sucedió durante una
cena en su casa.
Sabemos por los escritos de
Giustiniani, el embajador de Venecia, que el médico que atendió al
Papa, Scipion, habló de catarro gripal y de apoplejía, mientras que
el embajador de Ferrara, Constabili, hizo saber al duque de Este,
esposo de Lucrecia, que el Papa padecía una terciana que se
convirtió en cuartana. Durante los diez días que el Papa estuvo
enfermo, nadie mencionó la palabra veneno, al menos nada consta en
los documentos de la época.
Después de los funerales del
papa Borgia, abreviados como dijimos debido a la rápida
descomposición del cuerpo por el intenso calor, vinieron varios
días de honras y fastos fúnebres, misas y celebraciones a las que,
según cuentan, asistían cada vez menos eclesiásticos. Todos estaban
muy ocupados con el nuevo papa, Pío III, sobrino de Pío II, aquel
Piccolomini tan amigo de Calixto III.
Se había apagado, pues, la
estrella de los Borgia. En 1610, el féretro del papa Borgia fue
trasladado a la iglesia española de Santa María de Montserrat,
donde estaba enterrado Calixto III. Allí se guardaron los huesos de
ambos en una misma caja polvorienta con un rótulo, hasta 1889, en
que fueron enviados a una capilla propia en Roma, en la iglesia de
Montserrat y Santiago. En 1999, la Generalitat valenciana se hizo
cargo de los gastos de restauración de aquel lugar que muchos dicen
que es tan triste y desangelado como la memoria de la familia
Borgia.

El mausoleo de los papas Borgia. La Generalitat de Valencia restauró en 1999 la capilla de la iglesia de Montserrat y Santiago de Roma, donde se encuentra el mausoleo de los dos papas Borgia, Calixto III y Alejandro VI.
UN CASTILLO QUE SE DESMORONA
La muerte del papa Borgia
supuso, como dijimos, el desmoronamiento del castillo de naipes en
cuya construcción empeñó César Borgia su vida y su esfuerzo.
Todo se vino abajo en los
primeros tiempos. Al día siguiente del fallecimiento del Papa, los
vicarios despojados empezaron a volver de sus exilios y a recuperar
los poderes que les habían sido arrebatados. El primero fue Silvio
Savelli y, el segundo, Próspero Colonna que se ocupó de liberar no
sólo a los presos políticos del castillo de Sant'Angelo, sino
también a los presos comunes, que se unieron a la orgía de robos,
saqueos, violaciones, incendios y asesinatos que solían seguir a la
muerte de cada papa.
César Borgia se debatió
varios días entre la vida y la muerte, temiendo que en cualquier
momento entrara un sicario a asesinarle, porque los Colonna, los
Orsini y los Savelli invadían y saqueaban ya las casas y
propiedades de los afectos a los Borgia, como hemos visto que era
la costumbre. Tuvo con él al fiel Michelotto, como
llamaban por su pequeña estatura a su amigo íntimo Miguel de
Corella, así como a los cardenales españoles. El cardenal Casanova,
que había sido tesorero de Alejandro VI, realizó un inventario de
los tesoros personales del difunto papa y lo entregó a su hijo. Eso
dicen unos autores. Otros aseguran que Miguel Corella sacó
oportunamente su daga del cinto y que el cardenal le entregó
inmediatamente el tesoro. Otros cuentan que los hombres de César
Borgia recorrieron como buitres las estancias vaticanas y se
llevaron todo cuanto encontraron de valor, pero, debido a su prisa
y a su ansiedad, dejaron de registrar una pequeña sala situada tras
la alcoba del papa, donde más tarde los notarios encontraron su
tesoro personal, un cofre repleto de joyas y piedras
preciosas.
El caso es que el tesoro
pontificio apareció vacío cuando llegaron los cardenales, como
también había sucedido en los casos anteriores y sucedería en los
siguientes. Ya hemos visto que nadie perdía el tiempo.
Mientras César luchaba por
vivir, los vicarios volvían a sus ciudades. Unos, como Montefeltro
o Varanno, fueron bien acogidos. Otros, como Baglione, tuvieron que
entrar por la fuerza a recuperar sus posesiones. Poco tiempo
después de la muerte del Papa, los tiranos que César Borgia expulsó
se encontraban de nuevo en sus puestos. La vida seguía igual para
todos, menos para el hijo del Papa muerto. Los que encontraron
fuertes resistencias solicitaron ayuda a Venecia y la obtuvieron
inmediatamente, porque los venecianos deseaban ardientemente ocupar
tierras pontificias. Así, los territorios de la Iglesia pasaron en
gran parte a manos de usurpadores y César Borgia se quedó sin nada.
Así se lo contó a Maquiavelo, cuando se recuperó de su enfermedad.
Había previsto que sucediera cualquier cosa a la muerte de su
padre, menos hallarse él también moribundo.
Cuando supo que los exiliados
volvían por sus fueros, César esperó en vano que los españoles le
ayudaran. Al fin y al cabo, él no había querido luchar en Nápoles
contra ellos, dejándose llevar por su sangre española y Fernando el
Católico se lo había alabado. En vista de que ni el rey de España
ni el Gran Capitán movían un dedo por proteger todo lo que él había
recuperado, se dirigió inesperadamente a un enemigo, a Próspero
Colonna, asegurándole que los españoles que habían quedado
gobernando plazas en la Romaña le eran fieles y que él podía
conseguir que le entregasen las propiedades a él y no a los
venecianos o a otros enemigos. Dicen que Próspero Colonna se rió
muchísimo cuando recibió el mensaje, porque ya no quedaba nada que
proteger. Todo había sido reconquistado, recuperado, usurpado o
expoliado. La ley del más fuerte seguía imperando.
Pero a quien sabe esperar y
perseverar, siempre se le enciende una luz en las más espantosas
tinieblas, y la luz de César fue Luis XII. Le envió un mensaje por
medio de su embajador, ofreciéndose y ofreciéndole todo cuanto
poseía a cambio de ayuda. Aún quedaba un puñado de plazas en la
Romaña que se habían resistido y no había sido posible recuperar.
Querían que fuese él y no los anteriores tiranos quien les
gobernara. Podía ser un punto de partida para volver a
empezar.
Luis XII aceptó, y ante la
sorpresa de todos, hizo saber que él seguía protegiendo a su
súbdito el Valentinois. Pero no vayamos a pensar que le iba a
proteger gratis, sino a cambio de algo importante. En primer lugar,
César Borgia le hizo creer, no sabemos si era cierto, que poseía
grandes tesoros en manos de los banqueros genoveses. En segundo
lugar, el número de cardenales españoles nombrados por Alejandro VI
era muy elevado y sus votos podían llevar a la silla de San Pedro a
quien César recomendase. Y el rey francés quería que fuese el
cardenal de Rohan, Jorge d'Amboise.
Cuando supieron que el rey le
amparaba, todos los cardenales del Sacro Colegio obligaron a las
familias revoltosas a abandonar Roma para que ellos pudieran
reunirse en paz y elegir nuevo papa.
César Borgia tenía, como
vemos, muchas cartas aún que jugar, pero le falló la más
importante. Siguiendo los consejos de Maquiavelo había exterminado
a la mayor parte de los vicarios despojados, para evitar que
volviesen a reclamar sus gobiernos y para impedir que el siguiente
papa los restituyese. Tenía consigo a muchos nobles romanos y,
además, manejaba gran parte del Colegio Cardenalicio, con lo que
podía conseguir el nombramiento del nuevo papa. Lo único que le
faltó fue consolidar poderes, es decir, tierras y súbditos, que le
permitieran resistir un ataque a la muerte de su padre. De haber
conseguido todo esto, hubiera podido mantenerse en el poder mucho
tiempo, pero había perdido prácticamente toda la Romaña y del
segundo estado que intentó conquistar, Toscana, solamente obtuvo
tres ciudades; Pisa, Perugia y Piombino. No había tenido tiempo de
conquistar ni de consolidar más, porque apenas hacía cinco años que
guerreaba espada en mano y no fue tiempo suficiente. El Papa murió
antes de que él consiguiera su objetivo.
Pero todavía faltaba el
toque de una mano larga y poderosa que, desde España, controlaba lo
que sucedía en Italia. Veintitantos días después de la muerte del
Papa, Fernando el Católico escribió a su embajador, Francisco de
Rojas, advirtiéndole del control que sabía que César Borgia ejercía
sobre el Colegio Cardenalicio y previniéndole de que era
absolutamente necesario que no eligiesen un papa francés.
Exactamente lo contrario de lo que exigía Luis XII.
Como vemos una vez más, la
asistencia del Espíritu Santo sobre el Cónclave no es más que una
quimera, y la simonía que innegablemente cometió el papa Borgia
estaba a la orden del día. Allí se iba a elegir el papa que uno de
los dos reyes poderosos decidiera. Y salió el cardenal Piccolomini
con el nombre de Pío III. Salió porque su nombre fue el que César
Borgia dictó a los cardenales a los que controlaba. Los Piccolomini
eran, como sabemos, leales a los Borgia y el nuevo papa era una
garantía de seguridad para el objetivo del Valentinois. Además, eso
era lo que hubiera deseado Alejandro VI. Pero hubo otro fallo. Pío
III tenía ochenta años y apenas vivió veintisiete días tras su
coronación.
A su muerte, César cometió
un nuevo error. Antes de la elección de Pío III, el enemigo mortal
de su padre, Juliano della Rovere, había ido a verle para pedirle
el voto, pero no pudo atenderle porque dijo tener que cumplir la
última voluntad de su padre. En esta segunda ocasión, sí se lo dio.
Confió en él olvidando que había sido traidor en aquellos días en
que se pasó al lado enemigo, a Francia, con Carlos VIII y que,
quien traiciona una vez, bien puede traicionar dos.
DOS VECES TRAIDOR
No está muy claro por qué
César Borgia confió en Juliano della Rovere y aceptó darle los
votos españoles. Pudo ser para evitar que se convirtiese en su
enemigo o para hacerle olvidar la antigua enemistad que hubo entre
él y su padre. Lo cierto es que le votó y que también le votaron el
cardenal d'Amboise y el dux de Venecia, todos ellos, como ya se
suponía, a cambio de algo, y ese algo fueron terrenos pontificios.
César Borgia recibió Bertinoro y Cesena, el dux ocupó Faenza y
Rímini y los florentinos se adueñaron de Citerna. A cambio de ello,
el 1 de noviembre de 1503, Juliano della Rovere tomaba la tiara
papal con el nombre de Julio II.
Según Maquiavelo, el nuevo
papa encontró una Iglesia fuerte, con las arcas llenas y todos los
nobles romanos sometidos a su autoridad. Él continuó la labor de
Alejandro VI para consolidar los Estados Pontificios y se ocupó
siempre de mencionar a su predecesor como el iniciador de la
reconquista, con la diferencia de que todo lo hizo por engrandecer
la Iglesia y no por favorecer a los suyos. Abatió a los tiranos y
vicarios del patrimonio de la Iglesia, expulsó a los Bentivoglio de
Bolonia para añadirla, junto con Perusa, a los territorios papales,
derrotó a los venecianos que los ocupaban y echó a los franceses
definitivamente de Italia.
Para conquistar Bolonia y
Perusa, se alió con Luis XII quien le proporcionó tropas a cambio
del nombramiento de varios cardenales franceses. Cuando quiso
deshacerse de los franceses y de los venecianos, instituyó la
Guardia Suiza, que fue desde entonces la fuerza pontificia.
Fue traidor dos veces.
Primero, a Italia, porque con tal de desposeer de la tiara a su
enemigo el papa Borgia y reemplazarle en la silla de San Pedro,
trajo la invasión de Carlos VIII. Segundo, porque solicitó el
apoyo, los votos y la influencia de César Borgia para ser papa y,
cuando lo fue, le hizo encarcelar.
Su primera traición fue por
ambición, para quitarle la tiara al padre. La segunda fue por
miedo, porque temió que el hijo pusiera en pie de guerra toda la
Romaña. Pero César solamente le había pedido, a cambio de los votos
españoles, que le permitiera conservar las plazas que le seguían
siendo fieles en Romaña, no para apropiárselas, sino para
mantenerlas en nombre de la Iglesia.
Así se lo prometió Juliano
della Rovere, cuando todavía era cardenal. Eso y la garantía de
continuar habitando el Vaticano.

Julio II instituyó la Guardia Suiza, el ejército pontificio con el que luchó contra Venecia y contra Francia. Fue también protector de las artes y su megalomanía le llevó a construir el mausoleo más grande que se hubiera visto jamás, para legar a la posteridad un testimonio de su grandeza. Los guardias suizos aparecen aquí vistiendo el uniforme que para ellos diseñó Miguel Ángel.
Pero las promesas y los
acuerdos entre dos pillos no podían generar confianza y cada uno
temía el engaño del otro. Finalmente, la intervención de un tercero
decidió el desenlace. Fernando el Católico temía a César Borgia
tanto como el cardenal della Rovere, por lo que no tardó en llegar
a un acuerdo con él para, entre ambos, librarse del
Valentinois.
Juliano della Rovere olvidó,
tan pronto fue papa, lo que había prometido de cardenal, y él mismo
se apresuró a poner sobre aviso al Rey Católico del peligro que
corrían las posesiones pontificias en manos de César Borgia.
Fernando el Católico olvidó a su vez que había recomendado al Gran
Capitán tratarle como amigo «con dulces palabras» y se apresuró
también a ofrecer al Papa las tropas necesarias para
apresarle.
Todavía se mostraba inseguro
Julio II, porque, en el fondo, acariciaba la tentadora idea de
continuar la reconquista de las posesiones pontificias para mayor
engrandecimiento de la Iglesia, y era precisamente César Borgia
quien la había iniciado de la mano de su padre Alejandro VI. Parece
que ambos mantuvieron conversaciones al respecto, pero que Julio II
seguía sin confiar en el ambicioso Borgia, porque llegó a temer,
según cuenta Antonio Onieva, que después de conquistar toda la
Romaña, la Toscana, Venencia y Nápoles, fuera capaz de arrojarle a
él del Vaticano.
No sabemos si sus temores
eran fundados o infundados. Él intentó una vez arrojar al papa
Borgia del Vaticano, pero César tampoco era corto de
ambiciones.
En todo caso, la duda se
resolvió de nuevo por terceros. Guidobaldo de Montefeltro y Jordano
Orsini se presentaron un día en las estancias papales para
recomendarle que hiciera asesinar a César Borgia y se libraría de
un gran peligro.
El Papa le hizo llamar a su
presencia y le conminó a devolver las posesiones que mantenía en
Romaña. Recordemos que había expulsado a Guidobaldo de su feudo de
Urbino. César Borgia, llorando de rabia e impotencia, tuvo que
entregarle la contraseña que haría que sus capitanes españoles
aceptasen la entrega sin presentar resistencia. Él, por su parte,
se marcharía. Pidió que le llevasen al puerto de Ostia bajo la
vigilancia de su amigo, el cardenal de la Santa Cruz Bernardino
Carvajal. En el momento en que el Papa tuviese constancia de la
devolución de las plazas de la Romaña, César Borgia quedaría en
libertad.
Partieron, pues, para Ostia,
César y Carvajal, y en el mismo instante envió el Papa un legado a
Cesena para que le entregasen las llaves de la ciudad. Quería
comprobar lo antes posible si se iba a cumplir lo pactado. Pero las
cosas no se desarrollaron como debían, porque el capitán que
mandaba la plaza de Cesena, aunque reconoció la firma de César
Borgia en el documento que le entregó el legado papal, no creyó que
la firma se hubiese obtenido voluntariamente, sino mediante alguna
artimaña, por lo que no consideró que debiera devolver la plaza. Lo
mismo sucedió en la ciudad de Bartinoro, por lo que el legado, que
era el arzobispo de Ragusa, tuvo que regresar a Roma de
vacío.
Cabe suponer lo que se
enfurecería el «papa terribilísimo» ante la negativa del
Valentinois que, desde su prisión preventiva de Ostia, parecía
reírse de él.
Allá envió al Arzobispo con
la orden de que trajese un escrito de puño y letra de Borgia, en el
que ordenase claramente a sus capitanes entregar las plazas a la
Santa Sede. De no hacerlo, le enviaría preso a Sant'Angelo.
Y cuentan lo mucho que César
Borgia se rió de tal demanda y lo entretenido que tuvo al legado
pontificio en Ostia, convidándole varios días a fiestas y comilonas
para dilatar su decisión sobre el asunto. Ya sabemos que entonces
la justicia aplicaba diferente rasero según el rango social del
preso. Los pobres se pudrían en las mazmorras, mientras que los
ricos disfrutaban de jaulas doradas en las que no faltaban festines
y diversiones. Recordemos la prisión del príncipe turco Djem que le
llevó, de cachupinada en cachupinada, al alcoholismo y a la
tumba.
Seguramente, César Borgia
sabía lo que hacía ganando tiempo y haciéndoselo perder al legado
pontificio porque, entre festejo y festejo, un bien día aparecieron
en el puerto de Ostia las galeras que enviaba su buen amigo el Gran
Capitán, para llevarle a Nápoles, lejos de la mano amenazadora de
Julio II.
Así se libró de un peligro y
se metió en otro peor, porque si Julio II era peligroso y tenía la
mano larga, más larga y peligrosa era la del Rey Católico, quien
ordenó al Gran Capitán que, sin excusas, le hiciera enviar preso a
España, donde él sabría ponerle a buen recaudo.
Dicen que Gonzalo Fernández
de Córdoba se lamentó hasta el fin de sus días de no haber podido
cumplir la promesa que hizo a César Borgia de protegerle cuando le
envió las naves a Ostia, pero la orden de su rey estaba por encima
de todo y no tuvo más remedio que obedecerle. La misma Lucrecia
Borgia, que era entonces la respetabilísima duquesa de Ferrara,
intervino para suplicar a la Reina Católica la libertad de su
hermano. Pero la Reina Católica estaba a punto de fallecer, y
cuando falleció, su inconsolable viudo no encontró qué utilidad
podía tener para él el duque de Valence, que ni siquiera era una
provincia española, sino francesa.

Julio II, llamado el papa terribilísimo, fue un mecenas, más guerrero que papa y dos veces traidor. Cuando era cardenal, traicionó a Italia para conseguir destituir a Alejandro VI y ocupar él la silla papal. Cuando fue papa, traicionó a César Borgia que le había dado su voto y su apoyo.
Tampoco olvidó la alianza
que Alejandro VI y su hijo mantuvieron con Luis XII ni lo mucho que
ayudaron al francés ni lo mucho que éste mimó a su nuevo súbdito,
llamándole mon cousin y tratándole como a un hijo. Por
otro lado, el Rey Católico no quería ponerse a mal con el papa, que
se sentía burlado y hervía de furor. Así pues, en mayo de 1505,
César Borgia ingresó en la no tan dorada prisión del castillo de la
Mota, en Medina del Campo, donde murió Isabel la Católica y donde
antes habitó la triste sombra de doña Juana la Loca.
Pero un año más tarde, en
1506, le llegó la oportunidad de escapar. Fernando el Católico
había dejado Castilla y se había vuelto a su Aragón; Felipe el
Hermoso había fallecido y su viuda había terminado, por lo que
dicen, de perder el poco juicio que le quedaba, pero era la reina
oficial de Castilla. Dicen que fue el duque de Benavente quien
organizó la fuga de César Borgia. Precisamente, Fernando el
Católico estaba en lucha contra Juan d'Albret, rey de Navarra y
cuñado de César. Si éste corría a Navarra a pelear junto a su
cuñado, el Rey Católico estaría lo suficientemente entretenido en
Aragón como para olvidarse de Castilla y dejar que los castellanos
se gobernaran sin él.
Aquella fue la última mano
que se le tendió a César Borgia. La de su familia. Recordemos que
su hermana Lucrecia intercedió sin éxito ante la Reina Católica.
También lo intentó reiteradas veces su esposa, Carlota d'Albret,
ante su señor el rey de Francia, pero Luis XII ya hacía tiempo que
no necesitaba a César Borgia para nada y no prestó atención ni a
las súplicas de la esposa ni a las demandas de él, que le pedía que
le devolviera sus posesiones en Francia. En realidad, en aquellos
días, Fernando el Católico y Luis XII estaban entablando las
negociaciones que culminaron con aquel Segundo Tratado de Blois,
por el que el Rey Católico se casó con la sobrina del rey
francés.
Juan d'Albret tenía gran
necesidad de un caudillo militar de la altura de su cuñado, por lo
que le recibió con alborozo, le nombró capitán general, le puso al
frente de su ejército y pensó que podía respirar tranquilo. En
aquellos momentos, se libraba en Navarra una verdadera guerra civil
entre agramonteses y beamonteses, al parecer, según dicen algunos
autores, azuzados por el Rey Católico.
Pero le duró poco la
tranquilidad, porque poco después, el 11 de marzo de 1507, César
Borgia murió en una emboscada en Viana. Lástima. Si hubiera vivido
unos seis años más, hubiera visto morir a Julio II y hubiera
también visto acceder al solio papal a su buen amigo de la
infancia, Juan de Médicis, aquel con el fue «una sola carne y una
sola sangre» y que reinó con el nombre de León X. Pero el destino
de un militar es la incertidumbre. Su esposa le esperó toda la
vida, pero no volvió a verle. Su hija Luisa no llegó siquiera a
conocerle. Al fin y al cabo, era un soldado.