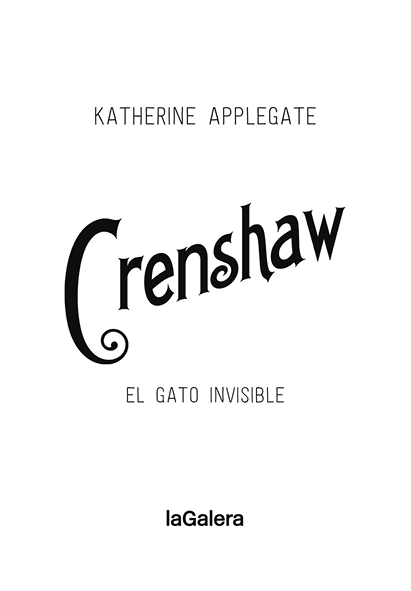
para Jake
Dr. Sanderson
Piénsalo bien, Dowd. ¿No conociste alguna vez, en algún lugar, a alguien llamado Harvey?
¿Nunca has conocido a nadie con ese nombre?
Elwood P. Dowd
No, no, a nadie, doctor. Quizás por eso me hacía tanta ilusión.
–MARY CHASE, Harvey (1944)
PRIMERA PARTE
Una puerta es para abrirla.
UN AGUJERO ES PARA CAVAR:
PRIMER LIBRO DE PRIMERAS DEFINICIONES
Escrito por Ruth Krauss
e ilustrado por Maurice Sendak
1
Noté varias cosas raras en el gato surfista.
Primera cosa: era un gato surfista.
Segunda cosa: llevaba una camiseta. Decía: LOS PERROS SON ANIMALES PERO LOS GATOS SON BESTIALES.
Tercera cosa: llevaba un paraguas cerrado, como si le preocupara mojarse (bien mirado, no parece algo que debiera importarle mucho a un surfista).
Cuarta cosa: nadie más en la playa parecía verlo.
El gato cogió una buena ola y se mantuvo en pie. Pero, cuando volvía a la orilla, cometió el error de abrir el paraguas. Un golpe de viento se lo llevó volando hacia el cielo. Casi choca contra una gaviota, le fue de centímetros.
Ni siquiera la gaviota pareció notar su presencia.
El gato flotaba por encima de mí como un globo peludo. Miré hacia arriba. Él miró hacia abajo. Me saludó.
Llevaba una americana blanca y negra, estilo pingüino. Parecía como si fuera de camino a algún lugar elegante en un esmoquin de terciopelo.
Me resultaba muy familiar.
–Crenshaw –susurré.
Miré a mi alrededor. Vi gente que hacía castillos de arena, gente que se lanzaba frisbees y gente que perseguía cangrejos. Pero no vi a nadie que mirara al gato surfista que flotaba en el aire.
Cerré fuerte los ojos y conté hasta diez. Lentamente.
Diez segundos parecían la cantidad de tiempo adecuada para dejar de estar loco.
Me sentí un poco mareado. Me pasa a veces cuando tengo hambre. No había comido nada desde el desayuno.
Cuando abrí los ojos, suspiré aliviado. El gato había desaparecido. El cielo era infinito y no había nada en él.
¡Flap! A pocos centímetros de mis pies, el paraguas del gato aterrizó en la arena como un dardo gigante.
Era de plástico rojo y amarillo, decorado con dibujos de pequeños ratoncillos sonrientes. En el mango, escritas con lápiz de cera, se leía lo siguiente: ESTE QUITASOL PERTENECE A CRENSHAW.
Volví a cerrar los ojos. Conté hasta diez. Abrí los ojos y el paraguas –o el quitasol, o lo que fuera– había desaparecido. Igual que el gato.
Estábamos a finales de junio, hacía sol y calor, pero me estremecí.
Me sentí como justo en el momento de saltar a la parte honda de una piscina.
Estás de camino a algún lugar, aún no has llegado, pero sabes que no hay vuelta atrás.
2
El caso es que no soy de los que tienen amigos imaginarios.
En serio. Este otoño empiezo quinto. A mi edad no es bueno tener fama de loco.
Me gustan los datos. Siempre me han gustado. Cosas ciertas, tipo dos y dos son cuatro; tipo las coles de Bruselas saben a calcetín de gimnasia usado.
Bueno, quizás lo segundo sea solo una opinión. Tampoco he probado nunca un calcetín de gimnasia sucio, así que igual me equivoco.
Los hechos son importantes para los científicos, que es lo que quiero ser de mayor. Los datos sobre naturaleza son mis preferidos. Especialmente los que hacen exclamar «¡Anda ya!».
Como que un guepardo puede correr a más de cien kilómetros por hora.
O que una cucaracha decapitada puede sobrevivir más de dos semanas.
O que, cuando el lagarto cornudo se enfada, echa sangre por los ojos.
Quiero ser científico de animales. No sé bien de qué clase. Ahora mismo me encantan los murciélagos. También me gustan los guepardos y los gatos y los perros y las serpientes y las ratas y los manatíes. Podría dedicarme a alguno de estos.
También me gustan los dinosaurios, excepto el hecho de que están todos muertos. Durante un tiempo, mi amiga Marisol y yo quisimos ser paleontólogos y buscar fósiles de dinosaurios. Ella enterraba huesos de pollo de la cena en su caja de arena para entrenarse en el arte de cavar.
Marisol y yo montamos este verano un servicio de paseo de perros. Se llama Paseadas Panorámicas. A veces, mientras paseamos perros, nos intercambiamos datos sobre naturaleza. Ayer Marisol me dijo que un murciélago puede comer 1.200 mosquitos en una hora.
Los hechos son mucho mejores que las historias. Una historia no puede verse. No puedes cogerla con las manos y medirla.
Tampoco es que puedas coger un manatí con las manos, pero bueno. Si lo piensas bien, las historias son mentira. Y no me gusta que me mientan.
Nunca me han interesado mucho las cosas imaginarias. De niño, no me disfrazaba de Batman ni hablaba con peluches, ni me preocupaba por si había monstruos bajo mi cama.
Mis padres dicen que una vez, en el parvulario, me dediqué a decir a todos que era el alcalde de la Tierra. Pero eso fue solo un par de días.
Cierto, tuve una etapa Crenshaw, pero montones de niños tienen amigos imaginarios.
Una vez mis padres me llevaron al centro comercial a ver al conejo de Pascua. Estuvimos en un trozo de hierba falsa al lado de un huevo gigante falso en una cesta gigante falsa. Cuando me llegó el turno de posar con el conejo, eché un vistazo a uno de sus guantes y se lo arranqué de golpe.
Dentro había una mano de hombre. Llevaba un anillo de boda de oro y tenía pelillos rubios.
–¡Este hombre no es un conejo! –grité. Una niña pequeña se echó a llorar.
El encargado del centro comercial nos echó. Me quedé sin cesta gratis con huevos de chocolate y sin foto con el conejo de mentira.
Entonces me di cuenta de que la gente no siempre quiere oír la verdad.
3
Después del incidente con el conejo de Pascua, mis padres empezaron a preocuparse.
Quitando mis dos días como alcalde de la Tierra, no parecía tener mucha imaginación. Pensaron que igual yo era demasiado adulto, demasiado serio.
Papá se preguntaba si tendría que haberme leído más cuentos de hadas.
Mamá se preguntaba si debería haberme impedido ver tantos documentales de naturaleza en los que unos animales se comían a otros.
Pidieron consejo a mi abuela.
Querían saber si yo actuaba de forma demasiado «mayor» para mi edad.
Ella les dijo que no se preocuparan.
Por muy adulto que les pareciera ahora, les explicó, segurísimo que se me pasaba en cuanto llegara a la adolescencia.
4
Unas pocas horas después de haber visto a Crenshaw en la playa, volvió a aparecer.
Esta vez, nada de tabla de surf. Ni paraguas.
Ni cuerpo.
Pero yo sabía que estaba allí.
Eran como las seis de la tarde. Mi hermana Robin y yo jugábamos a cerealbol en la sala de nuestro apartamento. El cerealbol va bien cuando tienes hambre y no hay mucho para comer hasta el día siguiente. Nos lo inventamos una vez que nuestros estómagos mantuvieron una conversación de rugidos. «Me comería un trozo de pizza de pepperoni», dijo el mío, y el suyo contestó «Sí, o una galleta salada con manteca de cacahuete».
A Robin le encantan las galletas saladas.
Es fácil jugar a cerealbol. Solo se necesitan unos pocos Smacks o unas migas de pan. Los M&M’s también sirven si tu madre no está por ahí para decirte que nada de azúcar; claro que, a menos que sea justo después de Halloween, lo más seguro es que no tengas M&M’s. En mi familia vuelan enseguida.
Primero eliges un objetivo al que tirar. Una taza o un bol son perfectos. No uses una papelera porque podría tener gérmenes. Yo a veces uso la gorra de béisbol de Robin, aunque supongo que eso tampoco debe de ser demasiado higiénico: hay que ver lo que suda mi hermana para tener cinco años.
Entonces tiras el cereal e intentas encestar. La regla es que no puedes comértelo hasta que marques un tanto. Asegúrate de que el objetivo esté lejos o te acabarás la comida demasiado pronto.
El truco está en que si tardas mucho en hacer canasta te olvidarás de que tienes hambre, al menos por un rato.
A mí me gusta usar Smacks y a Robin, Frosties. Pero, vamos, que a buen hambre no hay pan duro, como dice mamá a veces.
Si se te acaban los cereales y te sigue rugiendo el estómago, siempre puedes probar a mascar chicle para distraerte. Puedes guardarlo detrás de la oreja si crees que querrás volver a usarlo; aunque ya no le quede sabor, harás ejercicio con los dientes.
Crenshaw apareció –o pareció aparecer– mientras estábamos ocupados tirando cereales de fibra de papá a la gorra de Robin. Era mi turno e hice una canasta limpia. Cuando fui a coger el copo de cereal, vi que en vez de eso había cuatro gominolas moradas.
Me encantan las gominolas moradas.
Me las quedé mirando un buen rato.
–¿De dónde han salido las gominolas? –pregunté por fin.
Robin cogió la gorra. Yo empecé a tirar de ella pero cambié de idea. Es pequeña, pero mejor no meterse con ella: muerde.
–¡Es magia! –dijo, y empezó a repartir las gominolas–. Una para mí, una para ti, dos para mí...
–En serio, Robin, basta de bromas. ¿De dónde?
Robin se metió dos gominolas en la boca.
–Bsst d brrrms –dijo; supuse que quería decir «basta de bromas» en idioma golosina.
Aretha, nuestro labrador, vino corriendo a ver qué hacíamos.
–Nada de dulces para ti –dijo Robin–. Eres un perro, así que tienes que comer comida de perro, jovencita.
Pero Aretha no parecía interesada en los dulces. Olisqueaba el aire, con las orejas apuntando hacia la entrada, como si se acercara un invitado.
–¡Mamá! –grité–. ¿Has comprado gominolas?
–Sí –contestó desde la cocina–, para acompañar el caviar.
–En serio –dije, cogiendo las dos que me tocaban.
–Come cereales de los de papá, Jackson. Te harán ir al baño una semana –respondió.
Un segundo más tarde apareció en la puerta, con un repasador en las manos.
–¿Aún tenéis hambre? –Suspiró–. Hay unos cuantos macarrones con queso que sobraron de la cena. O podéis compartir media manzana.
–No tengo hambre –contesté enseguida. En los viejos tiempos, cuando siempre teníamos comida en casa, me quejaba si nos quedábamos sin mis manjares preferidos. Pero últimamente siempre falta de todo, y creo que mis padres se sienten culpables.
–Tenemos gominolas, mamá –dijo Robin.
–Vale. Mientras comáis cosas nutritivas... –dijo mamá–. Mañana me pagarán en la droguería, y pasaré por el colmado a comprar comida después del trabajo.
Asintió ligeramente, como si marcara con «hecho» algo de una lista, y volvió a la cocina.
–¿No vas a comerte tus gominolas? –me preguntó Robin, pasándose los dedos por su coleta rubia–. Si me lo pides por favor, podría comérmelas por ti.
–Voy a comérmelas –contesté–, pero aún no.
–¿Y por qué no? Son moradas, tus preferidas.
–Primero tengo que pensar en ellas.
–Eres un hermano muy raro –dijo Robin–. Me voy a mi habitación, Aretha quiere jugar a los disfraces.
–Lo dudo –repliqué. Observé una de las gominolas bajo una lámpara. Parecía inofensiva.
–Le gustan mucho los gorros y también los calcetines –dijo Robin mientras se iba con la perra–. ¿A que sí, chiquitina?
Aretha movió la cola. Siempre estaba de humor para cualquier cosa. Aunque, mientras seguía a Robin, volvió la cabeza hacia la ventana de la entrada y suspiró.
Fui hacia allí y miré afuera. Miré detrás del sofá. Abrí el armario del pasillo.
Nada. Nadie.
No había gatos surfistas. Crenshaw no estaba.
No le había contado a nadie lo que había visto en la playa. Robin hubiera pensado que le estaba gastando una broma. Mamá y papá hubieran hecho una de estas dos cosas: o preocuparse de que me estuviera volviendo loco, o pensar que era adorable que yo simulara estar con mi viejo amigo invisible.
Olisqueé las gominolas. Olían bien, aunque no a cereza. Parecían reales. Su tacto parecía real. Y mi hermana pequeña real acababa de comerse un par.
La primera regla de los científicos es que siempre hay una explicación lógica para todo. Solo tenía que encontrarla.
Quizás las gominolas no fueran reales y yo estuviera cansado o enfermo, o hasta delirando.
Me llevé la mano a la frente. Por desgracia, no parecía tener fiebre.
A lo mejor había pillado una insolación en la playa. No sabía exactamente qué era una insolación, pero sonaba a algo que te hace ver gatos voladores y gominolas mágicas.
Quizás estuviera durmiendo, en mitad de un largo, extraño y pesadísimo sueño.
Aun así, las gominolas que tenía en la mano parecían extremadamente reales.
Quizás era solo que tenía hambre. El hambre te puede hacer sentir muy raro, hasta loco.
Me comí la primera gominola muy despacio, con mucho cuidado. Si le pegas mordiscos pequeños la comida dura más.
Una voz en mi cabeza me dijo «Nunca aceptes dulces de desconocidos». Pero Robin había sobrevivido. Y, si había algún desconocido, era invisible.
Tenía que haber una explicación lógica. Pero, de momento, lo único seguro era que las gominolas moradas estaban mucho más buenas que los cereales de fibra.
5
Vi a Crenshaw por primera vez hace unos tres años, justo después de acabar primero.
Era casi de noche, y mi familia y yo habíamos parado en una cafetería de carretera. Yo estaba tumbado sobre la hierba, al lado de una mesa de pícnic, mirando cómo las estrellas titilaban y despertaban a la vida.
Oí un ruido como de ruedas de monopatín sobre asfalto. Me incorporé sobre los codos. Justo: un skater avanzaba con su tabla por el aparcamiento.
Enseguida vi que se trataba de un personaje excepcional: era un gato blanco y negro, grande, más alto que yo. Sus ojos eran del brillante color de la hierba matinal. Llevaba una gorra de béisbol negra y naranja de los San Francisco Giants.
Saltó de su tabla y se acercó a mí. Caminaba sobre dos piernas como cualquier humano.
–Miau –dijo.
–Miau –contesté; me pareció la respuesta más educada.
Se acercó aún más y me olisqueó el pelo.
–¿No tendrás gominolas?
Me puse en pie de un salto. Era su día de suerte: resulta que yo llevaba dos gominolas moradas en el bolsillo de mis vaqueros.
Estaban un poco aplastadas, pero aun así nos comimos una cada uno.
Le dije al gato que me llamaba Jackson.
Él contestó que sí, que claro que me llamaba Jackson.
Le pregunté cómo se llamaba él.
Me preguntó cómo quería yo que se llamase.
Fue una pregunta sorprendente, pero yo ya me había dado cuenta de que se trataba de un personaje excepcional.
Pensé un momento. Era una gran decisión. Los nombres son muy importantes para la gente. Por fin dije:
–Creo que Crenshaw es un buen nombre para un gato.
No sonrió porque los gatos no sonríen.
Pero me di cuenta de que estaba contento.
–Muy bien, pues Crenshaw –dijo.
6
No sé de dónde saqué el nombre de Crenshaw.
Nadie en mi familia ha conocido nunca a ningún Crenshaw.
No tenemos familiares que se llamen Crenshaw ni amigos que se llamen Crenshaw ni profesores que se llamen Crenshaw.
No he estado nunca en Crenshaw, Misisipi, ni tampoco en Crenshaw, Pensilvania, o en el Crenshaw Boulevard de Los Ángeles.
Nunca he leído ningún libro sobre un Crenshaw o he visto ninguna serie en la que salga un Crenshaw.
Pero, de alguna forma, parecía un nombre muy adecuado.
En mi familia a todos se les ponía nombre en homenaje a alguien o a algo. A mi padre le pusieron el nombre de mi abuelo. A mi madre, el de su tía. A mi hermana y a mí no nos pusieron nuestros nombres por ninguna persona, sino por unas guitarras.
Yo me llamo como la guitarra de papá, que había sido diseñada por un fabricante llamado Jackson. Y a mi hermana le pusieron el nombre de la empresa que fabricaba la guitarra de mi madre.
Mis padres habían sido músicos. Músicos hambrientos, como dice mamá. Cuando nací dejaron de ser músicos para convertirse en gente normal.
Como ya no les quedaban más instrumentos, mis padres decidieron ponerle a nuestra perra el nombre Aretha Franklin en honor de una cantante famosa. Eso fue después de que Robin quisiera llamarla la Princesa de las Hadas Pastelito Hermosito, y yo Perro.
Al menos nuestro segundo nombre venía de gente, no de instrumentos. Orson y Marybelle eran el tío de papá y la tatarabuela de mamá. Los dos están muertos, así que no sé si son buenos nombres o no.
Papá dice que su tío era un gruñón encantador; creo que eso significa ser un quejica pero con cierto encanto.
La verdad es que otro segundo nombre hubiera sido mejor. Uno nuevo del todo. Uno que aún no estuviera usado.
Quizás por eso me gustaba el nombre de Crenshaw: era como una hoja de papel en blanco antes de dibujar en ella.
Era un nombre del tipo «todo es posible».
7
No recuerdo exactamente qué pensé de Crenshaw la noche en que nos conocimos.
Fue hace mucho tiempo.
No recuerdo muchas de las cosas que me pasaron de pequeño.
No recuerdo mi nacimiento. O cómo aprendí a caminar. O cuando llevaba pañales. (Esto último quizás no sea algo que uno quiera recordar).
Los recuerdos son muy raros. Recuerdo haberme perdido en el súper cuando tenía cuatro años. Pero no recuerdo que papá y mamá me encontraran; gritaban y lloraban a la vez. Esto último solo lo recuerdo porque me lo contaron.
Recuerdo cuando mi hermana pequeña entró en casa por primera vez. Pero no recuerdo cuando intenté meterla en una caja para poder devolverla por correo al hospital.
A mis padres les encanta contar esa historia.
Ni siquiera sé por qué Crenshaw es un gato, y no un perro, un cocodrilo o un tiranosaurio con tres cabezas.
Cuando intento recordar toda mi vida, me parece un proyecto de Lego al que le faltan algunas piezas importantes, como un muñeco robot o una rueda de monster truck. Haces lo que puedes para que todo encaje, pero sabes que no va a quedar como la foto de la caja.
Quizás debería haber pensado: «¡Uala! Me está hablando un gato, y eso no es algo que pase a menudo en una cafetería de carretera».
Lo único que se me ocurrió fue lo genial que era tener un amigo al que le gustaban las gominolas moradas tanto como a mí.
8
Un par de horas después de la misteriosa aparición de las gominolas durante la partida de cerealbol, mamá nos dio una bolsa de la compra a Robin y otra a mí. Dijo que era para nuestros recuerdos. El domingo íbamos a montar un rastrillo para vender un montón de nuestras cosas, excepto algunas importantes como zapatos y colchones y unos pocos platos. Mis padres confiaban en sacar el dinero suficiente como para pagar el alquiler atrasado y quizás hasta el agua.
Robin preguntó qué era un recuerdo. Mamá le dijo que es algo que quieres conservar porque le tienes mucho cariño. Y añadió que los objetos en realidad no importan mientras nos tengamos los unos a los otros.
Yo pregunté cuáles eran los recuerdos de papá y ella que iban a guardar. Contestó que seguramente sus guitarras serían lo primero en la lista, y quizás también algunos libros, que siempre son importantes.
Robin dijo que ella seguro que se guardaba su libro de Lyle.
El libro preferido de mi hermana es La casa de la calle 88 este. Va de un cocodrilo llamado Lyle que vive con una familia. A Lyle le gusta bañarse en la bañera y sacar a pasear al perro.
Robin se sabe de memoria cada una de las frases del libro.
Más tarde, a la hora de dormir, mi padre le leyó el cuento a Robin. Me quedé ante la puerta de la habitación, escuchándole. Él y mamá y Robin y Aretha se apiñaban en su colchón, que estaba en el suelo: iban a vender la cama.
–Ven con nosotros, Jackson –dijo mamá–. Hay espacio de sobras.
Papá es alto, y mamá también, y el colchón de Robin es pequeñito. No quedaba nada de sitio.
–Aquí estoy bien –dije.
Mirando a mi familia, ahí todos juntos, me sentí como si fuera el pariente que no vive en la ciudad. Como si fuera de la familia pero no tanto como ellos. En parte porque todos se parecen mucho: rubios, de ojos grises y alegres. Mi pelo y mis ojos son más oscuros, y mi ánimo a veces también.
Así, vacía, ya no parecía la habitación de Robin. Excepto por su lámpara rosa. Y por las marcas en la pared que señalaban lo mucho que había crecido. Y el lugar de la alfombra en que se le había caído el zumo de manzana y arándanos cuando se emocionó demasiado mientras hacía prácticas de bateo para softball.
–Swish, swash, splash, sploosh… –leyó papá.
–«Sploosh» no, papá –dijo Robin.
–¿«Smoosh»? ¿«Splish»? ¿«Swash»?
–Deja de decir tonterías. –Le dio un golpecito en el pecho–. ¡Es «Swoosh»! «Swoosh», ¿vale?
Yo dije que no creía que un cocodrilo fuera a disfrutar de tomar un baño. Acababa de leerme un libro entero de la biblioteca sobre reptiles.
Papá me pidió que siguiera la corriente.
–¿Sabíais que se pueden mantener cerradas las mandíbulas de un cocodrilo con una goma elástica? –dije.
Papá sonrió:
–No me gustaría haber sido el primero en probar esa teoría.
Robin preguntó a mamá si de pequeño yo tenía un libro preferido. No me lo preguntó a mí porque no le había gustado mi comentario sobre la bañera. Mamá contestó:
–A Jackson le encantaba Un agujero es para cavar. ¿Lo recuerdas, Jackson? Te lo habremos leído un millón de veces.
–Es más como un diccionario, no una historia –dije.
–«Los hermanos están para ayudar» –replicó mamá. Es una frase del libro.
–«Los hermanos están para molestar» –dijo Robin. Esa no es una frase del libro.
–«Una hermana está para volverte loco lentamente» –repliqué.
El sol empezaba a ponerse. El cielo tenía color de tigre, con rayas de nubes negras.
–Tengo que ir a preparar cosas para el rastrillo –dije.
–Venga, quédate un rato, colega –intervino papá–. Después leeremos Un agujero es para cavar. Bueno, eso si lo encuentro.
–Soy demasiado mayor para ese libro –contesté, aunque fue lo primero que metí en mi bolsa.
–Lyle otra vez –dijo Robin–. Porfa, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa.
–Papá –pregunté–, ¿tú has comprado gominolas moradas?
–No.
–Entonces ¿de dónde han salido las que había en la gorra de Robin? No tiene sentido.
–Ayer Robin fue a la fiesta de cumpleaños de Kylie –dijo mamá–. ¿Las cogiste allí, cariño?
–No –contestó Robin–. Kylie odia las gominolas. Y ya te dije que eran mágicas, Jackson.
–La magia no existe –repliqué.
–La música es magia –dijo mamá.
–El amor es magia –dijo papá.
–Los conejos dentro de sombreros son magia –dijo Robin.
–Yo diría que los donuts rellenos de crema también entran en la categoría de «mágicos» –dijo papá.
–¿Y el olor de un recién nacido? –preguntó mamá.
–¡Los gatitos son mágicos! –gritó Robin.
–Desde luego –dijo papá mientras le rascaba una oreja a Aretha–. Y no nos olvidemos de los perros.
Aún seguían con todo eso cuando cerré la puerta.
9
Quiero a mamá y a papá y la mayoría de veces a mi hermana. Pero últimamente me ponen de los nervios.
Robin era pequeña. ¡Por supuesto que me ponía de los nervios! Decía cosas como «¿Qué pasaría si un pájaro y un perro se casaran, Jackson?». O cantaba Soy una taza tres mil veces seguidas. O me robaba mi monopatín y lo usaba como ambulancia para muñecas. Cosas típicas de hermana pequeña.
Mis padres eran más complicados. Es difícil de explicar, sobre todo porque sé que sonará como algo bueno, pero siempre miraban el lado bueno de las cosas. Hasta cuando pasábamos por malos momentos –cosa que había sucedido muchas veces– seguían bromeando, hacían el tonto, simulaban que todo era perfecto.
A veces yo solo quería que me trataran como a un adulto. Quería oír la verdad, aunque no fuera una verdad agradable. Entendía las cosas. Sabía mucho más de lo que ellos creían.
Pero mis padres eran optimistas. Si veían un vaso de agua por la mitad pensaban que estaba medio lleno, no medio vacío.
Yo no. Los científicos no pueden permitirse ser optimistas o pesimistas: observan el mundo tal y como es. Si ven un vaso de agua miden que hay veinte centímetros cúbicos o lo que sea y se acabó la discusión.
Por ejemplo, papá. Cuando yo era más pequeño se puso enfermo, muy enfermo. Supo que tenía una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. La mayoría de días está bien, pero a veces está mal y le resulta difícil caminar y tiene que usar un bastón.
Cuando supo que tenía EM hizo como si no fuera gran cosa, aunque tuvo que dejar su trabajo, que era construir casas. Dijo que estaba harto de oír martillazos todo el día, y que quería llevar zapatos buenos en vez de botas embarradas, y escribió una canción que se llamaba Blues de las botas embarradas. Dijo que igual trabajaría desde casa, así que colgó un cartel en la puerta del baño que decía OFICINA DEL SR. THOMAS WADE. Mamá pegó otro cartel al lado que decía PREFERIRÍA IRME DE PESCA.
Y así quedó el tema.
A veces querría preguntarles a mis padres si papá se va a poner bien o por qué no siempre hay comida en casa o por qué últimamente discuten tanto.
Y por qué no podía haber sido hijo único.
Pero no les pregunto nada. Ya no.
El otoño pasado estábamos en una cena del barrio, de esas en las que cada uno lleva comida, y Aretha se tragó un pañal. Tuvo que pasar dos noches en el veterinario hasta echarlo todo.
–Caca dentro, caca fuera –dijo papá cuando fuimos a recogerla–. Es el ciclo de la vida.
–Pues el ciclo de la vida es de lo más caro –replicó mamá, mirando la factura–. Parece que este mes también vamos a pagar tarde el alquiler.
En cuanto nos subimos al coche pregunté directamente si teníamos el suficiente dinero como para comprar cosas.
Papá dijo que no me preocupara, que solo «experimentábamos pequeñas dificultades financieras».
Y comentó también que a veces es difícil saber todo lo que va a pasar, a menos que tengas una bola de cristal y puedas ver el futuro.
Acabó añadiendo que si yo conocía a alguien que tuviera una bola de cristal le encantaría pedírsela prestada.
Mamá dijo algo sobre que nos tocara la lotería, y papá contestó que si nos tocaba la lotería él quería un Ferrari, por favor, y ella dijo que qué tal un Jaguar.
Me di cuenta de que en realidad lo que querían era cambiar de tema.
Después de eso ya no hice más preguntas serias.
Tuve claro que mis padres no lo que querían darme respuestas serias.
10
Después de ponerme el pijama, me tumbé en mi colchón y me puse a pensar.
Pensé en las cosas que podía meter en mi bolsa de recuerdos. Algunas fotos. El trofeo de un concurso de deletrear. Unos cuantos libros sobre naturaleza. Mi osito de peluche. Una estatuilla de Crenshaw que había hecho en segundo. Mi copia gastada de Un agujero es para cavar.
Pensé en Crenshaw y la tabla de surf.
Pensé en las gominolas moradas.
Pero más que nada pensé en las cosas que venía observando últimamente.
Soy muy observador, cosa práctica para un científico. Esto es lo que he estado observando:
Montañas de facturas.
Mis padres hablando en susurros.
Mis padres peleándose.
Cosas que vendemos, como la tetera de plata que la abuela regaló a mamá y nuestro portátil.
La electricidad que se fue dos días porque no habíamos pagado la factura.
Poca comida salvo mantequilla de cacahuete, macarrones con queso y sopas instantáneas.
Mamá rebuscando monedas perdidas entre los asientos del sofá.
Papá rebuscando céntimos perdidos entre los asientos del sofá. Mamá trayéndose rollos de papel higiénico del trabajo.
El casero que viene y dice «lo siento» y niega con la cabeza.
No tenía sentido. Mamá tenía tres trabajos a media jornada. Papá tenía dos trabajos a media jornada. Uno diría que tendrían que sumar como dos trabajos a jornada completa o más, pero parecía que no.
Mamá había sido profesora de música en un instituto hasta que hubo recortes. Ahora trabajaba de camarera en dos restaurantes y de cajera en una droguería. Quería volver a enseñar música, pero hasta ahora no había encontrado nada.
Después de dejar el trabajo de la construcción, papá montó un negocio de fontanero. Hacía chapucillas, aunque a veces no se encontraba bien y tenía que cancelar sus citas. También daba clases particulares de guitarra. Y esperaba poder apuntarse a un curso para aprender programación.
Pensé que mis padres tendrían un plan para arreglar las cosas, porque los padres siempre tienen un plan. Pero, cuando les pregunté cuál era, me contestaron cosas como plantar un árbol de dinero en el jardín, o quizás volver a formar un grupo de rock y ganar un Grammy.
No quería que dejáramos el piso, pero intuía que iba a pasar, aunque nadie decía nada. Ya sabía cómo van estas cosas, ya he pasado por esto.
Lástima, porque me gustaba mucho donde vivíamos, aunque solo lleváramos un par de años. Nuestro barrio se llamaba Swanlake Village. «El lago de los cisnes», aunque en realidad no hubiera ninguno. Pero en todos los buzones había cisnes dibujados, y la piscina comunitaria tenía un cisne pintado en el fondo.
El agua de la piscina siempre estaba tibia. Mamá decía que era por el sol, pero yo sospechaba que por la gente que meaba a escondidas.
Todas las calles de Swanlake Village tenían nombres de dos palabras. La nuestra era Luna Tranquila. Había otras como Paloma Dormida, Sauces Llorones y Prado Soleado. Mi escuela, la Swanlake, estaba a solo dos manzanas de casa. No tenía nada de cisnes.
No era para nada un barrio de lujo, más bien normalillo. Pero era acogedor, la clase de lugar donde cada fin de semana huele a barbacoas con perritos calientes y hamburguesas. Donde los niños van en patinete por las aceras y venden limonada mala a veinticinco centavos el vaso. Un lugar donde tenías amigos con los que podías contar, como Marisol.
No parecía un barrio donde la gente estuviera muy preocupada o triste o pasara hambre.
La bibliotecaria del cole dice que no se puede juzgar un libro por su cubierta. Quizás con los barrios pase lo mismo. Quizás no se puede juzgar un barrio por sus cisnes.
11
Al final me dormí, pero sobre las once volví a despertarme.
Me levanté para ir al baño, y mientras bajaba por la escalera me di cuenta de que mis padres seguían despiertos.
Los oí hablar en la sala de estar.
Estaban pensando dónde podríamos ir si no nos llegaba para el alquiler.
Si no me hago científico de animales, podría ser un gran espía.
Mamá dijo que qué tal Gladys y Joe, los padres de papá. Viven en un apartamento en Nueva Jersey.
Papá contestó que solo tenían una habitación de sobras, y que, «además, yo no podría vivir bajo su techo. Es el tío más tozudo del planeta».
–El segundo más tozudo –le corrigió mamá–. Podríamos pedir dinero a nuestras familias.
Papá se frotó los ojos.
–¿Es que tienes algún familiar rico que yo no conozco?
–Bien visto –contestó mamá, y añadió que qué hay del primo de papá que vive en Idaho, que tiene un rancho, o de mi abuela de Sarasota, que tiene un apartamento, o de su viejo amigo Cal, que vive en Maine en una roulotte.
Papá preguntó que cuál de ellos aceptaría a dos adultos, dos niños y un perro que se come los muebles. Además, no quería caridad de nadie.
–Te das cuenta de que no podemos volver a vivir en la furgoneta, ¿verdad? –dijo mamá.
–No –contestó papá–, no podemos.
–Aretha es mucho más grande. Ocuparía todo el asiento del medio.
–Y se tira muchos pedos –suspiró papá–. Quién sabe, igual el domingo en el rastrillo alguien nos da un millón de dólares por la vieja trona de Robin.
–¿Por qué no? –dijo mamá–. Viene con ganchitos pegados al asiento de regalo.
Se quedaron en silencio.
–Tendríamos que vender la tele –dijo ella un momento después–. Es vieja, pero igual…
Papá negó con la cabeza.
–No somos bárbaros. –Le dio al mando y salió una vieja película en blanco y negro.
Mamá se levantó.
–Estoy muy cansada. –Miró a papá con los brazos cruzados–. Mira, pedir ayuda no tiene nada de malo, nada de nada, Tom.
Lo dijo lento y en un susurro.
Era su voz de cuando se acerca una pelea. Se me encogió el pecho.
El aire parecía más denso.
–Pedir ayuda lo tiene todo de malo –saltó papá–. Significa que hemos fracasado. –Su voz también cambió; ahora era cortante, dura.
–No hemos fracasado. Hacemos todo lo que podemos. –Mamá gruñó, frustrada–. La vida es lo que te pasa mientras estás demasiado ocupado haciendo otros planes, Tom.
–¿Ah, sí? –Ahora papá gritaba–. ¿Ahora qué, nos dedicamos a la filosofía barata? ¿Es que eso va a ayudarnos a dar de comer a nuestros hijos?
–Negarnos a pedir ayuda seguro que no nos da comida.
–Ya hemos pedido ayuda, Sara. Hemos comido de caridad más veces de las que me gustaría admitir. Pero, a fin de cuentas, es mi… nuestro problema –gritó papá.
–Tú no tienes la culpa de haberte puesto enfermo, Tom. Y tampoco de que a mí me despidieran. –Mamá levantó los brazos–. ¡Ah! ¿Para qué discutir? Me voy a la cama.
Me metí en el baño mientras mamá salía echando humo por el pasillo.
Cerró su habitación con un portazo tan fuerte que pareció que toda la casa temblara.
Esperé unos minutos para asegurarme de que no había moros en la costa.
Cuando volví a mi habitación, papá seguía en el sofá, mirando los fantasmas grises que se movían por la pantalla.
12
Después de todo eso no dormí mucho. Estuve dando vueltas en la cama, y por fin me levanté a beber agua. Todos dormían. La puerta del baño estaba cerrada, pero se colaba luz por las rendijas.
Oí que alguien canturreaba.
Oí que alguien salpicaba agua.
–¿Mamá? –dije en voz baja–. ¿Papá?
No hubo respuesta.
–¿Robin?
No hubo respuesta. El canturreo siguió.
Creí que la canción era How Much Is That Doggy in the Window?1, pero no estaba seguro.
Pensé si no sería algún asesino psicópata, aunque no sé si bañarse es muy de asesino psicópata.
No quería abrir la puerta.
La abrí solo un milímetro.
Más salpicaduras. Un amasijo espumoso pasó flotando.
Abrí la puerta del todo.
Crenshaw estaba dándose un baño de burbujas.
13
Le miré. Él me miró a mí.
Entré a toda prisa, cerré la puerta y eché el pestillo.
–Miau –dijo. Sonaba a pregunta.
No le devolví el «miau». No dije nada.
Cerré los ojos y conté hasta diez.
Cuando volví a abrirlos, él seguía allí.
De cerca, Crenshaw parecía aún más grande. Su blanca panza asomaba por entre las burbujas como una isla nevada. Su enorme cola sobresalía por un lado de la bañera.
–¿Tienes gominolas moradas? –preguntó. Los gruesos pelos del bigote brotaban de su cara como espaguetis crudos.
–No. –Me lo dije más a mí mismo que a él.
Aretha rascó la puerta.
–Ahora no –le dije.
Resopló quejosa.
Crenshaw arrugó el morro.
–Huelo a perro.
Tenía entre sus patas uno de los patitos de goma de Robin. Lo miró con gran atención y se frotó la frente con él. Los gatos tienen glándulas olfativas al lado de las orejas, y cuando se frotan contra algo es como escribir «Esto es mío» en letras mayúsculas.
–Eres imaginario –dije con mi voz más firme–. No eres de verdad.
Crenshaw se hizo una barba de espuma.
–Te inventé cuando tenía siete años, y eso quiere decir que ahora puedo desinventarte.
Crenshaw no parecía prestar atención.
–Si no tienes gominolas moradas –dijo– me conformaría con rojas.
Me miré en el espejo. Tenía la cara pálida y sudorosa. Vi el reflejo de Crenshaw.
Le estaba haciendo una barba de espuma al patito de goma.
–No existes –le dije al gato del espejo.
–No estoy de acuerdo –contestó él.
Aretha volvió a rascar en la puerta. «Vale», mascullé. Abrí un resquicio para asegurarme de que no hubiera nadie escuchando en el pasillo, escuchándome hablar con un gato imaginario.
Entró a toda velocidad, como si en la bañera hubiese un filete gigante y jugoso. Volví a cerrar la puerta.
Una vez dentro, Aretha se quedó totalmente inmóvil. Estaba tendida sobre la alfombrilla, excepto su cola, que se salía fuera, agitándose como una bandera en un día de viento.
–No entiendo cómo tu familia puede haber sentido la necesidad de comprar un perro –dijo Crenshaw, mirando desconfiado a Aretha–. ¿Por qué no un gato, un animal con más gracia, más estilo, más dignidad?
–Mis padres son alérgicos a los gatos –le contesté.
Estoy hablando con mi amigo imaginario.
Me lo inventé cuando tenía siete años.
Está aquí en nuestra bañera.
Se ha hecho una barba de burbujas.
Aretha ladeó la cabeza. Tenía las orejas en alerta. Olisqueó el aire y agitó su nariz húmeda.
–¡Largo, mala bestia! –dijo Crenshaw.
Aretha apoyó sus grandes patas en el borde de la bañera y le dio a Crenshaw un cariñoso y baboso lametón.
Crenshaw soltó un silbido largo y lento. Sonó más a neumático de bicicleta perdiendo aire que a gato enfadado.
Aretha intentó darle otro lametón. Crenshaw le tiró espuma con su pata.
Ella la cogió con la boca y se la tragó.
–Nunca he entendido para qué sirven los perros –dijo Crenshaw.
–No eres de verdad –repetí.
–Siempre has sido muy testarudo.
Crenshaw quitó el tapón de la bañera y se puso en pie. Las burbujas empezaron a moverse. El agua hacía espirales. Empapado, Crenshaw parecía tener la mitad de tamaño. Con el pelo pegado a la piel, pude distinguir los delicados huesos de sus patas. El agua pasaba por entre ellas como una inundación entre árboles.
Su pose era de lo más elegante.
No recordaba que antes me sacara tanta altura. Yo había crecido mucho desde los siete años. Pero ¿y él? ¿Los amigos imaginarios crecen?
–La toalla, por favor –dijo.
14
Con dedos temblorosos, pasé a Crenshaw la toalla rosa desgatada de Hello Kitty de Robin.
Los pensamientos estallaban en mi cabeza como relámpagos de verano.
Veo a mi amigo imaginario.
Oigo.
Le estoy hablando.
Está usando una toalla.
Mientras Crenshaw salía de la bañera me cogió de la mano. Su zarpa era cálida, suave, mojada, grande como la de un león, con dedos del tamaño de zanahorias pequeñas.
Puedo sentirlo.
Su tacto es real.
Huele a gato mojado.
Tiene dedos.
Los gatos no tienen dedos.
Crenshaw intentó secarse. Cada vez que notaba un mechón de pelo fuera de lugar hacía una pausa para lamérselo. Su lengua estaba cubierta de pequeñas espinas, como si fuera velcro rosa.
–Esas cosas de tu lengua se llaman papilas –dije, y entonces me di cuenta de que quizás no fuera el mejor momento para intercambiar curiosidades naturales.
Crenshaw se miró en el espejo.
–Estoy horroroso.
Aretha le lamió la cola, como intentando ayudar.
–Quita, chucho –dijo Crenshaw. Tiró la toalla a un lado, que cayó sobre Aretha–. Necesito más de una toalla. Necesito una buena sacudida.
Suspiró hondo. Agitó todo su cuerpo. Las gotas de agua volaron como fuegos artificiales de cristal. Cuando acabó, tenía todos los pelos de punta.
Aretha se desprendió de la toalla, moviendo la cola como una loca.
–Mira esa cola tan ridícula –dijo Crenshaw–. Los humanos ríen con la boca, los perros lo hacen con la cola. En ninguno de los dos casos sirve para nada.
Aparté la toalla de Aretha. Ella cogió una punta entre los dientes, queriendo jugar a tira y afloja.
–¿Y los gatos, qué? –pregunté–. ¿No os reís?
Estoy hablando con un gato.
Un gato está hablando conmigo.
–Sonreímos burlonamente –contestó–. O con superioridad. A veces, no a menudo, mostramos una cierta diversión contenida. –Se lamió una garra, con la que se aplanó unos pelos tiesos cerca de la oreja–. Pero no nos reímos.
–Tengo que sentarme –dije.
–¿Dónde están tus padres? ¿Y Robin? Hace siglos que no los veo.
–Durmiendo.
–Pues voy a despertarlos.
–¡No! –casi le grité–. Quiero decir… vamos a mi habitación. Tenemos que hablar.
–Saltaré a sus camas y les caminaré por encima de la cabeza, será divertido.
–No –insistí–. Mejor que no camines por encima de nadie.
Crenshaw fue hacia el pomo de la puerta, pero, cuando intentó abrir, la zarpa le resbaló.
–¿Te importaría…? –preguntó.
Cogí el pomo.
–Escucha –le dije–. Tengo que saber una cosa. ¿Puede verte todo el mundo o solo yo?
Crenshaw se llevó una uña a la boca. Era pálida y rosada, afilada como la luna nueva.
–No te lo puedo asegurar, Jackson. Estoy un poco oxidado.
–¿Oxidado de qué?
–De ser amigo tuyo. –Cambió de uña–. En teoría solo puedes verme tú. Pero cuando se deja a un amigo imaginario solo y olvidado para que campe a sus anchas, ¿quién sabe? –Fue bajando la voz hasta que se le quedó en un hilo, e hizo unos pucheros mucho mejores que los de Robin–. Me dejaste atrás hace mucho. Quizás las cosas hayan cambiado. Quizás el tejido del universo se haya deshilachado un poco.
–Pero ¿y si eres visible? No puedo dejarte ir por el pasillo hasta mi habitación. ¿Qué pasaría si justo ahora papá se despierta y va a buscar algo de picar? ¿O si Robin tiene que ir al baño?
–¿Es que no tiene un arenero en su habitación?
–No. No tiene un arenero en su habitación. –Señalé hacia el lavabo.
–Ah, sí. Ahora empiezo a recordarlo todo.
–Mira, vamos a mi habitación. No hagas ruido. Y si aparece alguien, no sé, quédate quieto; finge que eres un animal disecado, ¿queda claro?
–¿Disecado? –Sonó ofendido–. ¿Perdón?
–Haz lo que digo.
El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la luz del lavabo, que se extendía por la alfombra como mantequilla caliente. Crenshaw se movía muy silenciosamente para ser tan grande. Eso es porque los gatos son unos cazadores alucinantes.
Oí un débil crujido tras de mí.
Robin salió de su habitación.
Volví la cabeza para mirar a Crenshaw.
Se quedó como paralizado. Abrió la boca mostrando los dientes, como uno de esos animales polvorientos que exhiben en los museos de historia natural.
–¿Jacks? –dijo Robin con voz pastosa–. ¿Con quién hablabas?
15
–Esto… con Aretha –dije–. Hablaba con Are-tha.
No me gustaba mentir, pero no tenía alternativa. Robin bostezó.
–¿La estabas bañando?
–Sí.
Miré a la una y al otro, al otro y a la una.
Hermana.
Amigo imaginario.
Hermana.
Amigo imaginario.
Aretha fue a pasar el hocico por la mano de Robin.
–No está mojada –dijo Robin.
–Le he pasado el secador.
–Odia el secador. –Robin besó la cabeza de Aretha–. ¿A que sí, cariño?
No parecía ver a Crenshaw. Igual era porque el pasillo estaba muy oscuro. O quizás porque él era invisible.
O quizás porque nada de esto estaba pasando en realidad.
–Huele igual –observó Robin–. A perrita buena.
Miré de soslayo a Crenshaw, que entornó los ojos.
–En fin –dijo Robin, bostezando–. Me vuelvo a la cama. Buenas noches, Jacks. Te quiero.
–Buenas noches, Robin –le contesté–. Yo también te quiero.
En cuanto la puerta de su habitación se cerró, nos retiramos a mi habitación. Crenshaw saltó sobre el colchón como si fuera suyo. Aretha intentó apuntarse, pero él le soltó un gruñido. No resultó muy convincente.
–Tengo que entender lo que está pasando. –Me apoyé en la pared–. ¿Me estoy volviendo loco?
Crenshaw levantaba y bajaba la cola, que dibujaba lentas eses en el aire.
–No, desde luego que no. –Se lamió una pata–. Por cierto, y a riesgo de repetirme, ¿qué hay de esas gominolas moradas?
Al ver que no le contestaba, se tumbó en forma de donut, con su cola enrollándolo, y cerró los ojos. Ronroneó de la misma forma que mi padre ronca: como una lancha con problemas de motor.
Me lo quedé mirando: un gato enorme, mojado y aficionado a los baños de burbujas.
Siempre hay una explicación lógica, me dije. Y una parte de mí, la de científico, quería averiguar qué estaba pasando.
Pero otra parte mucho mayor de mí parecía segura de que lo que yo necesitaba era que esa alucinación, ese sueño, esa cosa… desapareciera. Después, cuando las cosas se hubieran calmado y Crenshaw estuviera fuera de mi casa, y lo más importante, fuera de mi cerebro, ya tendría tiempo de pensar qué significaba todo aquello.
Unos golpecitos en mi puerta me indicaron que Robin estaba de vuelta. Siempre toca el principio de Soy una taza: toc-toc-toc-to-to.
–¿Jackson?
–Vete a dormir, por favor, Robin.
–No puedo dormir. Echo de menos mi papelera.
–¿Tu papelera?
–Papá me ha cogido la papelera para venderla en el rastrillo.
–Estoy seguro de que habrá sido un error, Robin –le dije–. Nadie querrá comprar tu papelera.
–Tenía conejitos azules.
–Por la mañana la cogeremos del garaje.
Aretha olisqueó la cola de Crenshaw, que le soltó un bufido.
Me llevé un dedo a los labios para hacerlo callar, pero Robin no parecía oír nada.
–Buenas noches, Robin –le dije–. Nos vemos por la mañana.
–¿Jackson?
Me froté los ojos y solté un pequeño gruñido, como he visto hacer a mis padres más de una vez.
–¿Ahora qué?
–¿Crees que algún día volveré a tener cama?
–Claro que sí. Seguro. Quizás una con conejitos azules.
–¿Jackson?
–¿Sí?
–Mi habitación me da miedo sin mis cosas. ¿Podrías venir a leerme Lyle?
Cogí aire muy lentamente.
–Claro. Ahora voy.
Robin sonó como si contuviera una lágrima.
–Me espero aquí fuera, al lado de la puerta, ¿vale?
–Vale. –Miré a Crenshaw–. Solo un segundo, Robin. Tengo que hacer una cosa.
16
Fui a la ventana y la abrí. Aparté la persiana con mucho cuidado. Nuestro apartamento estaba en la planta baja. A pocos metros de la ventana había un lecho de hierba esperando.
–Adiós, Crenshaw –dije.
Abrió un poco un ojo, como alguien que mira desde detrás de una cortina.
–¡Con lo bien que nos lo estábamos pasando!
–Ahora –insistí. Puse los brazos en jarra para mostrarle que iba en serio.
–Jackson, sé razonable. Vengo de muy lejos.
–Tienes que volver al lugar desde donde sea que has venido.
Crenshaw abrió el otro ojo.
–Pero tú me necesitas aquí.
–No te necesito. Ya tengo bastantes líos.
Simulando hacer un gran esfuerzo, Crenshaw se sentó. Se estiró. Su espalda formó una letra u al revés.
–Creo que no sabes lo que pasa, Jackson –dijo–. Los amigos imaginarios no acudimos por voluntad propia. Nos invitan. Nos quedamos el tiempo que sea necesario. Y solo después nos vamos.
–Bueno, pues yo desde luego no te he invitado.
Crenshaw me miró, dudoso. Sus largas y peludas cejas se movieron como las cuerdas de una marioneta.
Di un paso hacia él.
–Si no te vas solo, yo voy a hacer que te vayas.
Lo rodeé con mis brazos y tiré de él. Era como abrazar a un león. Ese gato pesaba una tonelada.
Crenshaw hundió sus zarpas en el edredón que me había tejido mi tía abuela Trudy cuando yo era un bebé. Me rendí y lo solté.
–Mira –dijo él mientras sacaba las garras del edredón–, no puedo irme hasta que te haya ayudado. Yo no he puesto las normas.
–¿Y quién las pone?
Crenshaw se me quedó mirando con sus ojos como canicas verdes. Me puso las dos patas delanteras sobre los hombros. Olía a jabón, a hierba gatera y la mar de noche.
–Tú, Jackson –contestó–. Tú pones las normas.
Sonó una sirena en la lejanía. Señalé hacia la ventana.
–No necesito ayuda de nadie. Y, desde luego, no necesito un amigo imaginario. Ya no soy un niño pequeño.
–Tonterías. ¿Es porque le gruñí a ese perro maloliente?
–No.
–¿Al menos, no podríamos esperar hasta la mañana? Hace frío y acabo de bañarme.
–No.
Toc-toc-toc-to-to.
–¿Jacks? Estoy muy sola en el pasillo.
–Ahora voy, Robin.
Vi de reojo cómo una rana saltaba al quicio de la ventana. Croó bajito y de forma nerviosa.
–Tenemos visita –dije, señalándola. Quizás si distraía a Crenshaw se largaría–. ¿Sabías que hay ranas que pueden saltar tan lejos que el equivalente en un ser humano sería cruzar de un salto un campo de fútbol? Son grandes saltarinas.
–Mmm. Y también son un buen bocado antes de irte a dormir –murmuró Crenshaw–. La verdad, ahora no me vendría mal un tentempié anfibio.
Me di cuenta de que se había puesto en modo depredador total. Sus ojos se habían vuelto oscuras lagunas. Agitaba el trasero y la cola.
–Nos vemos, Crenshaw –dije.
–Muy bien, Jackson –susurró, con su mirada atravesando la rana–. Tú ganas. Me voy a cazar un poco. A fin de cuentas soy una criatura de la noche. Mientras, tú ponte a trabajar.
Crucé los brazos sobre mi pecho.
–¿Trabajar en qué exactamente?
–Los hechos. Tienes que decir la verdad, amigo mío.
La rana se agitó y Crenshaw se quedó inmóvil, puro músculo e instinto.
–¿Qué hechos? ¿Decirle la verdad a quién?
Crenshaw apartó la vista de la rana. Me miró a mí y, para mi sorpresa, vi ternura en sus ojos.
–A la persona que más importa.
La rana saltó de la ventana y volvió a la noche. Crenshaw la siguió con un impresionante salto.
Cuando corrí a la ventana, solo vi una mancha negra y blanca que corría sobre la hierba iluminada por la luna.
Me sentí como cuando te quitas un suéter que pica en un día de invierno: aliviado por librarte de él, pero sorprendido por el frío que hace.
17
Robin me esperaba en el pasillo, sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Tenía a su armadillo de peluche, Manchas, en el regazo.
La cogí de la mano y la llevé de vuelta a su habitación. La lámpara de arcoíris dibujaba tiras de color en el techo. Me encantaría tener una de esas, aunque nunca lo admitiría.
–Te he oído hablar –dijo mientras se metía bajo las sábanas.
–A veces hablo solo.
–Qué raro. –Bostezó.
–Sí, lo es –contesté, acomodándole la manta.
–Me prometiste que me leerías Lyle –me recordó.
Esperaba que se hubiera olvidado.
–Sí.
–Está en mi bolsa de recuerdos.
Rebusqué en la bolsa marrón de papel. Una muñeca calva asomó por arriba y me observó con sus pequeños ojos blancos.
–Déjame sitio –dije. Robin se echó hacia un lado.
Abrí el libro. Las páginas eran suaves, la cubierta desgastada.
–Robin –le pregunté–, ¿has tenido alguna vez un amigo imaginario?
–¿Dices uno insibible?
–Invisible, sí, algo así.
–No.
–¿De verdad? ¿Nunca?
–No. Tengo a LaSandra y a Jimmy y a Kylie. Y a veces a Josh cuando no es un caraculo. Son de verdad y así no tengo que simular.
Pasé las páginas del libro.
–¿Ni siquiera a veces, ya sabes, cuando estás sola? –Hice una pausa. No estaba seguro de qué quería preguntarle–. Por ejemplo, si estás sola y no ha venido ninguna amiga y tú necesitas hablar con alguien que te escuche. ¿Tampoco entonces?
–No. –Sonrió–. Porque siempre te tengo a ti.
Me alegró oírla decir eso. Pero no era la respuesta que esperaba.
Abrí por la primera página.
–«Esta es la casa. La casa en la calle 88 Este. Ahora está vacía...».
–Como nuestra casa –interrumpió Robin–. Solo que la nuestra es un apartamento.
–Cierto.
–¿Jacks? –preguntó en voz baja–. ¿Recuerdas cuando vivimos un tiempo en la furgoneta?
–¿De verdad te acuerdas de eso? Eras muy pequeña.
–Lo recuerdo un poco pero no mucho.
–Robin hizo bailar a Manchas un momento sobre la manta–. Pero tú me lo contaste. Y yo me preguntaba...
–¿Te preguntabas qué?
Manchas dio una voltereta hacia atrás.
–Me preguntaba que, si vamos a volver a vivir ahí, ¿cómo iremos al baño?
No podía creérmelo. Robin era una niña pequeña. ¿Cómo se había dado cuenta de tanto? ¿Es que espiaba a mis padres, como yo?
Contuvo una lágrima.
Se secó los ojos con Manchas.
Me di cuenta de que estaba llorando sin hacer ni un ruido.
–Echo... echo de menos mis cosas y no quiero vivir en un coche con un orinal y encima la barriga me hace ruido –susurró.
Sabía qué decirle. Necesitaba oír la verdad. Teníamos problemas de dinero. Seguramente tendríamos que dejar el apartamento. Igual acabábamos de vuelta en la furgoneta. Era más que probable que tuviera que dejar a sus amigos.
La acerqué a mí y la abracé. Levantó la cabeza para mirarme. Los ojos le brillaban.
Tienes que decir la verdad, amigo mío.
–No seas ridícula –dije–. No podemos vivir en el coche. ¿Dónde guardaríamos los helados? Y, además, Aretha y papá roncan como locos.
Rio, solo un poquito.
–Te preocupas demasiado, chica. Todo va bien. Te lo prometo. Y ahora volvamos a Lyle.
Se tragó otra lágrima. Asintió.
–Una curiosidad sobre peces –le dije–. ¿Sabes que a un grupo de peces en el agua se le llama una escuela?
Robin no contestó. Se había quedado dormida y roncaba suavemente.
Yo no podía dormir. Estaba muy ocupado recordando.
SEGUNDA PARTE
El puré de patatas es para darle suficiente
a todo el mundo.
UN AGUJERO ES PARA CAVAR:
PRIMER LIBRO DE PRIMERAS DEFINICIONES
Escrito por Ruth Krauss
e ilustrado por Maurice Sendak
18
Supongo que convertirte en un sin techo no es algo que pase de repente.
Una vez mamá me dijo que los problemas de dinero se van acumulando. Que era como resfriarse.
Al principio te cosquillea la garganta, después te da dolor de cabeza, después igual toses un poquito. Y antes de que te des cuenta estás en la cama rodeado de clínex y echando los pulmones por la boca.
Quizás no nos convirtiéramos en unos sin techo de la noche a la mañana, pero lo recordaba como si fuera así.
Yo estaba acabando primero.
Papá había estado enfermo. Mamá había perdido su trabajo de profe.
Y de repente –¡bam!– ya no vivíamos en una casa bonita con un columpio en el patio trasero.
Al menos así es como lo recuerdo. Aunque, como he dicho antes, la memoria es rara. Quizás debería haber pensado: «caray, voy a echar de menos mi casa y mi barrio y mis amigos y mi vida».
Pero solo recuerdo haber pensado que vivir en la furgoneta iba a ser superdivertido.
19
Nos fuimos a vivir a la furgoneta en cuanto acabé primero. No hubo un gran anuncio ni una fiesta de despedida. Simplemente nos fuimos, igual que dejas el pupitre al acabar el curso. Te llevas tus cosas, pero si te olvidas un par de lápices y un viejo dibujo tampoco te preocupas. El que lo ocupe el próximo otoño ya se encargará.
Mis padres no tenían muchas cosas, pero aun así la furgoneta estaba llena hasta arriba. Apenas se podía ver por las ventanillas. Dejé mi almohada y mi mochila para el final. Iba a dejarlas en el asiento trasero cuando vi algo raro.
Alguien se había dejado en marcha el limpiaparabrisas trasero, aunque era un día de sol. Sin lluvia, sin nubes, sin nada.
Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha.
Mis padres estaban acabando de vaciar la casa, y Robin estaba con ellos. Yo estaba solo.
Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha.
Miré más de cerca. El limpiaparabrisas era muy largo y muy peludo.
Parecía mucho más una cola que un limpiaparabrisas.
Salté y corrí hacia la parte trasera de la furgo. Vi la abolladura en el parachoques, de cuando papá chocó con un carrito de la compra al echar marcha atrás en el aparcamiento del híper. Vi el adhesivo que había puesto mamá encima para tapar la abolladura. Decía CEDA EL PASO A LOS DONOSAURIOS.
Vi el limpiaparabrisas.
Pero no se movía. Y no era peludo.
Y justo en ese momento supe, igual que sabes que va a llover mucho antes de que te caiga la primera gota en la nariz, que algo iba a cambiar.
20
Una vez cargado todo en la furgoneta, nos quedamos mirándola en el aparcamiento.
Nadie quería subirse.
–¿Te parece que conduzca yo, Tom? –dijo mamá–. Esta mañana te dolía mucho...
–Estoy bien –dijo papá, firme–. Estoy guay del Paraguay, signifique lo que signifique.
Mamá sentó a Robin y le ajustó el cinturón.
Nos subimos todos. Los asientos estaban calientes por el sol.
–Solo serán unos pocos días –dijo mamá, ajustándose las gafas de sol.
–Dos semanas máximo –siguió papá–. O tres o cuatro.
–Solo necesitamos un poco de tiempo para ponernos al día. –Mamá usaba su tono de «no pasa nada», así que supe que algo iba mal de verdad–. Pronto encontraremos otro apartamento.
–A mí me gustaba nuestra casa –dije.
–Los apartamentos también son bonitos –re- plicó mamá.
–No entiendo por qué no podemos quedarnos y ya está.
–Es complicado –dijo papá.
–Lo entenderás cuando seas mayor, Jackson –añadió mamá.
–Pon los Wiggles –gritó Robin, retorciéndose en su asiento. Le encantaban los Wiggles, un grupo que hacía canciones tontas para niños.
–Primero un poco de música de carretera, Robin –dijo papá–. Después los Wiggles. –Puso un CD en el estéreo. Era uno de los cantantes preferidos de papá y mamá. Se llama B.B. King.
A mamá y papá les gusta una clase de música que se llama «blues». En una canción de blues, alguien está triste por algo. Por ejemplo, si lo ha dejado con su novia o ha perdido todo su dinero o se le ha escapado un tren que iba a algún lugar muy lejano. Pero lo curioso es que cuando escuchas esas canciones te sientes feliz.
Papá se inventa montones de canciones de blues. La preferida de Robin era «No hay hamburguesa en mi hamburguesa con queso». La mía se llamaba «El boogie del vampiro boca abajo», e iba sobre un murciélago que no conseguía dormir boca abajo como los demás.
Nunca había oído la canción de B.B. King que puso papá. Era sobre un tío al que nadie quería excepto su madre.
–¿Qué quiere decir eso de que hasta su madre podría estar embaucándole, papá? –pre- gunté.
–Embaucar es mentir. Y, claro, es gracioso porque tu madre y tu padre siempre te quieren.
–Excepto cuando no te lavas los dientes –dijo mamá.
Me quedé callado un momento.
–¿Los niños siempre tienen que querer a su madre y a su padre? –pregunté.
Me fijé en la cara de papá en el retrovisor. Me devolvió la mirada como preguntándome algo.
–Digámoslo así: puedes estar muy enfadado con alguien y quererlo igual con toda tu alma.
Salimos del aparcamiento. Aretha estaba sentada entre Robin y yo. Tenía apenas unos pocos meses, con el pelo aún suave de cachorro y patitas torpes.
Nuestro vecino, el señor Sera, cortaba rosas amarillas en su jardín. Ya nos habíamos despedido oficialmente. Nos saludó con el brazo y nosotros hicimos lo mismo, como si nos fuéramos al Gran Cañón o a Disney World.
–¿El señor Sera tiene un gato? –pregunté–. ¿Un gato muy grande?
–Solo tiene a Mabel –contestó mamá–, un chihuahua con malas pulgas. ¿Por qué?
Volví a mirar hacia el parabrisas trasero, pero estaba tapado por las cajas y las bolsas.
–Por nada –dije.
Papá puso a tope la canción de B.B. King, que ahora estaba seguro de que nadie le quería, ni siquiera su madre.
Aretha ladeó la cabeza y aulló. Le gustaba seguir las canciones, sobre todo los blues, aunque también le gustaban los Wiggles.
Cruzamos unas cuantas manzanas. Me temblaba el labio inferior, pero no lloré.
–Que empiece la aventura –suspiró mamá suavemente.
21
Si alguna vez tienes que vivir en el coche, vas a tener problemas con los pies.
Sobre todo si estás allí atrapado con tu hermana pequeña y tu madre y tu padre y tu mascota y tu amigo imaginario.
Entonces surgen toda clase de problemas con los pies.
Los pies olorosos de papá.
El olor a rotulador mágico del pintauñas que se pone mamá porque dice que sigue queriendo cuidar su aspecto y que por favor lo aceptemos.
Los pies de tu hermana que te dan patadas cuando estás intentando dormir.
La rasposa sorpresa de patas de perro que tratan de despertarte.
Y patas de amigo imaginario que caminan de puntillas en tu cabeza.
Pensé mucho en la cuestión de los pies. Al final se me ocurrió un plan; uno de esos de «total, qué es lo peor que puede pasar».
Lo que hice fue coger la caja de cartón de una tele, que encontramos en el aparcamiento de un centro comercial. La alisé con cuidado. Dibujé dentro y fuera de la caja. Solo tenía tres rotuladores, y uno estaba seco porque el tapón se había caído bajo el asiento de atrás. Así que el resultado fue perros rojos con ojos azules. Y gatos azules con ojos rojos.
Por dentro dibujé estrellas. Parecía algo bueno en lo que pensar antes de dormir.
Escribí CUHARTO DE JACKSON, NO ENTRAR. Mamá dijo que era una lástima que no hubiéramos podido traernos un diccionario. Papá dijo en broma que sí, que un poco «harto» sí que estaba.
Cada noche abría la caja y metía dentro mi saco de dormir. Y, cuando me metía ahí dentro me sentía como una oruga en su capullo, era como estar en mi vieja habitación, donde podía pensar sin que nadie me molestase.
Cuando Robin daba patadas en sueños, le daba a la caja. Que no era exactamente lo mismo que darme a mí.
Por desgracia, a Aretha le gustaba dormir conmigo. Así que la caja podía llenarse de olor a aliento de perro.
Y tampoco es que ayudara mucho con lo del olor de los pies de papá.
Eso sí, teníamos suerte de conservar nuestra vieja furgoneta Honda, que tenía un montón de espacio. Una vez conocí a un niño que vivió un año entero en unos de esos Volkswagen, rojo y redondo como una mariquita y casi igual de pequeño. El pobre tenía que dormir sentado, apretado entre sus dos hermanitas.
Otra razón por la que teníamos suerte es que mi caja para dormir solo era decoración. Hay gente que de verdad vive en cajas en la calle.
No había pensado en el lado bueno del asunto. Mejor tener un coche grande que uno pequeño cuando tienes que vivir en él. Y mejor en una caja en la furgo que en una caja en la calle.
Esos eran datos concretos.
Yo no era como papá, que insistía en que no éramos unos sin techo. Simplemente estábamos de cámping-coche.
22
Durante un tiempo apenas pensé en el limpiaparabrisas de cola de gato. Las cosas ya eran lo bastante extrañas como para añadir más rarezas.
Nuestra primera noche en la furgoneta fue bastante divertida. Fuimos hasta un parque cerca del Golden Gate. Había un hombre que miraba el cielo con un telescopio y nos mostró la Osa Mayor y Orión. Las luces de San Francisco cubrían la superficie del agua como estrellas perezosas.
Íbamos a dormir en el aparcamiento, pero un tío de seguridad llamó a la ventanilla. Nos dijo que teníamos que irnos y pasó su linterna como si fuera una espada láser de Star Wars.
Fuimos hasta Denny’s, un restaurante abierto las veinticuatro horas. Mamá conocía a uno de los cocineros, que preguntó al encargado si podíamos aparcar solo por una noche. Dijo que sí, y hasta nos dio unas crepes que habían quedado demasiado requemadas para los clientes.
Por la mañana comimos más crepes requemadas. Para entonces todos estábamos gruñones y nos dolían las articulaciones. Solo Aretha estaba contenta: le encantan las crepes.
Mis padres no tenían ningún trabajo que hacer ese día, así que fuimos a la biblioteca pública para matar el rato y lavarnos.
Mamá y papá hicieron turnos para quedarse afuera con Aretha. Dejar a un perro en un coche al sol es peligroso.
La biblioteca tenía aire acondicionado y sillas blanditas. Los lavabos estaban limpios, cosa que agradecimos.
Yo antes no me preocupaba de cosas como si el lavabo estaba limpio o no. Cuando me bañaba, mamá decía «Aquí llega el “Huracán” Jackson» por cómo lo dejaba todo.
Uno de mis experimentos preferidos en el baño es sobre una cosa que los científicos llaman «flotabilidad». Yo lo llamo «¿Va a flotar?».
Puede provocar un poco de lío pero es muy interesante.
Por ejemplo, si echas una botella de kétchup llena en la bañera no va a flotar, pero le da un color alucinante al agua. Y también fastidiará a tu madre.
Nos quedamos en la biblioteca casi todo el día. La bibliotecaria de la sección infantil hasta compartió su sándwich con Robin y conmigo. También llevaba galletas saladas, y se las dio todas a Robin.
Después de eso, Robin decidió que de mayor sería bibliotecaria. Si lo de científico de animales no sale, igual yo también me hago bibliotecario.
23
Solo llevábamos cuatro días viviendo en la furgoneta cuando alguien le robó el bolso a mamá, donde guardaba la mayor parte de nuestro dinero, porque papá tenía su billetera casi rota.
Después de decírselo a un policía, quiso saber nuestra dirección para poder devolvernos el dinero si lo encontraban.
Mamá le dijo que estábamos en pleno cambio de direcciones.
–Ah –dijo el policía. Asintió como si se le acabara de ocurrir la solución a un problema difícil de mates.
Mis padres y el policía hablaron un rato. El policía les dio las direcciones de dos refugios para gente sin techo donde podríamos dormir de noche. Dijo que los padres van a uno y las madres y los hijos a otro.
–Ni hablar, imposible –contestó papá.
Robin dijo:
–Estamos de cámping-coche.
El policía miró a Aretha, que le había empezado a lamer uno de sus relucientes zapatos negros.
Dijo que no se permitían animales en ninguno de los dos refugios.
Pregunté si eso incluía cachorros.
–Me temo que sí –contestó.
Le conté que uno de mis profesores, el señor Vandermeer, tenía de mascotas unas ratas.
–Las ratas están especialmente prohibidas –replicó el policía.
Le dije que había ratas buenas y ratas malas. Y que las ratas blancas como las de mi profesor, Harry y Hermione, son más limpias que la mayoría de humanos. Pero que las ratas salvajes pueden contagiarte enfermedades.
Después le conté al policía que el señor Vandermeer estaba enseñando a sus ratas a jugar a básquet con una pelota pequeñita, como parte de un experimento científico. Las ratas son muy inteligentes.
–Básquet –repitió el policía. Miró a mis padres como si quizás debieran de preocuparse por mí. Después le dio a mamá una pequeña tarjeta blanca con números de teléfono.
–Servicios sociales, refugios, comedores, una clínica gratuita –dijo–. Vuelva a contactar con nosotros para ver cómo va lo del robo. Y, mientras tanto, aguanten, amigos.
Casi estábamos de vuelta en la furgo cuando oí que el policía me llamaba:
–¡Eh, niño-rata!
Me volví. Me indicó que me acercara hacia él con un gesto. Cuando llegué, me dijo:
–¿Cómo se les dan los triples? A las ratas, digo.
–No muy bien –contesté–. Pero todavía están aprendiendo. Cuando hacen algo bien reciben comida. A eso se le llama ref… –Pero no recordaba el resto.
–¿Refuerzo positivo?
–¡Eso!
–Sí, a mí también me vendría bien un poco de eso.
El policía rebuscó en un bolsillo y sacó un billete arrugado de veinte.
–Dale esto a tu padre –dijo–. Pero espera a que estéis en el coche.
Le pregunté por qué tenía que esperar.
–Porque si no me lo devolverá –contestó el policía.
–¿Cómo lo sabe? –pregunté.
–Lo sé.
Cuando entré en la furgo le di el dinero a papá. Puso cara de ir a tirar el billete por la ventanilla.
Pensé que igual me gritaba, pero no. Solo repiqueteó con los dedos en el volante. Tap. Tap. Tap.
Por fin se metió el billete en el bolsillo de los vaqueros.
–Parece que hoy invito yo –dijo.
24
Al día siguiente dejamos a mamá en el restaurante donde trabajaba a tiempo parcial. Antes de salir de la furgo miró a papá y dijo:
–Tenemos que rellenar los formularios para pedir ayuda, Tom.
–Para cuando se haya tramitado todo el papeleo ya volveremos a estar bien –contestó.
–Aun así.
–Y seguro que ganamos demasiado como para que nos den ayudas.
–Aun así.
Se miraron el uno al otro durante unos largos segundos.
Por fin, papá asintió.
Fuimos a un lugar que se llamaba Servicios Sociales para preguntar por las ayudas. Papá rellenó montones de formularios mientras que Robin y yo esperamos sentados en unas sillas naranjas de plástico. Después fuimos a tres ferreterías, donde papá rellenó más formularios para pedir trabajo. Refunfuñó un poco por toda la gasolina que habíamos gastado. Para alegrarle, le dije que igual podíamos hacer que la furgo funcionara con agua. Se rio un poquito.
–Tener poco trabajo es mucho trabajo –le dijo papá a mamá cuando esta montó en la furgo al acabar su turno. Respiró hondo y soltó el aire con un gran resoplido, como si estuviera ante un pastel de cumpleaños con demasiadas velas.
–Papá –le dije–, tengo un poco de hambre.
–Yo también, hijo –contestó–. Yo también.
–Casi me olvido –dijo mamá, metiendo la mano en su bolso–. He cogido unos bagels que el cocinero iba a tirar. –Sacó una bolsa blanca de papel–. Aunque están un poco blandos. Y son integrales.
–Bueno, por algo se empieza –replicó papá. Miró por la ventanilla. Un momento después dio una palmada–. Vale, pongámonos en marcha. Supongo que no puedo postergarlo más.
Mamá le puso una mano en el hombro.
–¿Estás seguro, Tom? –preguntó–. Yo voy a cobrar mañana. Podríamos ir al comedor social. O al refugio.
–No. Es cosa mía. –Sonrió, aunque su sonrisa no me pareció de verdad–. Prefiero hacer el número que otra cola interminable en una oficina para recibir caridad.
Fuimos al aparcamiento del restaurante. Papá encontró una caja bonita y limpia en un contenedor.
–¿Vas a escribir uno de esos carteles de mendigo? –le pregunté. Lo había estado comentando a ratos con mamá desde que nos habían robado.
–Ya que voy a ganarme la cena cantando –di- jo él mientras partía la caja en varios trozos–, prefiero llamarlo una apelación a la voluntad.
–¿La voluntad? –pregunté.
–Propina. Un dinero que das a alguien como un camarero –explicó mamá–. De jóvenes, tu padre y yo tocábamos en la calle, antes de conseguir actuaciones en locales. Hay un montón de músicos que hacen eso.
–Tengo el tema dominadísimo –dijo papá–. Para empezar, necesitas un cartel de cartón. Después, un cruce de calles muy transitado. En las mejores esquinas, los semáforos en rojo tienden a durar más.
–No vendría mal llevar a Aretha –añadió mamá.
–A la gente le gustan los perros –le dije a papá–. Seguro que te dan más dinero si vas con un perro.
–¿Me prestas un rotulador, Jackson? –me pidió papá.
Le di el azul.
–Aquel que pide en la esquina de Target lleva un cachorro.
Papá miró uno de los rectángulos de cartón.
–Nada de llevar animales para que den lástima.
–Al menos escribe «Dios les bendiga» –dijo mamá–. Todo el mundo escribe «Dios les bendiga».
–No. Resulta que no tengo ni idea de lo que pretende Dios.
Mamá suspiró.
Papá escribió algo en el cartón, como si tuviera prisa por acabar. Después nos lo mostró y nos preguntó qué pensábamos.
No contesté enseguida. En segundo papá había suspendido en caligrafía, que va de escribir las letras. No había mejorado con la edad.
–¿Qué pone? –pregunté.
–«Muchas gracias».
–Parece que diga «Huchas gracias».
Se encogió de hombros.
–Pues mejor.
25
Fuimos hasta una esquina con mucha gente y aparcamos al lado de un Starbucks. Era un día de esos frío y lluvioso.
–¿Estás seguro? –preguntó mamá–. Déjame que te acompañe.
–No será la primera vez que hago un concierto al aire libre –dijo papá–. Y no puedes acompañarme; alguien tiene que quedarse con los niños.
Nos quedamos en la furgo, mirándole cruzar la calle. Llevaba su cartel y su guitarra, aunque no a Aretha.
Se colocó en la mediana entre los dos carriles, junto a una señal de tráfico. Apoyó el cartel de MUCHAS GRACIAS contra el estuche de la guitarra.
No le oíamos cantar, había demasiado tráfico.
–Tiene que buscar los ojos de la gente para que le miren –dijo mamá.
El semáforo se puso en rojo y se formó una cola de coches al lado de papá. Alguien hizo sonar la bocina y papá miró. Un taxista le dio un poco de dinero.
La siguiente vez que el semáforo se puso en rojo, un camionero también le dio unas monedas. Cuando el semáforo se ponía en verde los conductores pasaban por su lado con la vista fija hacia adelante, aunque unos pocos sonreían o asentían con la cabeza.
Rojo. Verde. Rojo. Verde. Así fue pasando una hora. Cuando papá volvió a la furgo, olía a tubo de escape. Le dio a mamá un puñado de billetes arrugados y unas monedas.
–Nada, siete dólares y pico.
–Está empezando a caer fuerte –dijo mamá–. La gente no quiere abrir la ventanilla cuando llueve. –Miró los billetes mojados–. Podríamos probar en el centro comercial. Igual es que esta no es una buena esquina.
Papá negó con la cabeza.
–Igual es la idea, que es mala.
–Necesitamos la lluvia –dije yo–, por lo de la sequía y todo eso.
–Cierto –contestó papá–. Hagamos como Jackson y veamos el lado bueno.
Un rato después, la lluvia se había convertido en llovizna. Fuimos hasta un parque para que mamá y Robin tomaran un poco de aire fresco; Robin estaba poniéndose pesada.
–¿Por qué no vienes tú también, Jackson? –me preguntó mamá mientras le quitaba el cinturón de seguridad a Robin.
–No, está todo muy mojado –contesté.
–Os vais a empapar las dos –avisó papá.
–Robin se está poniendo nerviosa –dijo mamá–. Cuando salga el sol podemos poner la ropa a secar sobre el capó.
–El día no hace más que mejorar y mejorar
Mamá se reclinó en el asiento y le besó en una de sus mejillas sin afeitar.
–Es un buen día –dijo ella.
Me quedé en la furgo con papá. Aretha, que empezaba a necesitar un baño, dormía en el asiento trasero.
Decidí dibujar un nuevo cartel para papá, mejor, como el que mamá había hecho para la puerta de nuestro baño.
Arranqué un trozo de cartón de la caja donde dormía. Dibujé un pez sonriente sentado en una canoa; sostenía una caña de pescar y llevaba un sombrerito de tela.
Escribí con letras grandes PREFERIRÍA IRME DE PEZCA.
Papá dormitaba en el asiento del conductor. Tenía los ojos cerrados pero no roncaba, así que supe que no dormía de verdad.
Le pinché un poco con la punta del cartel.
–La próxima vez prueba con este, papá.
Parpadeó, se frotó los ojos y cogió el cartel. Se lo quedó mirando un buen rato.
–Genial –dijo por fin–. Me encanta el bigote de la trucha. Es un buen detalle. Eso sí, es «Preferiría», dos E y dos I; y «pesca» es con S… Qué más da. Está muy bien, chaval. Gracias.
–Si se moja, podemos recoger más cartón y te hago uno nuevo.
Papá dejó el cartel suavemente sobre el asiento del copiloto. Abrió la puerta y salió. Había niebla. Las hojas brillaban y goteaban.
Mamá dice que solo ha visto llorar a papá tres veces: cuando se casaron, cuando nació Robin y cuando nací yo.
Vi a papá apoyarse en el capó y cubrirse los ojos con una mano.
Tenía la cara húmeda, pero me dije a mí mismo que sería por la lluvia.
26
Al día siguiente, durante la hora punta de la tarde, papá volvió a la misma esquina con el cartel nuevo. Lloviznaba otra vez y las nubes eran bajas y grises. Esperé en la furgo con mamá y Robin y Aretha.
Mamá acababa de salir de su trabajo en la droguería. Dijo que había dos empleados enfermos, así que ella era la única cajera. La gente que hacía cola para pagar se impacientaba. ¿Por qué no cogían una revista y la leían tranquilamente mientras esperaban?
El conductor de un monovolumen rojo bajó su ventanilla, sonrió y le dijo algo a papá. Los dos asintieron. Papá dejó un momento el cartel y empezó a abrir los brazos hasta que los tuvo separados unos cincuenta centímetros.
–Seguro que le está contando lo de aquella trucha del lago –le dije a mamá. Ella sonrió.
–Y exagerando.
–¿Eso es lo mismo que mentir? –pregunté.
–No cuando se habla de pesca –contestó ella.
Cuando el semáforo cambió, el conductor dio algo de dinero a papá y se fue. Una hora después, había conseguido un puñado de billetes de dólar, además de una gran taza de café y una bolsa de papel con dos rodajas de tarta de limón.
Mi cartel estaba hecho unos zorros.
Mamá alisó los billetes en su regazo.
–Cincuenta y seis dólares –anunció.
–Y ochenta y tres céntimos –añadió papá.
Mis padres compartieron el café. Robin y yo dimos cuenta de la tarta.
Después nos subimos a la parte trasera de la furgo. Aretha golpeaba esperanzada con la cola.
Cuando nadie miraba le di mi trozo entero.
Hacía viento y frío y la lluvia había vuelto con fuerza. Escuchamos la radio mientras pequeños ríos hacían zigzag por el parabrisas.
Apareció otro hombre que ocupó la misma esquina donde había estado papá. Su cartel decía VETERANO DE GUERRA. DIOS LES BENDIGA. De su chaqueta a medio abrochar asomaba un perrito que parecía un caniche.
–Sigo pensando que la próxima vez tendrías que llevarte a Aretha, papá –le dije–. Seguro que conseguiríamos aún más dinero.
No respondió. Pensé que estaba escuchando la radio. La locutora decía que la probabilidad de lluvia era del ochenta por ciento, así que era una buena noche para quedarse en casa.
Un autocar de campamentos se detuvo ante el semáforo. Tenía las ventanas empañadas. Entreví que había niños dentro. Me encogí en mi asiento por si los conocía.
Alguien había dibujado una cara sonriente con una palabra al lado. Creo que era «¡Hola!», aunque resultaba difícil de distinguir. Además, estando yo fuera del autocar, la veía al revés.
Aretha me lamió la mano pegajosa.
–La próxima vez –dijo mamá, apoyando su cabeza en el hombro de papá– lo hago yo.
–No –contestó él, tan bajo que casi no lo oí–. No, tú no.
27
La noche siguiente apareció Crenshaw. Todo él, no solo la cola.
Estábamos en una cafetería de la autopista 101, sentados en una mesa de picnic.
–Ganchitos y agua para cenar –dijo mamá. Suspiró–. Soy una madre mala, malísima.
–No es que una máquina expendedora en la 101 ofrezca muchas opciones –replicó papá.
Había colgado un par de calzoncillos en un arbusto cercano para que se secaran. A veces lavábamos la ropa en las pilas de los lavabos públicos. Yo intentaba no mirar la ropa interior.
Después de cenar, me fui a un trozo de hierba que había bajo un pino. Me acosté y miré al cielo que se iba oscureciendo. Podía ver a mis padres y ellos a mí, pero al menos me sentí como si estuviera un poquito solo.
Quería a mi familia. Pero a la vez estaba harto de ellos. Estaba harto de pasar hambre. Estaba harto de dormir en una caja.
Echaba de menos mi cama. Echaba de menos mis libros y mis Legos. Hasta echaba de menos la bañera.
Esos eran datos objetivos.
Una suave brisa hizo danzar a la hierba. Las estrellas se movían.
Oí ruido de ruedas sobre gravilla y me incorporé sobre los codos. Lo primero que reconocí fue la cola.
–Miau –dijo el gato.
–Miau –contesté; me pareció la respuesta más educada.
28
Vivimos en la furgoneta durante catorce semanas.
Algunos días conducíamos sin parar. Otros días aparcábamos y nos quedábamos sentados. No íbamos a ninguna parte. Lo que sí que sabíamos es que no íbamos a casa.
Supongo que dejar de ser unos sin techo tampoco es algo que pase de repente.
Tuvimos suerte. Hay quienes tienen que vivir años en el coche.
Y no estoy mirando el lado bueno. Daba mucho miedo. Y olía fatal.
Pero mis padres cuidaron de nosotros lo mejor que pudieron.
Pasado un mes, papá consiguió un trabajo a media jornada en una ferretería. Mamá hizo más turnos de camarera. Papá siguió cantando en la calle. Cada vez que se le mojaba el cartel yo le dibujaba otro nuevo. Poco a poco empezaron a ahorrar dinero con el que pagar la fianza de un apartamento.
Fue un poco como curarte de un resfriado. A veces parece que no vas a dejar de toser nunca. Otras estás seguro de que mañana vas a estar bien.
Cuando por fin juntaron el dinero suficiente, mis padres nos llevaron a Swanlake Village. Estaba a unos sesenta kilómetros de nuestra anterior casa, lo que significaba que tenía que cambiar de escuela. No me importaba. Al menos volvería al cole, un lugar donde los datos concretos eran importantes y las cosas tenían sentido.
En vez de a una casa nos mudamos a un pequeño y viejo apartamento. Nos pareció un palacio, un lugar donde estaríamos calientes y secos y a salvo.
Empecé tarde las clases, pero al final hice nuevos amigos.
Nunca les conté nada de mi época como sin techo.
Ni siquiera a Marisol. Fui incapaz de hacerlo.
Sentía que, si nunca lo contaba, no volvería a suceder.
29
Crenshaw y yo no hablamos mucho durante esas semanas en la calle. Siempre nos interrumpía alguien. Pero no me importaba: yo sabía que él estaba ahí y eso era suficiente.
A veces eso es todo lo que necesitas de un amigo.
Cuando pienso en aquella época, lo que más recuerdo es a Crenshaw en el techo de nuestra furgoneta. Yo podía estar mirando por la ventanilla al mundo que pasaba borroso, y de repente entreveía su cola al viento, como la de una cometa.
Eso me daba esperanzas, al menos por un rato, de que las cosas iban a mejorar. De que quizás, solo quizás, todo era posible.
30
Supongo que a la mayoría de niños les sucede que los amigos imaginarios acaban desvaneciéndose, igual que los sueños.
He preguntado a otros cuándo dejaron de aparecer sus amigos imaginarios, y nunca lo recuerdan.
Todo el mundo dice lo mismo «Supongo que simplemente superé esa fase».
Pero yo perdí a Crenshaw de repente, después de que las cosas volvieran a la normalidad.
Es como cuando tienes una camiseta preferida desde hace mucho tiempo. Un día te la pones y sorpresa: se te ve el ombligo. No recuerdas haber crecido demasiado para la camiseta, pero ahí está tu ombligo, a la vista del mundo.
El día en que se fue, Crenshaw me acompañó al cole.
Lo hacía casi cada mañana, a menos que quisiera quedarse en casa a ver repeticiones de Scooby-Doo.
Nos detuvimos en el patio. Le estaba contando que algún día quería tener un gato de verdad.
Eso fue antes de saber que mis padres eran extremadamente alérgicos a los gatos.
Crenshaw se puso boca abajo e hizo la rueda.
Se le daba muy bien.
Cuando terminó, me miró con cara de enfado:
–Yo soy un gato –dijo.
–Ya lo sé.
–Soy un gato de verdad. –Subía y bajaba la cola.
–Quiero decir… bueno… un gato que los demás también puedan ver.
Dio un zarpazo en el aire hacia una mariposa amarilla.
Hizo como que me ignoraba.
Pasó un grupo de niños de cuarto y quinto. Me señalaron y se rieron, haciendo círculos con sus dedos como indicando que yo estaba loco.
–¿A quién le hablas, pringado? –preguntó uno, y soltó una mezcla de carcajada y resoplido. Es la clase de risa que menos me gusta.
Hice como si no le hubiera oído. Me agaché a atarme el zapato como si fuera una cosa importantísima.
Me ardía la cara. Se me humedecieron los ojos. Hasta ese momento nunca me había avergonzado de tener un amigo imaginario.
Esperé. Los niños se alejaron. Entonces oí a alguien más que se acercaba. No caminaba, más bien era como si fuera dando saltitos.
–Hola, soy Marisol –dijo la niña. Ya la había visto otras veces en el recreo. Tenía el pelo largo, negro y rizado, y una sonrisa inusualmente grande–. Tengo una mochila de tiranosaurio igual que la tuya. Cuando sea mayor seré paleontóloga, que quiere decir…
–Ya sé lo que quiere decir. Yo también quiero serlo. O científico de murciélagos.
Su sonrisa se ensanchó aún más.
–Soy Jackson –le dije, poniéndome en pie.
Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que Crenshaw había desaparecido.
31
A veces, pensando en ello, me he preguntado si no era un poco mayor para tener un amigo imaginario. Crenshaw no había aparecido en mi vida hasta finales de primero.
Así que un día lo consulté en la biblioteca. Resulta que alguien había hecho un estudio sobre niños y sus amigos imaginarios. Los datos dicen que el 31% de ellos tienen un amigo imaginario con seis o siete años, más que con tres o cuatro.
No, yo no era demasiado mayor.
En todo caso, Crenshaw había sabido muy bien cuándo aparecer: justo cuando yo le necesitaba. Una buena época para tener un amigo, aunque sea imaginario.
TERCERA PARTE
El mundo está para que tengas donde
mantenerte en pie.
UN AGUJERO ES PARA CAVAR:
PRIMER LIBRO DE PRIMERAS DEFINICIONES
Escrito por Ruth Krauss
e ilustrado por Maurice Sendak
32
Se me ocurrió que el regreso de Crenshaw “la noche del baño del gato”, como acabé llamándola– podía ser una señal de que tenía razón sobre mis padres. Iba a pasar de nuevo: las mudanzas, la locura. Quizás también el volver a estar sin techo.
Me dije que tenía que enfrentarme a la situación y hacer lo que pudiera. No sería la primera vez que pasábamos por momentos difíciles.
Aun así, había estado deseando tener a la señorita Leach en quinto. Todos decían que le gustaba hacer explotar cosas en los experimentos de ciencia. Y el negocio de paseo de perros que teníamos con Marisol nos iba bastante bien. Y tenía ganas de probar el nuevo parque para skaters cuando lo estrenaran, en enero. Y hasta me hacía ilusión probar a jugar a fútbol, si conseguíamos dinero para comprar el uniforme.
Para Robin sería más fácil. Podrías llevarla a vivir adonde fuera y ella estaría bien. Hacía amigos al instante. No tenía que preocuparse de ningún problema serio.
Aún era una niña pequeña.
Estaba tumbado en mi colchón, y la lista de cosas que iba a echar de menos se hacía más y más larga. Ordené a mi cerebro que se tomara una pausa. A veces incluso funciona.
Aunque esta vez no mucho.
El año pasado, el director del cole me dijo que era «un alma antigua». Le pregunté qué quería decir, y me contestó que parecía más sabio de lo que me tocaba por edad. Me dijo que eso era bueno, no un insulto. Que le gustaba que yo siempre supiera ver cuándo alguien necesitaba ayuda con las fracciones. O la manera en que vaciaba el sacapuntas sin que me lo pidieran.
En casa también soy así. O al menos casi siempre. A veces me siento como el más adulto de la familia. Por eso pensaba que mis padres deberían darse cuenta de que podían hablar conmigo de temas adultos. Y que deberían decirme la verdad sobre lo de la mudanza.
El otoño pasado, un mapache se coló en el apartamento por una ventana. Eran las dos de la mañana. Aretha se puso a ladrar como loca y todos corrimos a ver qué pasaba.
El mapache estaba en la cocina, examinando un trozo de comida de Aretha. Lo sostenía entre sus dos manitas, orgulloso, como si hubiera descubierto un gran diamante marrón. No le dimos el menor miedo.
Mordisqueó con cuidado su diamante. Parecía contento de que hubiéramos acudido a cenar con él.
Aretha saltó al sillón. Ladraba tan fuerte que creí que se me iban a caer las orejas.
Robin corrió a coger su carrito de bebé, por si al mapache se le ocurría montarse en él.
Mamá llamó al 112 para denunciar el allanamiento de morada.
Papá, que solo llevaba puestos los pantalones de su pijama con calcetines de monos, conectó su guitarra eléctrica y tocó un ruido fortísimo y desagradable para asustar al mapache.
–Ni se te ocurra acercarte a ese bicho –advirtió mamá a Robin. Señaló al teléfono que tenía en la mano y nos hizo callar–. Sí, sí, agente. Calle Luna Tranquila, número 68, apartamento 132. No, no está atacando a nadie. Está comiendo comida de perro. De la seca, no la húmeda. ¡Niños, alejaos, podría tener la rabia!
–No está rabioso, mamá –dijo Robin, mientras tiraba del carrito en círculos por la sala–. Estoy segura de que es un castor.
Durante un rato me limité a mirar cómo todos perdían la cabeza. Era casi divertido.
Al final, silbé.
Para ser un niño, mi silbido es de lo más potente. Uso el método de los dos meñiques.
Todos se quedaron quietos y me miraron, hasta el mapache.
–Sentaos todos en el sillón –dije–. Yo me encargo.
Fui hasta la puerta de entrada y abrí.
Eso fue todo lo que hice: abrir la puerta.
Entró un poco de niebla. Oí ranas. El mundo exterior estaba en calma.
Todos se sentaron en el sillón. Conseguí que Aretha se callara dándole su juguete en forma de ardilla, que estaba cubierto de babas de perro.
Miramos cómo el mapache se acababa su comida. Después, se paseó por la sala tranquilamente, como si fuera el dueño de la casa, y fue hacia la puerta. Miró un momento antes de irse. Casi le oí decir «La próxima vez iré a otro sitio, en esta familia están todos locos».
Últimamente siento que tengo que estar siempre alerta por si vuelve a haber una invasión de mapaches.
33
El sábado por la mañana me desperté, fui a la sala de estar y me encontré un gran espacio vacío donde antes estaba la tele. Sin el televisor, parecía que toda la habitación estuviese desnuda.
Papá preparaba el desayuno.
Tortitas con beicon. Hacía mucho que no tomábamos ni tortitas ni beicon.
Robin estaba sentada a la mesa de la cocina, Aretha babeaba, y Robin tenía toda la boca manchada de sirope.
–Papá me ha hecho mis tortitas con forma de R, por Robin.
–¿Y tú, prefieres alguna letra en particular? –me preguntó él.
Llevaba su bastón, lo que quería decir que no se encontraba muy bien.
–¿Estás bien? –le pregunté.
–¿Lo dices por el bastón? –Se encogió de hombros–. Es como una póliza de seguro.
Le abracé.
–Las típicas tortitas redondas me van perfectas –dije–. ¿Dónde está mamá?
–Está haciendo un turno extra de mañana en el restaurante.
–Papá le ha vendido la tele a Marisol –dijo Robin, echando hacia adelante el labio inferior para asegurarse de que todos viéramos que no le hacía ninguna gracia.
–¿Marisol? –repetí.
–Vi a su padre mientras sacaba la basura –dijo papá mientras dibujaba círculos perfectos de masa en una sartén–. Hablamos del partido de hoy, de que se le había estropeado su tele, y una cosa llevó a la otra. Él tenía dinero, yo tenía la tele, y el resto es historia.
–¿Y cómo vamos a ver tú y yo el partido? –pregunté.
–Vamos a tiendearlo.
Cogí una tira de beicon.
–¿Y eso qué quiere decir?
Papá ajustó el gas del fogón.
–Ya verás. Quien la sigue la consigue.
–A Aretha le gustaba ver Jorge el curioso –dijo Robin. Dejó su plato sobre la mesa y Aretha lo lamió hasta dejarlo reluciente.
–Os interesará saber que Jorge el curioso empezó su carrera como personaje de un libro –dijo papá mientras le daba la vuelta a una tortita–. De todas formas, en esta familia necesitamos pasar más tiempo juntos. Ya sabéis: jugar a cartas, o al Monopoly…
–A mí me gusta el juego de la Oca –dijo Robin.
–A mí también. –Papá le lanzó un trozo de beicon a Aretha–. Demasiada tele te pudre el cerebro.
–A ti te encanta la tele –dije mientras empezaba a poner los platos en el lavavajillas.
–Eso es porque la propia tele me ha podrido el cerebro. Aún hay esperanza para vosotros dos.
Mi desayuno estuvo listo en un momento.
–Buenas tortitas –dije.
–Gracias. Sí, les tengo pillado el tranquillo. –Papá me apuntó con la espátula–. He visto a Marisol cuando Carlos y yo llevamos la tele. Me dijo que te recordara lo de los dachshunds de los Goucher.
–Sí, tenemos que sacarlos a pasear mañana.
–¿Los dachshunds son perros salchicha? –pre- guntó Robin.
–Sí, señora –asintió papá–. Por cierto, Jacks, hace tiempo que no veo a Dawan o Ryan y compañía, ¿qué pasa?
–No sé. Dawan y Ryan están en un campamento de fútbol. Todos hacen cosas diferentes en verano.
Papá dejó unos platos en el fregadero. Me dio la espalda.
–Siento mucho lo del campamento de fútbol, Jacks. No ha habido manera.
–No pasa nada –contesté enseguida–. Creo que lo del fútbol se me está pasando.
–Sí –dijo él en voz baja–. Esas cosas pasan.
Me quedé mirando el vapor dulce que salía de mis tortitas. Intenté no imaginar a Marisol viendo nuestra tele y sintiendo lástima mientras nosotros jugábamos a la Oca y comíamos cereales de una gorra.
Después intenté no enfadarme conmigo mismo por preocuparme de algo tan poco importante.
Cogí mi cuchillo y tenedor y corté mis tortitas.
–Eh, tranquilo, Zorro –me dijo papá.
Le miré, confundido.
–¿Quién es Zorro?
–Un tío con máscara. Y muy bueno con las espadas. –Papá señaló mi plato–. Se te estaba yendo la mano con el cuchillo.
Miré mis tortitas.
Era cierto: casi las había destrozado del todo.
Pero no fue eso lo que me llamó la atención.
En medio del plato, rodeados de sirope de arce, había ocho letras formadas con trozos de tortitas: C-R-E-N-S-H-A-W.
Quizás fuera mi imaginación, quizás no. En cualquier caso, me zampé los trozos antes de que nadie se diera cuenta.
34
Cuando mamá llegó a casa, papá y yo nos fuimos a una megatienda de electrodomésticos. Antes paramos en el banco y, mientras papá hacía cola, yo cogí dos piruletas gratis, una para mí y otra para Robin. Siempre elijo las moradas. Y, si no las hay moradas, las rojas también están bien.
Las amarillas no me gustan mucho.
Pensé que teníamos suerte de vivir en el norte de California. Es muy bonito, excepto cuando hay grandes incendios forestales, o aludes o terremotos. Y aún mejor, es perfecto para encontrar comida gratis, siempre que sepas dónde buscarla. El mercado que montan los granjeros en el aparcamiento del centro cívico es genial porque te dan muestras, cosas como palitos de miel y crocantes de cacahuete. Los colmados también están bien porque te dan gratis trocitos de melón con un palillo. La ferretería de mi barrio regala pequeñas bolsas de palomitas los sábados, así que esa también es una opción si llegas temprano.
Si pasas hambre no querrías vivir en Alaska, eso seguro. No creo que los mercados al aire libre sean muy frecuentes. Aunque en Alaska tienen osos grizzly.
Me encantaría ver uno.
Eso sí, desde una distancia prudencial. Las uñas de los osos grizzly pueden medir hasta diez centímetros.
Por aquí es más fácil pasar hambre en verano que en invierno. Poca gente lo sabe, pero durante el curso puedes desayunar y comer gratis, y a veces hasta merendar. El año pasado cerraron las clases de verano porque no tenían dinero, así que nada de desayunos o comidas gratis durante las vacaciones.
En el centro cívico también te dan comida gratis, aunque está bastante lejos. A papá no le gusta ir. Dice que no quiere quitarle la comida a gente que la necesita de verdad. Pero yo creo que quizás no le gusta ir porque toda la gente de la cola parece cansada y triste.
Después del banco fuimos a la megatienda de electrodomésticos, que es un lugar enorme lleno de teles y ordenadores y móviles y cosas.
Había dos largas hileras de televisores. Algunos eran enormes, más altos que Robin, y todos estaban puestos en el mismo canal. Supongo que en la tienda deben de trabajar un montón de fans de los Giants.
Cuando Matt Cain le dio a una bola curva, salieron volando veinte pelotas en veinte pantallas. El cielo en una de las teles era un poco más oscuro. En otra, el césped era de un verde más suave. Pero los movimientos eran los mismos. Era como la casa de los espejos de la feria.
Mucha gente hacía una pausa para ver el partido, igual que nosotros. Los empleados también miraban siempre que podían. Cuando uno de ellos le preguntó a papá si tenía alguna pregunta sobre las teles, él les contestó que solo estábamos mirando.
Durante el cuarto inning pasó algo raro, muy raro. En todas las teles había dos comentaristas sentados en una cabina. Llevaban auriculares negros y discutían apasionadamente sobre una triple play.
En mi tele había dos comentaristas sentados en una cabina. Llevaban auriculares negros y también discutían apasionadamente.
Pero, en mi tele, uno de los dos comentaristas era un gato. Uno muy grande.
–Crenshaw –susurré.
Me miró directamente y me saludó con una pata.
Miré la tele de papá. Miré todas las demás teles: ninguno de los comentaristas era un gato gigante.
–Papá. –le dije en un suspiro y tragando saliva.
–¿Has visto aquella jugada? Alucinante.
–Sí, la he visto.
Y también vi otra cosa. Crenshaw levantaba dos dedos y le ponía orejas de conejo al otro comentarista.
Sí que era raro: un gato con dedos. Había olvidado que Crenshaw tenía.
Y también era raro el que eso me extrañase. ¡A mí!
–¿Y tú, has visto a un gato? –pregunté como quien no quiere la cosa.
–¿Un gato? –repitió mi padre– ¿En el campo o algo así?
–No, un gato haciendo la vertical –le contesté. Y es que eso era lo que Crenshaw estaba haciendo ahora. Era muy bueno haciendo el pino.
Papá sonrió.
–Un gato haciendo la vertical –repitió. Miró mi tele–. Seguro.
–Era broma. –La voz me temblaba un poquito–. He… cambiado de canal. Salía un anuncio nuevo de Friskies.
Papá me acarició el pelo. Me miró. Me miró de verdad, como solo saben hacer los padres.
–¿Te encuentras bien, colega? –me preguntó–. Ya sé que últimamente todo ha sido un poco de locos.
«Y que lo digas», pensé.
Puse la sonrisa extragrande y falsa que uso a veces con mis padres.
–Perfectamente –contesté.
Ganaron los Giants por 6 a 3.
35
Cuando acabó el partido fuimos en la furgo hasta Pet Food Express, la tienda de comida para animales. Durante todo el trayecto estuve pensando en Crenshaw.
«Siempre hay una explicación lógica», me dije a mí mismo.
Siempre.
Igual es que me dormí durante un minuto y lo soñé.
O quizás, solo quizás, me estaba volviendo completamente majara.
Papá estaba cansado por haber pasado tanto tiempo de pie ante la tele, así que le dije que ya iba yo a comprar la comida de Aretha.
–La bolsa pequeña, la más barata –me recordó papá.
–Pequeña y barata –asentí.
Dentro se estaba fresco y tranquilo. Pasé por una estantería tras otra de comida para perros. Había latas de pavo con arándanos. Otras eran de salmón o atún o búfalo, para perros alérgicos al pollo. Hasta había comida para perros hecha de carne de canguro.
Cerca de la comida había suéteres con lemas sobre perros. Decían cosas como PERRITO CALIENTE Y ENCANTO CANINO. Al lado había brillantes collares y arneses. Aretha nunca se dejaría poner una cosa de esas. A los perros no les importa si sus collares brillan o no. Eso es tirar el dinero.
Pasé por un estante que tenía galletas de perro con forma de huesos y gatos y ardillas. Tenían mejor pinta que algunas galletas para humanos. Y entonces, no sé por qué, mi mano se movió sola y cogió una.
Tenía forma de gato.
Casi sin darme cuenta, me la metí en el bolsillo.
Más allá, en el pasillo, un vendedor con chaleco rojo estaba arrodillado frente a los juguetes para perros.
Limpiaba pis de perro mientras el cachorro de caniche de un cliente le lamía la cara.
–Los collares están a mitad de precio –me dijo el vendedor.
Me quedé como paralizado. Después dije que solo estaba mirando.
Me pregunté si me habría visto coger la galleta. No lo parecía, pero yo no estaba seguro.
–Los científicos han descubierto que los perros quizás ríen –dije. Las palabras me salían a toda velocidad, como monedas cayendo de un bolsillo agujereado–. Cuando juegan hacen un ruido, no es exactamente un jadeo, más bien como un resoplido. Piensan que eso puede ser la risa de los perros.
–Qué cosas –dijo el vendedor. Sonaba molesto, quizás porque el cachorro acababa de meársele en un zapato.
El cachorro se movió hasta mirarme de frente.
Arrastró a un niño que parecía tener unos cuatro años y llevaba zapatillas con dinosaurios. Le caían los mocos cantidad.
–Está moviendo la cola –dijo–. Le gustas.
–He leído que cuando un perro mueve la cola a su derecha significa que está contento. A su izquierda, no tanto.
El vendedor se puso en pie. Llevaba una bola de papel mojado en su mano como si fuera radiactiva.
Me forcé a mirarle a los ojos. Sentía calor y temblaba.
–¿Dónde está la comida de perros, esa en una bolsa roja con tiras verdes? –pregunté.
–Pasillo nueve.
–Sabes mucho sobre perros –dijo el niño pequeño.
–Voy a ser científico de animales –le contesté–. Tengo que saber mucho sobre ellos.
–Estoy resfriado, pero no es contagioso –dijo el niño, limpiándose la nariz con el dorso de la mano–. Mamá está comprando comida para King Kong. Es nuestra cobaya.
–Buen nombre.
–Y este es Turbo.
–También buen nombre.
Metí la mano en el bolsillo y toqué la galleta.
Los ojos me ardían y veía borroso. Me sorbí los mocos.
–¿Tú también estás resfriado? –preguntó el niño.
–Algo así. –Dejé que Turbo me lamiese la mano y empecé a alejarme.
–Creo que la está moviendo a la derecha –dijo el chico.
36
Antes de la pasada primavera nunca había robado nada, excepto el desafortunado incidente del yoyó cuando tenía cinco años y muy poca cabeza.
Por eso ahora me sorprendió lo bien que se me había dado.
Es como cuando descubres que tienes un talento especial, como lamerte los codos o mover las orejas.
Me sentí como si fuera un mago: ahora lo ves, ahora no. ¡Mira cómo Jackson el Mago hace que te aparezca una moneda detrás de la oreja! ¡Mira cómo desaparece este chicle ante tus ojos!
Los chicles son más difíciles de lo que parece. Son del tamaño perfecto para esconderlo en el bolsillo, pero normalmente los tienen cerca de las cajas, así que es fácil que algún empleado vea que vas con malas intenciones.
Solo había robado en tiendas cuatro veces. Dos para llevarle comida a Robin y una para conseguir chicle para mí. Y ahora la galleta para perro.
Había empezado por potitos. Aunque ya tenía cinco años, a Robin le gustaba comerlos de vez en cuando. Y no esos pegajosos de fruta, sino los de carne que huelen tan mal.
No me preguntes por qué. Nunca entenderé a esta chica.
Paramos ante un híper porque Robin tenía que ir al baño. También quería comer algo, pero mamá le dijo que se esperase. Mientras ellas iban al lavabo, yo me metí en un pasillo para matar el rato.
Y entonces vi los potitos marca Gerber’s. Me metí en los bolsillos dos tarros de pollo con arroz. Todo con mucha habilidad.
Nadie pareció darse cuenta. Supongo que porque tampoco nadie pensaría que alguien de mi edad fuera a robar algo que parecen mocos marrones.
En el siguiente pasillo me encontré con un chico del cole, Paul algo, y su padre. Iba empujando su carrito. Llevaban una bolsa gigante de patatas barbacoa, otra de manzanas rojas y un pack de tetrabriks pequeños de zumos de limón.
Saludé con la mano, muy relajadamente. Un saludo de esos de «no estoy haciendo nada malo». Paul me devolvió el saludo.
Salí por la puerta con Robin y mamá, tan tranquilo. No me cayó encima la luz de un foco, ni aparecieron coches de policía con sirenas aullando como coyotes.
Más tarde, en casa, hice como si me encontrara los potitos en un estante de la cocina. Mamá se alegró mucho y Robin también.
Fue sorprendente lo fácil que me resultó mentir. Era como abrir un grifo y las palabras simplemente manaron de mi boca.
Me sentí culpable de no sentirme culpable. A ver, acababa de robar en una tienda. Había cogido algo que no me pertenecía. Era un criminal.
Me dije a mí mismo que en la naturaleza se trata de la supervivencia del más apto. Comer o que te coman. Matar o que te maten.
En los documentales de naturaleza dicen mucho esas cosas. Justo después de que el león se coma a la cebra.
Yo no soy un león, claro. Soy una persona que sabe distinguir lo que está bien de lo que no. Y robar no está bien.
Pero la verdad es que, si me sentía mal por haber robado, me sentía aún peor por haber mentido.
Si te gustan los datos tanto como a mí, prueba a mentir alguna vez. Te sorprenderá lo difícil que resulta.
Eso sí, aunque me sentía fatal, había solucionado un problema.
Robin se tragó el mejunje de pollo y arroz tan rápido que lo vomitó casi todo encima de mi libro sobre guepardos. Pensé que igual ese era mi castigo.
37
Cuando volvimos de la tienda de comida de animales me fui a mi habitación; casi esperaba ver a Crenshaw tirado en mi cama.
Pero en vez de a Crenshaw vi a Aretha, con el morro hundido en mi bolsa de recuerdos y cara de culpable. Estaba claro que tenía algo en la boca, pero yo no podía ver lo que era.
–Enséñamelo –le dije.
Saqué del bolsillo la galleta para perros robada. Estaba un poco aplastada por un lado. Se la mostré para que soltara lo que llevara en la boca y fuera a por la galleta, pero no mostró el menor interés.
Es posible que no quisiera comer cosas robadas.
Aretha fue lentamente hacia la puerta, agitando la cola, y vi lo que llevaba entre los dientes: la estatuilla que yo había hecho de Crenshaw.
–¿Para qué vas a querer esa cosa vieja? –dije, pero ella no estaba de acuerdo.
En cuanto estuvo fuera de la habitación se echó a trotar por el pasillo hasta la entrada de casa y empezó a rascar la puerta principal frenéticamente.
–¿Quieres que te abra, pequeña? –preguntó Robin. Abrió el pomo y Aretha corrió afuera.
–¡Aretha! ¡Para! –grité.
Normalmente me esperaba junto a la puerta, dando golpecitos en el suelo con la cola, pero esta vez no.
Cogí su correa. Iba directa a casa de Marisol, que estaba a media manzana. A Aretha le encantaba Marisol. También le encantaban sus siete gatos, que disfrutaban tomando el sol tras la pantalla del porche.
Encontré a Aretha en la vieja caja de arena de Marisol. Ella ya no la usaba, pero a Aretha le encantaba. Ya había empezado a cavar un agujero. La arena volaba hacia el cielo como si fuera un aspersor.
Aretha era experta en cavar. Había enterrado dos de sus boles del agua, un mando a distancia, una caja de pizza, una bolsa de plástico con Legos, tres frisbees y dos carpetas con mis deberes del cole (aunque los profes no se lo creyeran).
Marisol llevaba chancletas y un pijama con ovejas roncando. Le encantaban los pantalones de pijama. En primero los llevó a clase cada día hasta que el director le dijo que estaba sentando un mal ejemplo. Sostenía un gran serrucho. Tenía el pelo cubierto de serrín. Casi siempre olía a madera recién cortada.
Le gustaba construir cosas, especialmente para animales, y pájaros y reptiles.
Hacía casitas para aves, refugios para murciélagos, trasportines para perros, junglas para gatos y hábitats para hámsters y hurones.
Al final de su jardín vallado había planchas de madera, un caballete y una gran sierra circular.
En el suelo había algo a medio construir que parecía una casita; era para uno de sus gatos.
–Hola –le dije.
–Hola. ¿Preparado para el mercadillo?
–Creo que sí.
–Aretha me ha traído eso –dijo Marisol. Señaló mi estatuilla de Crenshaw, sobre la mesa de pícnic. Lo dejó a mis pies.
–Lo hice cuando era pequeño –expliqué, encogiéndome de hombros–. Es muy cutre.
–Si lo hiciste tú no es cutre –contestó Marisol. Dejó el serrucho y examinó la estatuilla.
Aretha dejó de cavar y nos miró esperanzada. Tenía la cara cubierta de arena. La lengua le asomaba por un lado.
–Es un gato –dijo Marisol, apartando una brizna de hierba que se había quedado pegada a la base–. Un gato sobre dos patas que lleva una gorra. Me gusta. Me gusta mucho.
Me encogí de hombros, con las manos en los bolsillos.
–¿Es para el mercadillo? –preguntó Marisol–. ¿Cuánto cuesta?
–No está a la venta. Aretha lo ha cogido de mi bolsa.
–Llevo tres dólares.
–¿Por esa cosa? –Me reí–. Pero si solo es un poco de barro, un trabajo para el cole.
–Me gusta. Es… intrigante. –Marisol se metió la mano en un bolsillo del pijama. Me dio unos billetes que parecían haber pasado por la lavadora.
–Quédatela –le indiqué–. Como regalo de despedida.
Abrió los ojos de par en par.
–¿Qué dices, Jackson? No vas a…
Negué con un gesto.
–No, seguro que no es nada. Mis padres y sus rarezas…
No era verdad; no del todo. Pero tampoco era mentira.
–No te mudes. Te echaría demasiado de menos. ¿Quién me ayudaría con Paseadas Panorámicas? Y, además, me encantan tus padres y sus rarezas. –No respondí–. Mañana tenemos los dachshunds.
–Sí. –Señalé la miniescalera en zigzag que estaba construyendo–. ¿Eso a dónde va?
–A la antigua habitación de Antonio, cuando este otoño se vaya a la universidad. O quizás a la de Luis, que está repleta de cajas.
–Eres como una hija única –le dije.
–Es un poco aburrido. –Se retiró un mechón de pelo tras la oreja–. No tengo a nadie con quien pelearme. Todo está demasiado tranquilo.
–Suena bien.
–A mí me gusta tu apartamento. Siempre pasa algo. Aquí a veces nos pasamos días enteros solo Paula y yo. –Miró al infinito.
El padre de Marisol era vendedor y su madre era piloto. Viajaban mucho, así que Paula, una mujer mayor, a menudo se quedaba con Marisol. Esta se negaba a llamarla «canguro» o «nanny» o «cuidadora», era solo «Paula».
Marisol cogió un metro para comprobar la altura de la escalera que estaba construyendo.
–Voy a pegarla a la pared. ¿Ves?, así. Y después pondré estanterías en lo alto para que los gatos puedan trepar. Para ellos será el paraíso.
–Hablando de gatos… –Me arrodillé para volver a llenar el agujero que había hecho Aretha. La arena era ligera y seca–. ¿Alguna vez te he contado…? –Dudé, pero decidí seguir–. ¿Te he dicho que de pequeño tuve un amigo imaginario?
–¿De verdad? Yo también. Se llamaba Whoops. Era pelirroja y muy, muy gamberra. Yo le echaba la culpa de todo. ¿Y el tuyo?
–Era un gato. Un gato muy grande. No recuerdo mucho sobre él.
–Nunca tendrías que olvidar a tu amigo imaginario.
–¿Y eso?
–¿Qué pasa si alguna vez le necesitas? –Marisol cogió un trozo de madera–. Yo lo recuerdo todo de Whoops. Le gustaba comer coles de Bruselas.
–¿Por qué? –Hice como que me venían arcadas.
–Supongo que porque a mí también me gustan.
–Eso nunca me lo has contado. Tendré que reconsiderar nuestra amistad.
–¿Por lo de Whoops o por las coles de Bruselas? –Sacó un clavo de una plancha con su martillo–. Oye, un nuevo dato sobre los murciélagos: en Austin, Texas, está la mayor colonia urbana de murciélagos del mundo. Hay como millón y medio. Cuando vuelan de noche salen en las pantallas de radar del aeropuerto.
–Mola mucho –dije–. A la señorita Malone le encantaría verlo.
Marisol y yo tuvimos a la señorita Malone en cuarto. Enseñaba de todo, pero sus clases preferidas eran las de ciencia, sobre todo biología.
Charlamos sobre murciélagos mientras Aretha cavaba otro agujero.
Finalmente dije:
–Bueno, tengo que irme.
Le puse la correa a Aretha. Me lamió la mejilla con su lengua cubierta de arena. Parecía la de un gato.
–¿Alguna vez Whoops…? Bueno, ya sabes… –Me forcé a preguntárselo–. ¿Ha vuelto a aparecer desde que la superaste?
Marisol no contestó enseguida.
A veces dejaba que una pregunta se asentara un rato, como si necesitase tiempo para acostumbrarse a ella.
–Ojalá volviera –dijo por fin, mirándome a los ojos–. Creo que te caería bien.
Asentí.
–Sí. Creo que hasta podría perdonarle lo de las coles de Bruselas.
–Jackson…
–¿Sí?
–Lo de mudarte no iba en serio, ¿verdad?
Medité su pregunta como ella había hecho con la mía.
–Seguramente no –contesté, porque era la respuesta fácil y lo máximo a lo que podía llegar yo en ese momento.
Aretha y yo ya salíamos del jardín cuando Marisol dijo:
–Necesita un nombre.
–¿La estatuilla, dices?
–Sí. Un nombre único.
–¿Cómo quieres que se llame? –pregunté.
No me contestó enseguida; se tomó su tiempo. Por fin dijo:
–Creo que Crenshaw sería un buen nombre para un gato.
38
Crucé la calle. Mire atrás dos veces. Marisol me saludó con la mano.
Crenshaw.
Debía de estar escrito en la base de la estatuilla. Por mi profe, por mamá o por mí.
Me dije que siempre hay una explicación lógica.
Siempre.
39
Aquella noche me senté en la cama y miré lo que quedaba de mi habitación. Mi vieja cama con forma de coche de carreras, que se me había quedado pequeña hacía mucho, estaba ahí tirada, a piezas. Un adhesivo en el cabezal decía 25$ O MEJOR OFERTA. Las marcas en la alfombra daban pistas de lo que había habido encima: un cuadrado donde había estado mi mesilla de noche, un rectángulo donde había estado mi cómoda.
Mamá y papá entraron después de que Robin se hubiera dormido.
–¿Qué tal, colega? –preguntó papá–. Ahora hay más espacio, ¿eh?
–Es como ir de cámping –le contesté.
–Pero sin mosquitos –replicó mamá. Me pasó una taza de plástico llena de agua, que yo tenía desde siempre al lado de la cama por si me entraba sed en mitad de la noche. Tenía un dibujo de Thomas la locomotora con tantos años como yo mismo.
Papá dio un golpecito en el colchón con su bastón.
–La próxima cama tendría que ser un poco más seria.
–Que no sea un coche de carreras. –Mamá asintió.
–Quizás un Volvo –dijo papá.
–¿Y qué tal una cama con forma de cama? –pregunté.
–Claro. –Mamá se me acercó y me pasó los dedos por el pelo–. Una cama con forma de cama.
–Vamos a sacar algún dinero con el mercadillo –dijo papá–. Al menos tendremos eso.
–Solo son objetos –añadió mamá en voz baja–. Siempre podemos conseguir otros nuevos.
–Está bien. Me gusta tener tanto espacio –dije yo–. Creo que a Aretha también le gusta. Y Robin puede ensayar sin tirar nada.
Papá y mamá sonrieron. Durante un momento ninguno dijo nada.
–Vale, vámonos –dijo mamá por fin.
Mientras salía, papá dijo:
–Nos estás ayudando mucho, Jackson. Nunca te quejas y siempre estás dispuesto a ayudar. Lo valoramos mucho.
Mamá me tiró un beso.
–Es un gran chico. –Guiñó un ojo a papá–. Nos lo quedamos.
Cerraron la puerta. Aún me quedaba una lámpara. Su luz dibujaba un ceño fruncido amarillo en la alfombra.
Cerré los ojos. Imaginé todas nuestras cosas esparcidas mañana por el jardín.
Mamá tenía razón, claro. Solo eran objetos. Trozos de plástico y madera y cartón y acero. Puñados de átomos.
Sabía muy bien que hay gente en el mundo que no tiene juegos de Monopoly ni camas con forma de coche de carreras. Tenía un techo sobre mi cabeza. Casi siempre tenía comida. Tenía ropa y sábanas y un perro y una familia.
Pero aun así sentía una bola en el estómago, como si me hubiera tragado una cuerda de nudos.
No era por dejar de tener mis cosas.
Bueno, sí, igual eso era una pequeña parte.
No era por sentirme diferente a los otros niños.
Bueno, sí, igual en parte también era eso.
Pero lo que más me molestaba era que yo no podía solucionar nada. No podía controlar nada.
Era como conducir un auto de choque sin volante. Me iba dando un golpe tras otro y tenía que quedarme ahí sentado y agarrarme fuerte.
Bam. ¿Tendríamos algo para comer mañana? Bam. ¿Podríamos pagar el alquiler? Bam. ¿Iría a la misma escuela en otoño? Bam. ¿Volvería a repetirse la historia?
Respiré hondo varias veces. Adentro, afuera, adentro, afuera. Cerré y abrí los puños. Intenté no pensar en Crenshaw en la tele o en la galleta para perros que había robado.
Y entonces, igual que con lo de la galleta, sin entender el porqué ni pensar en las consecuencias, sin ninguna razón, cogí la taza y la estrellé contra la pared.
Bam. Se partió en trocitos de plástico. Me gustó cómo sonó.
Esperé a que volvieran mis padres a preguntarme qué pasaba o a gritarme por haber roto algo, pero no acudió nadie.
El agua resbalaba por la pared, desvaneciéndose lentamente como un viejo mapa de un río lejano.
40
Me desperté en plena noche, sudoroso y sobresaltado. Había estado soñando, algo sobre un gato gigante que hablaba y llevaba una barba de jabón.
Oh.
Aretha, que siempre que puede comparte mi almohada, estaba llenándola de babas mientras dormía. En su sueño agitaba las patas. Me pregunté si estaría soñando con Crenshaw. Parecía caerle bien.
¡Alto! Sentí cómo mi cerebro echaba el freno, como un personaje de dibujos que está a punto de caer por un barranco.
Aretha había visto a Crenshaw.
Desde luego, había reaccionado a su presencia de manera física.
Había intentado lamerlo. Había intentado jugar con él. Había sentido que estaba ahí.
Los perros tienen unos sentidos increíbles.
Pueden detectar cuándo una persona va a tener un ataque de epilepsia.
Pueden oír sonidos donde nosotros solo oímos silencio.
Pueden desenterrar un trozo de salchicha del fondo de la basura de un vecino.
Pero, por muy alucinantes que puedan ser los perros, no pueden ver a los amigos imaginarios ajenos, no pueden meterse dentro del cerebro de su dueño.
¿Significaba eso que Crenshaw era real?
¿O quizás Aretha solo había respondido a mi lenguaje corporal?
¿Se daba cuenta de que yo me estaba asustando?
¿O se imaginaba que me había inventado un nuevo juego llamado «Juega con el gato gigante invisible»?
Intenté recordar cómo se había comportado Aretha cuando vivimos en la furgoneta. ¿Había notado entonces la presencia de Crenshaw?
No conseguía recordarlo. No quería recordarlo.
Me cubrí la cara con mi almohada llena de babas e intenté volver a dormirme.
41
Algo hizo «¡Croac!».
Abrí los ojos. Tenía una rana en la frente.
Me resultaba familiar. Como el visitante del alféizar que Crenshaw había intentado comerse.
Moví la cabeza y la rana saltó. A mi lado, acostado, había un gato de tamaño humano. Sobre Crenshaw había un perro de tamaño medio. Y sobre Aretha estaba la rana.
Dos de los tres roncaban.
Me incorporé, apoyándome sobre los codos. Parpadeé. Volví a parpadear.
Había dejado la ventana entreabierta. Eso explicaba la presencia de la rana. No explicaba la del gato.
–Has vuelto –le dije.
–Buenos días –murmuró Crenshaw con los ojos aún cerrados. Rodeó con sus patas a Aretha, acurrucándose.
–Dime una cosa. –Me bajé de la cama y me estiré–. ¿Cómo puedo librarme de ti de una vez por todas?
–Estoy aquí para ayudarte –respondió. Bostezó. Sus dientes eran como pequeños cuchillos. Se puso una de las orejas de terciopelo de Aretha sobre los ojos para tapar la luz.
–¿Qué era eso de decir la verdad? –le pregunté.
–Para ti la verdad es importante –dijo Crenshaw–. Así que para mí también. Y ahora, por favor, déjame seguir durmiendo.
–¿Eres mi conciencia? –le pregunté.
–Depende. ¿Quieres que lo sea?
Miré en el armario, a ver si había una zarigüeya gigante invisible o un roedor o algo.
–No. Ya me las arreglo bien por mi cuenta.
–¿Ah, sí? –preguntó–. ¿Qué hace en el suelo esa cosa abominable para perro?
La galleta. Aretha aún no se la había comido.
La tiré por la ventana. Quizás las ardillas no le hicieran ascos a comerse un artículo robado.
–¿Recuerdas cuando tenías cinco años y robaste el yoyó? –preguntó Crenshaw.
–Cuando mis padres me pillaron intenté echarte la culpa a ti.
–Todo el mundo le echa la culpa al amigo imaginario.
–Mis padres me hicieron devolverlo y pedir perdón en la tienda.
–¿Ves por dónde va la cosa? –Otro bostezo–. Y ahora, si no te importa, voy a echarme una siesta gatuna.
Lo miré fijamente. Me confundía y, me fastidiaba y me hacía enfadar mucho. Y ahora, encima me hacía sentir culpable. Fuera como fuese, tenía que quitármelo de encima.
–Por cierto –le dije antes de salir de la habitación–, estás abrazando a un perro.
No vi lo que sucedió después, pero oí un bufido y un alarido. Aretha pasó corriendo por mi lado a toda velocidad.
Estuvo una hora escondida bajo la mesa de la cocina.
42
Vender tus cosas en un mercadillo es una experiencia de lo más rara.
Es como ir por ahí con la ropa puesta del revés, los calzoncillos por encima de los vaqueros y los calcetines por fuera de las deportivas. El interior de tu apartamento está todo en la calle, y todo el mundo puede verlo y tocarlo. Unos desconocidos señalan la lámpara que antes tenías en tu mesilla de noche. Tíos sudorosos se sientan en el sillón favorito de tu padre. Todo lleva pequeñas etiquetas. Cinco dólares por tu viejo triciclo que aún tiene estrellitas en las ruedas. Cincuenta centavos por el juego de la Oca.
Era un soleado domingo por la mañana. Muchos otros vecinos vendían también sus cosas. Era casi como una fiesta. Mamá estaba sentada junto a una mesilla redonda con una cajita para guardar el dinero. Papá caminaba de aquí para allá mientras la gente le regateaba y decían «te doy dos dólares en vez de tres».
Cuando se cansó de caminar se sentó en una silla plegable y se puso a tocar la guitarra y cantar. De vez en cuando mamá le hacía los coros.
Mi función principal era cargar cosas hasta los coches de los compradores y vigilar a Robin, que tiraba de una vieja carretilla con un cartel de 4$. Dentro estaba su papelera con los conejitos azules, que mis padres le habían prometido que podía quedarse.
Ver cómo vendían nuestras cosas no fue tan malo. Me dije a mí mismo que cada dólar que consiguiéramos ayudaba, y que todo eran objetos sin ninguna importancia. Y era divertido estar con nuestros vecinos y amigos, tomando limonada y hablando y acompañando a mis padres en sus canciones.
Hacia el mediodía ya lo habíamos vendido casi todo.
Miré cómo mamá contaba el dinero que habíamos sacado. Ella miró a papá y negó con la cabeza: «Mucho menos de lo que necesitamos», dijo en un susurro.
Antes de que él pudiera decir nada, se le acercó un hombre delgado con coleta. Sacó una elegante billetera de piel y le preguntó si la guitarra estaba a la venta.
Papá y mamá intercambiaron otra mirada.
–Puede que sí… supongo –dijo papá.
–Yo también tengo una a la venta –añadió mamá enseguida–. Está en el apartamento.
Papá levantó su guitarra.
El sol se reflejó en su lisa madera negra.
–Es una belleza –dijo–. Tiene un montón de historia.
–Papá –exclamé yo indignado–, no puedes vender tu guitarra.
–Siempre hay otra guitarra a la vuelta de la esquina, Jacks –dijo papá, aunque no me miró a los ojos.
Robin vino corriendo. Seguía tirando de la carretilla, que no había comprado nadie.
–¡No puedes venderla! –gritó–. ¡Le pusiste su nombre por Jackson!
–En realidad –dije–, me pusieron a mí el nombre de la guitarra.
–¡No importa! –Los ojos de Robin se llenaron de lágrimas–. Es un recuerdo para guardar. Tenga, señor, en vez de la guitarra llévese mi papelera.
Se la puso en las manos.
–Hum, ejem… –dijo el hombre–. Es… La papelera es muy guapa, cariño. Me encantan los… los conejitos. Pero ahora mismo me interesa más una guitarra.
–Nada de guitarras –contestó Robin.
Papá miró al hombre y se encogió de hombros.
–Lo siento –dijo–, ya ha oído a la dama. Pero ¿por qué no me deja su teléfono? Por si cambiamos de opinión. Le acompaño a su coche.
Se fueron juntos hacia un coche negro de lujo.
Papá cojeaba un poco de la pierna izquierda. Con la esclerosis múltiple a veces pasan esas cosas.
Se intercambiaron trocitos de papel, hablaron y ambos asintieron.
El hombre delgado se fue en el coche, y entendí que papá ya había cambiado de opinión.
43
Una hora más tarde, nuestro casero pasó por casa. Llevaba un sobre. Dio un abrazo a mamá y le dio la mano a papá y les dijo que ojalá las cosas fueran diferentes. Supe lo que contenía el sobre porque vi lo que había escrito en él: AVISO DE DESAHUCIO. Que significaba que teníamos que irnos del apartamento.
Papá se apoyó contra la pared. Ya no había ninguna silla en la que sentarse.
–Chicos –dijo–, parece que vamos a tener que hacer un pequeño viaje.
–¿A casa de la abuela? –preguntó Robin.
–No exactamente –contestó mamá. Cerró la despensa de un portazo.
Papá se arrodilló ante Robin. Tuvo que apoyarse en el bastón para no perder el equilibrio.
–Tenemos que irnos, cariño. Pero será divertido, ya verás.
Robin me taladró con la mirada.
–Me dijiste que todo iría bien, Jacks –me recriminó–. Me mentiste.
–No te mentí –volví a mentirle.
–No es culpa de Jackson, Robin –dijo mamá–. No le eches la culpa a él. Échanosla a nosotros.
No quise oír más. Corrí a mi habitación. Crenshaw estaba tirado en mi cama.
Me senté a su lado, y cuando hundí la cabeza en su pelaje no se quejó. Ronroneó ruidosamente.
Lloré un poquito, pero no mucho. ¿Para qué?
Una vez leí un libro que se llamaba Por qué los gatos ronronean y otros misterios felinos. Resultaba que nadie sabe con seguridad por qué ronronean.
Es sorprendente enterarse de cuántas cosas ignoran los adultos.
44
Esa tarde, a las cuatro, Marisol llamó a la puerta. Llevaba chancletas y un pijama de flores. Se había traído a Frank y Habichuela, los dachshunds de los Goucher.
–¿Te has olvidado? –me dijo–. Tenías que venir a buscarme.
Le pedí perdón y cogí la correa de Frank. Empezamos a caminar por la acera y me sorprendió ver a Crenshaw andando por delante de nosotros; no tanto como me hubiera sorprendido uno o dos días antes, pero bastante. Avanzaba con elegancia sobre sus patas traseras, y de vez en cuando hacía la rueda o daba unos pasos cabeza abajo.
No sabía cómo explicarle a Marisol por qué nos íbamos de casa. Nunca le había dicho que teníamos problemas de dinero, aunque supongo que se lo había imaginado por no ofrecerle nada de comer cuando venía a casa o por el hecho de que la ropa siempre me iba un poco pequeña.
No le estaba mintiendo, sino más bien que omitía ciertos datos para concentrarme en otros.
Por supuesto, no es que quisiera hacerlo: me gustaban los datos concretos, y a ella también. Pero a veces hay datos demasiado duros como para compartirlos.
Decidí inventarme algo sobre un familiar enfermo, a quien teníamos que ir a cuidar, que había sido una cosa repentina. Pero en cuanto empecé a hablar Crenshaw se me acercó y me susurró al oído:
–La verdad, Jackson.
Cerré los ojos con fuerza y conté hasta diez. Muy lento.
Diez segundos me parecieron la cantidad de tiempo adecuada para dejar de estar loco.
Abrí los ojos. Marisol me sonreía.
Y entonces se lo conté todo. Le dije lo preocupado que había estado y que a veces pasábamos hambre y el miedo que me daba lo que pudiera pasar ahora.
Fuimos al patio de la escuela. Crenshaw se nos adelantó para poder tirarse por el tobogán. Cuando llegó abajo, me miró y asintió con aprobación.
Y entonces, no sé por qué, le di otro dato a Marisol: le hablé de Crenshaw.
45
Esperaba que me dijera que estaba loco.
–Mira –Marisol se agachó para rascarle la oreja a Habichuela–. No lo sabemos todo. No sé por qué a mis hermanos les gusta tanto soltar enormes eructos. No sé por qué a mí me gusta construir cosas. No sé por qué no hay M&M’s color arcoíris. ¿Por qué quieres entenderlo todo, Jackson? A mí me gusta no saberlo todo. Hace que las cosas resulten más interesantes.
–La ciencia es datos. La vida es datos. Crenshaw no es un dato. –Me encogí de hombros–. Si entiendes cómo funciona algo puedes hacer que vuelva a pasar. O que no vuelva a pasar.
–¿Quieres que Crenshaw se vaya?
–Sí –dije en voz bien alta. Y después, más suave–: No. No sé.
Sonrió.
–Ojalá pudiera verlo.
–Blanco. Negro. Peludo –dije–. Muy, muy alto.
–¿Qué hace ahora mismo?
–Flexiones con solo un brazo.
–¿Estás de coña? Me encantaría verlo.
– Mira, ya sé cómo suena todo esto –mascullé–. Llama a un psiquiatra y di que me encierren, no pasa nada.
Marisol me dio un golpe en el hombro. Fuerte.
–¡Ay! –grité–. ¡Eh!
–Me estás fastidiando –dijo ella–. Si estuviera preocupada por ti te lo diría. Soy tu amiga. Pero no creo que estés volviéndote loco.
–¿Y te parece que es normal tener un gato gigante que se da baños de espuma en casa?
Marisol hizo pucheros como si acabara de morder un limón.
–¿Recuerdas en segundo, cuando vino aquel mago a la fiesta del cole?
–Era muy cutre.
–¿Recuerdas que fuiste tras el escenario y viste cómo hacía aparecer el conejo, y que se lo contaste a todo el mundo?
Sonreí.
–Sí, me di cuenta enseguida de cómo lo hacía.
–Pero te cargaste la magia, Jackson. A mí me gustaba pensar que un conejito gris podía salir de un sombrero. Me gustaba pensar que era magia.
–Pero no lo era. Tenía un agujero en el sombrero y…
Marisol se tapó los oídos.
–¡No quería saberlo! –gritó, y me volvió a pegar–. ¡Y sigo sin querer saberlo!
–¡Ay! –exclamé–. Otra vez.
–Jackson –dijo Marisol–, disfruta de la magia mientras puedas, ¿vale?
No contesté. Seguimos nuestra ruta habitual en silencio.
Pasamos por el pequeño parque con la fuente, por el camino para bicis que yo había recorrido millones de veces cuando tenía una, por el lugar donde me rompí un brazo intentando hacer un caballito, por el cartel que decía BIENVENIDOS A SWAN VILLAGE.
–He leído que los cisnes mantienen sus parejas durante toda la vida –dijo Marisol.
–Normalmente –contesté–, pero no siempre.
–Tú y yo seremos amigos para siempre. –Lo dijo como si fuera un dato de naturaleza, como si dijera «La hierba es verde».
–Ni siquiera sé adónde iremos con mi familia.
–No importa. Puedes mandarme postales. Puedes mandarme correos desde la biblioteca. Ya encontrarás la forma.
Le di una patada a una piedra.
–Me alegro de haberte hablado de Crenshaw –dije–. Gracias por no reírte.
–Casi puedo verlo. Está dando volteretas en mi jardín.
–En realidad está haciendo acrobacias frente a la entrada.
–He dicho «casi». –Me sonrió–. Una curiosidad, Jackson: no puedes ver las ondas de sonido, pero puedes oír la música.
46
Aquel atardecer, Crenshaw y yo salimos al patio trasero.
A Crenshaw le gustaba la noche.
Le gustaba que las estrellas se tomaran su tiempo para aparecer.
Le gustaba cómo la hierba soltaba el calor del sol.
Le gustaba cómo los grillos cambiaban su música.
Pero, más que nada, lo que le gustaba era comerse los grillos.
Allí nos quedamos, yo tumbado de espaldas, Crenshaw de lado y Aretha mordisqueando una pelota de tenis, mirando hacia arriba de vez en cuando, con las orejas a un lado, olisqueando el aire.
Se estaba bien conversando mientras se hacía de noche.
Casi me hizo olvidar que nos íbamos al día siguiente.
Casi me hizo dejar de sentir la rabia y la tristeza que me hundían como si fueran anclas invisibles.
Crenshaw cazó un grillo con su gran zarpa.
Le dije que en China creen que los grillos dan suerte.
–En Tailandia creen que son deliciosos –replicó. Su cola serpenteó como una cuerda en un rodeo–. Y en el país de los gatos también.
Me llevé una brizna de hierba a la boca.
Es una buena manera de distraerte cuando tienes hambre.
–¿Y eso cómo lo sabes? –le pregunté.
Crenshaw me miró fijamente.
–Sé todo lo que tú sabes. Lo de los amigos imaginarios va así.
–¿Y sabes cosas que yo no sé?
–Bueno, sé lo que se siente siendo un amigo imaginario. –Crenshaw pegó un zarpazo a una polilla con su otra pata delantera. La polilla siguió volando por encima de su cabeza como si se riera de él.
–Odio las polillas –dijo–. Son imitadoras de mariposas.
–No entiendo qué quieres decir.
–Que son mariposas de quiero y no puedo.
–Si sabes lo que yo sé, ¿cómo es que sabes palabras que yo no conozco?
–Han pasado tres años, Jackson. Un gato puede aprender muchas cosas en ese tiempo. El mes pasado me leí el diccionario cuatro veces.
Intentó cazar la polilla de nuevo y volvió a fallar.
–Antes eras más rápido –le señalé.
–Antes era más pequeño. –Se lamió la pata.
–Iba a preguntarte por qué eres tan grande ahora. No eras así cuando yo tenía siete años.
–Ahora necesitas un amigo más grande –con- testó Crenshaw.
Mamá pasó con una caja de ropa para guardar en la furgoneta.
–Jackson –preguntó–, ¿estás bien?
–Sí.
–Me pareció que hablabas con alguien.
Miré a Crenshaw.
–Solo hablaba conmigo mismo, ya sabes.
Mamá sonrió.
–Un excelente contertulio.
–¿Necesitas que te ayude, mamá?
–No. La verdad es que no hay mucho que guardar. Gracias, cariño.
Crenshaw levantó la pata con que tenía atrapado al grillo. Este intentó huir a toda velocidad. Pero Crenshaw volvió a posar la pata, no con fuerza como para matarlo pero sí como para fastidiarlo.
–¿No te sientes culpable por la manera que tienen los gatos de torturar todo lo que ven: bichos, ratones, moscas? –le pregunté–. Ya sé que es el instinto y todo eso, pero…
–Claro que no. Es lo que hacemos. Practicar la caza. La supervivencia del más apto. –Volvió a levantar la pata, y esta vez el grillo huyó a toda prisa–. La vida no siempre es justa, Jackson.
–Sí –dije suspirando–. Lo sé.
–Además, fuiste tú el que me hizo ser un gato.
–No me acuerdo de haber decidido eso. Apareciste de repente.
Aretha dejó la pelota en el suelo frente a Crenshaw, que la olfateó con desdén.
–Los gatos no jugamos, no brincamos, no retozamos. Dormimos la siesta, matamos y comemos.
Aretha seguía moviendo la cola como loca, aún esperanzada.
–Vale. –Crenshaw sopló la pelota, que rodó unos pocos centímetros. Aretha la cogió con los dientes.
–Qué juguetón por tu parte –le dije. Cogí otra brizna de hierba para mascar–. Al menos para alguien que no juega.
–Me parece que cuando me creaste me añadiste un toque de perro. –Crenshaw simuló un escalofrío–. A veces me dan ganas de… de revolcarme sobre algo que huela mucho. Una mofeta muerta, basura podrida…
–Los perros hacen eso porque…
–Ya sé por qué. Porque son idiotas. Y también sé que a alguien como yo nunca lo vas a ver haciendo algo tan lamentable.
Me senté. La luna era fina y amarilla.
–¿Alguna otra cosa más con la que te haya mezclado?
–Bueno, a veces me preocupa pensar que soy un poco pez: me gusta el agua.
Intenté recordar cómo era yo en primero.
–Cuando tenía siete años me encantaban los peces. Tenía uno que se llamaba George.
–Claro, entonces te gustaban un montón de animales: las ratas, los manatíes, los guepardos, lo que fuera. –Gruñó–. Y los murciélagos. No me extraña que me guste comer mosquitos.
–Lo siento –le dije, pero no pude evitar sonreír.
–Al menos lo tuyo eran los animales. Tengo un amigo, muy majo, hecho totalmente de helado. No soporta el clima cálido.
–Espera. –Me di un momento para hacerme a la idea–. ¿Dices que conoces a otros amigos imaginarios?
–Claro. Los gatos somos solitarios, pero no antisociales del todo. –Bostezó–. Conozco al amigo imaginario de Marisol, Whoops. Y al de tu padre.
–¿Papá tenía un amigo imaginario? –exclamé.
–Es más frecuente de lo que crees, Jackson. –Crenshaw volvió a bostezar–. Creo que voy a echar una cabezadita.
–Espera –dije–. Antes de irte a dormir, háblame del amigo de mi padre.
Crenshaw cerró los ojos.
–Creo que toca la guitarra.
–¿Mi padre?
–No, su amigo. Y también el trombón, si mal no recuerdo. Es un perro, muy esmirriado, no es gran cosa.
–¿Cómo se llama?
–Empieza por F. Un nombre poco habitual. ¿Franco? ¿Fiji? –Crenshaw chascó los dedos, cosa que no es muy habitual en un gato–. ¡Finian! Se llamaba Finian. Un buen tío, para ser un perro.
–Finian –repetí–. Mmm. ¿Y tú dónde estás cuando no estás conmigo?
–Has estado alguna vez en una sala de profesores, ¿verdad?
–He echado un vistazo alguna vez. No nos dejan entrar. Solo vi un montón de tazas de café, y al señor Destephano durmiendo la siesta en un sillón.
–Imagínate una sala de profesores gigante. Montones de gente esperando y durmiendo y contándose historias sobre niños insoportables y niños maravillosos. Ahí es donde vivo yo. Ahí es donde espero por si me necesitas.
–¿Y no haces nada más?
–No es poco. Los amigos imaginarios son como los libros. Nos crean, nos manosean, nos disfrutan y después nos guardan hasta que nos vuelvan a necesitar.
Crenshaw se dio la vuelta y cerró los ojos. Un buen dato sobre los gatos es que solo dejan la barriga al descubierto cuando se sienten seguros.
Su ronroneo llenó el aire como si fuera un cortacésped.
47
Esa noche no conseguía dormirme. Las paredes de nuestro apartamento vacío soltaban extraños ecos con los que bailaban oscuras sombras.
Y una pregunta no dejaba de incordiarme: ¿por qué tenían que ser así las cosas?
«La vida no siempre es justa», había dicho Crenshaw. Sus palabras me hicieron recordar un dato interesante que la señorita Malone nos enseñó el año pasado, en cuarto. Nos contó que los murciélagos comparten la comida entre ellos.
Hablaba de los murciélagos vampiros, esos que, en la oscuridad de la noche, chupan la sangre de los mamíferos que duermen. En realidad no es que la chupen, más bien la lamen, pero eso también mola lo suyo. Pero lo realmente alucinante, lo anda ya, es que cuando vuelven a sus cuevas comparten la sangre con los murciélagos que no han tenido suerte y no han encontrado nada que comer: vomitan la sangre caliente en la boca de los murciélagos hambrientos.
Si este no es el dato de la naturaleza más alucinante de la historia, no sé cuál puede ser.
La señorita Malone nos dijo que quizás los murciélagos sean altruistas, que significa que comparten para ayudarse entre ellos, aunque eso pueda suponer un riesgo. Se ve que unos científicos creen que es así y otros no.
A los científicos les encanta no ponerse de acuerdo.
Entonces la señorita Malone me miró; aunque solo fuera la tercera semana de clases, ya me había calado bien.
–Jackson –dijo–, quizás seas tú el que solucione el gran debate «¿Los murciélagos son buena gente?».
Le dije que probablemente no, que lo que yo quería era ser científico de guepardos o manatíes o perros, pero que tendría a los murciélagos como plan de reserva.
Ese mismo día, la señorita Malone nos dijo otra cosa sobre los murciélagos.
Dijo que a veces se preguntaba si quizá los murciélagos eran mejores humanos que los propios seres humanos.
48
Al final debí de quedarme dormido porque me desperté de una horrible pesadilla jadeando. Me resbalaban lágrimas por las mejillas. Y la luna estaba envuelta en niebla.
Crenshaw me tocó el hombro con una pata. Me dio un coscorrón cariñoso.
–¿Pesadilla? –preguntó.
–No la recuerdo del todo. Estaba en una cueva, creo. Y gritaba pidiendo ayuda pero nadie parecía escucharme.
–Yo te ayudaré –dijo Crenshaw–. Yo te escucharé.
Me giré para mirarlo. Podía verme reflejado en sus ojos.
–No puedo ir con mi familia –dije. Mis propias palabras me sorprendieron–. No soportaré volver a vivir en la furgoneta. No quiero tener que preocuparme más. Estoy cansado, Crenshaw.
–Lo sé –dijo–. Lo sé.
Parpadeé. La respuesta estaba clara.
Tenía que escaparme de casa.
No sería ningún gran viaje. Le preguntaría a Marisol si podía quedarme con ella. Tenía espacio de sobras. Y hasta podría ayudarla con las cosas de la casa.
Salté de la cama. Crenshaw me observaba, pero no dijo ni una palabra.
No tenía muchas cosas que llevarme. Guardé mi almohada, mi bolsa de recuerdos, un poco de ropa y mi cepillo de dientes.
Mi plan era ir a casa de Marisol antes de que se despertaran los de mi casa. Ella siempre se levantaba temprano, no le importaría.
Encontrar una hoja de papel y un lápiz no fue fácil, pero lo conseguí.
Aretha y Crenshaw me miraban mientras roía el lápiz y decidía qué escribir.
–¿Qué debería decir? –me pregunté tanto a mí mismo como a Crenshaw.
–Dile la verdad a la persona que más importa –contestó él–. Tú.
Así que eso hice.
Queridos papá y mamá:
Estos son los datos concretos.
Estoy harto de no saber qué va a pasar.
Soy lo bastante mayor como para entender las cosas.
No me gusta vivir así.
Me voy a vivir un tiempo con Marisol.
Cuando sepáis cómo arreglar las cosas, igual puedo volver.
Os quiere,
Jackson
P.D.- A Aretha le gusta dormir sobre una almohada, no lo olvidéis.
P.D. 2- Robin también necesita saber lo que pasa.
Metí en un sobre diez dólares que había ganado paseando a los dachshunds de los Goucher.
En el reverso escribí:
«Para saldar dos desafortunados incidentes en los que tomé muy malas decisiones. Por favor dad 7$ al híper (por dos tarros de pollo con arroz Gerber) y 3$ para la tienda de animales (por una galleta con forma de gato)».
49
Ta-tap-ta-ta-tap.
Era Robin, que llamaba a mi puerta.
–¿Jacks?
Solté el lápiz.
–Vete a dormir, Robin. Es tarde.
–Mi habitación me da miedo.
–Pronto se hará de día –le dije.
–Me espero aquí –dijo Robin–. Manchas me hará compañía.
Miré a Crenshaw. Hizo un gesto de negación con las patas delanteras.
–A mí no me preguntes. Los niños humanos son infinitamente más complicados que los gatitos.
–Por favor, vuelve a la cama, Robin –le rogué.
–No me importa esperar –dijo ella.
Me levanté.
Fui hasta la puerta.
Dudé.
Abrí.
Robin entró. Llevaba su almohada, a Manchas y su libro de Lyle.
La miré.
Miré mi nota.
La arrugué y la tiré.
Leímos Lyle juntos hasta que nos quedamos dormidos.
50
Cuando me desperté, Robin, Aretha y Crenshaw estaban tirados en mi colcha. Tanto Robin como Aretha tenían un hilillo de baba.
Papá y mamá estaban sentados en el suelo. Llevaban sus albornoces.
Papá tenía mi nota abierta en el regazo.
–Buenos días –susurró mamá.
No le contesté. Ni siquiera la miré.
–Un dato –dijo papá suavemente–: los padres se equivocan.
–Muchas veces –añadió mamá.
–Otro dato –siguió papá–: los padres intentan no cargar a sus hijos con problemas de mayores. Pero a veces eso es difícil.
Robin se movió un poco pero no se despertó.
–Bueno, pues ser niño también es difícil –dije yo. Me alegré de sonar enfadado–. Es difícil vivir sin saber lo que pasa.
–Lo sé –contestó papá.
–No quiero volver a esa época –dije, mi voz se iba alzando con cada palabra–. Os odié por hacernos pasar por eso. No fue justo. Otros niños no tienen que dormir en el coche. Otros niños no pasan hambre.
Sabía que eso no era cierto.
Sabía que había montones de niños en situaciones peores que la mía.
Pero ahora me daba igual.
–¿Por qué no podéis ser como otros padres? –exigí. Estaba llorando a lágrima viva. Respiraba atropelladamente–. ¿Por qué tiene que ser así?
Mamá se acercó e intentó abrazarme.
No la dejé.
–Lo sentimos mucho, cariño –susurró.
Papá contuvo una lágrima. Se aclaró la garganta.
Miré a Crenshaw. Estaba despierto y me observaba fijamente.
Hice una profunda inhalación de aire.
–Sé que lo sentís. Pero eso no cambia las cosas.
–Tienes razón –dijo papá.
Nadie habló durante unos minutos.
El único sonido era el reconfortante ronroneo de Crenshaw.
Y solo yo podía oírlo.
Despacio, muy, muy despacio, noté como mi rabia se iba transformando en algo más suave.
–No pasa nada –dije finalmente–. En serio, no pasa nada. Solo quiero que a partir de ahora me digáis la verdad. Eso es todo.
–Me parece justo –dijo papá.
–Más que justo. –Mamá estuvo de acuerdo.
–Ya soy mayor –dije–. Puedo con ello.
–Bueno, pues un dato más –añadió papá–: anoche llamé al tío que quería comprarnos las guitarras. Me dijo que su hermano es el dueño de la tienda de música de al lado del centro comercial. Necesita un dependiente. Y también tiene un apartamento detrás de la tienda que va a estar desocupado todo un mes. Así que tendremos techo, como mínimo un tiempo. Y quizás tenga más trabajo para nosotros.
–Eso es bueno, ¿no? –pregunté.
–Es bueno –me confirmó papá–. Pero no es seguro al cien por cien. Esta es la cuestión, Jackson. La vida es un lío. Es complicada. Estaría bien que fuera siempre así. –Dibujó con el dedo una línea imaginaria que subía y subía–. Pero la verdad es que es mucho más así. –Dibujó una línea que subía y bajaba, como el perfil de un paisaje de montaña–. Hay que luchar y luchar.
–¿Cómo es esa expresión? –dijo mamá–. «Te caes siete veces, te levantas ocho».
–Sabiduría barata –añadió papá– pero cierta.
Mamá me acarició la espalda.
–Desde ahora seremos tan sinceros contigo como podamos. ¿Es eso lo que quieres?
Miré a Crenshaw, que asintió.
–Sí –declaré–. Es lo que quiero.
–Pues muy bien –dijo papá–, trato hecho.
–Otro dato –dijo mamá–: me encantaría desayunar algo. Veamos qué se puede hacer.
51
La tienda de música estaba un poco destartalada.
Esperamos en el coche mientras mis padres iban a hablar con el dueño. Estuvieron un buen rato.
Robin y yo jugamos a cerealbol con su gorra de béisbol y chicles sin azúcar.
–¿Te acuerdas de aquellas gominolas moradas? –preguntó Robin.
–¿Las mágicas?
Asintió.
–Puede que no fueran tan mágicas.
Me senté más recto.
–¿Qué quieres decir?
–Eran de la fiesta de cumpleaños de Kylie. –Se estiró la coleta–. Yo quería que pensaras que eran mágicas. Pero la magia no existe, claro.
–No sé –dije–. A lo mejor a veces sí que hay magia.
–¿En serio? –preguntó Robin.
–En serio –afirmé.
Cuando mis padres salieron de la tienda, sonreían.
Le dieron la mano a un hombre que les entregó unas llaves.
–He conseguido el trabajo –dijo papá–. Es a media jornada, pero entre esto y lo demás, será una ayuda. Y podemos quedarnos en el apartamento. Al menos un mes. Esperemos que para entonces tengamos otro plan. Queremos que tú y Robin sigáis yendo a la misma escuela. Vamos a hacer todo lo posible… pero no hay garantías.
–Lo sé –contesté, y, aunque no era la solución a todos nuestros problemas, me sentí un poco mejor.
El apartamento era pequeñito y solo tenía un dormitorio. No había tele, y la moqueta era de color beis como gastado.
Pero tenía un techo y una puerta y una familia que lo necesitaba.
52
El artículo que había leído sobre amigos imaginarios decía que a menudo aparecían en períodos de estrés. Decía también que a medida que los niños maduran, tienden a dejar atrás sus mundos inventados.
Pero Crenshaw me dijo otra cosa.
Me dijo que los amigos imaginarios nunca se van. Que siempre están de guardia, esperando por si acaso se les necesita.
Repliqué que eso sonaba a mucho esperar, pero él dijo que no le importaba, que era su trabajo.
La primera noche en nuestro nuevo apartamento dormí en un sillón de la sala. Me desperté en mitad de la noche. Todos los demás dormían profundamente.
Cuando iba al baño a beber agua, me sorprendió oír el grifo abierto. Llamé a la puerta y, como no respondió nadie, abrí una rendija.
Había burbujas flotando y bailando. El vapor llenaba la habitación. A través de la niebla entreví a Crenshaw en la ducha, haciéndose una barba con la espuma del jabón.
–¿Tienes gominolas moradas? –preguntó.
Antes de que yo pudiera contestarle, sentí la mano de papá sobre mi hombro.
–¿Jackson? ¿Estás bien?
Me volví y le abracé fuerte.
–Te quiero –dije–. Esto sí que es un dato.
–Yo también te quiero –susurró.
Sonreí y recordé la pregunta que había querido hacerle.
–Papá, ¿has conocido alguna vez a alguien llamado Finian?
–Finian, ¿dices? –preguntó con la mirada perdida.
Cerré la puerta del baño. Mientras lo hacía vi otra vez a Crenshaw. Estaba haciendo el pino. Tenía la cola cubierta de burbujas.
Cerré los ojos muy fuerte y conté hasta diez. Muy despacio.
Diez segundos parecían la cantidad de tiempo adecuada para asegurarme de que no iba a desaparecer.
Cuando abrí los ojos, Crenshaw seguía allí.
Tenía que haber una explicación lógica.
Siempre hay una explicación lógica.
Pero, por ahora, iba a disfrutar de la magia mientras pudiera.
AGRADECIMIENTOS
Mi más sentido agradecimiento a:
• El Panteón de Fiewel and Friends: a Rich Deas, a Liz Dresner, a Nicole Moulaison y a Mary Van Akin por su paciencia e increíbles talentos. A Liz Szabla por su cariño y cuidados, su impresionante perspicacia y genial buen humor. A Angus Killick por su liderazgo y entusiasmo, y a Jean Feiwel por básicamente todo.
• Elena Giovinazzo, mi extraordinaria agente de Pippin Properties, Inc por su orientación y su amistad.
• Erwin Madrid, artista, por darle vida a Crenshaw
• Los increíbles alumnos y profesores de la Monarch School en San Diego, California, un campus único para estudiantes víctimas de la mendicidad, por compartir sus historias.
• Mis amigos y familiares por fingir que no notaban mis eternas conversaciones con un gato imaginario.
• Jake y Julia por tolerar el mandato: «No molestar mientras escribo a no ser que alguien esté sangrando».
• Y a Michael, por pedirme aquel abrelatas hace ya tantos años.
créditos
Primera edición: octubre de 2016
Título original en inglés: CRENSHAW
Adaptación de cubierta: Book & Look
Maquetación: Elisabeth Pla
Edición: Helena Pons
Dirección editorial: Iolanda Batallé Prats
Traducción: Marcelo E. Mazzanti
© 2015, Katherine Applegate
© 2015, Liz Dresner del diseño y la ilustración de la cubierta original
© 2016, La Galera, SAU Editorial, de la edición en lengua castellana
Casa Catedral ®
Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona
www.lagaleraeditorial.com
lagalerayoung@lagaleraeditorial.com
Ctra. BV2249. Km. 7,4
08791 Sant Llorenç d’Hortons
Depósito legal: B-12.364-2016
Impreso en la UE
ISBN: 978-84-246-5835-9
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra queda rigurosamente prohibida y estará sometida a las sanciones establecidas por la ley. El editor faculta a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) para que pueda autorizar la fotocopia o el escaneado de algún fragmento a las personas que estén interesadas en ello.
1‘Cuánto cuesta el perrito del escaparate?’, éxito pop de 1952. (N. del T.)