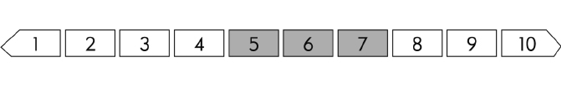
—¿Sabe qué, señor Kimura? — dice el Príncipe con complicidad—. Puede que las cosas se pongan un poco interesantes.
—¿Interesantes? Lo dudo. — Kimura apenas disimula ya su indiferencia. Levanta las manos atadas y se rasca la nariz con el pulgar—. ¿Es que tuviste una revelación divina? ¿Caíste en la cuenta de que has pecado? ¡Vaya visita al baño más memorable!
—En realidad, hay un baño en nuestro vagón, pero fui en la dirección equivocada, de modo que tuve que atravesar el vagón número seis para ir al baño del vestíbulo que hay entre los vagones seis y cinco.
—Así que incluso su alteza el Príncipe comete errores.
—Pero al final, las cosas siempre me salen bien. — Al decirlo, el Príncipe se pregunta cómo es que, en efecto, todo siempre termina saliéndole bien—. Incluso si meto la pata, al final la cosa se arregla. Por ejemplo, el hecho de haber ido a un baño más lejano ha resultado ser algo positivo. Antes de entrar, vi a dos hombres en el vestíbulo, pero no les presté mucha atención. Cuando volví a salir, sin embargo, todavía estaban ahí. Uno de ellos sujetaba al otro.
Kimura suelta una risotada.
—Si te sostiene un amigo, es que vas muy borracho.
—Exacto. Y el tipo que sujetaba a su amigo me Dijo lo mismo. «Ha bebido demasiado». Pero en realidad, a mí no me pareció que estuviera borracho.
—¿Qué quieres decir?
—No se movía, pero tampoco olía a alcohol. Y, sobre todo, el ángulo de su cabeza no parecía natural.
—¿El ángulo de su cabeza?
—El tipo de los lentes oscuros hacía todo lo posible para que no se notara, pero estoy convencido de que su amigo tenía el cuello roto.
—Si tú lo dices... — dice Kimura, y exhala un largo suspiro—. Aunque lo dudo mucho.
—¿Por qué? — El Príncipe posa su mirada en la ventanilla y contempla el paisaje mientras comienza a maquinar sus siguientes pasos.
—Porque si hubiera alguien muerto en el tren ya se habría armado un buen escándalo.
—El tipo de los lentes no quería que eso ocurriera, de modo que comenzó a inventarse todo tipo de excusas y me mintió a la cara. — El Príncipe piensa en el tipo de los lentes oscuros. Parecía amable, pero la oferta que le hizo de ayudarle con el amigo borracho lo puso nervioso. Estaba claro que intentaba transmitir una apariencia de tranquilidad, pero por dentro estaba como un flan. Casi sintió lástima por él—. Y además, llevaba una maleta.
—¿Y qué? ¿Acaso estaba tratando de meter el cadáver dentro de la maleta? — pregunta burlonamente Kimura.
—Eso habría sido una buena idea, aunque con toda probabilidad no habría cabido. El tipo que tenía en brazos era bastante menudo, pero aun así no creo que hubiera podido meterlo.
—Ve a decírselo a los conductores. «¡Hay un pasajero con el cuello roto! ¿Es eso normal? ¿Hay algún descuento si tienes el cuello roto?».
—No, gracias — responde el Príncipe, categórico—. Si hiciera eso, detendrían el tren y... — Se queda un momento callado—. Sería aburrido.
—Bueno, desde luego no queremos que su majestad se aburra.
—Todavía hay más. — El Príncipe sonríe—. De camino aquí no podía dejar de pensar en ese encuentro, así que volví a dar media vuelta. A la altura del vagón número seis vi a otro hombre. Estaba buscando esa maleta.
—¿Y?
—La buscaba por todas partes: el pasillo, los asientos...
—Y no era el de los lentes oscuros ni el borracho.
—No. Este era alto y delgado, con una mirada algo desquiciada. Y de trato algo brusco: no parecía exactamente un miembro productivo de la sociedad. Le preguntó a uno de los pasajeros qué llevaba en su bolsa. Extraño, ¿no? Se le veía desesperado, y resultaba bastante evidente que estaba buscando una maleta.
Kimura bosteza de forma exagerada. «Este viejo también está desesperado», piensa el Príncipe con frialdad. Es incapaz de comprender adónde quiere ir a parar el Príncipe ni por qué está compartiendo con él todo esto. Está poniéndose nervioso. No quiere que su joven antagonista se dé cuenta, de modo que finge un bostezo para disimular un profundo suspiro. «Espera un poco más». Kimura está a punto de aceptar su absoluta indefensión y la futilidad de su situación. «Solo un poquito más».
La gente necesita encontrar un modo de justificarse a sí misma.
Las personas no pueden vivir sin decirse a sí mismas que tienen razón, que son fuertes, que sus vidas tienen algún valor. Por eso, cuando sus palabras y sus actos difieren de la imagen que tienen de sí mismas, necesitan buscar excusas que las ayuden a reconciliarse con esa contradicción. Padres que abusan de sus hijos, curas que mantienen aventuras ilícitas, políticos caídos en desgracia..., todos buscan excusas.
Lo mismo sucede cuando se obliga a alguien a someterse a la voluntad de otra persona. La víctima intenta justificarse a sí misma. Intenta encontrar una excusa para no verse obligada a reconocer su impotencia y su abyecta debilidad. Piensa, por ejemplo, que la persona que la está maltratando de ese modo tiene que ser especial de verdad. O que cualquiera estaría por completo indefenso en una situación similar. Esto le proporciona una pequeña satisfacción. Cuanta más confianza en uno mismo y amor propio tiene alguien, más necesita decirse a sí mismo cosas así. Y, cuando lo hace, la relación de poder que se ha establecido con su verdugo queda grabada en piedra.
Luego, lo único que hay que hacer es decirle a esa persona dos o tres cosas que le masajeen el ego y hará aquello que uno le diga. El Príncipe lo hizo muchas veces con sus compañeros de escuela.
«Veo que funciona igual de bien con adultos».
—Básicamente, un hombre está buscando una maleta y el otro la tiene.
—Pues deberías decírselo: «Ese tipo de los lentes oscuros tiene la maleta que estás buscando».
El Príncipe echa un vistazo a la puerta del vagón.
—En realidad, le mentí. El hombre de los lentes oscuros y la maleta está en los vagones que hay detrás de nosotros, pero le dije al tipo que buscaba la maleta que se encontraba en los que hay delante.
—¿Qué estás intentando hacer?
—Solo es una corazonada, pero algo me dice que esa maleta es muy valiosa. Hay alguien haciendo todo lo posible para encontrarla, así que tiene que valer algo.
Mientras habla, el Príncipe cae en la cuenta de que, si el hombre que busca la maleta estaba viniendo en su dirección, ¿no se debería haber encontrado ya con el de los lentes oscuros? No se trataba de una maleta que pudiera plegarse y esconderse en cualquier lugar, de modo que, si se hubieran cruzado, el hombre que está buscándola debería haberla visto al instante. ¿Es posible que no haya reparado en ella? ¿O es que el hombre de los lentes oscuros se escondió en el baño con la maleta?
—Le contaré algo. Sucedió cuando tenía siete años — le dice el Príncipe a Kimura con una sonrisa. Es tan amplia, que se le forman pequeños pliegues en las mejillas. Siempre que sonríe así, los adultos cometen el error de suponer que se trata de un chico inocente, totalmente inofensivo, y bajan la guardia. Él cuenta con ello. Y, en efecto, la expresión de Kimura parece suavizarse un poco ante la sonrisa del Príncipe—. Las estampas coleccionables eran muy populares. Todos mis amigos las coleccionaban. En el supermercado podían comprarse paquetes que valían cien yenes, pero yo no entendía a qué venía toda esa excitación.
—Mi Wataru no puede comprar estampas coleccionables, así que se los hace él mismo. Es adorable.
—No veo qué tiene eso de adorable. — El Príncipe no siente ninguna necesidad de mentir—. Pero lo entiendo. En vez de comprar estampas genéricas que fabrica alguien por motivos comerciales, debe merecer mucho más la pena hacerlas uno mismo gratis. ¿Se le da bien dibujar a su hijo?
—Para nada. Es en verdad encantador.
—¿No se le da bien? Qué patético.
Kimura se le queda mirando inexpresivamente y tarda unos instantes en registrar el insulto que el Príncipe acaba de dedicarle a su hijo.
El Príncipe siempre elige con cuidado sus palabras. Tanto si son injuriosas como distendidas, nunca las pronuncia sin considerar antes el efecto que tendrán. Quiere tener el control en todo momento de aquello que dice y de cómo lo dice. Sabe que el uso aparentemente casual con sus amigos de palabras ofensivas como cutre, inútil o basura no hace sino establecer una determinada relación de poder. Incluso si no hay razón alguna para llamar a algo cutre o basura, hacerlo tiene un efecto. Decirle a alguien cosas como «Tu padre es patético» o «Tienes un gusto de mierda» socava poco a poco su moral.
No hay mucha gente que posea un sólido conjunto de valores personales y auténtica confianza en sí mismo. Y, cuanto más joven es una persona, más inconstantes son sus valores.
La mayoría no pueden evitar que les influencie todo aquello que los rodea. Por eso, el Príncipe acostumbra a hacer alarde de su seguridad usando palabras injuriosas y ofensivas. Con frecuencia, presenta su opinión subjetiva como si fuera un dictamen objetivo, reforzando con ello su superioridad.
La gente piensa entonces cosas como: «Este tipo sabe de lo que está hablando». A él lo tratan con esa deferencia sin tener siquiera que pedirlo. Si en un grupo uno se establece como aquel que determina sus valores, el resto es fácil. En el círculo de amigos del Príncipe, no hay reglas claras como en el futbol o el béisbol, pero todos siguen sus órdenes como si fuera el árbitro.
—Un día encontré un paquete de estampas en el departamento de una tienda. Estaba sin abrir, de modo que supuse que se habría caído del envío al hacer la entrega. Resultó que en su interior había un estampa muy rara.
—Qué suerte la tuya.
—En efecto. Tuve mucha suerte. Cuando lo llevé a la escuela, a todos esos jóvenes aficionados se les iluminó la cara. «¿Me lo das?», me preguntaban todos. Yo no lo necesitaba y en principio mi intención era dárselo a alguien. Pero lo quería demasiada gente y, de repente (y esto es cierto, no tenía ningún motivo ulterior), decidí que no podía limitarme a regalarlo. ¿Qué cree usted que pasó?
—¿Que lo vendiste al mejor postor?
—¡Es usted tan simple, señor Kimura! Resulta enternecedor. — El Príncipe escoge esta palabra intencionadamente. No importa si lo que dijo Kimura es enternecedor o no. Lo que importa es que el Príncipe emitió un juicio a sabiendas de que Kimura tendría la sensación de que lo trataba como a un niño y que ahora estaría preguntándose si hay de verdad algo infantil en él y si es posible que su forma de pensar en efecto lo sea. Por supuesto, es imposible que pueda encontrar una respuesta a todo esto, porque nada de lo que dijo es realmente enternecedor, de modo que comenzará a pensar que el Príncipe sabe la respuesta y comenzará a prestar atención al criterio y a los valores de este.
—Bueno, la cosa es que la gente empezó a ofrecerme distintas cantidades y ya parecía que iba a haber una subasta, cuando de repente alguien dijo: «¿Por qué no pides algo que no sea dinero? Yo haría lo que fuera». A partir de ese momento, la situación cambió por completo. Ese chico debió de pensar que sería más fácil hacer algo por mí que pagar una suma de dinero. Probablemente, no tenía nada. Y a continuación, todo el mundo comenzó a decir lo mismo: «¡Haré lo que quieras!». Y entonces me di cuenta de que podía usar la situación para controlar a la clase.
—Claro, ¿por qué no?
—Hacer que la gente compitiera entre sí, que sospecharan los unos de los otros.
—De modo que fue entonces cuando su majestad el Príncipe comenzó a pensar que era el mejor.
—Fue entonces cuando tomé conciencia de que la gente quería cosas y que yo podía obtener un beneficio si poseía aquello que alguien quería.
—Te debiste de sentir muy orgulloso de ti mismo.
—Para nada. Simplemente, comencé a ser consciente del efecto que podía tener en las vidas de los demás. Como dije antes, solo hay que averiguar cuál es el punto débil de alguien. Usando esa información, puedo hundir a alguien y arruinarle la vida con un esfuerzo mínimo. Es de hecho sorprendente.
—No puedo decir que yo me haya sentido igual alguna vez. Entonces ¿fue eso lo que te condujo a matar personas?
—Aunque en realidad no maté directamente a nadie. Digamos, por ejemplo, que estoy en la fase final de un resfriado pero que todavía tengo tos, ¿de acuerdo? Imagine entonces que me cruzo en la calle con una madre que va empujando un cochecito con su bebé y que, cuando la madre no mira, me inclino y toso en su cara.
—No parece algo muy grave.
—Puede que el bebé todavía no haya sido vacunado y se contagie. Mi tos podría tener repercusiones en su salud. Y también en la de sus padres.
—¿De veras has hecho algo así?
—Quizá. O digamos que voy a una funeraria y que, al cruzarme con una familia que está transportando las cenizas de un pariente fallecido, hago ver que tropiezo y me caigo encima, vertiéndolas por todas partes. Se trata de algo muy simple, pero que mancha irremediablemente el recuerdo de alguien. Nadie piensa que alguien de mi edad pueda tener malicia, de modo que no serán muy duros conmigo. También soy demasiado joven para que mis actos tengan consecuencias penales. Lo cual significa que la familia que ha perdido las cenizas todavía se sentirá más triste y frustrada.
—¿Has hecho eso?
—Ahora vuelvo. — El Príncipe se pone de pie.
—¿Adónde vas?
—Quiero ver si puedo encontrar la maleta.
Recorre el vagón número seis en dirección a la parte trasera del tren mirando a un lado y a otro. No ve al hombre de los lentes oscuros. En las bandejas portaequipajes hay mochilas grandes, bolsas de papel y maletas pequeñas. Ninguna tiene la misma forma o color que la maleta que vio antes. Está bastante seguro de que el hombre de los lentes oscuros no está más allá del vagón número siete en el que él y Kimura van sentados. Ha estado atento y no lo vio pasar. Lo que significa que debe de estar en la parte trasera, en algún lugar entre los vagones cinco y uno.
Sale del vagón número seis sin dejar de darle vueltas al asunto.
No ve a nadie en el vestíbulo. Hay dos baños. El más cercano está cerrado. Pero alguien debe de estar usando el lavabo, pues la cortina está echada. El hombre de los lentes oscuros podría estar escondido en el baño con la maleta. Puede que pretenda quedarse ahí dentro hasta que el tren llegue a Omiya. No sería mala idea. Cabe la posibilidad de que alguien se queje de que el baño lleva ocupado demasiado rato, pero el tren no va demasiado lleno y probablemente no se armaría ningún alboroto. Es muy posible, pues, que el hombre de los lentes oscuros esté ahí.
El Príncipe decide esperar a ver si es así. Si la persona que está dentro no sale pronto, puede pedirle a algún empleado del tren que abra la puerta. Podría hacer su numerito de alumno ejemplar, comportándose con exagerada amabilidad y mostrando su gran respeto por las normas: «Perdone que le moleste, pero el baño lleva mucho rato ocupado, ¿no habrá sucedido algo malo?».
Es muy probable que el empleado del tren no lo pensara dos veces antes de abrir la puerta.
Justo cuando piensa eso la cortina del lavabo se abre de golpe, sobresaltándolo. Del interior sale una mujer que le mira con timidez y le pide disculpas. En un acto reflejo, el Príncipe a punto está de pedirle disculpas a ella, pero se contiene. Las disculpas crean obligación y jerarquía, de modo que nunca las pide cuando no tiene por qué hacerlo.
Observa cómo se aleja la mujer. Lleva una chamarra encima de un vestido, es de estatura y complexión medias y parece tener unos veintimuchos años. Al Príncipe le hace pensar en una profesora que tuvo tres años atrás. Se llamaba Sakura, o Sato, no lo recuerda bien. Por supuesto, por aquel entonces sí sabía cuál era su nombre, pero después de graduarse ya no sintió necesidad alguna de seguir recordándolo. Los profesores son solo eso, personas que realizan una labor en la escuela. Los jugadores de béisbol, por ejemplo, no se molestan en memorizar los nombres de los demás jugadores y se limitan a llamarlos por la posición que ocupan. «El nombre y la personalidad del profesor no importan. Las creencias y los objetivos de todos los profesores son en esencia los mismos. Al fin de cuentas, en lo que se refiere a personalidades y actitudes solo hay un puñado de opciones. Todos procuran complacernos. Podría elaborar un diagrama con sus predecibles reacciones: si hacemos esto, ellos hacen esto otro; si hacemos esto otro, ellos hacen esto. Vienen a ser instrumental mecánico. Y, como tal, no necesitan nombres propios», solía decir el Príncipe.
Cuando decía cosas así, la mayoría de sus compañeros de clase se quedaban mirándolo confundidos. En el mejor de los casos se mostraban de acuerdo: «Sí, supongo que los nombres de los profesores no importan». Deberían haberle preguntado al Príncipe si pensaba que también ellos eran un mero instrumental mecánico, o si al menos estaba sopesándolo, pero nadie lo hizo.
Esa profesora siempre decía que era un chico listo y capaz y que gracias a su ayuda había conseguido tender un puente con el resto de sus alumnos. Una vez llegó incluso a decirle apreciativamente que, si no es por él, nunca habría llegado a enterarse de que había casos de acoso en clase.
En realidad, a él le daba un poco de pena que ella pensara que era su aliado inocente. En una ocasión, le insinuó que él no era lo que ella pensaba. Lo hizo en una reseña que escribió sobre un libro acerca del genocidio en Ruanda. El Príncipe prefería libros de historia y asuntos internacionales a novelas.
A sus profesores los sorprendió que leyera un libro así a su edad.
Estaban impresionados: «¡Qué precoz!», decían. El Príncipe estaba convencido de que si había una cosa para la que estaba especialmente dotado era la lectura. Leía un libro, digería el contenido, su vocabulario mejoraba, sus conocimientos aumentaban y a continuación pasaba a leer otro más difícil. Leer le ayudaba a poner palabras a las emociones humanas y a los conceptos abstractos, y le permitía asimismo pensar con objetividad sobre temas complejos. De ahí había un pequeño paso a ayudar a alguien a expresar sus miedos, ansiedades y frustraciones, lo que hacía que esa persona se sintiera en deuda con él y se estableciera entre ambos una relación de dependencia.
Aprendió muchas cosas del genocidio de Ruanda.
En ese país había dos grupos étnicos, los hutu y los tutsi. Físicamente eran más o menos igual, y había muchos matrimonios entre personas de los dos grupos. La distinción entre ambos había sido establecida por el hombre y era por completo artificial.
El derribo del avión del presidente ruandés en 1994 desencadenó el inicio del genocidio de los tutsi a manos de los hutu. En los siguientes cien días fueron asesinadas unas ochocientas mil personas, muchas con machete, a manos de vecinos junto a los que habían vivido durante muchos años. Un cálculo rápido indica que murieron asesinadas ocho mil personas al día, lo que supone cinco o seis cada minuto.
Esta inexcusable matanza de hombres y mujeres, niños y viejos, no era un suceso acaecido en la antigüedad y ajeno a todo sentido de la realidad, sino que había ocurrido hace menos de veinte años, y esto era lo que más fascinaba al Príncipe.
«Cuesta imaginar que pudiera llegar a suceder algo tan terrible — escribió en su reseña—, y me parece que no debemos olvidar nunca esta tragedia. No se trata únicamente de algo que pasó en un país lejano. He aprendido que todos debemos hacer frente a nuestra fragilidad y nuestras debilidades». El Príncipe sabía que afirmaciones de este tipo, vagas y sugerentes, eran las que mejor funcionaban en estas recensiones. Era un discurso grandilocuente (pero, en el fondo, carente de sentido) que garantizaba la aprobación de los adultos. Aun así, la última frase también contenía parte de verdad.
En efecto, había aprendido algo: la facilidad con la que se podía instigar a la gente a cometer atrocidades. Y había identificado también el mecanismo por el que resultaba tan difícil impedir que a continuación se produjera una escalada; esto es, el mecanismo que hacía posibles los genocidios.
Así, por ejemplo, Estados Unidos se había mostrado reacio a reconocer que en Ruanda estaba teniendo lugar un genocidio. Eso era lo que decía el libro, aunque lo cierto era que los norteamericanos más bien habían hecho todo lo posible para encontrar razones por las que no se trataba de ningún genocidio, dándole la espalda a la realidad. A pesar de las noticias sobre el número cada vez mayor de tutsis asesinados, Estados Unidos había adoptado una postura evasiva, asegurando que resultaba difícil determinar qué constituía con exactitud un genocidio.
¿Por qué?
Porque si hubiera llegado a reconocer el genocidio, la Organización de las Naciones Unidas le habría urgido a tomar algún tipo de medida.
Y la propia ONU había actuado del mismo modo. En esencia, no había hecho nada.
No eran solo los ruandeses quienes esperaban que los norteamericanos intervinieran de alguna forma. La mayoría de los japoneses, por ejemplo, opinan que si hay un problema mundial importante, Estados Unidos o la ONU se encargarán de él. Una sensación parecida a la de que la policía está a cargo y se ocupará de todo. Pero lo cierto es que ni los norteamericanos ni las Naciones Unidas determinan su curso de acción basándose en el sentido del deber o a una obligación moral, sino al mero cálculo de beneficios y pérdidas.
El Príncipe sabía por instinto que nada de esto era intrínseco a la historia de un pequeño país africano y que podía extrapolarse con facilidad a su escuela.
Un problema entre los alumnos como, por ejemplo, una epidemia de acoso escolar, equivaldría al genocidio, y los profesores serían Estados Unidos o la ONU.
De la misma manera que los estadounidenses se habían resistido a la idea del genocidio, los profesores nunca querían reconocer que pudiera haber un problema de acoso en su centro. Si lo hicieran, tendrían que efectuar algo al respecto, lo que les supondría un gran desgaste mental y logístico.
Al Príncipe se le ocurrió que sería interesante darle la vuelta a esto y propiciar que, a pesar de la existencia manifiesta de un problema de acoso en la escuela, los profesores no hicieran nada para resolverlo. Obtuvo la idea de la matanza que tuvo lugar en una escuela técnica en Ruanda. Cuando leyó el episodio por primera vez, su cuerpo comenzó a temblar de excitación.
Las tropas de paz de la ONU estaban acomodadas en una escuela y unos dos mil tutsis se refugiaron allí creyendo que estarían protegidos. Sin embargo, las órdenes que tenían las tropas no eran de protegerlos, sino de evacuar a los extranjeros de Ruanda. Por extensión, pues, a las tropas se les había dicho que no tenían obligación alguna de salvar tutsis.
Esto supuso un gran alivio para las tropas. No tenían que involucrarse. Si sus órdenes hubieran consistido en proteger a los tutsis, lo más probable es que ellos mismos se hubieran puesto en peligro. Cuando los hutus rodearon la escuela, las tropas de la ONU se retiraron argumentando que su misión no consistía en entrar en combate.
Los dos mil tutsis que estaban en la escuela fueron masacrados.
La presencia de una fuerza de paz había provocado que se produjeran todavía más víctimas.
Absolutamente fascinante.
Con independencia de cómo actuaran los alumnos, en el fondo todos creían que los profesores mantendrían el orden en clase. Y los padres pensaban igual. Confiaban en los profesores y les habían conferido esa responsabilidad, de modo que se sentían seguros. El Príncipe sabía que, si podía controlar al cuerpo docente, podría llegar a hacer la vida insoportable al resto de los alumnos.
Diseñó un plan.
Primero, se dedicó a sembrar la semilla de la inquietud sobre lo que sucedería si los profesores tomaban medidas contra el acoso y le explicó a una profesora las razones por las que ella misma podía llegar a estar en peligro. Luego, esta comenzó a justificar sus decisiones, diciéndose a sí misma que estaba haciendo lo mejor para los alumnos a pesar de no haber tomado ninguna medida directa.
Esto también lo trató en su recensión, comentando la estupidez y la lógica interesada de Estados Unidos y la ONU. Pensó que tal vez la profesora se daría cuenta de lo que estaba haciendo, de que en realidad estaba escribiendo sobre ella y de que era un chico peligroso. Le dio pistas. Pero, claro está, ella no las captó.
—¿De veras has leído este libro tan difícil, Satoshi? Es impresionante — lo aduló ella—. Tragedias como esta son realmente horribles. Cuesta creer que los seres humanos puedan cometer estas atrocidades.
El Príncipe se sintió decepcionado.
A él no le costaba comprender cómo podía suceder un genocidio. Se debía a que la gente tomaba decisiones equivocadas basadas en sus sentimientos. Y esos sentimientos eran susceptibles en extremo a influencias externas.
En otro libro leyó acerca de un famoso experimento. A diversos grupos de personas se les planteaban una serie de problemas y preguntas de fácil solución. Luego, los sujetos las contestaban uno a uno, de forma que todos los demás pudieran oír sus respuestas. En realidad, sin embargo, solo uno de los miembros de cada grupo era el auténtico sujeto del experimento, y todos los demás habían recibido instrucciones para que dieran respuestas equivocadas a propósito. Sorprendentemente, en una de cada tres ocasiones el individuo que contestaba con libertad optaba por dar la misma respuesta incorrecta que todos los demás de su grupo. En total, un setenta y cinco por ciento de los sujetos que estaban siendo examinados proporcionaron al menos un respuesta incorrecta a sabiendas de que lo era.
Los seres humanos son criaturas que buscan la conformidad.
Ha habido otros experimentos similares. Uno de ellos aislaba el patrón óptimo para un comportamiento conformista: cuando hay mucho en juego pero la pregunta es difícil no resulta obvia la respuesta correcta.
Si esto sucede, lo más probable es que la gente adopte como propia la opinión de otro.
Cuando la pregunta es fácil de responder, la gente tiende a tener más fe en su propia decisión.
También resulta fácil mientras no haya mucho en juego. En ese caso, la gente tampoco vacila en dar su propia respuesta.
El Príncipe lo entendió así: cuando alguien se ve obligado a tomar una decisión difícil que puede incluso ir en contra de su código ético optará por amoldarse a la opinión grupal, y puede incluso que llegue a creer que esa es la opción correcta.
Cuando lo pensaba en esos términos, le resultaba sencillo ver el mecanismo por el que un genocidio no solo era difícil de detener, sino también por el que se alimentaba a sí mismo. La gente que cometía las matanzas no confiaba en su propio juicio, sino que seguía al grupo convencida de que eso era lo correcto.
Oye un ruido en el baño. Alguien acaba de jalar la palanca. La puerta se abre, pero la persona que sale de su interior es un hombre trajeado de mediana edad que luego se dirige al lavabo. El Príncipe se apresura a abrir otra vez la puerta y echa un vistazo en el interior. Solo ve un triste inodoro, nada más.
No parece que haya ningún lugar en el que pueda esconderse una maleta. A continuación, echa un vistazo en el interior del otro baño. Es el de mujeres, pero eso no lo detiene.
Nada.
Ladea la cabeza. «¿Dónde puede estar?».
La maleta es demasiado grande para esconderla debajo de los asientos del tren. Tampoco está en las bandejas portaequipajes. Ni en los baños.
No tiene ninguna razón en concreto para inspeccionar los contenedores de la basura, salvo que ya miró en los demás lugares. Examina la abertura para las botellas y las latas y la ranura para tirar revistas, acercando el rostro a pesar de que sabe que es imposible que la maleta quepa en su interior. En efecto, al echar un vistazo solo ve envases desechados.
Y entonces nota la pequeña protuberancia.
Ahí, al lado de la ranura del papel. «Me pregunto si». La presiona y aparece una pequeña manilla. Tira de ella sin vacilar. El panel se abre, haciendo que su corazón palpite. No tenía ni idea de que ahí dentro hubiera un compartimento. En su interior ve un estante con una bolsa de basura en la parte inferior y una maleta encima. Sin duda alguna, se trata de la misma que llevaba el hombre de los lentes oscuros.
«La encontré». Cierra el panel y vuelve a colocar la manilla en su lugar. Luego exhala despacio. No hay prisa alguna. Es improbable que el hombre de los lentes oscuros vaya a llevársela en seguida. «Seguramente piensa que puede dejarla aquí hasta que llegue a donde vaya y que nadie la encontrará».
«¿Cómo puedo hacer que esto sea todavía más interesante?».
Deleitándose en la satisfacción que siente por haber encontrado la maleta, emprende el camino de vuelta al vagón número siete. «Realmente, soy afortunado».