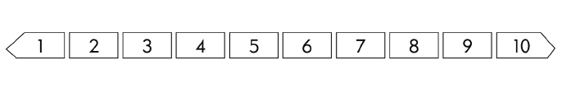
El semáforo que regula el tráfico de vehículos en la principal intersección de Fujisawa Kongocho está en verde. Los coches pasan uno detrás de otro. La gente se agolpa en la acera a la espera de que el semáforo peatonal les indique que pueden cruzar.
Campanilla Morada permanece a treinta metros de la entrada de una cadena de librerías. Mira el semáforo. Mira a la gente. Hombre, alto, delgado, treinta y tantos: no. Hombre, fornido, veintitantos: no. Mujer: no. Hombre, bajito, veintitantos: no. Mujer: no. Hombre, uniforme escolar: no. Está esperando a su víctima.
El semáforo cambia de color. La muchedumbre cruza la intersección. Lo hace en todas direcciones: de frente, hacia un lado, en diagonal. Al poco tiempo, el semáforo peatonal comienza a parpadear y por fin se pone en rojo. Y, el del tráfico, en verde otra vez. Campanilla Morada memoriza el tiempo que tarda en hacerlo. La clave está en el momento en el que el semáforo se pone en ámbar y en el que está a punto de ponerse en rojo. Los coches van más rápido al ver la luz ámbar que la verde. Abandonan toda precaución y aceleran.
—Creo que el Empujón es uno de esos espíritus de comadreja del folclore, ya sabes, un kamaitachi — le había dicho en una ocasión una mujer que quería contratarlo para que realizara un encargo. Campanilla Morada se reunió con ella haciéndose pasar por el representante del Empujón.
»De repente, alguien se hace un corte en un brazo o en una pierna — prosiguió la mujer— y grita: “¡Me ha atacado un kamaitachi!”, cuando en realidad fue una ráfaga de viento. En mi opinión, con el Empujón sucede algo parecido. Alguien sufre un atropello o se arroja delante de un tren y la gente dice que fue el Empujón. ¿Y si se trata de un mero cuento?
Ese malentendido sobre los kamaitachi es muy frecuente. Pero los cortes no son obra del viento. Culpar al viento, eso sí que es un cuento. Campanilla Morada se lo explicó a la mujer, pero a ella no le convencieron sus explicaciones.
La mujer podría haberlo dejado ahí, pero siguió insistiendo y haciendo todo tipo de preguntas sobre el Empujón, inquiriendo más detalles sobre él. Campanilla Morada decidió que no le gustaba esa mujer, rechazó el encargo y se marchó. Ella, sin embargo, fue tras él en plena noche, de modo que la empujó a la calzada justo antes de que el semáforo se pusiera en rojo. Una camioneta que en ese momento cruzaba la intersección a toda velocidad la atropelló. Lo único que lamentaba Campanilla Morada era haberlo hecho gratis.
Hombre, bajito, cuarenta y tantos: no. Mujer: no. Hombre, fornido, veintitantos: no. Mujer: no. Hombre, fornido, cuarenta y tantos. Su mirada sigue a ese hombre. Traje gris de raya diplomática. Pelo corto, hombros anchos. Campanilla Morada comienza a seguirle. El hombre se dirige a la intersección. Se une a la multitud que espera a que el semáforo peatonal se ponga en verde. Campanilla Morada le sigue. Tiene la mente despejada y es plenamente consciente de sus actos, pero, al mismo tiempo, es como si no fuera él mismo quien los estuviera ejecutando.
El semáforo del tráfico pasa del verde al ámbar. El hombre se detiene en el borde mismo.
Los coches vienen por la derecha. Una minivan negra, conducida por una mujer, pelo corto, niño pequeño en el asiento trasero. Todavía no es el momento oportuno. Casualmente, el siguiente vehículo es el mismo tipo de minivan. La luz del semáforo cambia. El coche acelera. Campanilla Morada extiende la mano con sigilo y toca la espalda del hombre.
Se oye el ruido del impacto y luego el chirrido de los frenos derrapando en el asfalto. Nadie grita todavía. La conmoción de la gente es como una explosión silenciosa y transparente.
Para entonces Campanilla Morada ya se ha marchado. Regresa por donde ha venido caminando con fluidez, como si estuviera dejándose llevar por una corriente. Tras él oye gritos que piden una ambulancia, pero su corazón está tan tranquilo como la superficie de un lago en calma. Su único pensamiento es el vago recuerdo de haber llevado a cabo un encargo en esa misma intersección hace ya mucho tiempo.