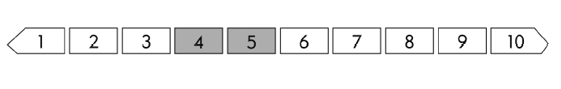
Nanao vuelve a la primera hilera del vagón número cuatro. Maria le dijo que el propietario de la maleta se encuentra en el número tres. No le gusta estar tan cerca, pero cualquier otro lugar del tren también le habría parecido demasiado cercano, así que lo mejor que puede hacer es regresar al asiento que indica su boleto.
Piensa en Limón y Mandarina.
«¿Y si son ellos quienes buscan la maleta?» Al pensar eso, Nanao tiene la sensación de que su asiento se hunde en el suelo y que el techo se le cae encima. Recuerda haberle oído comentar a aquel intermediario obeso lo fríos y despiadados que eran, y que tanto su actitud como sus métodos eran muy violentos.
Considera la posibilidad de trasladar la maleta a un lugar más cercano a su asiento, como el contenedor de la basura que hay entre los vagones número cuatro y tres, pero al final decide no hacerlo. Si lo hace, cabe la posibilidad de que alguien lo vea, así que al final le parece mejor dejarla donde está. «No pasará nada, todo saldrá bien — no deja de repetirse—. No surgirán más contratiempos inesperados». «¿De veras? — dice en tono de burla otra voz interior—. Siempre que haces algo sufres percances que no habías previsto — prosigue esa voz—. Fue así desde que te secuestraron cuando volvías a casa desde la escuela primaria».
Pasa la azafata con el carrito de los aperitivos y Nanao le hace una señal.
—Un jugo de naranja, por favor.
—Se nos han terminado. Solemos tener, pero hoy se agotaron.
Nanao permanece impasible. «Debería habérmelo imaginado», casi le responde. Está acostumbrado a estas pequeñas muestras de mala suerte. Siempre que va a comprar zapatos se han agotado los de su talla en el color que le gusta. Cuando se coloca en una cola para pagar, la que hay al lado siempre avanza con más rapidez. Si deja pasar con amabilidad a un anciano al ascensor, en cuanto entra suena la alarma por sobrepeso. Estas cosas forman parte de su rutina diaria.
Pide un agua mineral y paga.
«Siempre estás muy nervioso y paranoico, es como si atrajeras la mala suerte — le dijo una vez Maria—. Tienes que relajarte. Cuando creas que vas a alterarte, tómate un té, respira hondo, practica la escritura de sinogramas en la palma de la mano con un dedo. Haz algo que te calme».
—No estoy nervioso porque sea de naturaleza inquieta o me obsesione en exceso con las cosas ni nada de eso. Se debe únicamente a la experiencia. Tuve una suerte pésima toda mi vida — respondió.
Abre la lata de agua mineral y le da un sorbo. El cosquilleo del gas le obliga a tragar con excesiva rapidez y sin querer se atraganta con el líquido.
«Escondí la maleta y pronto llegaremos a Omiya. Si mantengo la calma, en breve habrá terminado todo y, básicamente, lo habrá hecho acorde al plan salvo por el hecho de que bajaré en la estación de Omiya en vez de hacerlo en la de Ueno. Me veré con Maria, me quejaré de que al final el encargo no ha resultado ser tan fácil y eso será todo».
Cuanto más se dice a sí mismo todo eso, más nervioso se pone.
Se reclina en su asiento e intenta relajarse. Respira hondo y, tras abrir la palma de la mano derecha, comienza a practicar en ella la escritura de sinogramas con el dedo índice de la izquierda. Esto, sin embargo, le provoca unas inesperadas cosquillas y no puede evitar apartar la mano de golpe.
Al hacerlo, le da un golpe a la lata de agua con gas y la tira al suelo. La lata sale rodando con un alegre repiqueteo e, impulsada por el movimiento del tren, va a parar al otro extremo del vagón. Se pone de pie con rapidez para ir detrás tras ella.
No es tan optimista como para pensar que la lata terminará deteniéndose sola, pero incluso a él le sorprende que no deje de desplazarse erráticamente de derecha a izquierda. Nanao la persigue agachado, molestando con ello a los demás pasajeros y causando un pequeño alboroto.
Al final la lata se detiene y se apresura a recogerla. Tras exhalar un suspiro de alivio, comienza a erguirse otra vez y, de repente, siente un intenso dolor en las costillas que le hace soltar un gruñido. «Ya está. Me encontraron. Seguro que es el propietario de la maleta». Un sudor frío le recorre la espalda, pero entonces oye la voz de una anciana.
—Disculpe, joven. — Se da cuenta que no se trata de ningún asesino, sino de una abuela diminuta. Al parecer, no había visto que Nanao estaba agachado delante de ella y, al apoyar el bastón en el suelo para levantarse de su asiento, se lo ha clavado en las costillas. Debe de haberlo hecho en un punto en especial sensible, porque el dolor que siente es sorprendentemente intenso.
—Disculpe — insiste ella haciendo un gran esfuerzo para levantarse y salir al pasillo, sin prestar atención a Nanao más que para indicarle que se aparte—. ¿Me permite? — añade, y tras pasar a su lado se aleja renqueando.
Él se apoya en un asiento vecino para masajearse las costillas un minuto e intentar recobrar el aliento.
Todavía retorciéndose de dolor, repara en el hombre que va sentado detrás del asiento en el que se ha apoyado. Tiene su misma edad, o quizá es un poco mayor, y el traje que lleva le hace pensar que se trata de algún empleado de una empresa muy tradicional. Da la impresión de ser alguien bueno con los números y que se dedica a la contabilidad, las finanzas o algo así.
—¿Le sucede algo? — El hombre parece preocupado.
—No pasa nada, estoy bien. — Nanao intenta ponerse derecho para demostrárselo, pero un punzante dolor se lo impide y, volviéndose a inclinar, opta por dejarse caer en el asiento contiguo al del hombre—. Bueno, en realidad me duele un poco. Tuve una pequeña colisión con esa anciana de allá. Estaba tratando de recuperar esta lata.
—Qué mala suerte.
—Ya estoy acostumbrado.
—¿Suele tener mala suerte?
Nanao echa un vistazo al libro que sostiene el hombre. Debe de ser una guía de viaje, pues en sus páginas hay muchas fotografías de hoteles y comida.
El dolor por fin comienza a remitir, pero, en vez de levantarse del asiento para regresar al suyo, Nanao siente deseos de seguir hablando con ese tipo.
—Pues sí. Sin ir más lejos, cuando tenía ocho años me secuestraron — le explica.
Sorprendido ante esa repentina revelación, el hombre enarca las cejas y esboza una ligera sonrisa.
—¿Es que su familia es rica?
—Ojalá. — Nanao niega con la cabeza—. Más bien lo contrario. La única ropa que mis padres me compraban era el uniforme escolar, y sentía una gran envidia de mis amigos por los juguetes que sus padres les regalaban. Estaba tan frustrado que solía comerme las uñas. Había otro niño en mi clase cuya situación era la opuesta a la mía. Su familia era rica y tenía multitud de juguetes, lo que a mí me parecía una paga ilimitada y toneladas de mangas y muñecos. Era lo que podría considerarse un niño afortunado. Un día, este amigo afortunado me dijo que, si mi familia era pobre, lo que yo debía hacer era dedicarme al futbol o al crimen.
—Entiendo — murmura el hombre, cuya compasión por el joven Nanao parece sincera—. Hay niños para los cuales sin duda eso es cierto.
—Y ese fue mi caso. Se trataba de un abanico de opciones algo limitado: o me convertía en futbolista profesional o escogía la senda del crimen, pero era un niño obediente y creía que mi amigo era listo, así que hice las dos cosas.
—¿Las dos? ¿Futbolista y...? — El hombre vuelve a enarcar las cejas y ladea la cabeza.
—Criminal. Comencé robando una pelota. Más tarde, a base de practicar mucho tanto chutes como robos, conseguí que se me dieran bastante bien ambas cosas. Esto terminó moldeando el curso de mi vida, así que, en cierto modo, tengo con mi amigo una deuda de gratitud. — A Nanao le sorprende estar sincerándose con un desconocido cuando por lo general es una persona más bien reservada, pero hay algo en este hombre de apariencia amigable e inofensiva que le hace parecer un interlocutor ideal—. ¿Qué iba a decirle...? — Nanao se queda un momento callado y entonces lo recuerda—. ¡Ah, sí! Mi secuestro. — «¿De veras voy a hablar de esto?».
—Se diría que su amigo afortunado tenía más probabilidades de que lo secuestraran — dice el hombre.
—¡Ni que lo diga! — replica Nanao, alzando su tono de voz—. Me secuestraron a mí por accidente. Pensaban que era él. Me refiero a los secuestradores. Yo iba de camino a casa junto a mi amigo rico, pero él me había ganado a piedra, papel o tijera, así que llevaba su mochila, que era distinta a la de los demás niños.
—¿Tenía una mochila especial?
—Sí, algo así. Hecha por encargo para ricachones — dice Nanao con una risa ahogada—. Y yo era quien la llevaba, así que me secuestraron a mí. Fue terrible. Yo no dejaba de decirles que no era rico, que se habían equivocado de niño, pero ellos no me creían.
—¿Y al final lo rescataron?
—Me escapé.
Los secuestradores exigieron un rescate a los padres del amigo rico de Nanao, pero estos no se lo tomaron en serio. Lo cual tenía sentido, pues su hijo estaba en casa con ellos, sano y salvo. Los secuestradores se enfadaron y comenzaron a tratar a Nanao cada vez con mayor crueldad, a pesar de que él seguía insistiendo en que se habían equivocado de niño. Al final, se dieron cuenta de que era cierto y, como lo único que les interesaba era obtener al menos algún dinero, llamaron a sus padres.
—La respuesta de mi padre fue de una lógica inquebrantable.
—¿Qué les dijo?
—Un hombre no puede dar lo que no tiene.
—Cierto.
—Esto molestó mucho a los secuestradores, que acusaron a mi padre de ser un progenitor lamentable, pero yo entendí a la perfección lo que quería decir. Sin duda, un hombre no puede dar lo que no tiene. Puede que mi padre quisiera salvar a su hijo, pero no tenía el dinero necesario para hacerlo. No había nada que pudiera hacer. Me di cuenta de que tendría que arreglármelas yo solo, de modo que escapé.
Los compartimentos del armario de su memoria se abren y cierran uno tras otro. Las escenas del pasado que atisban en su interior puede que estén recubiertas de polvo, pero mantienen la viveza y, a pesar de remontarse a su infancia, resultan inmediatas y tangibles. La negligencia de los secuestradores, su propia energía y determinación juveniles, el oportuno descenso de la barda de un paso a nivel y la llegada de un autobús. Recuerda la sensación de alivio que lo invadió cuando el autobús se alejó, así como el miedo que lo acometió después al darse cuenta de que no tenía dinero para pagar el boleto. En cualquier caso, lo había conseguido, se había escapado sin ayuda de nadie con apenas ocho años.
Más compartimentos se abren en su mente. Para cuando cae en la cuenta de que hay recuerdos que preferiría no sacar a la luz ya es demasiado tarde, y una puerta que debería haber permanecido cerrada ya está abierta. En su interior hay un niño pequeño con los ojos llorosos que le dice: «¡Ayúdame!».
—¿Qué sucede? — El hombre trajeado percibe el cambio de ánimo de Nanao.
—Nada, un pequeño trauma... — contesta Nanao, usando la misma palabra que Maria había empleado para burlarse de él—. Otro niño secuestrado. Este no consiguió escapar.
—¿Quién era?
—Nunca lo supe. — Era cierto. Lo único que sabía era que el otro niño estaba encerrado con él—. El lugar en el que nos retenían era una especie de almacén de niños secuestrados.
Este niño desconocido con el pelo rapado se dio cuenta de que Nanao iba a escaparse. «¡Ayúdame!», le pidió, pero Nanao no lo hizo.
—¿Creyó que entorpecería su huida?
—No recuerdo por qué no le ayudé. Puede que fuera algo instintivo. No creo que ni siquiera llegara a considerarlo.
—¿Y qué le pasó?
—Ni idea — contesta Nanao—. Pero se ha convertido en mi trauma personal y la verdad es que no me gusta pensar en ello. — «Me pregunto por qué lo he hecho», reflexiona al tiempo que cierra al fin el armario de la memoria. Si pudiera, lo cerraría con llave y la tiraría.
—¿Y qué fue de los secuestradores?
—Nunca los atraparon. Mi padre ni siquiera fue a la comisaría a presentar una denuncia. Dijo que el esfuerzo no merecía la pena y lo cierto es que a mí no me importó demasiado. Tenía suficiente con sentirme orgulloso por haberme escapado. Así es como aprendí que podía hacer cosas por mí solo. Pero ¿por qué razón le conté esta historia...? — Le parece de verdad extraño haber sentido esta necesidad de hablar. Como si fuera un robot y hubieran presionado un botón para que se le soltara la lengua—. ¡Ah, sí! Desde que me secuestraron no he dejado de sufrir un percance tras otro. Cuando estaba haciendo el examen de admisión a la universidad, por ejemplo, el chico que se sentaba a mi lado no dejaba de estornudar y terminé suspendiendo a pesar de haber estudiado muy duro.
—¿Los estornudos impidieron que se concentrara?
—No, no. En un momento dado, el chico estornudó muy fuerte y un enorme gargajo o esputo o lo que fuera salió volando y aterrizó en mi examen. Yo me puse histérico e intenté limpiarlo con la mano, pero solo conseguí borrar todas las respuestas que tanto me había costado redactar. Ni siquiera mi nombre era legible.
La familia de Nanao no tenía dinero para pagarle la escuela, de modo que debía sacar una buena nota para obtener una beca. Sin embargo, gracias a los mocos de un desconocido perdió la oportunidad de proseguir sus estudios. A los padres de Nanao nada parecía afectarlos en exceso, así que no se mostraron particularmente enfadados o consternados.
—Lo cierto es que tiene usted mala suerte.
—Cuando lavo el coche, llueve. Salvo si lo hago justo porque quiero que llueva.
—¿Qué significa eso?
—Es esa Ley de Murphy de la que solían hablar en la tele. Es la historia de mi vida.
—Ah, sí. La Ley de Murphy. Recuerdo cuando salió el libro.
—Si alguna vez me ve en la cola de una caja registradora, vaya a otra. Aquella en la que yo no esté irá más rápida.
—Lo recordaré.
El celular de Nanao vibra. Consulta la pantalla para ver quién le llama. Es Maria. Siente una mezcla de alivio e irritación por la interrupción de este inusual diálogo.
—El golpe en las costillas ya me duele menos. Gracias por escucharme.
—No he hecho nada especial — dice el hombre con educación. Nada parece perturbar su expresión, aunque tampoco parece del todo relajada. Es más bien como si hubieran desconectado un importante circuito emocional en su interior.
—Creo que se le da bien hacer hablar a la gente — opina Nanao—. ¿Se lo dijeron alguna vez?
—Pero... si yo no he hecho nada. — El hombre parece tener la sensación de que Nanao está criticándolo.
—Un poco como los sacerdotes, que le hacen hablar a uno solo con su presencia. Es usted una especie de confesionario andante, o quizá de sacerdote andante.
—Creo que la mayoría de los sacerdotes andan. En cualquier caso, solo soy un simple profesor de una escuela extracurricular.
A Nanao estas últimas palabras le llegan cuando ya está casi en el vestíbulo. Se lleva el celular a la oreja y de inmediato oye la voz de Maria reprendiéndolo.
—Tardaste mucho en contestar.
—Estaba en el baño — dice alzando la voz.
—¡Desde luego, te lo estás pasando en grande! Aunque, con tu suerte, seguramente no había papel higiénico o te mojaste las manos al mear.
—No voy a negarlo. ¿Qué sucede?
Nanao oye entonces lo que le parece un suspiro de irritación, aunque también podría tratarse del traqueteo del Shinkansen. Se encuentra justo sobre el enganche que conecta los vagones. Las piezas metálicas se mueven como la articulación de una criatura viva.
—Te noto extrañamente relajado. El tren está a punto de llegar a Omiya. Asegúrate de bajar esta vez. ¿Qué has hecho con el cadáver del Lobo?
—No me lo recuerdes. — Las piernas de Nanao se balancean a causa del movimiento del tren, pero consigue mantener el equilibrio.
—Bueno, aunque descubran el cadáver dudo que nadie pueda relacionarte con él.
«Exacto», piensa Nanao. Nadie sabe demasiado sobre el Lobo, empezando por su nombre real. Seguro que a la policía le costará identificar el cadáver.
—Entonces ¿me llamaste solo para recordarme que tengo que bajar del tren en Omiya? Lo haré, no te preocupes.
—Estoy segura de que no habrá ningún problema. Solo quería meterte un poco de presión, por si acaso.
—¿Presión?
—Acabo de hablar con nuestro cliente. Le expliqué que mi mejor hombre tiene la maleta, pero que no pudo bajar del tren en Ueno. No creo que sea un problema grave que lo hagas en Omiya, pero creo que debía mantenerle informado. Me pareció lo correcto. A los empleados novatos, por ejemplo, les enseñan que deben informar de cualquier problema o cagada a sus supervisores.
—¿Se enojó?
—Se puso blanco como un fantasma. Bueno, yo no podía verle el rostro, claro está, pero noté cómo lo hacía.
—¿Y por qué diantre iba a palidecer? — Nanao puede entender que el cliente se enfade, pero esta reacción le da mala espina y tiene la sensación de que todo esto es mucho más que un mero encargo.
—Nuestro cliente recibe órdenes de otro cliente. Es decir, nos subcontrató un subcontratista.
—Pasa a menudo.
—En efecto. Pero el principal cliente es un hombre de Morioka llamado Minegishi.
Justo en ese momento el tren se balancea de un lado a otro, Nanao pierde el equilibrio y tiene que agarrarse a una asa. Luego, vuelve a colocarse el celular en la oreja.
—¿Cómo dijiste que se llama? No oí lo que dijiste. — Al preguntarlo, el tren entra en un túnel. De repente las ventanillas oscurecen y un fragor sordo envuelve los vagones como si del rugido de un animal se tratara. Cuando era pequeño, Nanao se moría de miedo cada vez que iba en tren y entraba en un túnel. Tenía la sensación de que había un monstruo gigante que aprovechaba la oscuridad para acercar su hocico al tren e inspeccionar a los pasajeros en busca del bocado más sabroso. Podía notar cómo se volteaba hacia él y le miraba lascivamente («¿Hay algún niño malo? ¿Algún niño en su punto para echármelo al hocico?»), por lo que se hacía un ovillo e intentaba permanecer lo más quieto posible. Ahora se da cuenta de que, con toda seguridad, se trataba de un miedo residual por el hecho de haber sido raptado por equivocación. Por aquel entonces, sin embargo, pensaba que, si había algún desafortunado pasajero con probabilidades de ser engullido por el monstruo, era él.
—Minegishi. Has oído hablar de él, ¿verdad? El nombre al menos debe de sonarte.
Nanao tarda unos instantes en procesar lo que Maria está diciéndole y, cuando por fin lo hace, siente una intensa punzada en el estómago.
—¿Minegishi? ¿Te refieres a ese Minegishi?
—No sé qué quieres decir con ese.
—El que tal vez le cortó un brazo a una chica por llegar tarde.
—Cinco minutos. Solo cinco minutos tarde.
—Es uno de esos personajes que siempre aparecen en las historias que contamos para asustar a los criminales jóvenes. Oí rumores. Al parecer, odia que la gente no haga bien su trabajo. — Al pronunciar estas palabras, Nanao siente un leve mareo que, sumado al balanceo del tren, casi consiguen que pierda otra vez el equilibrio.
—¿Ves lo que quiero decir? — pregunta Maria—. Estamos en un aprieto. No hemos hecho bien nuestro trabajo.
—Me cuesta creer que esté pasando esto. ¿Estás segura de que el cliente principal es Minegishi?
—No al cien por ciento, pero todo parece indicar que sí.
—Si no estás segura al cien por ciento es que no lo sabemos con seguridad.
—En efecto. Pero nuestro cliente está aterrorizado, como si temiera lo que Minegishi le hará. Le expliqué que el hecho de que bajes en Omiya no supone ningún problema grave y que no debería ponerse nervioso, que no hay nada de que preocuparse.
—¿Crees que Minegishi sabe lo que ha pasado? Me refiero a que no haya bajado del tren en Ueno. Es decir, que no hice bien mi trabajo.
—No lo sé. Supongo que todo depende de lo que le haya dicho nuestro cliente. No sé si está demasiado asustado para informarle o si ha ido corriendo a hacerlo porque teme lo que pueda pasarle si no lo hace.
—¿No hay nadie en el tren que te haya llamado con la información sobre dónde estaba la maleta? — Nanao recuerda de repente que, justo después de que el Shinkansen partiera de la estación de Tokio, Maria había recibido el soplo de que la maleta se encontraba en el compartimento portaequipajes del vestíbulo que hay entre los vagones número tres y cuatro—. Puede que esa persona todavía esté en el tren.
—Podría ser. ¿Y qué?
—Pues que se trataría de alguien que está de mi lado, en el equipo robamaletas, ¿no? — A Nanao la idea de contar con un aliado en el tren le resulta esperanzadora.
—No contaría con ello. El trabajo de esa persona solo era confirmar la localización de la maleta y llamarme. Casi seguro, bajó del tren en Ueno. — Nanao se da cuenta de que es muy probable que tenga razón—. ¿Te has puesto nervioso? ¿Temes lo que pueda pasarte si no haces bien el trabajo?
—Siempre fue mi intención hacer bien el trabajo. — Al decir eso, Nanao asiente con firmeza. «No conozco a nadie que se esfuerce más que yo en hacer las cosas bien. Aunque eso también depende de la definición que tenga uno de hacer las cosas bien. En cualquier caso, siempre actúo sin dejarme llevar por veleidades, no me precipito, ni me quejo de lo pobres que eran mis padres, tampoco caigo en la desesperación y siempre me esfuerzo por mejorar, como cuando robé esa pelota de futbol y me puse a practicar y practicar hasta mejorar mi técnica. No me sorprendería que otra gente me tuviera como ejemplo».
—En efecto, haces bien tu trabajo. Pero tienes mala suerte. Contigo nunca sé qué es lo que va a pasar.
—Todo irá bien. — Más que contestar a Maria, en realidad Nanao se lo dice a sí mismo para convencerse de ello—. Escondí la maleta y ya casi llegamos a Omiya. En cuanto descienda del tren, habré concluido el encargo. Minegishi no tendrá razón alguna para estar enfadado.
—Espero que tengas razón. Pero desde que trabajamos juntos he aprendido una lección: la vida está llena de contratiempos esperando al acecho. De repente, un encargo que parecía imposible que pudiera salir mal se va inesperadamente al traste. O, aunque no lo haga, sucede algo terrible. De hecho, cada vez que estás tú a cargo descubro una nueva forma mediante la que las cosas pueden irse a pique.
—¡Pero si siempre me dices que se trata de un encargo fácil!
—Y siempre es cierto. No es culpa mía que los problemas te persigan. Seguro que, si quisieras comprobar hasta qué punto es estable una pasarela por la que quieres pasar, tus pisotones molestarían a una abeja que está descansando, te picaría y terminarías cayéndote al río. Siempre te pasan cosas así. Estoy segura de que nunca has jugado al golf, ¿verdad?
—¿Qué? Pues no.
—No lo hagas. Meterías la pelota en el hoyo, sí, pero cuando fueras a meter la mano para recuperarla, saldría una rata y te mordería un dedo.
—Eso es ridículo. ¿Por qué iba una rata a vivir en un hoyo de golf?
—Porque tú estarías jugando. Siempre encuentras nuevas formas de meter la pata.
—Deberías buscarme un encargo que consistiera precisamente en meter la pata. Seguro que en ese caso saldría todo bien — bromea Nanao, pero Maria no se ríe.
—No, porque entonces no meterías la pata.
—Ya, la Ley de Murphy.
—¿Qué dices de Eddie Murphy?
De repente, Nanao siente una punzada de ansiedad.
—Debería ir a comprobar que la maleta sigue donde la dejé — dice, volteando hacia la parte frontal del tren.
—Buena idea. Estando tú implicado, la posibilidad de que haya desaparecido es alta.
—No empeores las cosas, por favor.
—Ten cuidado. Seguro que el hecho mismo de ir a echarle un vistazo a la maleta hará que surja algún contratiempo.
«Entonces ¿qué diantre se supone que debo hacer?», quiere gritar Nanao, pero tiene que admitir que es muy probable que Maria tenga razón.