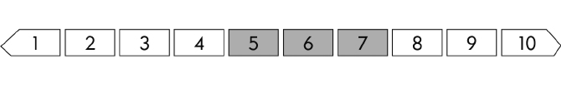
Justo cuando comienza a pensar que tal vez debería regresar a su asiento, la puerta del baño se abre y Kimura sale con expresión agitada.
—¿Cuál era la combinación?
—¿Cómo sabes que la abrí?
—Lo noté en su cara.
—Pues no pareces sorprendido, ni tampoco feliz. Estás realmente acostumbrado a que las cosas te salgan bien, ¿verdad? Era la 0600. — Kimura echa un vistazo a la maleta que lleva debajo del brazo—. La volví a cerrar por ahora.
—Vamos. — El Príncipe da media vuelta y Kimura va detrás de él con la maleta. Si se topan con su propietario no resultará demasiado difícil culpar al adulto del robo, piensa el chico.
Llegan a sus asientos y el Príncipe le indica a Kimura que se siente junto a la ventanilla. «Lo que viene a continuación es crucial», piensa, mentalizándose. Decide entonces que se sentirá mucho más seguro si vuelve a atar a Kimura.
—Señor Kimura, voy a volver a atarle las manos y los pies, ¿de acuerdo? El bienestar de su hijo está en juego, así que ya imagino que no tiene pensado cometer ninguna estupidez, pero de momento volveré a atarlo.
«A mí personalmente me da igual si va atado o no, ambas opciones me parecen bien»: esta es la actitud que el Príncipe está intentando proyectar. Pero la diferencia que supone el hecho de que un oponente vaya atado o no es considerable. Kimura es mucho más corpulento que él. Aunque sepa que la vida de su hijo pende de un hilo, algo podría hacer que perdiera la cabeza y decidiera llevar a cabo un ataque suicida. Si eso ocurriera, el Príncipe no podría hacer nada para detenerlo. Cuando una situación se vuelve violenta las cosas no siempre salen como uno espera, así que el mejor modo de garantizar su seguridad es que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero también debe asegurarse de que Kimura no sea consciente de ello.
El Príncipe sabe que esto es fundamental para poder ejercer el control sobre alguien. Si una persona se da cuenta de que llega el momento de la verdad y que, si quiere hacer algo para cambiar la situación en la que se encuentra, debe actuar sin más dilación, lo más probable es que lo intente, con independencia del tipo de persona que sea. Si sabe con seguridad que esa es la única opción que tiene, es posible que pelee sin miedo alguno a las consecuencias. Por eso, si uno puede prevenir que su oponente se dé cuenta de ello, es mucho más probable que gane. Muchos dirigentes lo hacen. Ocultan sus verdaderas intenciones. Es como llevar a un par de pasajeros en un viaje de tren sin informarles del destino y haciendo ver que es lo más natural del mundo. A estos pasajeros se les oculta también que pueden bajar en cualquiera de las estaciones del camino. El conductor simplemente mantiene el tren en marcha. Para cuando la gente comienza a lamentar no haber bajado antes, ya es demasiado tarde. Tanto si se trata de una guerra, un genocidio o de las revisiones a una ley, en la mayoría de los casos la gente no es consciente de la situación en la que se encuentra hasta que ya está viviéndola, y para entonces solo puede pensar que, de haberlo sabido antes, habría protestado.
Por eso, cuando el Príncipe termina de atar otra vez las manos y los pies de Kimura con tiras de tela y cinta adhesiva siente un considerable alivio. Kimura ni siquiera parece ser consciente de que perdió la oportunidad de contraatacar.
El Príncipe coloca la maleta a sus pies y la abre, dejando a la vista los fajos de billetes.
—¡Caray!
—No es tan sorprendente. No hay nada especial en una maleta llena de billetes. Lo de las tarjetas bancarias, en cambio, sí que es algo nuevo.
El Príncipe echa otro vistazo a la maleta y, en efecto, en el compartimento de malla de su interior ve cinco tarjetas de débito. Todas tienen cuatro dígitos escritos con marcador en el dorso.
—Supongo que estos son los códigos para poder retirar dinero.
—Es muy probable. Dos tipos de pago: en efectivo y con tarjeta. Un detallazo.
—Me pregunto si, al usar las tarjetas, el propietario de la maleta podría averiguar dónde se retira el dinero...
—Para nada. No es de la policía. Además, ninguna de las personas relacionadas con esta maleta lleva una vida honrada. Ni los que la transportan, ni aquel a quien se la llevan. Es probable que tengan algún tipo de acuerdo para no sabotearse mutuamente.
—Mmm. — El Príncipe le echa una ojeada a uno de los fajos—. Algo me dice que agarró usted uno de estos. ¿Es así, señor Kimura?
La expresión de Kimura se endurece y sus mejillas se sonrojan.
—¿Por qué dices eso?
—Simplemente tengo la sensación de que, al ver esto, es posible que le hayan entrado ganas de hacer algo como, por ejemplo, agarrar un billete o dos, romperlos y tirarlos por el inodoro. ¿Lo hizo?
Al Príncipe no se le escapa que el rostro de Kimura se vuelve lívido. «Parece que acerté».
Entonces Kimura comienza a mover las manos y los pies. Por desgracia, para entonces ya están atados. «Si quería intentar algo, debería haberlo hecho antes».
—¿Sabe qué cosas son justas en esta vida, señor Kimura? — El Príncipe se quita los zapatos y, tras llevarse las rodillas al pecho, se reclina en su asiento y se balancea sobre su coxis.
—Sí. Ninguna.
—¡Exacto! Eso es correcto al cien por ciento. — El Príncipe asiente—. En esta vida hay cosas que se consideran justas, pero no hay forma de determinar si realmente lo son. Por eso, aquellos que hacen creer a los demás que algo es justo son quienes tienen todo el poder.
—No termino de comprender lo que dice, su majestad. Hable para que los plebeyos como yo puedan entenderlo.
—En la década de los ochenta se estrenó un documental titulado El café atómico. Fue muy famoso. Hay una parte en la que los soldados practican el protocolo de actuación en caso de explosión nuclear y tienen que entrar en una zona en la que acaba de explotar una bomba. En la sesión informativa previa a la misión, un tipo con facha de militar de alto rango les explicó a los soldados la operación en el pizarrón. «Solo hay tres cosas que deben temer: la explosión, el calor y la radiación. — Y añade después—: La radiación es la nueva amenaza, pero también es lo que menos debe preocuparlos».
—¿Cómo pudo decir algo semejante?
—La radiación es invisible e inodora. En la película se les dice a los soldados que, si siguen el protocolo, no enfermarán. Por eso, cuando explota la bomba comienzan a marchar directamente hacia el hongo atómico... ¡vestidos con su uniforme habitual!
—¿En serio? ¿Y la radiación no les hizo nada?
—No sea ridículo. Todos terminaron enfermando y sufriendo de un modo horrible. El hecho es que, si la gente oye una explicación, quiere creerla. Y cuando alguien importante dice algo en plan «No se preocupen, no pasa nada» con absoluta convicción, la gente le hace caso. Lo más probable, sin embargo, es que esa persona importante no tenga la menor intención de contar a los demás toda la verdad. En la misma película se incluye un antiguo video educativo para niños. En él, una tortuga de dibujos animados les explica que, si hay una explosión nuclear, deben esconderse debajo de la mesa de inmediato.
—Vaya estupidez.
—A nosotros nos lo parece, pero si el gobierno declara con serenidad y convicción que eso es lo que debe hacerse, a nosotros no nos queda otra alternativa que creer que tiene razón, ¿no? Y puede incluso que así sea. Como, por ejemplo, en el caso del amianto. Ahora está prohibido su uso en la construcción a causa de los peligros que conlleva para la salud, pero antes se celebraban sus propiedades ignífugas y resistentes al calor. Hubo una época en la que se pensaba que usar amianto en la construcción de edificios era lo correcto.
—¿De veras tienes catorce años? Nadie lo diría oyéndote hablar.
«Vaya imbécil — piensa el Príncipe al tiempo que se ríe por la nariz—. ¿Y cómo se supone que debe hablar un chico de catorce años? Si uno lee suficientes libros y obtiene suficientes conocimientos, su forma de hablar evoluciona de forma natural. No tiene nada que ver con la edad». Luego continúa:
—A pesar incluso de los informes que comenzaron a surgir advirtiendo de la peligrosidad del amianto, tardaron años en prohibir su uso. Probablemente, esto hizo que la gente pensara que, si fuera en verdad peligroso, el clamor en su contra sería mayor y se decretaría una ley prohibiendo su uso; como no pasó eso, no debía de ser para tanto. Ahora usamos otros materiales, pero no se sorprenda si en un momento dado comienza a oír que alguno de ellos también es peligroso. Lo mismo sucede con la polución, la contaminación de alimentos o los medicamentos peligrosos. No hay forma alguna de que nadie pueda estar seguro de qué es lo que debe creer.
—El gobierno está podrido, los políticos son lo peor, todo es una basura. ¿Es eso? No es una opinión demasiado original.
—Lo que estoy intentando explicarle no es eso, sino lo fácil que resulta hacer pasar por justas cosas que en realidad no lo son. Aunque, en el momento de afirmar que algo es justo, sea probable que incluso los políticos estén convencidos de ello y no pretendan engañar a nadie.
—¿Y qué?
—Pues que lo más importante es ser una de las personas que decide qué creen los demás. — «Aunque, por más que se lo explique, dudo que llegue a comprenderlo»—. No son los políticos quienes controlan las cosas, sino los dirigentes empresariales y los burócratas. A estos, sin embargo, nunca los verá en la televisión. La mayoría de la gente solo conoce a los políticos que aparecen en la tele y en los periódicos. Lo cual resulta más que conveniente para la gente que se oculta detrás.
—Criticar a los burócratas tampoco es ninguna novedad.
—Pero digamos que alguien opina que los burócratas son inútiles. En realidad no sabe quiénes son, de modo que no sabe a quién está dirigiendo su ira o su descontento. Carecen de rostro. Son los políticos quienes deben trabajar bajo escrutinio público, y los burócratas se aprovechan de ello. Mientras que los políticos están expuestos a todas las críticas, los burócratas permanecen a salvo detrás de ellos. Y si algún político causa algún problema, no hay más que filtrar alguna noticia delicada sobre él a los medios de comunicación. — El Príncipe se da cuenta de que está hablando demasiado. «Probablemente estoy excitado por haber conseguido abrir la maleta»—. En general, la persona que posea más información y pueda usarla para conseguir sus objetivos es la más fuerte. Como en el caso de esta maleta. Solo por el mero hecho de saber dónde está ya puedo controlar a la gente que la quiere.
—¿Qué vas a hacer con el dinero?
—Nada. Al fin y al cabo, solo es dinero.
—Sí, claro. Es dinero.
—En realidad usted tampoco lo quiere, señor Kimura. Ninguna cantidad de dinero conseguirá que su estúpido hijo se recupere.
El rostro de Kimura se contrae, oscureciendo todavía más su expresión. «Qué fácil», piensa el Príncipe.
—¿Por qué haces esto?
—Tiene que ser más específico. ¿Qué quiere decir con «esto»? ¿Se refiere a lo de la maleta? ¿O a que lo haya atado y lo lleve conmigo a Morioka?
Kimura se queda un momento callado. «Ni siquiera sabe qué es lo que está preguntando — piensa el Príncipe—. Pregunta sin estar seguro de qué es lo que quiere averiguar. Alguien como él nunca será capaz de cambiar de vida».
Por último, Kimura hace su pregunta.
—¿Por qué le hiciste daño a mi hijo?
—Ya se lo dije, el Pequeño Wataru me siguió a mí y a mis amigos al tejado y se cayó. «Déjenme jugar con ustedes — no dejaba de decir—. Déjenme jugar con ustedes». Yo le advertí que era peligroso. De veras que lo hice.
El rostro de Kimura enrojece tanto que parece emitir calor. Al final, sin embargo, consigue contener su ira.
—¡Vamos, eso no son más que mentiras! Lo que quiero saber es por qué Wataru, por qué lo escogiste a él.
—Pues para llamar la atención de usted, claro — dice el Príncipe animado, y luego se lleva un dedo a los labios y susurra—: Pero no se lo diga a nadie.
—¿Sabes qué es lo que pienso? — Kimura se le queda mirando con una media sonrisa en los labios. De repente, la tensión desapareció de su rostro y su expresión cobra vida y sus ojos relucen. Es como si volviera a ser joven, un adolescente, como si él también fuera a la escuela. Por un momento, el Príncipe tiene la repentina sensación de estar tratando con un igual—. Creo que me tienes miedo.
El Príncipe está acostumbrado a que le subestimen. Mucha gente lo hace porque es un estudiante pequeño y de aspecto débil. Y él disfruta convirtiendo esa subestimación en miedo.
Pero ahora mismo, es él quien se siente inquieto.
Vuelve a pensar en lo sucedido aquella tarde, unos pocos meses más atrás.
En el parque, entre los árboles de un pequeño bosque, al fondo de un suave barranco, el Príncipe y sus compañeros de clase estaban a punto de probar el aparato médico. Había propuesto que lo usaran para aplicarle una descarga eléctrica a Tomoyasu, ese bobo perruno. Bueno, en realidad no era una propuesta, sino una orden. A diferencia de un desfibrilador externo automático, el uso de este aparato en alguien cuyo corazón funcionaba a la perfección podía llegar a matarlo. El Príncipe lo sabía, pero no se lo había dicho a los demás. Les había proporcionado solo la información indispensable. También sabía que la muerte de Tomoyasu supondría una oportunidad: los demás entrarían en pánico y, en su estado de confusión, acudirían a él en busca de respuestas.
Tomoyasu gritaba y lloraba de tal modo que, al final, el Príncipe accedió a probar el aparato con su perro en su lugar. Para entonces, su interés ya no radicaba en los efectos del desfibrilador. Ahora quería ver cómo afectaba a Tomoyasu sacrificar a su querido perro, una mascota a la que había criado desde que era niño.
El primer paso para conseguir el control de sus compañeros de clase consistía en socavar su autoestima. Les había hecho darse cuenta de lo imperfectos que eran como seres humanos. El modo más rápido para lograr eso consistía en explotar sus impulsos sexuales: averiguaba los deseos sexuales secretos de alguien y luego los exponía en público, humillándolo. O, en algunos casos, exponía a esa persona las actividades sexuales de sus padres, mancillando con ello la imagen que tenía de las personas de las que más dependía. A pesar de que no hay nada inusual en albergar deseos sexuales, la exposición pública de estos siempre conseguía avergonzar a la víctima. Al Príncipe no dejaba de sorprenderle lo bien que funcionaba eso.
El siguiente paso consistía en hacer que traicionaran a alguien. Podía tratarse de un progenitor, de un hermano, de un amigo... Cuando uno traicionaba a alguien importante para él, su autoestima se hundía todavía más. Eso era lo que el Príncipe estaba intentando hacer con Tomoyasu y su perro.
Pero justo cuando acababan de atar al chucho y se disponían a aplicarle la descarga, apareció Kimura.
El Príncipe lo reconoció de inmediato. Era el tipo ese que había conocido en el centro comercial. En aquella ocasión le había dado la impresión de que se trataba de un antiguo delincuente juvenil ya maduro y con un hijo. Alguien vulgar y grosero, además de poco listo.
—¡Oye! ¿Se puede saber qué están haciéndole a ese chucho? — Al parecer, a Kimura solo le interesaba rescatar al perro y al chico—. Eso es, jovencito, enfádate. Les estoy desbaratando la misión. Si no hacen algo rápido, su alteza el Príncipe se pondrá furioso. Por cierto, ¿dónde está su querido Príncipe?
A este no le hizo mucha gracia el modo en que Kimura se reía de él.
—Desde luego, señor, parece estar usted muy satisfecho de sí mismo — dijo el Príncipe, y le tiró una piedra a la cara que le dio directo y lo tiró de espaldas—. ¿Lo recogemos? — preguntó en voz baja el Príncipe y, obedientemente, sus compañeros de clase se pusieron manos a la obra.
Alzaron a Kimura y lo agarraron por los brazos. Luego se acercó otro por la espalda y le rodeó el cuello con un brazo.
—Eso duele — exclamó Kimura.
El Príncipe se acercó a él.
—Supongo que no había reparado usted en que estaba aquí mismo, señor. Debería prestar más atención.
El perro comenzó a ladrar, llamando la atención del Príncipe. Tomoyasu y su chucho permanecían a un lado. Debía de haberse puesto de pie cuando todo el mundo estaba ocupado con Kimura. Las piernas le temblaban. El perro no había intentado huir, sino que esperaba fielmente junto a su dueño, ladrando con valentía. «Estábamos tan cerca», pensó con amargura el Príncipe. Había faltado muy poco para hacer añicos el vínculo que los unía: un poco más de dolor y la traición se habría consumado.
—¿Disfruta su majestad mangoneando así a sus amiguitos? — A pesar de que sus asaltantes no eran más que jovencitos, los dos chicos que le tenían agarrado por los brazos y el que lo hacía del cuello dificultaban sus movimientos.
—¿A pesar de la situación en la que se encuentra todavía se cree rudo? — respondió el Príncipe—. Qué gracioso.
—Las situaciones cambian. Todo depende de cómo se desarrollen las cosas. — Kimura se mostraba muy tranquilo, sin que pareciera inmutarlo el hecho de que lo tuvieran inmovilizado.
—¿Quién quiere darle un puñetazo a este viejo en el estómago? — El Príncipe echó un vistazo a sus compañeros de clase. Una ráfaga de viento agitó las copas de los árboles, haciendo que algunas hojas cayeran al suelo. Los compañeros, confundidos por esa orden inesperada, se miraron entre sí con recelo, pero un momento después ya estaban empujándose para ser el primero en pegar a Kimura. Uno detrás de otro fueron asestándole puñetazos con gran júbilo.
Kimura iba dejando escapar gruñidos que parecían gemidos de dolor, pero luego dijo en un tono de voz relajado:
—Estuve bebiendo, van a hacer que vomite. — Y añadió—: Son conscientes de que no tienen por qué hacer lo que les dice el Príncipe, ¿verdad?
—Tengo una idea. ¿Por qué no probamos el desfibrilador con usted, señor? — El Príncipe bajó la mirada hacia el aparato, que descansaba en el suelo—. ¿Qué le parecería recibir una descarga eléctrica?
—Una idea genial — dijo Kimura animadamente—. Me hace feliz ofrecer mi cuerpo a la ciencia. Siempre pensé que los Curie eran geniales.
—Yo no estaría tan tranquilo si fuera usted.
«Vaya imbécil — pensó el Príncipe—. ¿Cómo ha sobrevivido durante tanto tiempo? No debe de haber trabajado duro ni sufrido en toda su vida. Seguro que siempre hizo lo que le ha venido en gana».
—Sí, tienes razón, debería tomármelo más en serio. ¡Oh, no! ¡Estoy muy asustado, su majestad! — La voz de Kimura subió una octava—. ¡Sálveme, su majestad! ¡Y luego deme un beso!
Al Príncipe esto no le pareció gracioso, pero tampoco dé la enojó. Básicamente, le costaba comprender cómo podía habérselas arreglado alguien como Kimura para llegar vivo a la edad que tenía.
—Está bien, probémoslo. — El Príncipe volvió a mirar a sus compañeros de clase. Después de propiciarle puñetazos a Kimura, se habían quedado ahí sin decir nada, a la espera de nuevas instrucciones. En cuanto el Príncipe lo indicó, varios agarraron el desfibrilador y se lo acercaron a Kimura. Tenían que colocarle los parches con electrodos en el pecho. Uno de ellos se inclinó, le levantó a Kimura la camisa y estaba a punto de colocarle uno cuando él volvió a hablar.
—Deberías tener cuidado con mis piernas. Nadie está sujetándomelas. Voy a darte una patada que saldrás volando. ¡Su alteza, dígale a estos idiotas que me agarren las piernas!
El Príncipe no tenía claro si Kimura estaba intentando mostrarse despreocupado o si simplemente estaba loco, pero aceptó la sugerencia y ordenó a uno de sus compañeros de clase que lo hiciera.
—¿No hay ninguna chica en la pandilla? Preferiría que fueran chicas quienes me agarraran. Ustedes apestan a semen.
El Príncipe lo ignoró y les dijo a sus compañeros de clase que le colocaran los parches.
«Y si eso lo mata — pensó—, le diremos a la policía que este borracho desconocido apareció con el desfibrilador y que se dio la descarga él mismo». Suponía que nadie le daría la mayor importancia a que un borrachote desaliñado terminara muerto.
—Adelante — dijo el Príncipe, mirando a Kimura. Por cómo lo tenían agarrado los chicos, su postura parecía la de Jesús clavado en la cruz.
—Un momento — dijo Kimura con tranquilidad—. Hay algo que me preocupa. — Se volteó hacia el chico que le sujetaba el brazo izquierdo—. Creo que tengo un granito en el labio. ¿Tiene mal aspecto?
—¿Cómo? — Confundido, el chico parpadeó y se inclinó para mirarlo. Kimura le escupió con violencia y un gargajo fue a parar a la cara del chico, que se encogió y soltó el brazo del hombre para pasarse una mano por el rostro y quitarse el escupitajo.
Inmediatamente después, Kimura le dio un puñetazo en lo alto del cráneo al chico que le sostenía las piernas. Este bizqueó y se llevó ambas manos a la cabeza, liberando las piernas de Kimura.
Entonces Kimura dio una patada hacia atrás y le clavó el talón en el tobillo al estudiante que tenía detrás. Y, por último, lanzó un puñetazo a la cara del chico que le agarraba el brazo derecho. En apenas unos segundos había dejado a cuatro chicos gimiendo de dolor y volvía a estar libre.
—¡Tachááán! ¿Vio, su majestad? Envíe a todos los compañeros de clase que quiera por mí, no importa. Mire, ni un rasguño. Ahora es su turno. — Avanzó amenazadoramente hacia el Príncipe.
—Vamos, chicos, ocúpense de este viejo — ordenó el Príncipe—. No tengan miedo de hacerle daño.
Además de los cuatro desdichados que Kimura acababa de quitarse de encima, había tres chicos más.
Después de ver lo que Kimura les había hecho a sus amigos, estos claramente estaban aterrorizados.
—Todo aquel que no pelee como debería jugará después a un pequeño juego conmigo. O quizá haré que jueguen sus hermanos. O sus hermanas. O tal vez vuestros padres.
El Príncipe no necesitó decir nada más para que los chicos le hicieran caso. La mera insinuación de que pudieran recibir una descarga eléctrica hizo que siguieran sus órdenes cual robots programados para ello.
Kimura se encargó de ellos con facilidad. Dos de los chicos tenían cuchillos, pero él arremetió con violencia, repartiendo puñetazos a diestra y siniestra, agarrándolos por el cuello de las camisas y tirando con fuerza hasta hacer volar los botones de sus uniformes. No se contuvo. Uno cayó al suelo sangrando por la boca, pero él siguió golpeándole la cara con el codo y la palma de la mano. A los otros dos les rompió los dedos intencionadamente. Para cuando terminó, las piernas le temblaban, bien a causa del alcohol, bien de la fatiga, pero eso solo le confería una apariencia aún más monstruosa.
—¿Qué me dices, principito? ¡Te crees muy duro, pero ni siquiera puedes con un viejo! — El rostro de Kimura brillaba aquí y allá, como si estuviera salpicado de baba.
Antes de que el Príncipe pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Kimura se le echó encima, le agarró por el uniforme y tiró con fuerza, rompiendo la tela del uniforme. Luego se dispuso a colocar los parches con electrodos en el pecho desnudo del chico.
El Príncipe intentó defenderse agitando los brazos.
—Sí, creo que me tienes miedo. — Sentado en el Shinkansen, el tono de voz de Kimura suena casi triunfal—. Por eso fuiste por mi hijo. Querías vengarte de mí por haberte amedrentado.
«¡Eso no es cierto!», está a punto de replicar el Príncipe, pero se traga las palabras. Sabe que dejar traslucir las emociones es señal de debilidad.
En vez de eso, se para a preguntarse a sí mismo si estaba asustado realmente.
Es cierto que el arrebato de Kimura en el parque lo había intimidado. Era un tipo fuerte, estaba furioso y parecía por completo ajeno a toda decencia o sentido común. Encontrarse ante un dominio físico semejante supuso un shock para el Príncipe, que dependía de los libros para compensar su falta de experiencia vital. Mientras veía a Kimura dándole una paliza a sus compañeros de clase tuvo la impresión de estar observando a la humanidad en su verdadera forma, y que él no era más que una mera pieza de atrezo en una barata producción teatral.
Por eso dio media vuelta y salió corriendo, aunque en aquel momento se dijo a sí mismo que iba a por Tomoyasu y el perro.
Por supuesto, no tardó en recobrar la compostura. Era consciente de que Kimura no era más que un perdedor que a la mínima recurría a la violencia sin considerar las consecuencias. Pero ese momento de terror y confusión que le había hecho sentir no se le había ido de la cabeza, y su deseo de venganza había ido creciendo con los días. Sabía que no se sentiría satisfecho hasta que hubiera aterrorizado y doblegado a Kimura.
Y, si no lo conseguía, eso querría decir que había llegado al límite de sus poderes.
Lo consideró un desafío, una prueba a su capacidad y sus aptitudes.
—No le tenía miedo, señor Kimura — responde—. Lo que sucedió con su hijo fue solo parte de una prueba. Algo así como una prueba de aptitud.
Kimura no parece comprender qué significa eso, pero tiene la impresión de que el Príncipe está menospreciando a su hijo encomado. Su rostro vuelve a enrojecer y la confianza en sí mismo que un momento atrás mostró desaparece. «Eso está mejor», piensa el Príncipe.
Este alza la maleta hasta su asiento, introduce la combinación 0600 y la abre.
—¿Ahora su majestad quiere dinero? ¿Es que la paga que le dan tus padres no es muy elevada?
El Príncipe ignora la burla de Kimura, agarra las tarjetas de débito y las guarda en el bolsillo. Luego vuelve a cerrar la maleta y la toma por el mango.
—¿Qué estás haciendo?
—Pensé en volver a dejar la maleta donde estaba.
—¿Qué diantre significa eso?
—Exactamente lo que parece. Voy a dejarla donde estaba, en el compartimento de la bolsa de basura. O quizá la dejo en algún lugar donde sea más fácil que la encuentren. Seguro que eso es mejor. Podría dejarla en uno de los compartimentos portaequipajes.
—¿Y por qué harías algo así?
—Ya averigüé qué hay dentro de la maleta. Ahora, ya no me importa. Será más divertido ver cómo otros se pelean para conseguirla. Y agarré las tarjetas de débito, eso debería causarle algún problema a alguien más adelante.
Kimura lo queda mirando por completo desconcertado. Es incapaz de comprender las motivaciones del Príncipe. «Seguro que no está acostumbrado a que alguien haga algo por alguna razón que no sea la obtención de dinero o la posibilidad de jactarse de ello. No entiende mi deseo de averiguar cómo se comporta la gente».
—Ahora regreso. — El Príncipe se pone de pie y sale por la puerta del vagón tirando de la maleta.