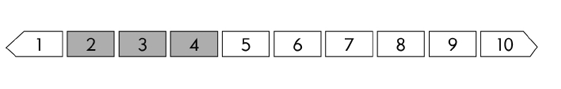
—¿Cómo tienes la herida? — le pregunta Mandarina, que va en el asiento del pasillo, a Limón, que está sentado junto a la ventanilla.
Se encuentran en el vagón número tres, hilera diez, en el lado con tres asientos. Sin dejar de mirar por la ventanilla, Limón murmura:
—¿Por qué tuvieron que deshacerse de los serie 500? Esos vagones azules me encantaban. — Y, como si por fin oyera la pregunta, frunce el ceño y pregunta—: ¿Qué herida? — Su larga cabellera recuerda a la melena de un león, aunque resulta difícil decir si se la peina así o simplemente la lleva desgreñada. La absoluta falta de interés que siente por el trabajo (o, de hecho, por cualquier cosa) es perceptible tanto en su mirada como en la sempiterna mueca de su labio superior. Mandarina se pregunta vagamente si la apariencia de su compañero está dictada por su personalidad o si sucede más bien al revés.
—Me refiero al corte que te hicieron ayer — señala—. En la mejilla.
—¿Cuándo me hicieron un corte?
—Salvando a este niño rico.
Ahora Mandarina señala al tipo que va en el asiento del medio, un joven de unos veintipocos años y con el pelo largo que se encuentra entre ambos. Su mirada va alternativamente de un hombre al otro. Tiene mucho mejor aspecto que cuando lo rescataron la noche anterior. Lo encontraron atado, acababan de darle una paliza y no podía dejar de temblar. Sin embargo, no ha pasado siquiera un día entero y ya parece recuperado por completo. «Seguro que está vacío por dentro», piensa Mandarina. Suele ser el caso de la gente que no lee libros. Se trata de personas vacías y monocromas que pueden cambiar el chip como si nada. Se tragan algo y, en cuanto desciende por su garganta, se olvidan de ello. Físicamente incapaces de empatía. Son quienes más necesitan la lectura, pero en la mayoría de los casos ya es demasiado tarde.
Mandarina consulta su reloj. Son las nueve de la mañana, así que han pasado ya nueve horas desde el rescate del niño rico. Se trata del hijo único de Yoshio Minegishi. Estaba retenido en un edificio de la zona de Fujisawa Kongocho, en una habitación situada en una tercera planta subterránea, y Mandarina y Limón lo sacaron de allí.
—No digas tonterías. Yo nunca haría algo tan estúpido como dejar que me hicieran un corte. — Limón y Mandarina miden lo mismo, alrededor de uno ochenta, y ambos tienen la misma constitución larguirucha. La gente suele pensar que son hermanos, a veces incluso gemelos. Gemelos asesinos a sueldo. Siempre que alguien se refiere a ellos como hermanos, Mandarina siente una profunda frustración. Le resulta increíble que puedan compararlo con alguien tan descuidado y simple. Seguramente a Limón no le molesta, pero Mandarina no soporta lo dejado que es. Uno de sus socios dijo una vez que Mandarina era de trato fácil, mientras que Limón resultaba insufrible. Era como la fruta: nadie quiere comerse un limón. Mandarina se mostró del todo de acuerdo.
—Entonces ¿qué es este corte que tienes en la mejilla? La línea roja que va de aquí a aquí. Oí cómo te lo hacían. Uno de esos matones te atacó con una navaja y soltaste un grito.
—Yo nunca gritaría por algo así. Si lo hice fue porque el tipo cayó derrotado demasiado rápido y me sentí decepcionado. Dije algo en plan: «¡Será cobarde!». En cualquier caso, esto que tengo en la cara no es ningún corte. Solo se trata de un sarpullido. Tengo una alergia.
—Nunca vi un sarpullido que parezca un corte.
—¿Acaso eres el creador de los sarpullidos?
—¿Si soy qué? — Mandarina se muestra confuso.
—¿Has creado los sarpullidos y las reacciones alérgicas de este mundo? ¿No? Entonces quizá seas un médico especialista y estás poniendo en cuestión los veintiocho años que llevo lidiando con alergias. ¿Qué sabes exactamente sobre sarpullidos?
Siempre igual. Limón se pica y empieza a despotricar y a meterse con él. Si Mandarina no terminara aceptando las culpas o, simplemente, dejara de escucharlo, Limón podría seguir increpándole de forma indefinida. De repente, sin embargo, el chico que está sentado entre los dos, el Pequeño Minegishi, emite un ruido. Está mascullando algo.
—Este... Yo...
—¿Qué? — pregunta Mandarina.
—¿Qué? — pregunta Limón.
—Este... Eeeh... ¿Cómo han dicho que se llaman?
Cuando lo encontraron la noche anterior, estaba atado a una silla y le habían dado una buena golpiza. Mandarina y Limón lo despertaron y, mientras lo cargaban, no dejaba de repetir: «Lo siento, lo siento». Era incapaz de decir nada más. Mandarina se da cuenta de que es muy probable que el chico no tenga ni idea de lo que está pasando.
—Yo soy Dolce y este es Gabbana — dice con despreocupación.
—No — replica Limón—. Yo soy Donald y él es Douglas — añade, señalando a Mandarina con un movimiento de cabeza.
—¿Qué? — Pero nada más preguntarlo ya sabe que se trata de personajes de Thomas y sus amigos. Da igual cuál sea el tema, Limón siempre se las arregla para sacar a colación Thomas. Se trata de una serie infantil de animación protagonizada por trenes. A Limón le encanta. Siempre que necesita una alegoría, lo más probable es que recurra a alguno de sus episodios. Todo lo que sabe sobre la vida y la felicidad lo ha sacado de ese programa.
—Sé que ya te lo he explicado antes, Mandarina. Donald y Douglas son unas locomotoras gemelas de color negro. Ambas hablan con gran corrección. En plan: «¡Cielos! ¡Pero si se trata de nuestro querido amigo Henry!». Hablar de este modo causa una buena impresión. Seguro estarás de acuerdo.
—No puedo decir que no.
Limón mete una mano en el bolsillo de su chamarra, rebusca algo y, tras sacar una hoja reluciente del tamaño de una agenda de viaje, señala un dibujo:
—Mira, este es Donald. — En la hoja se ven un puñado de trenes. Son calcomanías de Thomas y sus amigos. Una de las locomotoras es negra—. Por más que te lo explique, siempre te olvidas de los nombres. Parece que te da igual.
—Es que me da igual.
—Eres un aburrido. Mira, te daré esto para que puedas recordar sus nombres. Comenzando por aquí, este es Thomas, y aquí está Oliver. En esta hoja los tienes a todos. Incluso a Diesel. — Limón comienza a recitar sus nombres uno a uno. Mandarina le devuelve la hoja con calcomanías.
—Bueno... Entonces ¿cómo se llaman? — pregunta el Pequeño Minegishi.
—Hemingway y Faulkner — dice Mandarina.
—Bill y Ben también son gemelos. Y Harry y Burt — añade Limón.
—Nosotros no somos gemelos.
—Bueno, Donald y Douglas ya me parece bien — opina el Pequeño Minegishi con seriedad—. ¿Los contrató mi padre para que me rescataran?
Limón comienza a rascarse la oreja con indiferencia.
—Bueno, supongo que podría decirse que sí. Aunque, siendo honestos, en cierto modo no tuvimos más remedio que aceptar el encargo. Decirle que no a tu padre es demasiado peligroso.
Mandarina se muestra de acuerdo.
—Tu padre es de verdad intimidante.
—¿Tú también piensas que da miedo o contigo es más suave porque eres hijo suyo? — Limón le clava un dedo al niño rico. Lo hace ligeramente, pero el joven se sobresalta de todos modos.
—Yo... Eeeh... No, no creo que sea tan intimidante.
Mandarina sonríe sarcástico. Ese olor tan particular de los asientos del tren hace que comience a sentirse cómodo.
—¿Estás al corriente de las cosas que tu padre hacía cuando estaba en Tokio? Corren historias muy locas. Como la de la chica que se retrasó cinco minutos en el pago de un préstamo. Dicen que le cortó un brazo. ¿Esa la has oído? No un dedo, ¿Oye? ¡Todo el brazo! Y no estamos hablando de cinco horas. Solo se retrasó cinco minutos, y él la dejó manca... — Se detiene aquí, consciente de que el mundo bien iluminado del Shinkansen no es lugar para detalles escabrosos.
—Sí, oí esa historia — murmura el niño rico, en apariencia interesado—. Y luego mi padre metió el brazo en el microondas, ¿verdad? — Lo dice como si estuviera hablando de la vez que su padre probó una nueva receta.
—¿Y qué hay de esta otra? — Limón se inclina hacia delante y vuelve a clavarle un dedo al joven—. Un tipo no quería pagarle y tu padre mandó secuestrar a su hijo, los puso a ambos cara a cara, les dio un cúter a cada uno y...
—Esa también la oí.
—¿La has oído? — insiste Mandarina, desconcertado.
—Lo cierto es que tu padre es un tipo listo. No se complica la vida. Si alguien le causa problemas, ordena que se libren de él, y si algo es demasiado complicado, opta por dejarlo en paz. — Limón observa por la ventanilla que otro tren parte de la estación—. Hace algún tiempo había un tipo en Tokio llamado Terahara. Ganó mucho dinero e irritó a muchas personas haciéndolo.
—Sí, su organización se llamaba Doncella. Sé quién es. Oí hablar de él.
El joven está comenzando también a sentirse cómodo y a dar muestras de cierta altivez. A Mandarina no le gusta. Puede aceptar a los niños mimados en los libros, pero en la vida real no le interesan. Le resultan irritantes.
—Doncella desapareció hace seis o siete años — prosigue Limón—. Terahara y su hijo murieron, y la organización se disgregó. Tu padre debió de oler que las cosas iban a ponerse feas, así que tomó sus cosas y se marchó de la ciudad en dirección al norte, a Morioka. Un tipo listo, como dije.
—Gracias.
—¿Por qué me das las gracias? No estoy alabando a tu padre. — Limón mantiene los ojos puestos en los vagones blancos del tren que se aleja de la estación, aparentemente triste por verlo marchar.
—No, por haberme salvado. Creí que ya no lo contaba. Debían de ser unos treinta o así. Me ataron y me metieron en una habitación subterránea. Y tuve la sensación de que me matarían aunque mi padre pagara el rescate. Parecían odiarlo de veras. Estaba convencido de que había llegado mi fin.
El niño rico parece mostrarse cada vez más hablador y Mandarina hace una mueca.
—Eres muy listo. En primer lugar, todo el mundo odia a tu padre. No solo tus amiguitos de anoche. Diría que es más fácil encontrar a, no sé, una persona inmortal que a alguien que no odie a tu padre. En segundo lugar, como dijiste, te habrían matado en cuanto hubieran conseguido el dinero. Sin duda. En efecto, de ahí no ibas a salir con vida.
Minegishi se había puesto en contacto con Mandarina y Limón desde Morioka y les había encargado que llevaran el dinero del rescate a los secuestradores y liberaran a su hijo. Parecía un trabajo fácil, pero nada lo es nunca.
—Tu padre fue muy específico — explica Limón en tono gruñón, al tiempo que comienza a contar con los dedos—: «Salven a mi hijo. Traigan de vuelta el dinero del rescate. Maten a todos los implicados». Habla como si estuviera convencido de que obtendrá todo aquello que desea.
Minegishi les había dejado claras sus prioridades. Lo más importante era rescatar a su hijo, luego conservar el dinero y por último matar a los secuestradores.
—Pero, Donald, cumplieron con todo. Lo hicieron a la perfección — dice el niño rico con los ojos relucientes.
—¡Un momento! ¿Dónde está la maleta, Limón? — pregunta Mandarina repentinamente preocupado. Se suponía que Limón tenía que llevar la maleta con el dinero del rescate. No se trataba de un bulto lo bastante grande para un viaje largo, pero era un modelo de un tamaño decente y con un mango robusto. Mandarina acaba de percatarse de que no está en la bandeja portaequipajes, ni debajo del asiento, ni en ningún otro lugar a la vista.
—¡Te diste cuenta, Mandarina! — Con una amplia sonrisa en el rostro, Limón se recuesta en el asiento y levanta las piernas hasta colocarlas en el asiento que tiene delante. Luego se mete una mano en un bolsillo—. Mira esto.
—La maleta no cabe en tu bolsillo.
Limón se ríe, aunque nadie más lo hace.
—Ya, tranquilo. Lo que llevo en el bolsillo es este pequeño trozo de papel. — Saca del bolsillo algo del tamaño de una tarjeta de presentación y lo agita en el aire.
—¿Qué es eso? — El niño rico se inclina hacia delante para verlo mejor.
—Es un cupón para un sorteo que celebran en el supermercado en el que nos detuvimos de camino a la estación. Lo hacen cada mes. ¡Mira, el primer premio es un viaje! ¡Y parece que han metido la pata, porque no aparece ninguna fecha de caducidad, así que si uno gana puede hacerlo cuando quiera!
—¿Me dejas verlo?
—Ni hablar. No pienso dártelo. ¿Para qué quieres tú un viaje gratis? Tu padre puede pagarte los que quieras. Pídeselo a él.
—Déjate de sorteos, Limón, y dime dónde diablos metiste la maleta — lo corta Mandarina, irritado. No puede evitar sentir una horrible premonición.
Limón se voltea hacia él con expresión serena.
—Veo que no sabes mucho sobre trenes, así que te lo explicaré. En los modelos actuales de Shinkansen, el compartimento para el equipaje voluminoso como maletas grandes, equipos de esquí o cosas así se encuentra en el vestíbulo del vagón.
Mandarina se queda de forma momentánea sin palabras. Para aliviar la presión de la sangre que ha comenzado a hervir en su cabeza, le da un codazo al niño rico en el brazo. Este suelta un grito y luego protesta, pero Mandarina lo ignora.
—Limón, ¿es que tus padres no te enseñaron que uno no debe perder nunca de vista sus pertenencias? — Mandarina hace todo lo posible para no alzar la voz.
Limón se siente claramente ofendido.
—¿Se puede saber qué significa eso? — protesta—. ¿Acaso ves por aquí algún lugar donde hubiera podido dejar la maleta? Ocupamos los tres asientos, ¿dónde diablos querías que la metiera? — Unas pocas gotas de saliva salpican al niño rico—. ¡Tenía que dejarla en algún lugar!
—Podrías haber usado la bandeja portaequipajes que hay sobre nuestras cabezas.
—¡Tú no la has llevado, así que no lo sabes, pero es una maleta muy pesada!
—La llevé un rato y no es tan pesada.
—¿Y no crees que si alguien hubiera visto a un par de tipos de aspecto sospechoso como nosotros cargando una maleta habría supuesto que hay algo valioso dentro? Habríamos quedado expuestos. ¡Solo estoy procurando ser cuidadoso!
—No habríamos quedado expuestos.
—Por supuesto que sí. Y, en cualquier caso, Mandarina, ya sabes que mis padres murieron en un accidente cuando yo todavía iba a la guardería. No tuvieron tiempo de enseñarme muchas cosas. Y está claro que una de ellas no fue que no perdiera de vista mis pertenencias.
—Eres un irresponsable.
De repente, el celular que Mandarina lleva en el bolsillo vibra, provocándole un cosquilleo en la piel. Al consultar en la pantalla quién le llama, tuerce el gesto.
—Es tu padre — le dice al niño rico. Y justo cuando se levanta y se dirige hacia el vestíbulo del vagón para responder la llamada, el Shinkansen comienza a moverse.
La puerta automática se abre y, al salir del vagón, Mandarina acepta la llamada y se lleva el celular a la oreja.
—¿Y bien? — pregunta Minegishi en un tono de voz tranquilo pero penetrante.
Mandarina se acerca a la ventanilla y contempla el cambiante paisaje urbano.
—El tren acaba de partir.
—¿Está a salvo mi hijo?
—Si no lo estuviera, no habríamos embarcado.
Luego Minegishi le pregunta si tienen el dinero y qué les ha pasado a los secuestradores. El ruido del tren en marcha va en aumento y la comunicación es cada vez más difícil. Mandarina hace su informe.
—En cuanto me hayan traído a mi hijo, su encargo habrá concluido.
«Pero si estás ahí relajándote en tu villa, ¿de verdad te importa tu hijo?».
Mandarina se muerde la lengua.
La línea se corta. Mandarina se da la vuelta para regresar a su asiento, pero se detiene de golpe: Limón se encuentra delante de él. Es una sensación extraña estar frente a alguien que mide exactamente lo mismo que uno. Es como mirarse en un espejo. La persona que Mandarina ve, sin embargo, es más descuidada y se comporta peor que él, causándole la peculiar sensación de que sus propios rasgos negativos se han encarnado en una persona y están devolviéndole la mirada.
—Estamos en apuros, Mandarina — dice Limón dando muestras de su nerviosismo innato.
—¿Apuros? No me culpes de tus problemas.
—También es problema tuyo.
—¿Qué sucede?
—Dijiste que debería haber dejado la maleta con el dinero en la canastilla portaequipajes del vagón, ¿verdad?
—Así es.
—Bueno, tus palabras me dejaron inquieto, así que fui a buscarla al compartimento portaequipajes del vestíbulo que hay al otro extremo del nuestro.
—Bien hecho. ¿Y?
—No está.
Los dos salen corriendo y cruzan a toda velocidad el vagón número tres hasta el otro extremo; el lugar para dejar el equipaje está justo al lado del baño. En el compartimento hay dos estantes y una maleta grande descansa en el superior, pero no es la de Minegishi con el dinero. A un lado hay una pequeña repisa vacía sobre la que antes debió de haber un teléfono público.
—¿Estaba aquí?
—Sí.
—¿Y adónde ha ido?
—¿Al baño?
—¿La maleta?
Limón voltea hacia el baño y abre la puerta de golpe. No está claro si actúa en broma o en serio, pero su voz suena agitada cuando, después, exclama:
—¿Dónde estás? ¿Adónde demonios fuiste? ¡Vuelve!
«Puede que alguien la haya tomado por equivocación», piensa Mandarina, pero sabe que no es así. Se le acelera el pulso. El hecho de sentirse intranquilo lo pone aún más nervioso.
—¡Oye, Mandarina! ¿Qué tres palabras describen nuestra situación actual?
Justo entonces, el carrito de los aperitivos entra en el vestíbulo. La joven azafata se detiene un momento para preguntarles si quieren algo, pero como no quieren que oiga su conversación, le hacen un gesto con la mano para que siga adelante.
Mandarina espera a que el carrito haya desaparecido por detrás de la puerta.
—¿Tres palabras? ¿Estamos en apuros?
—Estamos bien jodidos.
Mandarina le propone a su compañero regresar a sus asientos: así se calmarán y seguro que se les ocurre algo. Se voltea para salir del vestíbulo y Limón va detrás de él.
—¡Y no he terminado! ¡Todavía hay más combinaciones de tres palabras! — Puede que se deba a que está confundido, o simplemente es idiota, pero en el tono de voz de Limón no se percibe la menor seriedad.
Mandarina hace como que no le oye y, tras entrar en el vagón número tres, camina el pasillo. A pesar de ser un día laboral por la mañana, el vagón no va lleno: poco menos de la mitad de los asientos están ocupados. Mandarina no sabe cuánta gente suele ir en el Shinkansen, pero le parece poca.
Como se dirigen hacia la parte trasera del tren, tienen a los pasajeros de cara. Unos están sentados de brazos cruzados, otros tienen los ojos cerrados, hay gente leyendo el periódico, gente de negocios... Mientras avanza, Mandarina va examinando las bandejas portaequipajes y los reposapiés en busca de una maleta negra de tamaño mediano.
El Pequeño Minegishi sigue sentado en su asiento, situado en la parte media del vagón. Ha reclinado el asiento y tiene los ojos cerrados, la boca abierta y el cuerpo apoyado en la pared y la ventanilla. Debe de estar cansado. Al fin y al cabo, hace dos días fue secuestrado y torturado, anoche lo rescataron y esta mañana lo han metido en un tren sin que haya tenido tiempo de dormir.
Pero no es eso lo que a Mandarina se le pasa por la cabeza. En su lugar, el corazón comienza a latirle con fuerza. «No puede ser». Por un momento se queda petrificado, pero se recompone con rapidez y, tras sentarse junto al joven, comprueba su pulso en el cuello.
Limón se acerca a ellos.
—¿Durmiendo en tiempos de crisis, señorito?
—Nuestra crisis acaba de empeorar, Limón.
—¿Cómo?
—El señorito está muerto.
—No puede ser. — Y, unos pocos segundos después, añade—: Estamos jodidos de veras. — Luego cuenta con los dedos y masculla—: Ahora las palabras son cuatro.