Capítulo IX
Roma es nuestra
Se podría decir que el cristianismo,
tal y como lo conocemos hoy y tal y como ha existido durante casi
diecisiete siglos, se inició en aquel concilio de Nicea que
Constantino el Grande se empeñó en patrocinar y presidir en el año
325. Y, gracias a él, las comunidades cristianas que fundó Pablo de
Tarso en Asia Menor allá por el siglo I se convirtieron en la Santa
Iglesia Católica Apostólica y Romana. Merced a la intervención
oportuna de Constantino, que supo orientar la proa de la nave del
cristianismo hacia su objetivo más importante, la religión
cristiana no solo se convirtió en el único culto de Roma, sino que
Roma se convirtió en posesión de la Iglesia cristiana. En unos
cuantos siglos, pasó de ser la Urbe a ser la Ciudad Santa, capital
no de Italia, pues no consiguió serlo hasta finales del siglo XIX,
sino del Patrimonio de San Pedro que más tarde se llamó Ducado
Romano o Santa República de los Romanos y, finalmente, Estados
Pontificios.
LA ENVIDIA NO PERDÍA DE VISTA NUESTROS BIENES
El empeño de Constantino el
Grande en convocar y llevar a buen puerto el concilio de Nicea no
fue un capricho ni tuvo base religiosa alguna. Tuvo, sin embargo,
una base política sumamente importante. Si Constantino había
elegido la religión cristiana para oficializarla y elevarla al
panteón de Roma, evidentemente debería recibir algo de ella y ya
dijimos que uno de los factores más importantes para él fue la
unidad. Un solo dios y una única doctrina.
Pero suponemos cuál sería la
enorme sorpresa de Constantino y probablemente su gran decepción
cuando comprobó que la doctrina distaba mucho de ser única, pues
había numerosísimas ideas que disentían unas de otras y no había
manera de que sus seguidores se pusieran de acuerdo. Ya dijimos lo
complicado que fue acordar si Cristo era Dios o no lo era y, si lo
era, si era igual al padre, es decir, si procedía de él por
emanación o por creación y, si era igual al padre, si tenía una
sola naturaleza humana o dos, una humana y otra divina y, si tenía
dos, si María podía ser madre de las dos o solamente de una y, si
María era madre de ambas, si tendría una o dos voluntades y así,
cavilación tras cavilación, una agudeza teológica tras otra,
siempre había algún tema difícil de sostener porque siempre había
alguien que cavilaba más de la cuenta y llegaba a conclusiones
diferentes. Incluso, aunque el tema se sostuviese, aquella
tendencia de los bizantinos a especular con lo indemostrable les
llevaba siempre a localizar algún matiz que no se hubiera tenido en
cuenta y era necesario analizarlo y llegar a una conclusión
colegiada.
El primer asunto que hubo que
dilucidar en Nicea fue la elección de los evangelios canónicos, con
el fin de desestimar toda aquella sobreabundancia de textos que
pretendían narrar la historia de Jesús y la de sus apóstoles,
incluida la misma María Magdalena. La elección recayó, como
sabemos, en los evangelios atribuidos a Mateo, a Marcos, a Lucas y
a Juan. Cómo y por qué se eligieron cuatro entre tantos, es algo
que había explicado Ireneo de Lyon ya en el año 185 en su obra
Adversus Aereses:
«El evangelio es la columna de
la Iglesia, la Iglesia está extendida por todo el mundo, el mundo
tiene cuatro regiones y conviene, por tanto, que haya también
cuatro evangelios. El evangelio es el cuento o soplo divino de la
vida para los hombres y, puesto que hay cuatro vientos cardinales,
de ahí la necesidad de cuatro evangelios. El Verbo creador del
universo reina sobre los querubines, los querubines tienen cuatro
formas y he aquí por qué el Verbo nos ha obsequiado con cuatro
evangelios.» Como vemos, el porqué es contundente. Pero esto no es
más que el número de evangelios, no de cuáles y de cómo
reconocerlos entre cincuenta textos reunidos. El método resulta,
cuando menos, original, al menos el que difundió una obra anónima
titulada Libelus Synodicus y que menciona Holbach,
filósofo francés de origen alemán del siglo XVIII, en su
Historia crítica de Jesús.
Según este documento, las
oraciones de los obispos reunidos en el concilio realizaron el
milagro de que los textos verdaderos se separasen de los falsos y
se depositasen sobre el altar. Hay otra versión según la cual,
colocaron los cincuenta evangelios sobre el altar y los falsos
cayeron al suelo por sí mismos, permaneciendo arriba los cuatro
canónicos. Y otra, mucho más ingenua, cuenta que el mismo Espíritu
Santo entró en forma de paloma en la sala conciliar, voló sobre los
textos y se fue posando, uno a uno, sobre los que habrían de
considerarse canónicos y sagrados.
Estas explicaciones que hoy
nos parecen risibles recibieron el beneplácito de las gentes en un
tiempo en el que el pensamiento humano se hallaba todavía muy cerca
del pensamiento mágicoinfantil y aún debía transcurrir mucho tiempo
hasta alcanzar el pensamiento lógico-adulto que considerase
increíbles tales hechos.
Otro de los asuntos a
dilucidar en Nicea fue la controversia de Arrio, cuya doctrina ya
dijimos que excluía la Trinidad y, por tanto, resultaba mucho más
aceptable para iletrados y mentes sencillas. Siglos después del
concilio, dos cronistas cristianos, Nicéforo Calixto en el siglo
XIV y César Baronio en el XVI, contaron otro hecho, hoy increíble,
sucedido en el concilio de Nicea. La repulsa a la idea herética de
Arrio fue tan unánime que los obispos Crisanto y Misonio
fallecieron durante la primera sesión del concilio, pero
resucitaron para firmar las actas de condena del hereje, tras lo
cual volvieron a morir para siempre.
Por fantástico que sea este
hecho, nos da una idea del encono con el que debieron enfrentarse
las dos facciones niceanas, la de Arrio, con su idea herética de
que Cristo no era consustancial con el padre, y la de Alejandro,
patriarca de Alejandría y defensor a ultranza de la
consustancialidad de las tres personas de la Trinidad. Un
enfrentamiento que duró siglos, porque, por mucho que Nicea
condenase a Arrio, el siguiente concilio celebrado en Antioquia en
328, le dio la razón, entre otras cosas, porque las hermanas de
Constantino y, puede que también su madre, se habían decidido por
el arrianismo que ya hemos dicho que era mucho más fácil de
comprender que la doctrina ortodoxa.
En la famosa obra de Eusebio
sobre la vida de Constantino, aparece el texto de las cartas que el
Emperador dirigió a los contrincantes para exigirles que pusieran
fin a sus diferencias y a los disturbios que ocasionaban, ya que él
quería la paz por encima de todo. Sabemos por las cartas de
Constantino que lo único que pretendió con el concilio de Nicea fue
solventar los desacuerdos que le preocupaban enormemente porque
rompían aquella unidad tan buscada. Por eso, escribió a los
contendientes diciéndoles lo que había que hacer. Sus cartas
rebosan autoridad porque también escribió en el año 335 a los
conciliares reunidos en Tiro para afirmar que no debían contradecir
las determinaciones del soberano, destinadas a la defensa de la
verdad.
Suponemos que a Constantino
tanto le daría que Cristo fuese igual, inferior o superior al Padre
y que no entendería el debate surgido a raíz de la declaración de
que ambos eran iguales, ya que, si lo eran, si ambos eran el mismo
Dios, no faltó quien apuntase que admitir la igualdad del padre y
el hijo suponía admitir que también el padre había padecido en la
cruz. Lo que en realidad quería Constantino era acabar con las
disputas y con los disturbios que perturbaban no solo la paz de los
dioses, sino la paz del Imperio. Ya hemos comentado que muchas de
aquellas discusiones bizantinas se arreglaban con las armas en la
mano.
En los siglos siguientes, fue
habitual la presencia de turbas de monjes violentos que acudían a
los concilios dispuestos a conseguir que se proclamase la verdad,
que su líder, un obispo o un patriarca, defendía. En el concilio de
Éfeso, por ejemplo, cuenta el historiador Bolotov que el obispo de
Alejandría, Cirilo, acudió con una de aquellas turbas de monjes
fanáticos y belicosos dispuestos a «convencer» a los partidarios de
Nestorio y que detrás de ellos llegaron varios carros cargados de
regalos costosos encaminados a poner de su parte a los
representantes imperiales. Y cuenta el mismo historiador que uno de
los «argumentos» utilizados por Cirilo para convencer al Emperador
Teodosio de la bondad de la doctrina contraria a la nestoriana fue
dificultar el transporte de cereales de Egipto a Constantinopla,
dado que era obispo de Alejandría. Aquel hecho provocó revueltas
populares que obligaron al Emperador a transigir con las demandas
del obispo.
Todo esto sucedió ya cuando
el cristianismo era la única religión del imperio romano y cuando
la Iglesia había alcanzado, como vemos, un poder casi superior al
del propio emperador. En los tiempos del concilio de Nicea, el
cristianismo todavía tenía que lidiar con las restantes religiones,
que le disputarían poder, favores imperiales y, sobre todo,
adeptos.
Pero, aunque no hubiese
todavía alcanzado la altura que alcanzó a partir de su distinción
como culto único, en el año 380 y reinando Teodosio, sí había
recibido grandes bienes temporales de Constantino, mucho más de lo
que hasta entonces hubiera podido recibir de sus fieles ricos. Y,
como delató Eusebio de Cesárea, la envidia comenzó a hacer estragos
entre el alto clero cristiano. La envidia enemistó a los obispos y,
bajo el pretexto de defender dogmas de fe, hizo surgir entre ellos
desacuerdos y riñas que se extendieron como la pólvora entre las
iglesias de Alejandría, Egipto y Libia y se organizó una lucha en
la que se utilizaron toda clase de recursos, desde acusaciones de
inmoralidad hasta instigación a los feligreses contra obispos de
facciones opuestas. Sobre todo, como ya hemos dicho, proliferaron
las acusaciones de herejía que conllevaban la excomunión y la
erradicación de los partidarios del excomulgado.
Mientras nada hubo que
envidiar, las disputas doctrinarias se limitaron a ser eso,
doctrinarias, pero a partir de las generosas donaciones y cesiones
de los emperadores, las disputas se agriaron porque, como dijimos,
no solamente suponían ganar o perder el cielo, sino ganar o perder
un cargo eclesiástico muy sustancioso.
Antes de que Eusebio
escribiera su frase celebérrima «la envidia no perdía de vista
nuestros bienes» ya Tertuliano había escrito la suya «la rivalidad
en el episcopado es la madre de las escisiones».
El historiador Amiano
Marcelino explica claramente los motivos de los enfrentamientos que
surgían entre los eclesiásticos del siglo IV para alcanzar
dignidades como el obispado o el solio papal:
«Cuando se observa el fasto
que rodea esta dignidad no sorprenden ya las competiciones por
adquirirla... los que esperan conseguirla saben muy bien que sus
deseos serán colmados en cuanto se refiere a los favores de las
damas. Que su cuerpo irá siempre en carroza. Que vestirán con
incomparable magnificencia. Y que su mesa aventajará a la de los
emperadores. Sabido esto, ¿extrañará cuanto se haga por bajo, falso
o atroz que sea, con tal de alcanzar tal prebenda?».
DE DIOSES A DEMONIOS
Durante los primeros años, los
cristianos tuvieron que tolerar la presencia de los judíos y la de
los paganos y, lo que es peor, su competencia. Ya dijimos que
Constantino I no se convirtió al cristianismo y que, por tanto,
continuó frecuentando los cultos de sus dioses e, igual que él, los
restantes romanos. Incluso hay quien dice que en Occidente se
burlaron abiertamente de la nueva religión establecida en Oriente y
de que tuviera un solo dios, con lo útiles que resultaban tantos y
tantos dioses.
El paganismo y el judaísmo,
por tanto, fueron primero tolerados, aunque muy a la fuerza,
después asimilados y finalmente, aniquilados o, al menos, tratados
de aniquilar, porque el paganismo sí terminó por desaparecer del
mundo romano, pero el judaísmo, aun sometido a terribles
persecuciones que la Historia sabe recordar, persistió con la misma
fuerza que antaño. Y uno de los motivos por los que no desapareció
en aquella época pudo ser que los emperadores romanos se negaran a
suprimir una religión tan antigua y venerable, de cuyo credo
descendía además el credo cristiano, como muy bien supo señalar el
papa Juan XXIII en su anteriormente citada oración de
arrepentimiento.
Todo esto viene a decir que el
cristianismo no triunfó como religión única en un corto periodo de
tiempo, sino que tardó al menos dos siglos en situarse en cabeza
del Imperio. Triunfar significa extenderse por todo el orbe romano
y, efectivamente, el cristianismo terminó por imponerse, ya fuera
en su vertiente ortodoxa o en las formas heréticas del arrianismo,
del monofisismo, del nestorianismo y otras que hemos mencionado,
pero el caso es que llegó un día en el que ser romano significó ser
cristiano y ser cristiano se asimiló a ser romano.
La lucha contra el paganismo
duró, como hemos dicho, alrededor de dos siglos. Las armas
utilizadas fueron de todas clases: místicas, políticas o
abiertamente militares. Dado que Constantino retrasó con gran
prudencia el fin del paganismo, en el que probablemente creía más
que en el cristianismo, la nueva religión tuvo que esperar tiempos
mejores, los cuales se presentaron en tiempos de otro emperador a
quien la Iglesia concedió también el calificativo de «el Grande»,
Teodosio.
Teodosio I se empeñó a fondo
en la erradicación del paganismo, aunque después llegó su sucesor,
Valentiniano, que se portó de forma mucho más tolerante con los
paganos. Pero es más que probable que los cristianos no llegaran a
sentirse seguros teniendo al lado semejante competencia y ya en
tiempos de Teodosio II, un emperador que se levantaba de la cama
cantando salmos y se acostaba elucubrando sobre las verdades
teológicas, la influencia de eclesiásticos como Ambrosio, el
martillo de los herejes, llegó a impulsar persecuciones
encarnizadas contra aquellos que, según las actas de los mártires,
habían perseguido en su día a los cristianos.
De esta manera, los
perseguidos se convirtieron en perseguidores tan pronto como
tuvieron a su alcance a un monarca que se dejase convencer y que
les permitiera ejercer su voluntad de convertirse en religión única
y exclusiva. Y, si hubo una legislación que castigara al
cristianismo en tiempos de la Roma pagana, lo cierto es que la
legislación antipagana la sobrepasó con creces en los tiempos de la
Roma cristiana.
Porque no solamente se
consideró delito el profesar otra religión que la oficial o el
continuar practicando las ceremonias de los antepasados a pesar de
haberse bautizado, cosa que era por entonces muy común y que lo
siguió siendo durante siglos, sino que la legislación antipagana
llegó a considerar al juez culpable de los delitos que dejase de
castigar o de prohibir. La idolatría, por supuesto, y el culto a
los que antes se llamaron dioses y luego se convirtieron en
daemones o demonios, llegó a ser el crimen más abominable
contra la suprema majestad de «el Creador». En el siglo VI antes de
nuestra Era, Tales de Mileto había asegurado que todo estaba lleno
de dioses. Mil años más tarde, Agustín de Hipona señaló que todo
estaba lleno de demonios y que la Humanidad era el patio de recreo
de los diablos.
El Códice Teodosiano, según
cuenta Emilio Bossi, introdujo la modalidad que siglos después
adoptaría la Inquisición, que consistía en utilizar el brazo armado
imperial, no el eclesiástico, para aplicar las penas por los
delitos que el brazo eclesiástico, no el imperial, juzgase según su
tribunal religioso. De esta manera, la Iglesia podía acusar a los
que cometiesen el horrendo delito de sacrificar a los dioses o
practicar alguna de las ceremonias paganas convertidas ya en
supersticiones mágicas, pero era el emperador quien se ocupaba de
aplicar el castigo.
No en vano, el historiador
Edward Gibbon acusó a aquellos cristianos de la Antigüedad de haber
hecho desaparecer el Mundo Antiguo, el mundo clásico que quedó
mutilado, fragmentado o falsificado, sacrificado en el altar del
dios cristiano.
Los hijos de Constantino el
Grande, Constancio y Constante, publicaron en el año 353 un decreto
que obligó a clausurar los templos paganos y a prohibir la entrada
en ellos, así como a negar el derecho a adorar las imágenes de los
dioses. Los sacrificios se llegaron a castigar con pena de
muerte.
Frente a las Actas de los
Mártires, que los cristianos escribieron para narrar martirios
y persecuciones, se han conservado algunos testimonios de las
persecuciones y martirios de que fueron objeto los paganos por
parte de los cristianos. Antonio Marcelino, cónsul en Hispania en
el año 341, cuenta la muerte que sufrieron en Tebaida los
seguidores de cultos ancestrales; el historiador bizantino Zósimo
narra el llanto, la desesperación y las cárceles rebosantes de
paganos, castigados duramente por persistir en sus prácticas
impías.
El historiador Bolotov
menciona escritos de Libanio, sofista y profesor de retórica en el
siglo IV, dirigidos al emperador Teodosio I (el Grande) quejándose
de los ataques que llevaban a cabo grupos de monjes fanáticos
contra los templos paganos, poniendo de manifiesto el perjuicio que
suponía la destrucción de monumentos antiquísimos y obras de arte
muy valiosas, como la estatua que Fidias hizo para representar a
Asclepios, el dios de la Medicina, «una obra hecha con tanto
trabajo y con tanto talento y que fue destrozada» en la ciudad de
Beros.
Destrozado quedó igualmente
el santuario de Eleusis, tras once siglos de celebrar los misterios
más populares del Mediterráneo. Según San Agustín, fue destruido
por Alarico con ayuda de una de aquellas turbas de monjes que, de
la misma forma, derruyeron el famoso Serapeum de Alejandría, una
maravilla del arte helenístico que pereció en 391 tras aquel edicto
de Teodosio que inició el fin del paganismo. Y otro tanto sucedió
con los templos y santuarios de Mitra, en algunos de los cuales,
según cuenta Gibbon, se encontraron esqueletos encadenados. El
mitraísmo, perseguido enconadamente como uno de los mayores
rivales, desapareció definitivamente en el siglo IV.
También fueron objeto de
persecuciones los judíos, aquellos que osaban mantener su antigua
alianza y rechazar la nueva alianza predicada por Pablo de Tarso.
En el año 412, Cirilo, obispo de Alejandría, incitó a los monjes a
saquear y a expulsar a la rica comunidad judía, obligando a
exiliarse a más de cuarenta mil personas.
De la misma forma fueron
perseguidos los gnósticos, cuyos escritos, aquellos evangelios que
tanto proliferaron en el siglo II, quedaron ocultos en las
oscuridades de Nag Hammadi hasta su descubrimiento en el siglo XX.
Pero los gnósticos no desaparecieron hasta mucho tiempo después,
porque una comunidad gnóstica, los paulicianos que se decían
seguidores de Pablo de Tarso, se mantuvieron hasta el siglo X y
muchos otros perecieron en el sur de Francia ya en el siglo XII a
manos de la Inquisición. Entonces fueron perseguidos con los
nombres de cátaros, albigenses y valdenses, porque la Iglesia
medieval convirtió a los paganos y a los herejes en brujos,
equiparando las prácticas paganas a las prácticas diabólicas, toda
vez que los dioses, aquellos dioses antiguos que una vez
significaron la paz y el bienestar de Roma, se habían convertido en
demonios.
El catolicismo luchó
denodadamente por exterminar el paganismo y la herejía, destruyendo
sus escritos y persiguiendo a profetas y filósofos para erradicar a
los rivales primero intelectualmente y, después, a sangre y fuego.
El mismo Agustín de Hipona escribió la única justificación que
ofreció el cristianismo antiguo, para avalar el derecho del Estado
a reprimir a los disidentes, señalando que la coacción es necesaria
puesto que hay tanta gente que solamente responde al miedo.
Todavía en el siglo IV, el
emperador Juliano, el que quiso devolver al paganismo su vigencia y
sus tradiciones y que por ello ha pasado a la historia con el
sobrenombre de «el Apóstata», escribió un largo documento titulado
Contra los galileos que, como era de esperar, desapareció
en la destrucción sistemática de obras anticristianas y que
solamente conocemos por la refutación que publicó Cirilo titulada
En defensa de la santa religión cristiana contra los libros del
impío Juliano.
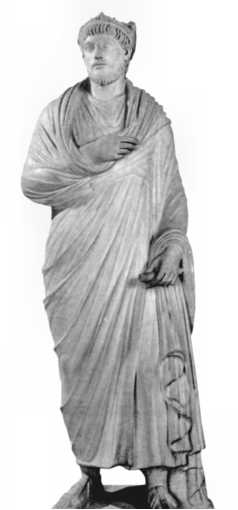
Juliano el
Apóstata
El emperador Juliano quiso dar marcha atrás
y recuperar las tradiciones y cultos paganos, en vista de que el
cristianismo había dejado de ser la religión simple y pura que fue
al principio. Pero su reinado fue muy breve e intenso y apenas tuvo
tiempo de atacar la actitud de los cristianos con su escrito
Contra los galileos.
Por ella sabemos que Juliano
publicó su escrito entre 433 y 441 y que en él tacha a los
cristianos de desventurados, puesto que «ni siquiera guardáis las
enseñanzas de los apóstoles, porque ni Pablo se atrevió a decir que
Jesús era Dios» También les reprocha imitar la cólera y la crueldad
de los judíos, volcando templos y altares y les acusa de haber
degollado no solo a los que permanecían en sus creencias
tradicionales (los practicantes del judaísmo) sino a los que
consideraban heréticos «porque no plañen el cadáver de la misma
manera que vosotros (los disidentes y herejes)»; y añade cargado de
razón: «de ninguna manera os transmitieron esa orden Jesús ni
Pablo, sino que es vuestra propia obra. Y es que nunca pensaron que
llegaríais a tal grado de poder».
El paganismo desapareció
definitivamente en el siglo VII, tras la legislación emitida en 691
a causa del III concilio ecuménico de Constantinopla, que se
esforzó por encontrar fórmulas para acabar con la práctica de los
misterios de Dionisos en los Balcanes.
Durante aquel año, los
viticultores griegos dejaron de utilizar las máscaras mistéricas y
omitieron exclamar ¡Dionisos! al pisar las uvas, porque el decreto
prohibió también ese tipo de tradiciones.
DE DEMONIOS A SANTOS
Sin hacer concesiones al
politeísmo, mal hubiera podido el cristianismo constituirse en
religión única del Imperio romano.
Las diferentes naciones y
culturas que lo poblaban eran gentes habituadas a orar a diferentes
dioses, según el momento, la necesidad o la devoción. También
acostumbraban sacar en procesión las estatuas de sus dioses, cantar
sus alabanzas, lanzarles vítores y ofrecerles sacrificios, tanto de
animales, frutos o flores, como mortificaciones personales a base
de flagelarse o aplicarse pequeñas torturas que querían simbolizar
una pequeña parte de los tormentos sufridos por el dios.
Lógicamente, a la mayor parte
de los habitantes del Imperio les debió parecer peregrino el que un
solo dios tuviera que ocuparse de todo. Ellos tenían un dios para
la salud, otro para el bienestar, una diosa para la agricultura,
otra para la maternidad y se dirigían a unos u otros, sin que
aquello menoscabase su devoción por los restantes dioses. Y, además
de las estatuas de los dioses, solían adorar reliquias, objetos que
habían estado en contacto o habían pertenecido a un dios o a un
personaje santo, filósofo o religioso.
Todo este mundo politeísta
debió chocar frontalmente con el concepto cristiano de un dios
único que está en todas partes y que todo lo puede. Antes que
ellos, los judíos habían puesto de relieve aquella diferencia, pero
la religión judía nunca accedió a mezclarse con otras religiones ni
a adaptarse a otros cultos. Sin embargo, el cristianismo, antes de
aniquilar todo vestigio del paganismo, lo absorbió y lo hizo
suyo.
Y aquellos dioses paganos a
los que los primeros padres de la Iglesia habían convertido en
demonios, se convirtieron en santos cristianos, destinados a
sustituir la necesidad de culto plural y, además, a llenar el vacío
que fueron dejando los profetas y los patriarcas del Antiguo
Testamento, a los que no se podía adorar ni hacer ofrendas y a
los que, además, no se podía en modo alguno representar.
Al principio, el cristianismo
no admitió la representación de Jesús ni de María ni de los santos,
porque todavía mantenía aquel segundo mandamiento de la Ley de Dios
que lo prohíbe tajantemente. Pero, con el tiempo, los imagineros
consiguieron poner en circulación imágenes e iconos que se
consideraron sagrados, al menos, en Oriente. En Occidente se tardó
más en admitir imágenes de Cristo o de santos.
Pero todavía en el siglo IV,
cuando Constanza, hermana de Constantino el Grande, pidió a Eusebio
de Cesárea que le mostrara una imagen de Cristo, este respondió que
su petición era equivocada y plena de resabios paganos porque de
Cristo no se podía pintar una imagen. Para los primeros cristianos,
el culto a las imágenes, las procesiones, las cofradías que
«sacaban» las estatuas de los dioses de los templos y las paseaban
con un cortejo de adoradores y suplicantes, eran cosa del
demonio.
Pero, como ya hemos dicho
anteriormente, uno de los pilares del éxito del cristianismo ha
sido su capacidad de adaptación a las circunstancias y esta fue una
más de las que hubo que admitir y absorber.
Pablo de Tarso llamó santos en
sus Epístolas a aquellos que se entregaban a Dios, en
vida, apartándose del mundo y renunciando a todo para servirle. Así
podemos leer en Filipenses (1,1): «a todos los santos en
Cristo que están en Filipos» y en Efesios (1,1): «a los
santos y fieles en Cristo que están en Éfeso». Sin embargo, la
Iglesia llamó santos a los que habían muerto por Cristo, a los que
habían dado su vida por la fe y no habían accedido a renegar ante
la amenaza de Roma. Y llamó santos a los que habían consagrado, no
su vida, sino su muerte a Cristo. Y la fecha en la que se
celebraría en adelante la memoria de un santo no sería la de su
nacimiento, que era además un rito egipcio, sino la fecha en la que
nació para Cristo, es decir, la fecha de su muerte.
La sustitución de dioses,
aquellos demonios, por santos se llevó a cabo en muchas ocasiones
de la forma más sencilla.
Bastaba modificar el nombre
del dios pagano para convertirlo en el de un santo cristiano. Así,
Dionisos se convirtió en San Dionisio; Apolo en San Apolinar; Marte
en San Martín; la diosa Brighit, hija del Sol, en Santa Brígida;
Hermes en San Ernesto;
Nicem, símbolo del Sol, en
San Nicanor; Apolo Ephoibios en San Efebo; Demeter en Santa
Demetria; Baco, al que llamaban Soter que dignifica salvador, en
San Sotero; Ceres, llamada la rubia Flava, en Santa Flavia; Júpiter
Nicephor en San Nicéforo.
Entre las disputas que
mantuvo Agustín de Hipona con Fausto de Milevo, el obispo maniqueo,
hay una carta de este último reprochando a los católicos haber
sustituido los sacrificios por ágapes y los ídolos por mártires, a
los que rendían los mismos honores; les recrimina asimismo celebrar
las festividades paganas, como calendas y solsticios, y haber
aceptado sus costumbres.
Pero aquella absorción de los
rituales, los dioses y las tradiciones paganas tuvo su compensación
porque hubo numerosos romanos que recuperaron todo lo perdido.
Cuentan que, cuando el concilio de Éfeso decidió que María era
madre de Dios, hubo muchos efesios que se abrazaron llorando de
alegría, porque habían reencontrado a su Diana Efesia, aquella que
Pablo de Tarso denostó siglos atrás.
UN POLITEÍSMO ENCUBIERTO
A la hora de representar a
Cristo, religiosos y artistas imagineros se encontraron con un
grave problema: aparte de la descripción del Mesías que aparece en
el Apocalipsis, nadie sabía cuál era su aspecto exterior.
Y fue necesario obtener una imagen para poderle representar, lo
cual produjo no pocas divergencias.
Hubo que recurrir a alguno de
los símbolos con los que le asocian los Evangelios y el
preferido fue el Buen Pastor, que es como aparece en las catacumbas
romanas y que fue la primera imagen que Constantino empleó para
erigir estatuas con las que adornar Constantinopla. Probablemente,
porque la figura del Buen Pastor con la oveja al hombro desciende
directamente del crióforo griego, muy popular desde el siglo VI
a.C. y que se introdujo en el cristianismo sin grandes
dificultades.
La adaptación de la figura del
crióforo griego a Cristo debió suponer un gran impulso económico
para los imagineros que habrían visto su negocio arruinado con la
prohibición de representar a Jesús o a los santos. Pero con el
tiempo resultó muy útil transformar las imágenes de los dioses
paganos en vírgenes y santos cristianos. Muchas de las imágenes de
Isis con Horus en los brazos que se sacaban en las procesiones
recibieron ese tratamiento y se convirtieron en imágenes de la
Virgen con el Niño.
Esto hizo que se restableciera
la devoción a Isis, ya fuera en la imagen en que aparece con el
niño Horus o bien en la que aparece de pie sobre la luna de la
neomenia, la luna que marca la llegada del cambio de mes lunar, la
que desde entonces pisó la Virgen María para todos los
cristianos.
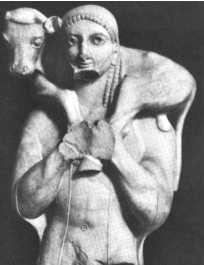
El Buen Pastor
La figura del moscóforo
ateniense fue muy popular en el siglo VI antes de nuestra Era y de
ella desciende la imagen del Buen Pastor, la primera con la que se
representó a Cristo.
También las imágenes de Isis y
Demeter procedentes de Egipto y una de cuyas características era el
color oscuro de la piel tuvieron su transformación en imágenes
cristianas, dando origen a las vírgenes negras, las Teotokos.
Los romanos siguieron, pues,
adorando a sus dioses en las imágenes transformadas en vírgenes y
santos cristianos y continuaron sacándolas en procesión, cantando y
bailando durante el recorrido y, cuando se trataba de un dios
sufriente, arrancándose jirones de piel con el flagelo, porque
también esta costumbre entró de lleno en el cristianismo.
Sin embargo, la veneración de
las imágenes tuvo sus altibajos, sus momentos de ardor y sus
momentos de rechazo, sus defensores y sus detractores. De hecho, la
veneración de los iconos produjo en Oriente una larga disputa que
se llamó la Querella de las imágenes y que, durante siglos, dio
lugar a guerras y a persecuciones.

Las vírgenes negras
Las imágenes de Isis y
otras diosas veneradas en el Imperio romano se transformaron en
imágenes de la Virgen María por obra y gracia de los artistas
imagineros. Las representaciones de Isis y Demeter, que se
caracterizaban por el tono oscuro de su piel, dieron origen a las
vírgenes negra.
Hubo opiniones para todos los
gustos. Para unos, la locura de adorar imágenes deshonraba tanto al
que se postraba ante ellas para venerarlas como al artista que
terminaba adorando lo que creaba, mientras que otros supieron
diferenciar el hecho de adorar una imagen al de aprender lo que se
debe adorar por medio de ella. Para unos, la veneración de imágenes
e iconos fue una abominación satánica, mientras que, para otros,
las imágenes y los iconos fueron para el cristianismo tanto como la
Biblia de los iletrados e identificaron lo que la imagen
era para los analfabetos con lo que era la palabra leída para los
eruditos.
Pero el culto a las imágenes,
aunque fue prohibido en Occidente durante mucho tiempo y después en
Oriente, nunca desapareció porque todos los paganos convertidos al
cristianismo necesitaban algo tangible que venerar y no les bastaba
con la idea abstracta de un dios uno en esencia y trino en persona.
Por mucho que se prohibieran, siempre terminó el fervor popular por
localizar una imagen milagrosa que había descendido de los cielos,
pintada a mano muchas veces por los mismos ángeles y, ante todo,
capaz de lograr prodigios, curaciones y conversiones.
Aquella idolatría tan
abominable para los primeros cristianos, que veían en ella el poder
de los demonios, se fue adaptando al cristianismo y terminó por
formar parte insustituible de sus rituales, de sus procesiones, de
su culto y de su fervor. Pocos siglos después de que Pablo de Tarso
predicara su Cristo espiritual, su evangelio místico y su culto
internalizado y ajeno a manifestaciones externas, Cristo tenía
forma humana con rostro y vestimenta, sus fieles recorrían largos
itinerarios de rodillas para besar el manto de su estatua y el
mundo se detenía para conmemorar momentos carnales profusamente
representados por todas las artes y por todos los artistas.