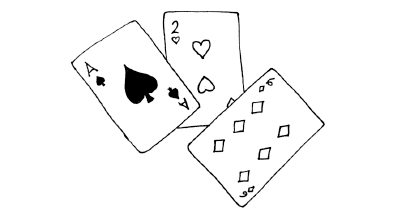El Hospital Francés es el mejor de México. ¿De dónde sacaría Jorge para pagar semejante lujo? Con un jardín bien cultivado para gente bonita, todo es armonía. Ni un grito ni un sonido fuera de lugar. Las comidas son exquisitas, solo falta acompañarlas con un Borgoña o un Bordeaux.
Las monjas ignoran a Lupe, pero una novicia le platica de Santa Rita: «Fue una gran religiosa después de haberse casado con un desgraciado».
—Yo también me casé con un desgraciado.
—A lo mejor por eso ha sido elegida por la Virgen de Lourdes.
Lupe pasa de la ternura a la aversión al observar a las afanadoras —muchachas pobres y ojerosas— limpiar el piso arrodilladas mientras que la religiosa solo aparta el velo de su cofia para exaltar con voz de locutor de la XEW los milagros de la Virgen. Le explica que los muros de la gruta de Lourdes están tapizados de muletas, sillas de ruedas, bastones y aparatos ortopédicos.
—Tengo que salir de aquí.
Le suplica a la novicia adicta a Santa Rita que le envíe un mensaje a Concha Michel, de quien no ha vuelto a saber nada.
«Concha, ven por mí, estoy enferma de odio y rencor, ayúdame a tener esperanza para que se me quite esta enfermedad».
La invade un temor tan grande que no le cabe en el pecho: «Si no salgo de aquí voy a morir como un perro. Tengo que vivir por mí y para mí y para vengarme de Jorge».
Cuando Concha entra al cuarto 12 del Francés en la calle de Niños Héroes, le es difícil reconocer a la Prieta Mula de Diego Rivera en esa mujer esquelética y solo atina a prometerle que la sacará de ahí antes de que la madre superiora dé el grito de alarma.
Aparece en la madrugada —hora de misa— con dos compañeros del partido que cubren a la enferma con una manta, cruzan la puerta del hospital y salen con ella en brazos a la calle.
Una criada que Lupe desconoce abre la puerta de Tampico 8 y les niega la entrada:
—¡Qué bruta eres, es Lupe Marín, la señora de la casa! —la regaña Concha Michel.
Desde la planta alta, Isabel Marín inquiere espantada:
—¡¡Lupe!! ¿Ya te dieron de alta?
—No, me escapé.
—Lupe, tú no cambias ni moribunda…
A punto de preguntarle a la joven Isabel: «¿Y tú qué haces aquí?», Lupe alcanza a ver en la mesa del comedor un frutero lleno de mangos, plátanos y mameyes y corre a tomar un mango, que devora.
En lo alto de la escalera, Isabel es una versión en blanco de Lupe. Delgada, alta, distinguida, su cuello es largo, su boca llena. Sus ojos, que no parecen de ciega como los de Lupe, la observan con aprensión.
Concha Michel se despide e Isabel ofrece tejerle trenzas a Lupe «para que Jorge te vea peinada cuando llegue».
—¿Y tú por qué vives aquí y no en Guadalajara? —pregunta Lupe, insidiosa.
—Me llamó Jorge; me tienes aquí para cuidarte. Si no te parece me voy.
—¿Qué tiene Jorge que andarte llamando? —se enoja Lupe.
—Me dijo que me necesitaba, pero si quieres me voy mañana.
Cada ruido, por mínimo que sea, espanta a Lupe. El silbido del carrito del camotero le pone los pelos de punta porque le recuerda a la Llorona. «¡Ay, mis hijos, ay, mis hijos!». Mirar encima de la cómoda un retrato en sepia de sus padres la saca de quicio. «Eres un desgraciado como todos —le reclama a gritos a don Francisco—, te fuiste sin avisar, me abandonaste». «No digas eso, Lupe, no seas injusta. Si mi papá a alguien quiere es a ti». Por fin Lupe se mete a su cama y sigue torturándose.
Las voces de Isabel y Jorge están siempre al alcance de sus oídos. ¿Qué tanto se dirán esos dos? Hasta los oye reír. Con sorpresa descubre que a Jorge su hermana le parece inteligente. «Isabel se interesa profundamente en el arte y he descubierto que tiene mucho que decir». Lupe replica venenosa: «Sí, todos los débiles mentales se obsesionan por las manualidades. Los pueblos pobres del mundo entero moldean jarritos, tejen canastas, hacen animales de barro y pintan huevos, que son los que a ti te faltan».
Intenta en vano conciliar el sueño. En la madrugada, al oír sus sollozos, Isabel despierta y la encuentra con el retrato de sus padres sobre las rodillas.
—No entiendo cómo me traicionó.
—Lupe, tienes que dormir.
—¿Dormir? ¿Sabes cuánto hace que no duermo, Isabel? Desde el día en que se fue mi papá…
—Haz la lucha, cuenta borregos. Vas a ver cómo te gana el sueño.
—¿Crees que voy a meter un rebaño a mi cama cuando al que quiero meter es a Jorge?
En la madrugada, Jorge Cuesta, trajeado y sentado a un lado de la cama, es una sombra amenazadora:
—Te felicito, eres la mejor actriz que conozco.
—Idiota, ¿crees que voy a fingir una enfermedad solo para fastidiarte? Qué poco me conoces.
—Y tú a mí. No voy a tolerar tus caprichos un día más. Me hice cargo del hospital y te escapaste como una delincuente.
—Más delincuente eres tú, que te robaste mi discurso. ¿Dónde está? Lo necesito para decirlo en la Merced en cuanto me alivie.
—Está donde debe estar: en la basura.
Un médico demasiado gordo para su baja estatura se presenta para auscultarla: «Soy el doctor Melo, cuénteme desde el principio cuándo y cómo se enfermó».
Entre sollozos, Lupe relata el maltrato de médicos anteriores, la incomprensión de Jorge, el egoísmo familiar, los celos que le tiene a su hermana Isabel, hasta que el gordo se pone en pie:
—¿No me va a decir qué tengo? —pregunta ansiosa.
—Se lo diré después de revisar su abdomen, su hígado, su corazón y sus pulmones, tomar su presión y estudiar los análisis.
Una débil esperanza la embarga porque el doctor Melo le parece más amistoso que sus predecesores.
—¿Y Diego? —le pregunta a Concha Michel, quien le cuenta que el camarada viajó con Frida a San Francisco.
—¿Te vino a ver el muy desgraciado? No, ¿verdad? Lo expulsaron del Partido Comunista, por cabrón y por puto.
—¿Por qué le dices así?
—Porque a las mujeres que andan con muchos hombres les dicen putas y yo a los hombres que andan con muchas mujeres les digo putos, y te aseguro que Diego es puto.
Lupe no tolera las groserías. Si una de sus hijas las dijera le lavaría la boca con jabón, pero en ese preciso momento las malas palabras de Concha Michel la reivindican. Ahora solo espera a Melo, que le ha devuelto la confianza.
El médico revisa cada uno de los análisis de Lupe que Isabel Marín pone en sus manos y al final se pronuncia:
—Es exactamente lo que me imaginaba: un mal funcionamiento de la tiroides.
—¿Ni estoy loca ni voy a morirme?
Al enterarse del diagnóstico, Cuesta compra libros de endocrinología: «Léeselos a tu hermana», le ordena a Isabel, pero Lupe no la escucha porque apenas empieza la lectura, la voz de su hermana la hace imaginar un pulpo que ha puesto a freír y salta fuera de la cacerola y sale corriendo sin que ella pueda alcanzarlo.
Jorge habla más con Isabel que con Lupe. Mucho más dócil que su hermana, lo escucha sin interrumpirlo y admira su rectitud. Cuesta no hace una sola concesión, critica incluso la poesía de Xavier Villaurrutia, su contemporáneo entrañable, como critica a Ramón López Velarde, de quien hablará Villaurrutia en un magnífico estudio para una recopilación del zacatecano de la editorial Cvltvra. Remite su vida entera a la literatura.
A Isabel también la deslumbra la inteligencia de Jorge. Siempre se ha inclinado por hombres de ideas y escuchar a Jorge la emociona. Es la primera en salir a la esquina a comprar El Universal para ver si viene un artículo de Cuesta. En El Magazine para Todos del 22 de mayo de 1932 lee sin detenerse:
El nacionalismo equivale a la actitud de quien no se interesa sino en lo que tiene que ver inmediatamente con su persona; es el colmo de la fatuidad. Su principio es: no vale lo que tiene un valor objetivo, sino lo que tiene un valor para mí. De acuerdo con él, es legítimo preferir las novelas de don Federico Gamboa a las novelas de Stendhal, y decir don Federico para los mexicanos y Stendhal para los franceses. Pero hágase una tiranía de este principio: solo se naturalizarán franceses los mexicanos más dignos, esos que quieren para México no lo mexicano, sino lo mejor. Por lo que a mí toca, ningún Abreu Gómez logrará que cumpla el deber patriótico de embrutecerme con las obras representativas de la literatura mexicana. Que duerman a quien no pierde nada con ella; yo pierdo La cartuja de Parma y mucho más. Me atrevo a advertirlo porque, por fortuna, son muchos más los mexicanos que, no sintiendo como el señor Abreu Gómez, son incapaces de decir: «No son grandes (nuestros artistas) porque son diestros en el manejo de sus artes, sino porque han sabido rebasar sobre las formas, sobre los aspectos, el espíritu nuevo de México, el ansia de nuestra sensibilidad». He ahí expresado (lastimosamente, como se lo merece) el derecho que se conceden los mediocres a someter al artista a que satisfaga el ansia de su pequeñez, la cual, con el fin de dignificarse y justificarse, se ofrece como un ansia colectiva, como «el ansia nuestra». Pero muchos hombres pequeños nunca sumarán un gran hombre. Vale el artista, precisamente, por su destreza y no por el servicio que podría prestar a quienes son menos diestros que él. Vale más mientras le sirve a quien es todavía más diestro. Cuánto vale para los más incapaces es sin duda lo que tiene menos valor, lo que no dura, lo que no será tradición […]. No les interesa el hombre, sino el mexicano; ni la naturaleza, sino México; ni la historia, sino su anécdota local. Imaginad a La Bruyère, a Pascal, dedicados a interpretar al «francés»; al hombre veían en el francés y no a la excepción del hombre. Pero mexicanos como el señor Ermilo Abreu Gómez solo se confundirán al descubrir que, en cuanto al conocimiento del mexicano, es más rico un texto de Dostoievski o de Conrad que el de cualquier novelista nacional característico; solo se confundirán de encontrar un hombre en el mexicano, y no una lamentable excepción del hombre.
A Jorge la atención de Isabel lo gratifica y lo anima a quedarse en casa. Incluso le ayuda a ver a Lupe con algo de simpatía. «El día es bellísimo, vamos a que te dé el sol, prescripción médica», anima Isabel a su hermana mayor. En la puerta aparece Jorge: «Yo las acompaño». «No, me da vergüenza, estoy horrible, parezco tísica», llora Lupe. Le ofende que la vean débil y flaca dentro del vestido que Isabel escogió para ella. Afuera, el azul del cielo y el canto de los pájaros que antes la fastidiaban le parece una gloria inmerecida y un sentimiento de dicha la anonada. Le sonríe a Jorge ofreciéndole su mano: «¡Qué bueno que no me morí!», y abraza a su hermana menor: «¡Qué bueno que estoy viva, Isabel!». Se nota a leguas que ambas son hermanas pero Isabel es más bella. Parvadas de niños salen de la escuela. Margarita Cejudo, hija de los vecinos, se acerca a preguntar: «¿Por qué tú no estás de luto? ¿No era también tu papá el que se murió?».
Lupe ya no vuelve a saber de sí hasta despertar en su cama.
—Al día siguiente de que papá te vino a ver y te secó el pelo, le dio un infarto —le explica Isabel.
—¿Por qué nadie me lo dijo?
—Fue por tu bien, te hubieses puesto peor.
Aunque pasea por la casa con su luto a cuestas, Lupe se recupera. Nunca habla de su hijo, al grado de que Jorge se pregunta si recordará que dio a luz.
Para escapar del infierno casero, Cuesta sale todas las noches: «Voy a Bellas Artes. No vengo a comer, me esperan en el Prendes». Asiste a conciertos y exposiciones pero sobre todo se refugia en la oscuridad de las salas de cine a ver películas de Mae West y no regresa hasta estar seguro de que Lupe ya duerme. La rubia de la pantalla ejerce sobre él una atracción desmesurada. Es mucho más inteligente que Xavier Villaurrutia y sus puntadas son mejores que las de Salvador Novo. En la redacción y en el archivo de El Universal busca fotografías y declaraciones suyas y arranca las páginas como un ladrón. Entre más lejos de Lupe, mejor. En cambio Novo, Villaurrutia y Owen vuelven a visitarla y Lupe hasta les propone jugar bridge.