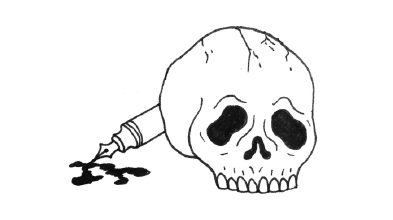Fuera del hospital, las crisis de Jorge se presentan una tras otra y el poeta alucina. Una tromba de demonios se empeña en seguirlo por toda la casa, el más pequeño sonido lo atormenta. «¿Oíste? Va a iniciarse un terremoto».
Cuando Luis Arévalo regresa con sus latas de aceite se alarma por el humo que sale del departamento: «¡No entres!», grita Jorge. Lo encuentra desnudo en posición fetal en el piso de la cocina:
—¡No entres a la recámara! El colchón está lleno de víboras.
Luis llama a Víctor, quien le avisa al doctor Lafora, que ordena: «Tienen que internarlo de inmediato».
Víctor y Alicia Echeverría arriban al departamento de San Ángel y le piden a Jorge que se vista para salir. Obedece sin decir palabra. Se baña, afeita y viste con su traje azul marino, el preferido de Lupe. Curiosamente, Lupe insiste en llamar a Lafora todos los días.
—¿Adónde vamos? —pregunta Jorge, esperanzado.
—Al médico.
La desilusión aumenta cuando detrás de la puerta encuentra el rostro alargado, los ojos hundidos y el bigote del español Gonzalo Lafora:
—¿Qué hace aquí este matasanos?
—Vine a ayudarlo, acompáñeme por favor —Lafora extiende su mano.
—Yo no voy ni a la esquina con usted.
—¡Agárrenlo! —ordena Lafora.
Dos enfermeros lo obligan a subir a la ambulancia.
La mirada que Jorge le dirige Víctor no la olvidará jamás. «Suéltenlo, es mi hermano», grita arrepentido. A Jorge se le escurren las lágrimas y se deja conducir como un muñeco de trapo.
En Tlalpan, el manicomio es una inmensa propiedad que el presidente Juárez expropió a la Iglesia y que a fines de 1898 el norteño Rafael Lavista, pionero en el tratamiento quirúrgico de la epilepsia, transformó en hospital. Atiende tanto casos de alcoholismo como de locura, recibe pacientes de clase media y alta mientras que los pobres se destinan a La Castañeda.
En el número 89 de la calle Guadalupe Victoria, los amplios pasillos, los jardines descuidados y las habitaciones atemorizan a cualquiera. «Hágase cargo», ordena Lafora a un médico soñoliento que va hacia Jorge y le extiende una hoja que, sin mediar palabra, el poeta llena con mano firme. El residente le toma una muestra de sangre y tras escuchar a Lafora inquiere:
—Dígame por qué le prendió fuego al colchón…
—No me trate como a un idiota.
Acostumbrado a borrachos, violentos, tristes, resignados y sumisos, con una sola mirada el médico comprende que Cuesta no encaja en ninguna de las categorías; el desafío en sus ojos es superior.
—Dele un electrochoque —ordena Lafora— y llévelo a su cuarto. Después de los análisis podremos medicarlo.
La descarga convierte a Cuesta en un niño indefenso. Come y duerme cuando se lo ordenan sus verdugos. Una semana más tarde, más lúcido que nunca, pide lápiz y papel. Escribe de pie sin detenerse Paraíso encontrado:
Piedad no pide si la muerte habita
y en las tinieblas insensibles yace
la inteligencia lívida, que nace
solo en la carne estéril y marchita.
A los periodos de alucinación le siguen otros de gran lucidez que aprovecha para corregir el Canto a un dios mineral hasta que la migraña lo obliga a ponerse de pie en la oscuridad de su cuarto. Escucha voces a todas horas —una de las consecuencias del Cardiazol— pero descubre el arma para acallarlas: decir poesía en voz alta. A veces juega ajedrez con sus compañeros pero solo sonríe cuando hace jaque. El único que llama su atención es Jacobo, calvo y pequeño, cuya expresión es una mezcla de tristeza y picardía:
—También yo soy poeta.
Juntos contemplan lo mejor del manicomio: el atardecer. Entonces Jorge habla de sus químicos y Jacobo de su violín:
—Siempre quise tocar algún instrumento —confiesa Jorge.
—¿Por qué te trajeron?
—Porque incendié un colchón.
—A mí por vagancia y ya estaría afuera si no se me ocurre gritarles: «¡No me peguen, yo soy el Cristo rojo!».
Jorge, a quien le prohíben visitas, le escribe a la Nena:
Querida hermana:
Mi angustia no es por mí, sino por ustedes en primer lugar, incluyendo a Lucio Antonio, a los hijos de Juan y a los tuyos. Es cierto que ya estoy medio loco si no es que mucho más, de tanto pensar en ello. Pero no es una locura mía haber estado presenciando lo que ocurre desde hace un poco más de dos años. Y la locura me ha venido de que no solo nadie me quiso prestar atención, sino de que casi todo el mundo, sin tener conciencia de ello o teniéndola, me estuvo entregando a cada momento. Pero en fin de cuentas yo mismo era quien se entregaba […]. Cómprale a Lucio Antonio cajeta para que la tenga a diario aunque sin exceso. Y dale si te alcanza sus dos macanas cada domingo aparte del cine si lo llevas.
Los enfermeros no se explican cómo un hombre de su porte y sus modales ha ido a parar entre tantos condenados al olvido, «tanta basura humana». Altivo y elegante, de mirada profunda y lúcida, si acaso les dirige la palabra es para pedirles cigarros Delicados y ordenarles que lleven al correo cartas a Natalia Cuesta:
Querida hermana:
El doctor Guevara Oropeza me prometió que, cuando menos, permitiría que mi secuestro fuera endulzado con letras de ustedes. Así pues, te ruego que recojas letras de Lucio Antonio, de Víctor, de mi papá, si está aquí, y si no, se las pides lo mismo que a Néstor, así como tuyas y de tus chamacos. Pero por favor, ruégales que mejor me hablen del tiempo en vez de generosas mentiras.
Si te llega a sobrar dinero, y si todavía no se lo han llevado, cómprame en la librería Cosmos, la pequeña librería que está junto al cine Palacio, un libro en francés, La Chimie Colloidale o sea La química coloidal, que vale entre treinta y cuarenta pesos.
Y tráeme dos libros de S. Mallarmé que tengo en la casa: Divagations (libro amarillo todavía sin abrir) y Poésies. Así como también Crime et Châtiment de Dostoievski, y un libro de química en inglés que se llama Textbook of Organic Chemistry, de Richter (el autor). Te abraza, Jorge.
La tarde en que le permiten visitarlo en Tlalpan, la Nena, recién llegada de Córdoba, solo lo reconoce por su altura. Casi esquelético, los párpados terriblemente hinchados, el enfermero le informa: «Lloró toda la noche, se la pasó de rodillas con los brazos en cruz».
—Jorge.
En cuanto la ve, su hermano la abraza y le entrega una hoja:
—Es para ti.
Natalia lee: «Señor, nuestro destino está escrito desde el principio. ¿Cómo hubiéramos podido negarnos a él? Sometidos a él estamos, y sin más abrigo que tu misericordia. Oh, Dios, nuestro Señor, que quieras ampararnos con ella sin desamparar a ninguno de los que somos tus siervos».
Guadalupe Marín jamás lo visita pero tal parece que se deleita con su caída. Vibra de cólera contra él y contra sí misma. Al médico español le da información detallada de su vida con él, la hora del día en que se tranquilizaba —casi siempre al crepúsculo—, sus manías de limpieza, sus costumbres, las navajas que usa para afeitarse, sus erecciones, el tamaño de su pene, su intimidad entera. También pondera su prodigioso cerebro: «Aprendió bridge de una sentada y ganó todos los juegos».
Sobreviene otra crisis; Jorge levanta la cama, se parapeta tras de ella e impide que alguien se le acerque. «¡Es mi trinchera!». Tres enfermeros lo inmovilizan y le ponen una camisa de fuerza. Jacobo lo ve todo por el ojo de la cerradura.
—Desátame —le pide Jorge cuando Jacobo entra.
Ya libre, despide a su amigo: «No te preocupes, estaré bien». Se peina, afeita su barba de cinco días y con paciencia fabrica una cuerda con la tela de las sábanas y la ata alrededor de su cuello. Hace lo mismo con el otro extremo y la amarra a uno de los barrotes de la cabecera. Con la furia acumulada de sus treinta y ocho años se tira al piso y se desnuca.
Quizá su última visión es su dios mineral: «Capto la seña de una mano, y veo que hay una libertad en mi deseo». Cuando lo descubren es demasiado tarde porque se ha fracturado las vértebras cervicales, pero todavía está vivo.
La agonía dura más de ocho horas.
La vida de Jorge Cuesta se apaga a las tres de la madrugada del 13 de agosto de 1942 en el hospital Lavista. Con solo diez minutos de diferencia, en Córdoba, Veracruz, muere su abuela Cornelia Ruiz, madre de don Néstor, a quien Jorge quiso más que a sus padres.
«El escritor Jorge Cuesta se estranguló con la camisa de fuerza», titula La Prensa; «Químico y poeta buscó en su locura la fuente de Juvencio», anuncia Excélsior. El Universal publica en primera plana: «Un conocido escritor murió trágicamente. Se colgó de una reja D. Jorge Cuesta. Pudo ser descolgado aún con vida, pero falleció unas horas después. A las 3:25 de la madrugada de ayer falleció en el Sanatorio Doctor Lavista, ubicado en la vecina población de Tlalpan, el señor ingeniero Jorge Cuesta Porte-Petit[…]. Los funerales del señor Cuesta se efectuaron ayer mismo a las dieciséis horas, en el Panteón Francés». El único diario que ignora la noticia es El Popular de Vicente Lombardo Toledano.
«Quiero escribir sobre la muerte de Jorge», ofrece José Revueltas, encargado de la página roja. Lombardo Toledano, su director, le ordena que mejor cubra el suicidio de la extra de cine Dolores Nelson, muerta el mismo día.
Los Cuesta no tienen un centavo para el sepelio. Desesperado, Víctor visita a Aarón Sáenz. «Cálmese, cálmese, la Sociedad de Productores de Alcohol asumirá los gastos del funeral y de la tumba a perpetuidad. Vamos a darle seiscientos pesos».
La Nena regresa a Córdoba por el niño Antonio y Víctor y Alicia se encargan de los arreglos del funeral en la Ciudad de México. Antonio, de doce años, imagina que todos lo tratan bien porque murió su bisabuela Cornelia en la casa paterna. «Hay que informarle lo de su padre y viajar a México ahora mismo», insiste la Nena Cuesta ante la negativa de don Néstor.
En Gayosso hacen guardia Carlos Pellicer, los hermanos José y Celestino Gorostiza, Xavier Villaurrutia y León Felipe. La mañana del 14 de agosto Ruth le avisa a Lupe, quien ese día olvidó comunicarse con Lafora:
—Murió Jorge Cuesta, vamos a verlo.
—¡No, no! ¡De ninguna manera!
—Vamos a ir y se acabó.
—No tengo nada que ver con ese individuo.
—Es el padre de tu hijo.
Ruth Rivera Marín, de apenas quince años, entra a la florería Matsumoto, del japonés que trajo las jacarandas a México, y manda tejer una alfombra de gardenias y lirios morados lo suficientemente grande para cubrir un féretro. En la funeraria, Lupe Marín, vestida de negro, pasa de largo frente a los Cuesta. Víctor, totalmente sobrio, llora sin parar, Alicia Echeverría intenta consolarlo.
Ruth coloca el tapiz de flores sobre el ataúd, las gardenias vienen de Fortín de las Flores.
—Vámonos, no aguanto un minuto más —ordena Lupe.
—Espera, quiero despedirme.
Cuando Lupe ve llegar a su único hijo de la mano de Natalia Cuesta, le da la espalda y sale a toda prisa. Lucio Antonio Cuesta Marín se enfrenta a una caja cerrada, a la mirada compasiva de su media hermana Ruth y a un destino de orfandad y rechazo que lo perseguirá toda su vida.
En el Panteón Francés de La Piedad, Xavier Villaurrutia, envejecido, más pálido y triste que nunca, medita en el epitafio del más lúcido de los Contemporáneos:
Agucé la razón
tanto, que oscura
fue para los demás
mi vida, mi pasión
y mi locura.
Dicen que he muerto.
No moriré jamás:
¡estoy despierto!
Una semana más tarde, el 21 de agosto de 1942, en Córdoba la familia Cuesta celebra una misa solemne: «En sufragio del alma del señor Jorge Cuesta Porte-Petit y de la señora Cornelia Ruiz Portugal viuda de Cuesta en el noveno día de su fallecimiento. Sus familiares suplican a usted su asistencia a este acto piadoso y le ruegan eleve a Dios sus oraciones por el eterno descanso del alma de los finados. (300 días de indulgencia)».
Luis Cardoza y Aragón habrá de escribir dos años más tarde en su poema Apolo y Coatlicue: «Te veo cortar de un solo tajo las sagradas partes y arrojarlas al rostro de Dios».