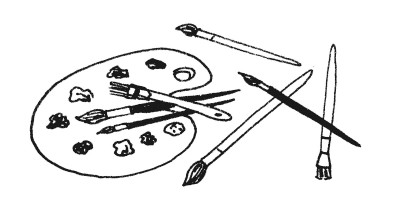Después de la muerte de su madre, tampoco Pedro Diego Alvarado soporta vivir con Lupe Marín. Casi tan alto como su primo Juan Pablo, la frente amplia y despejada, esconde su timidez tras una sonrisa: «Tienes las manos de la Guagua», le dice su hermana Ruth. Si se levanta tarde, Lupe lo regaña: «Eres idéntico a Antonio Cuesta, nunca vas a hacer nada en tu vida». Prefiere irse con su padre aunque tenga otra mujer. No se atreve a reconocer ni a decir en voz alta que quisiera ser pintor hasta que Lupe Marín le regala un catálogo con dibujos de Henri Cartier-Bresson.
—¿Cómo vas a ser pintor con semejante abuelo? —se burla Lupe.
—No le hagas caso. Vence tu miedo y vete a París —lo apoya Alvarado, su padre.
—Tú no eres nadie, ¿qué vas a hacer en París? —insiste Lupe.
A pesar de su enojo, recomienda a su nieto a Cartier-Bresson, quien ve entrar a su casa a un muchacho tímido que lo obedece en todo con un enorme respeto. «Bastante hace Cartier-Bresson con tenerme en su casa». Pedro Diego se esmera por ser invisible y no molestar. Aprende a dibujar en L ’École des Beaux-Arts y enseña sus dibujos a Henri Cartier-Bresson, quien corrige, aconseja y a veces lo alienta.
A los cuatro meses Pedro Diego se muda a la Cité Universitaire, allá lo alcanza Juan Coronel: «Mira, Juan, no te voy a estar cuidando. Esta es tu habitación, tú haz tu vida».
El hermano menor pronto recorre París con amigos de aquí y allá. Juan descubre las excelencias del vino francés y las parrandas terminan a deshoras. A la mañana siguiente se avienta al césped del Parc Monceau para dormir la mona y se quita la camisa; de cara al sol, cierra los ojos y de pronto, para su horror, escucha la voz de su abuela que lo parte como un trueno ya que llegó de México sin avisar:
—¡Eres un mugroso clochard! ¿Eso viniste a hacer aquí? ¡Tu abuelo a tu edad ya era cubista, y verte tirado en el pasto es mi peor vergüenza! ¡Seguramente estás hasta marihuano!
—Guagua, cálmate. ¿Cuándo llegaste?
—Eso no te importa, ahorita mismo voy a hablar con tu papá.
Lupe da media vuelta y lo deja aterrado. Cuando Juan regresa, la conserje le informa que su padre dejó un mensaje: «Llámame cuanto antes».
—¿Qué estás haciendo, desgraciado? Mañana mismo te regresas a México.
—Rafael, no pasa nada, la Guagua exagera.
—Mañana te quiero aquí.
Juan regresa a México y Lupe se tranquiliza: «Así va a aprender a no andar de vago».
Ahora a ocuparse del otro nieto iluso que pretende ser pintor. Con él recorre varias salas del Louvre y en los días que siguen visitan galerías de arte. Apenas entran, las miradas se concentran en Lupe y los marchands preguntan quién es. Parte plaza con su elegancia y su seguridad en sí misma, sus comentarios. Los demás callan para escuchar.
Su nieto descubre en ella una faceta desconocida: su sensibilidad ante la pintura. «Mi abuela sí sabe». De tanto oír a Diego ahora conoce a fondo a Cézanne, explica la pastura de sus naturalezas muertas; también pondera lo mucho que Van Gogh dependía de su hermano Theo y cómo lo cuidó el doctor Gachet. A Lupe le desagrada el decadentismo de Gustave Moreau y en Matisse no ha encontrado nada que la emocione salvo su Cortina amarilla.
Visitan el Jeu de Paume y escogen la sala de los impresionistas: «Te voy a mostrar un perro rojo», dice y lo sienta frente a Gauguin. «Aquí molesta el reflejo de la luz del pasillo, párate allá». Pedro Diego permanece durante horas frente a La casa del ahorcado. ¿Cómo una casita así puede ejercer tanta influencia? Podría haberla pintado un niño. Será porque le hace pensar en el ahorcado.
—Mira, tú, ese cuadro influyó en Siqueiros.
—No le veo nada en común con Siqueiros.
—Puede parecerte un misterio pero te digo que influyó en él.
Gracias a una fabulosa beca de Televisa, Juan Soriano pudo comprarse dos departamentos en el Boulevard Bonne Nouvelle que su amante Marek Keller convirtió en un palacio. La eficacia de Marek lo abarca todo. Albañiles venidos de Varsovia, de Cracovia, de Sopot, tiran muros, levantan plafones, abren ventanas, convierten piezas diminutas en salones de baile. La estrategia de Marek es insuperable y los trabajadores polacos —mucho más baratos que los franceses— obedecen sus órdenes al pie de la letra.
Soriano invita a Pedro Diego y le presume el retrato de Marek desnudo atado a una estaca a la mitad de una plaza de toros: «¡Ay, Guagua, puros Mareks encuerados! Yo no le veo el chiste».
Como si fuera un estratega, Marek sabe a quién invitar y rendirle pleitesía, cautiva a los posibles compradores y, ante todo, sabe cobrar. Antes, Juan Soriano cambiaba un cuadro por un suéter. «No, Juan, ya no. Nada de que tú me pintas y yo te regalo mis calzones».
Pedro Diego acompaña a Lupe a pie a su hotel en Godot de Mauroy porque prefiere caminar. También en la Ciudad de México va del Paseo de la Reforma al mercado Juárez y a casa de amigos en la colonia Roma, en la Condesa, y en otras aún más alejadas como Coyoacán. Eso sí, para ir al Monte de Piedad del Zócalo sube al transporte colectivo.
—Acércate a Soriano porque es buenísimo para las relaciones públicas —aconseja Lupe a Pedro Diego.
—El bueno es Marek, Guagua, admiro a Juan pero lo que está pintando es una pendejada.
—No importa, tú acércate a él.
—Para mí es muy difícil seguir a alguien que no me gusta.
—Además de pretencioso, eres un idiota —se enoja Lupe—. ¿Quién te crees? ¿Diego Rivera?
—No soy Diego Rivera pero tengo mi opinión y tampoco soy un idiota.
Guardan silencio durante el trayecto al hotel pero cuando Lupe está a punto de dormirse suena el teléfono de su habitación: «Guagua, perdóname».
Lupe regresa a México. Para sorpresa de Pedro Diego, dos semanas más tarde lo llama Aline Mackissack, hija de Chaneca Maldonado: «Traigo un dinero que te envió tu abuela». Durante cuatro meses recibe sobres con dinero hasta que en la última carta Lupe anota: «Fíjate que ya no te voy a mandar dinerito porque ya no tengo nada que vender de Soriano».
Dos años más tarde, Pedro Diego regresa a México con una técnica propia, un excelente manejo del color y una inclinación definitiva por las flores y los frutos. Se instala en un cuarto rentado en la calle de Congreso, en Tlalpan. Gabriela Orozco, hija de su tía María Marín y Carlos Orozco Romero, le ofrece exponer en su galería:
—Estoy muy nervioso —le confiesa a su prima Gaby.
Invita a su abuela y a sus amigos. Un reportero de Excélsior lo entusiasma con una entrevista y a la mañana siguiente el encabezado del periódico lo deja mudo: «El nieto de Diego Rivera también pinta». ¡Qué cubetazo de agua helada! ¿Así que eso es él? ¿El nieto? Por más advertencias de Lupe, es la primera vez que se enfrenta a su realidad.
En casa de Henri Cartier-Bresson, en París, nadie lo asociaba con Diego; en México es el nieto de. ¿Vale la pena seguir adelante? Recuerda que Ruth comentó alguna vez: «Nada crece a la sombra de los grandes árboles».
—No flaquees —lo consuela Lupe—, ya estás encarrilado. Si te fijas en lo que dicen nunca lograrás nada. En México van a hacer todo lo posible por destruirte, este país es un nido de víboras y de alacranes.
—¿Por qué?
—Huitzilopochtli. Así es México. El joven novelista Carlos Fuentes me lo aseguró. Si logras sobresalir, apenas vas subiendo se cuelgan de ti las pinzas de los cangrejos para jalarte hacia abajo. Me contó que mientras a él lo entronizan en Europa y Estados Unidos, aquí lo hacen pedazos.
Abuela y nieto discurren también acerca de los zapatos Bally, que Lupe idolatra y a los que él debería aficionarse. La conversación gira en torno a cómo vestirse y en lo payo que es Mexiquito, lo corriente de las mexicanas con su sopita de fideos. ¡Qué ignorantes, qué cursis! «Mira lo que es la comida francesa, cuánto refinamiento, cuántos siglos de cultura detrás de cada platillo».
—¡Ay, abuela! A mí me encanta el mole de puro chile cascabel.
—Así no vas a llegar muy lejos.
—Guagua, tu comida es tan sabrosa que me hace pensar en la pintura de Carlos Mérida.
—¿Carlos Mérida? ¡Dios me libre!
—Es que él con unas cuantas líneas lo dice todo y tú con dos o tres condimentos también.
Cuando Pedro Diego le pregunta por la foto que Cartier-Bresson le tomó desnuda de pie, enseñando el trasero, Lupe se enoja:
—¿Él te contó? ¡Qué indiscreto!
—Pero, Guagua, fue hace mil años, ¡muéstramela!
—Estás loco, la rompí.
Ahora que es una mujer de más de setenta años, con nietos adolescentes, la embarga un pudor desconocido. Sus opiniones sorprenden a sus amigas. «¡Qué buena es la vejez porque te aleja de los tormentos de la carne!». Enterarse de que una mujer mayor tiene un amante la enfurece: «No entiendo cómo esas viejas calientes todavía piensan en algo tan inútil». Hace tiempo que ella renunció porque una mañana, después del baño, abrió su bata frente al espejo, miró sus pechos, a punto de venirse sobre la cintura, las células muertas de su vientre, los humillantes huesos de la cresta iliaca, los flancos desgastados, las piernas minadas por finas telarañas azules, y dijo con su voz catedralicia: «Nunca más un hombre». Desnuda, se juró a sí misma: «Nunca más, nunca más», pero su juramento no le impidió soñarse revolcada en un petate en los brazos de Marcello Mastroianni. ¡Qué noche!, y el amor la dejó tan agotada que decidió no levantarse de la cama.
Pedro Diego pasa la mayor parte de su tiempo con ella en el departamento de Reforma o en la casa de Cuernavaca. Le habla de Sylvie, su novia de París, y le confiesa que muere por verla. «Novias encontrarás en todas partes», responde Lupe. Discutir con ella es exponerse a quedar hecho pedazos.
—Guagua, dentro de una semana viajo a París y quiero despedirme de ti.
—Vente a comer mañana.
Apenas le abre la puerta, Lupe vuelve a lo mismo:
—Allá siempre serás un pintorcito de segunda, nunca un Diego Rivera…
—Guagua, déjame en paz, no quiero ser Diego Rivera, quiero pintar. O me respetas o me voy…
—Muy bien, comes y te largas porque no quiero volver a verte en mi vida.
Lupe es una furia alta y amenazadora. Le sirve a su nieto unos tacos dorados con crema que él mastica en silencio mientras se le escurren las lágrimas. Lupe, impasible, lo ignora. Cuando termina de comer, Lupe levanta la mesa y se va a su recámara. Pedro Diego, confundido, lava los platos, el rostro mojado, alucina; el llanto se confunde con el jabón, los restos de crema, la salsa. Las lágrimas no solo brotan de sus ojos sino de sus sienes, lágrimas pesadas de detritus como charcos viscosos.
Cuando termina de lavar pasa frente a la recámara de su abuela y la ve acostada, las manos cruzadas sobre el pecho. Sin pensarlo dos veces la asocia con la Virgen de Guadalupe, hasta percibe una aureola dorada en torno a su cabeza. Se arrodilla a sus pies, le pide su bendición y ella lo mira extrañada:
—¿Sabes?, Jorge Cuesta me quiso dejar y no pudo. Se castró, se sacó los ojos y se ahorcó.
Sin haber probado una gota de alcohol, Pedro Diego la ve de pronto transformarse en la Coatlicue. Un halo negro rodea su figura yaciente y un túnel tenebroso lo jala hacia ella. Las serpientes de su falda, las serpientes sobre su vientre, las que salen de sus ojos se mueven, la vida y la muerte ondulan en sus largos brazos, en sus piernas morenas e interminables, en sus ojos verdes de víbora de cascabel que ahora lo desafían. «No, abuela, no me ahorques». «Abuela, soy joven, estoy buscando, voy a embarcarme, no puedo morir». Tras de Lupe es fácil escuchar el reventar de una ola, luego otra, ¿o será el ruido de un cuerpo que se vacía? A punto de ahogarse, Pedro Diego sale corriendo del departamento, fuera del tiempo y el espacio, conduce su coche sin rumbo enceguecido por el llanto hasta que logra estacionarse frente al Museo de Arte Moderno, a la sombra de los ahuehuetes de Chapultepec, sin saber cómo llegó: «Aquí me quedo, no puedo respirar».
Recorre el museo, se detiene frente a la Hacienda de Chimalpa de José María Velasco, y durante más de una hora mira de pie el cuadro, memoriza cada hoja pincelada, cada pastito pincelado, cada nube, y de pronto, sin buscarlo, entra dentro de la pintura. Cruza la puerta, camina entre los muros de adobe de la hacienda, escucha el cor cor cor cor de un guajolote, puede palpar en su rostro la nieve de los volcanes. La muerte de Jorge Cuesta lo obsesiona: «Yo no me voy a suicidar como él, no me voy a suicidar, no me voy a suicidar». Escucha la voz que sale de una gran boca de gajos negros: «Ahórcate, ¿qué haces sobre la Tierra?».
Al regresar a su departamento en Tlalpan, ya fuera de sí, saca al patio libros, fotos, dibujos, cuadros, cartas, las sábanas y cobijas de su cama, la almohada y les prende fuego. Arrodillado, el humo lo asfixia hasta que su tesoro, reducido a cenizas, se desvanece.
La luz del amanecer lo regresa a la realidad. Sube a su coche y se refugia en la iglesia de San Agustín de las Cuevas. Llora desconsolado frente a un Francisco de Asís casi desnudo.
Deambula sin saber adónde ir. En la Librería Británica, en avenida de La Paz, se exponen unos dibujos suyos. Ahí encuentra a Carmina Díaz de Cosío y a Gabriela Carral, responsables de la exposición:
—Oye, estás verde, ¿te sientes mal? —se impresiona Carmina.
—Me siento pésimo.
En el Sanatorio Cedros le ponen una sonda directa al estómago: «Tiene paralizados los intestinos», informa el médico. Pedro Diego vomita todo lo que comió con su abuela veinticuatro horas antes:
—No digirió nada pero por fin reaccionó —los tranquiliza el médico.
Lo dejan internado y Carmina de Cosío se encarga de avisarle a Ruth María que aparece de inmediato: «¿Qué te pasó, hermano?». Pedro Diego le cuenta y Ruth María se enfurece con Lupe: «¡Maldita vieja!».
—Llama a Air France y cancela mi vuelo.
El suero pasa gota a gota y lo va limpiando de sus demonios.
A los tres días, Pedro Diego sale con una depresión brutal. Por consejo de su primo Diego Julián inicia sesiones de psicoanálisis: «Usted no puede vivir solo», es el primer consejo del médico. Diego Julián lo lleva a su casa en la esquina de Calero y Altavista, en San Ángel. La compañía de su primo hermano, apasionado del cine, es un bálsamo. «Ándale, tócame “La llorona”». Pedro Diego toma su guitarra a la menor provocación y se sienta a su lado; su primo no lo suelta y ese solo canto lo alivia y sale lentamente del pozo del miedo.
Intenta volver a la pintura pero le es imposible trazar una sola línea. «¡Maldita vieja! Me quemó el cerebro y ahora ni manos tengo». Sus amigos lo sostienen; el arquitecto Caco Parra, que reúne vigas, herrería y ladrillos de las demoliciones para levantar casas extraordinarias, lo invita a Guanajuato y allá conoce a Jesús Gallardo, un paisajista:
—Ándale, píntame una vista de Guanajuato.
Lupe Marín, la abuela, lo llama por teléfono pero él se niega: «Dile que salí, solo escuchar su voz me enferma».
Dos meses más tarde, quien viaja a Francia es su abuela. En París, Lupe informa a Cartier-Bresson y a todos sus amigos que Pedro Diego perdió la brújula y no regresará jamás.
De vuelta en México, cita a todos los nietos en su casa de Cuernavaca para darle a cada quien su regalo como acostumbra cada vez que regresa. Pedro Diego se niega a ir y Diego Julián le lleva un catálogo de Modigliani.
—Toma, yo lo quería pero la abuela dijo que era para ti porque tú eres pintor.
—¡Híjole! Por fin acepta mi vocación.
El obsequio es una tregua y la llama para agradecérselo: «Vente mañana». Como acostumbra, Lupe lo trata como si nada hubiera sucedido. Pedro Diego evita hablar de pintura, es ella quien lo encara:
—Mira, si vas a ser pintor, hazlo, pero encuentra tu propio estilo. No permitas que Diego Rivera te devore.