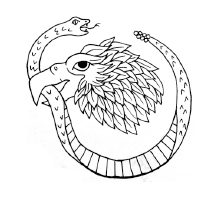Los nueve sobrinos de Fernando Rafful disfrutan su conversación por su memoria de elefante. Además, Lupe ha visto miles de películas y conocido a celebridades como María Félix.
—No sabes qué alegría me dan esos muchachos, dicen que soy una cinéfila. Oye, ¿qué será eso de cinéfila?
El médico ordena una serie de análisis y manda llamar a Chaneca a su consultorio:
—Tiene aterosclerosis en los intestinos.
—¿Y eso qué es?
—¿Ha visto usted las tripas de los pollos cuando las cuelgan afuera en las pollerías y se secan? Así tiene los intestinos la señora Lupe, totalmente muertos. No hay nada que hacer pero sería mejor que la llevara a casa de su hija… porque se va a morir.
Como único medicamento, el doctor Landa receta un alimento especial parecido a la papilla de los bebés: «¿Qué te dijo el médico, loqueta?», pregunta Lupe ansiosa. «Que con esto te vas a componer».
Chaneca busca a Lupe Rivera: «Llévate a tu mamá, no hay nada que hacer, su estado es gravísimo».
Lupe cambia la expresión de rechazo en su rostro cuando Chaneca le explica que es el fin y da por concluida la entrevista: «Déjame prepararle una recámara; en tres o cuatro días paso por ella. ¿Es necesaria una cama de hospital?».
Lupe Marín le pide a su nieto Juan Coronel que le guarde sus alhajas: «Claro, Guagua, yo te las cuido». Verse mimada por sus nietos la reconforta. Chaneca prefiere no espantar a Juan Coronel y cuando se despide de su abuela, entra como castañuela a la recámara:
—¿Qué crees? Lupita te va a llevar a su casa.
—¿Lupe, mi hija?
—Sí, Lupe, tu hija, dizque a fuerza te tienes que ir con ella porque ya te arregló una habitación divina con una cama con sábanas de más de cuatrocientos hilos y almohadas bordadas para que estés a todo dar.
—Qué raro, hace mucho tiempo que no me habla.
—Te vas unos días y luego regresas conmigo.
—Oye, loqueta, ¿crees que me voy a morir?
—No, hombre, yo he visto gente mucho más enferma y no le pasa nada.
—¡Ay, oye, porque donde me muera antes del Grito, me mato! Jorge Díaz Serrano ofreció pasar por mí el 15 para ir a Palacio Nacional y ya tengo el vestido, los zapatos, la bolsa, todo.
Lupe Marín entra por su propio pie a casa de su hija. Hay mucha fiereza en sus pasos pero algo en su corazón ya no responde. La antigua casa en la calle de Sadi Carnot, en la colonia San Rafael, luce muebles de época, traídos de todas las tiendas de antigüedades de la República, sobre todo de San Miguel Allende. «¡Pero si esta casa es un verdadero museo! ¡Qué maravilla! ¡Qué buen gusto! ¡Mira qué bonito baño me tocó! ¡Qué tina! ¡Qué porcelanas! ¡Son un tesoro!». La amplitud de la recámara con su cama blanca de sábanas impolutas le recuerda su habitación en el gran hotel de Zúrich.
—¡Qué europea te has vuelto, Lupe! ¡Cuánta elegancia! ¡Cuánto refinamiento! —exclama agradecida y su hija le sonríe.
«Qué bueno, ya está en su territorio, con su hija», se consuela Chaneca.
Guadalupe Rivera intenta reconciliarse con su madre. Su psicoanalista, sus hijos y sus amigos le aconsejan: «Si no te liberas de tu sentimiento contra ella, nunca vas a estar bien». Al verla tan enferma, Lupe chica hace lo posible por entenderla pero revive su niñez y la increpa:
—Eres muy buena abuela, podrías haber sido mejor madre.
—Ahora que tú eres madre, dime si crees que todo lo has hecho muy bien, Pico.
Hace años que no la llama Pico. A Ruth, ya grande, jamás le dijo Chapo. A lo largo de los años Guadalupe Rivera se ha forjado un mecanismo de defensa que además de sus miles de sesiones de psicoanálisis le permitió tomar distancia de lo que significa ser hija de dos gigantes. Su hermano Antonio nunca superó el desprecio materno y la infame muerte paterna: «Pobre Antonio, ese sí tuvo una vida horrible, más que horrible, ni a mi peor enemigo podría desearle una vida como la de mi hermano».
Un mes después, totalmente lúcida, Lupe Marín insiste en traer de su departamento de Paseo de la Reforma su vestido para la ceremonia del Grito el 15 de septiembre: «Loqueta, tienes que ir por el vestido y los zapatos Bally, el vestido está colgado en su funda en el ropero, los zapatos envueltos en papel de China todavía en su caja. No olvides las medias, son de París, ni la bolsa de noche, la del cierre de oro». Llama a Ruth, su nieta, y le cuenta entusiasmada que pasará la noche del 15 de septiembre en Palacio Nacional con Jorge Díaz Serrano.
—Qué bueno, Guagua, porque al otro día podrás verme desde el balcón presidencial encabezar el desfile con la UPAT y voy a llevar mi uniforme de gala. Soy la primera, la abanderada.
—¡Ay, qué horror!
El doctor Landa ofrece mantener a Lupe con suero intravenoso para alargarle la vida pero su hija rechaza prolongarla inútilmente. Los nietos también opinan que no tiene caso, su Guagua está hecha un esqueleto. Juan Pablo, Diego Julián, Ruth María, Pedro Diego y Juan Coronel entran y salen de la casa de la colonia San Rafael. Lupe se mantiene erguida sobre sus almohadas, aunque por momentos el dolor la doblega. Con una paciencia inusitada, su hija Guadalupe abandona su oficina para atenderla.
Si en Zúrich Lupe borraba la muerte, ahora tiene la sospecha de que va a morir. Lejos de aterrorizarse, se siente aliviada. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa realmente? ¿Acaso no es la vejez un ir de aquí para allá hasta terminar olvidada en un rincón? Lo mejor sería caminar a orilla de los maizales de Chapingo, entrar a la capilla como la primera vez, ese domingo en que Diego la llevó para que se viera inmensa en el altar mayor dominando cielo y tierra con su vientre desnudo, pero ahora solo le queda constatar acostada sobre sus almohadas bordadas de encaje: «Ya no puedo ni sentarme sola a la orilla de esta cama que tengo tanto miedo de ensuciar».
¡Ah, si estuviera Ruth! A Antonio, Lupe lo barrió de su vida desde que nació. «¿Qué pensaría Jorge antes de morir? ¿Pensaría en mí? ¿Se arrepentiría de su locura?». Se le viene a la cabeza la imagen de Diego, el gigantón que la sacó de la pobreza y le construyó un altar en Chapingo porque ella, Lupe Marín, es única y merecía algo más que vivir y morir en Zapotlán el Grande. Su lugar está aquí, en el altar de Chapingo, su vientre a la vista, su desnudez de tierra tasajeada, su desnudez de sol, su desnudez de muerte. «A lo mejor al único a quien le importé fue a mi papá».
Hace días que no tolera el agua y apenas mueve sus labios secos.
La voz de Lupe Marín es cada hora más débil y sus nietos tienen que poner la cabeza junto a su boca para oírla. Aunque apenas se levanta de la cama no pierde su sentido crítico y los hace reír de cuando en cuando. En la noche lucha con las sombras del pasado; su madre, Isabel Preciado, ya no la rechaza, al contrario, la llama: «Ven acá. Quince hijos son muchos. La más alta, la más difícil, fuiste tú, Lupe. De todos, solo quisiste a Celso, el mayor, y a Justina, la que te enseñó a coser». Isabel Preciado la mira con ojos de tristeza. «Mamá, yo hubiera querido estar más cerca de ti, ofrecerte algo de mi vida, pero creí que no me querías». Isabel permanece impávida, los ojos clavados en los suyos: «Ahora entiendo tu dolor cuando murieron Mariana y Celso. Con tu silencio cavaste un vacío, una fosa en la vida de tus hijos vivos para dedicarte a los muertos. Perder a un hijo es lo peor que le puede pasar a un ser humano pero tú olvidaste a los vivos».
Lupe, los labios partidos por la fiebre, implora: «No te vayas, mamá, veme, mamá, aquí estoy». Se endereza con dificultad, sus manos sobre la sábana sudan frío. Todo su cuerpo es de hielo y don Francisco Marín, su padre, se niega a abrazarla y le pregunta casi con asco: «¿Hace cuánto que no te bañas?». «¿Huelo mal? ¿A qué huelo? ¿Por qué te tuviste que ir cuando más te necesitaba? Nadie me dijo que te habías muerto, te esperé y esperé…». Su padre ofrece: «Ándale, vamos a dar una vuelta en mi caballo». «Pero no me he bañado». «Sí, ya estás limpia —asegura él—, te cayó una lluviecita tempranera». A Lupe la invade una extraña concupiscencia e intenta levantarse pero su hija mayor la detiene: «Espérate, mamá, vamos a traerte el cómodo».
—Ya vete a dormir, Piquitos, yo voy a hacer lo mismo.
Bajo las sábanas, recuerda que Diego le dijo: «Eres la única con la que me casaría de nuevo ante el mismito papa». Extiende sus largas manos para tomar las de Diego Rivera, las busca sobre el cobertor pero no encuentra nada. ¿Es ese el fin, no encontrar nada?
Nada, nadie.
El peor de sus fantasmas es Cuesta; la mira en silencio mientras intenta cruzar los brazos sobre su vientre para esconder una gigantesca mancha de sangre. «¿Qué te hiciste? ¿Por qué estás todo ensangrentado? ¿Dónde está tu pene? ¿Cómo era tu pene? ¿Dónde tus testículos? ¡Ah, cómo amé la férrea voluntad con la que me poseías a pesar de ti mismo, a pesar de tu hermana, a pesar de Villaurrutia, a pesar de tus padres! ¡Me amabas con meticulosidad, duro, guerrero, a diferencia de Diego, a quien todo se le iba por la boca! Nunca oliste a sudor como Diego, nunca fuiste de multitudes, nunca del pueblo, el olor del pueblo, nunca abandonaste tu cuerpo ni el mío; entonces, ¿por qué? ¿Por qué te hartaste de ti mismo? Me afrontaste armado de un solo puñal, el de tu mente, y no con el apetito ligero de Diego. Fui yo, fueron mis hijas quienes recibieron los inmensos tesoros de tu ternura. ¿Te dolió el rechazo de Pico? ¡Nunca me lo dijiste! Ahora comprendo cuánto sufriste, pero no me culpes de tu locura y no me pidas que busque en tu poesía una señal, no soy creyente, nada de lo que escribiste fue para mí, por eso nunca te leí, nunca supe qué diablos te sacabas de adentro con tanto esfuerzo, a lo largo de tantas horas de espera. Lo que sí sé es que esas palabras nunca fueron tu punto de partida, nunca arrancaste ni saliste a flote a partir de tu amor por mí, preferiste convocar a la muerte, escogiste chorrear sangre dentro de una bañera».
Mil potros galopan encima de su pecho escuálido y arrastran los recuerdos, destripados por los años:
«Guadalajara olía a zapatos y a naranjas agrias. Jorge decía que un cuarto que huele a naranja es vulgar. Entonces yo usaba los zapatos que me heredaba Celso, mi hermano mayor. En esos años yo solo olía a niña, chiroteaba en la calle como todas las muchachitas que saltan a la cuerda, salía de la casa por la ventana y echaba a correr al Jardín Escobedo y mis hermanas —unas gorditas sin chiste— me acusaban, el único que me quería era Celso el que iba a ser médico, el único que me veía y no me decía: “Quítate, sácate, a ti no te toca”. Al contrario, Celso insistía: “En ti se ven más bonitos mis zapatos”. “A todos les estorbo, Celso”. “A mí me haces falta”. Hacer falta es la primera ley del amor. Celso me escogía por encima de los demás a pesar de mi chiroteo y mis pies. A mis hermanas les molestaba mi voz, mi caminar; de mí todo les caía mal porque chiroteaba. Un día me entregué a la desesperación y les dije: “Lo que yo quisiera es que se cayera ahorita el techo y nos matara a todos”. Mi madre se horrorizó pero seguí deseando su muerte. Por eso me vine huyendo de Guadalajara. Oye, Panzas, ¿quién es esa modelo? ¿Por dónde entró? ¿Es la italiana? ¿La desvestiste tú?».
—Guagua, ¿tienes hambre? —pregunta Juan Pablo sentado al borde de la cama.
—¿Qué? ¿Ya amaneció? ¿Se fueron las monjas?
—No hay monjas aquí, Guagua.
«Cuando me mandaron internar en el Colegio Teresiano de Zamora aborrecí a las monjas porque me daban un triste plato de frijoles mientras ellas comían pollo. ¿Te parece bien semejante injusticia? ¿Y Mariana, mi hermana? ¿Cuándo viene Mariana? ¿Puedo ir a verla? Mamá tardó un mes en confirmarnos su muerte; se encerró en el hospital y pidió que cubrieran la ventana: “No aguanto la luz”, fue lo único que dijo. En el hospital se compadecieron de ella cuando les rogó: “No me quiero ir, no me puedo ir, no puedo moverme”. Yo le dejaba la canasta de la comida en el pasillo frente a su puerta y esperaba afuera. Sin una palabra, me regresaba la canasta vacía y cerraba la puerta. No era a mí a quien quería ver sino a Mariana. De regreso con la canasta, repetía: “Mamá, veme, mamá, aquí estoy”. Pero nunca me vio. Ni una palabra para mí. ¿Quién tuvo una palabra para mí?
»¿Por qué no se habrán querido Lupe y Ruth? ¿Por qué no se enlazaron como dos arbolitos fuera de mi ventana? ¿Fue Diego el que las separó al escoger a Ruth? Tampoco yo quise a mis hermanas, solo a Justina. De grande hubiera podido amar a Isabel —porque se parecía a mí— pero se metió con Jorge».
Lo que más anhela Lupe es ver la figura de Ruth porque su sonrisa iluminaría el resto de sus días, cuántos días, muchos días, todos los días que faltaran.
«Anoche no viniste, no te pude contar lo alto y guapo que se ha puesto tu hijo Juan Coronel, seguro ya sabes que Pedro Diego es pintor como Diego y que Ruth María ya entró en razón. Seguro también te das cuenta de la falta que me haces, del daño que me hiciste al irte, de la prisa con la que te fuiste, la prisa frenética con la que vivías, qué poquito tiempo me dedicaste, solo fuiste de tu papá, solo él contó para ti, para él eran tus horas, todas las del día y las de la noche porque elegiste vivir con él, sin hijos, sin marido, solo para velar su sueño y preguntarle al amanecer: “Papá, ¿qué se te ofrece?”. ¡Ofrecida! Eso fuiste con él, por eso posabas durante horas con el pesado espejo redondo entre los brazos y nunca le dijiste: “Papá, ya me cansé”. Porque de él nunca te hartaste pero de mí sí y de tu hermana y sus ambiciones también. Cuando él murió ya no tenías por quién vivir, ni por tus hijos ni por mí ni por ti misma ni por el fachoso ese con quien te arrejuntaste».
Lupe, su hija, apenas alcanza a escuchar el hilo de voz: «Oye, Ruth, ¿sabes?, tu muerte me mató a mí también».
—Tráele otro cobertor, parece que tiene frío —ordena Lupe Rivera a su hijo mayor.
La mañana del 15 de septiembre de 1983, justo en un día patrio, Lupe amanece con un fuerte dolor en la boca del estómago.
—Voy a buscar un sacerdote —le dice Guadalupe Rivera a Diego Julián.
En cuanto sale de la habitación, Lupe Marín le indica a su nieto que se acerque. Diego Julián solo percibe un susurro pero sí distingue el brillo de sus ojos. La abuela cubre con las dos manos la de su nieto que bajo los largos dedos parece de niño.
—Guagua —dice por primera vez Diego Julián.
Cuando Lupe Rivera regresa con el sacerdote, encuentra muerta a su madre. «Murió en brazos del nieto menos querido», dirá años más tarde.
El sacerdote bendice a una Lupe Marín empequeñecida que ya nada tiene que ver con la mujer que devoraba bateas repletas de frutas y partía plaza al entrar a cualquier sitio.
Guadalupe Rivera llama a su marido, a Juan Pablo, a Ruth María, a Pedro Diego, a Juan Coronel y a Chaneca Maldonado. En la sala, pregunta: «¿Y las alhajas de su Guagua?». Los demás se hacen eco: «De veras, ¿y las alhajas? ¿Quién las tiene?». «Están en mi casa», responde Juan Coronel para sorpresa de todos. «Mañana mismo se las traigo». «¿Pero por qué las tienes tú?», pregunta Lupe Rivera. «Ella me las dio».
Chaneca toma la batuta: «Hay que contratar a la funeraria».
Pasada la medianoche pregunta:
—Lupe, ¿qué vas a hacer con tu mamá?
—¿Cómo que qué voy a hacer con mi mamá?
—Pues la tienes que sacar de aquí.
—¿Cómo?
—¡Lupe!
—De veras, Chaneca. ¡No lo había pensado!
—¿Estás atontada o qué?
—Completamente.
Nadie se mueve. Aquí el rezo no tiene ningún valor terapéutico. El único que lo reclamaría sería Juan Pablo pero toda su vida, desde niño, su consigna ha sido la de la mesura.
Guadalupe Rivera recuerda que su tía Carmen Marín tiene una cripta en el Panteón Francés de San Joaquín: «Tía, te quiero pedir por favor que me dejes llevar a mi madre a tu mausoleo». «Llévala. Me disgusté con ella pero es mi hermana».
La velan en Gayosso, en la calle de Sullivan, en medio de sus nietos. Martha Chapa, Lourdes Chumacero, Lola Álvarez Bravo, Lucero Isaac y Concha Michel pasan largas horas al lado del féretro. Aparecen pocos periodistas. Juan Pablo Gómez Rivera llama a Antonio Cuesta a Tlaxcala y le responde con un hiriente: «Estoy ocupado». Las hermanas Marín, tantas veces peleadas, tampoco hacen acto de presencia.
Lupe Marín hereda setenta y cinco mil pesos a cada uno de sus cinco nietos, y además a Juan Coronel le deja sus libros y una escultura de Francisco Marín: «Con este dinero voy a publicar El Faro, mi revista», informa Juan a su hermana Ruth María.
En el Panteón de San Joaquín solo permanecen de pie frente a la cripta Guadalupe Rivera y Chaneca Maldonado. Chaneca rompe el silencio: «¿Te reconciliaste con tu mamá?». Pico-Guadalupe Rivera Marín no la oye, está muy lejos, amarrada a una reja de Catedral, frente al Monte de Piedad. Llora de vergüenza porque se ha orinado. El rostro oscuro de su madre se inclina sobre el suyo: «Muchachita idiota», los ojos de jade que la amenazaron toda la vida la encandilan y congelan en su garganta cualquier lamento. Respira hondo y alcanza a balbucir:
—Ya vámonos. Aquí no hay nada más que hacer.
FIN