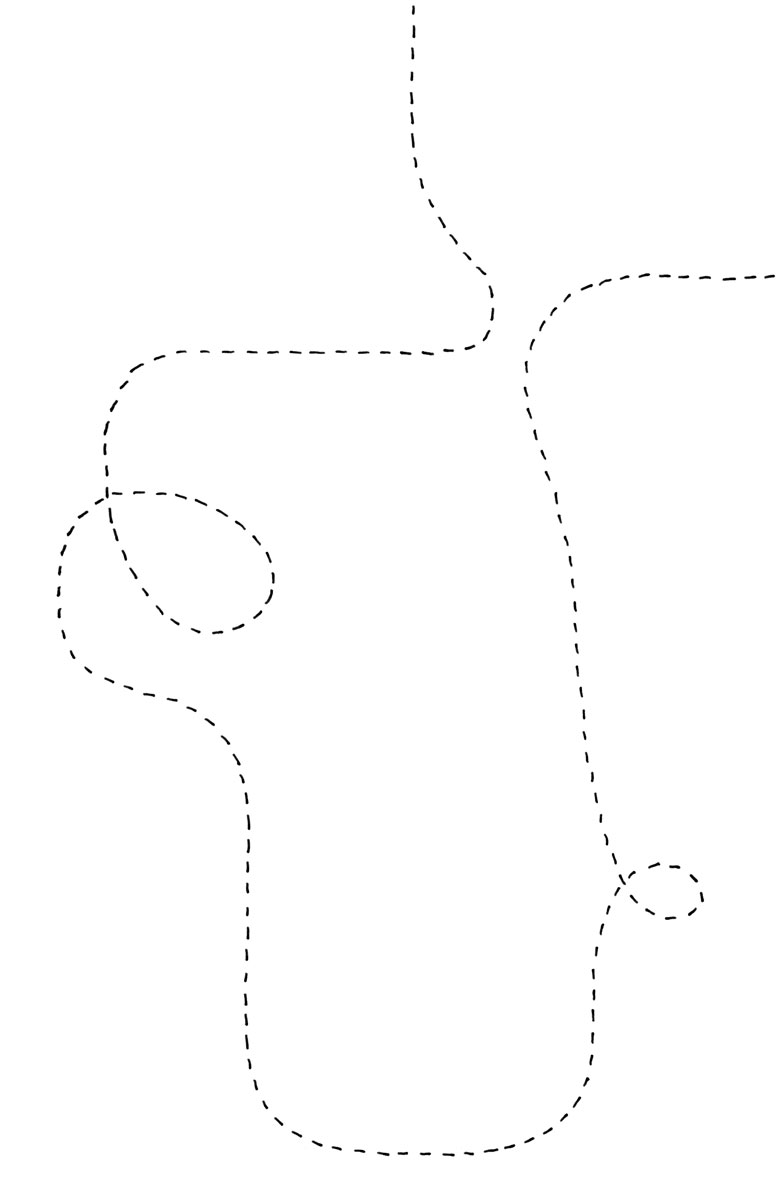

24
GRANDES LIBRERÍAS
Si bien la parroquia local alimenta nuestra alma, de vez en cuando conviene hacer una visita a la catedral. Necesitamos sentirnos parte de algo superior, que nos recuerden que nuestra dedicación a los libros y a la lectura no es residual ni enfermiza. Las grandes librerías reafirman nuestra fe, nos conectan con la comunidad literaria y ofrecen espléndidas oportunidades de permanecer en pie y leer capítulos enteros de manera gratuita. Sus niveles, recovecos y rincones son escondites en los que pasar alegremente las horas. El mundo gira y no se interrumpe el estruendo de la calle principal, pero la sección de Deportes amortigua el ruido y la de Viajes te traslada a un lugar luminoso y tranquilo. Ningún guardia de seguridad te va a dar unos toquecitos en el hombro: al fin y al cabo, estás en una librería.
Al entrar en una gran librería uno se siente ligeramente desorientado y avanza a trompicones, titubeando como una avispa aturdida. Las posibilidades te abruman como un pasillo infinito lleno de puertas maravillosas. El plano de la librería es en sí una larga lectura a la cual la presencia de un cliente aporta mayor complejidad. Puede haber una sección de revistas con lujosas y cuidadas publicaciones por sólo diez euros, toda una pared de mapas y otra dedicada en exclusiva a diccionarios de idiomas extranjeros con vivos colores. Incluso los clientes más recalcitrantes y reacios sienten debilidad ante tal hedonismo: tal vez hayamos entrado a por un título concreto, pero entonces otro nos mira de reojo y nos seduce para que nos lo llevemos a casa.
Rendirnos a la tentación nos resulta fácil y nos impulsa a recorrer el establecimiento, vagando entre la ostentosa presencia de veinte o treinta ejemplares del mismo volumen, recomendaciones manuscritas del personal y ofertas de tres por dos, en las que el primer libro no es más que una puerta de entrada al tercero. Las mesas, dispuestas cual picnics de papel, suponen otro obstáculo que salvar y, en su presencia, perdemos toda nuestra presteza atlética. Hay tanto de todo en una gran librería, es tal el grado de detalle... La respuesta probablemente esté ahí, pero sucede que has olvidado la pregunta.
La Navidad arranca con una invasión de hermanos dubitativos con títulos apuntados en una lista y abuelas resueltas que buscan «ése del presentador de la tele que lleva sombrero». Tal arremetida imprime al establecimiento una curiosa ansiedad efervescente que recalca aún más la paz que se respira en enero. La búsqueda de regalos da la bienvenida a nuestro planeta a un colectivo distinto de personas. Mientras avanzan con decisión por la librería, arrebatan libros agradecidos y hacen cola para pagar irradiando un calor incómodo, pueden hacerse con un libro para sí mismas y decidir mentalmente volver a pasarse por allí, cuando tengan tiempo.
Aparte de esa temporada de sumo estrés, en las grandes librerías parece reinar una calma hipnótica que poco tiene que ver con la atmósfera de trajín que se vive en cualquier otro establecimiento de las calles comerciales. Los clientes se entretienen y deambulan, en lugar de avanzar a grandes zancadas. La experiencia en su conjunto es tan civilizada que puede hacer que permanezcamos completamente inmóviles, nos olvidemos del atribulado mundo y pensemos para nuestros adentros que sí, que al final todo saldrá bien.