6
INTERVIENEN LAS LUCES POPULARES
(El cielo planta batalla)
Y llegó el momento del análisis.
Mientras elaborábamos el manuscrito de este libro descubrimos una insólita ley histórica que, a estas alturas, nos atrevemos ya a enunciar: todos aquellos santuarios, enclaves geográficos y blasones cuyas tradiciones, raíces toponímicas o escudos heráldicos alberguen luces y estrellas solitarias —o en pequeñas formaciones— conmemoran, por lo general, antiguos episodios ufológicos.
Al enunciado de esta osada ley contribuyó, como el lector comprenderá, nuestro trabajo de documentación para los capítulos dedicados a Montserrat y a Santiago de Compostela.
Fue por esta razón por lo que decidimos bautizar toda esa variedad de «espadas», «trinidades» y «luceros» volantes a los que nos tienen acostumbrados las crónicas de nuestros antepasados, con el calificativo genérico de luces populares. Y lo hicimos en la certeza de acuñar, por primera vez, un término adecuado que sintetiza su esencia. A fin de cuentas, siempre ha sido el pueblo el principal afectado por su presencia, al tiempo que su más fiel reivindicador histórico.
Pero no se engañe el lector: el rastro de estas luminarias en España no se circunscribe en absoluto al área montserratina o compostelana. Tanto en la Península como en los archipiélagos, el buen buscador sabrá encontrar las huellas de su paso, frecuentemente ocultas tras escuetas alusiones a «luceros» o «estrellas».
Teruel: la ciudad del ovni
Nuestra primera sorpresa llegó hace más de dos décadas cuando, casi sin quererlo, descubrimos que la principal seña de identidad de la ciudad aragonesa de Teruel —un toro con una estrella suspendida sobre sus astas, y que hoy es reproducida en sus escudos, banderas e insignias oficiales— procede de un extraño avistamiento ovni de finales del siglo XII. Sucedió exactamente en 1171, cuando Alfonso II, primer soberano de la Corona de Aragón, decidió explorar una pequeña aldea situada en lo alto del promontorio sobre el que hoy se asienta la moderna Teruel. Al llegar, los hombres del rey contemplaron una insólita escena: un toro caminaba por aquellos pagos al tiempo que una estrella parecía acompañarlo desde el cielo... Un buen augurio —debieron de pensar— para la fundación de un asentamiento.
En el medieval Libro Verde de Teruel se explica con detalle esa fundación: «(...) et allí do es agora la plaza, de mañana en el alba, trobaron un bel toro et andaba una estrella sobre él. Et luego que los vido el toro comenzó a bramar e dixeron los adalides que allí habían buenas señales por fer población do aquel toro les clamaba: et daquel toro tomaron señal. E por eso facen la señal toro y estrella, et aún daquel encuentro mismo, tomaron nombres por la villa, et tomaron del toro tres letras: TOR, et dicen los sabidores que la estrella avía nombre ACTUEL, et tomaron del nombre de la estrella otras tres letras UEL, et todas estas tres letras ayuntadas a uno facen part, et dicen TORUEL».
Otra versión más moderna, del siglo XVIII, refiere el suceso de una manera distinta, pero sin abandonar el carácter sobrenatural de la estrella. Explica que al abrirse unos cimientos en sus murallas hallaron la figura de un toro de piedra. Impresionados, sus descubridores dedujeron que los fundadores de Teruel habían sido egipcios adoradores del buey Apis. Y, de hecho, fue justo en ese instante cuando resplandeció sobre aquella figura una estrella, «presagio de felicidades».
Sea como fuere, la historia se completaría seis años más tarde, en 1177, cuando la nueva ciudad obtuvo sus fueros y decidió pensar en un escudo que la ennobleciera: con toro y «estrella no identificada incluidos». Faltaría más. De hecho, hoy se rememora la legendaria fundación de Teruel a través de unas desvirtuadas fiestas dedicadas al Santo Ángel, patrono de la ciudad, el segundo domingo de julio. Y no es extraño que el festejo más popular sea el del «toro ensogado», como remedo de aquella luz que en otro tiempo brilló sobre las astas de otro bovino.

Escudo de Teruel.
¡Qué cruces y qué estrellas!
Sospechosamente, ese mismo año de 1177 otra «estrella» de similares características es vista sobrevolar la ciudad de Cuenca. O, para ser más exactos, un grupo de ellas.
Sucedió exactamente el 6 de enero de 1177, justo cuando el rey Alfonso VIII asediaba la ciudad para librarla de manos de los árabes. El sitio —que se prolongó hasta el 21 de septiembre— fue visitado, según la leyenda, por la Virgen en persona, a quien gustaba disfrazarse de luminaria celeste. De hecho, sus reiterados paseos por las cercanías del campamento de Alfonso VIII le valieron después dos reconocimientos para la eternidad: que la patrona de la ciudad fuera Nuestra Señora de la Luz —curiosamente una Virgen Negra— y que en el nuevo escudo de Cuenca figurase una estrella flotando sobre un cáliz.
Juan G. Atienza recoge varias explicaciones posibles sobre la naturaleza de esa «estrella» y apuesta que podría tener mucho que ver con la estrella de Belén que describe san Mateo en su Evangelio (Mt., 2,1-3), y que, según la tradición cristiana, se dejó ver un 6 de enero. Justo el día en que el rey Alfonso inició su asedio.
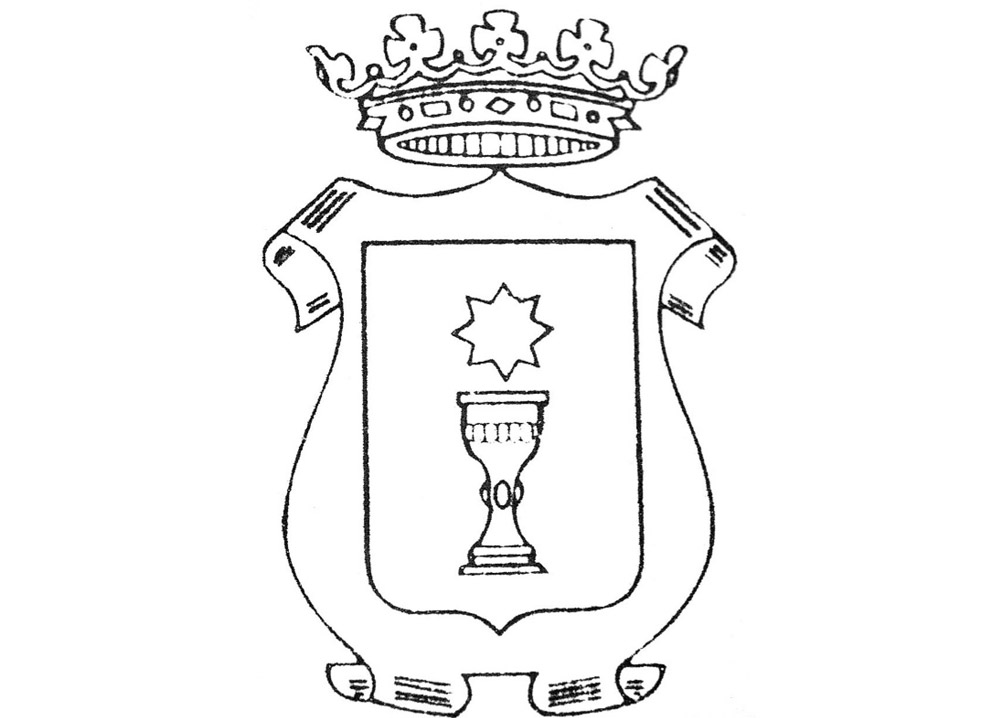
Escudo de Cuenca.
No obstante, este argumento, aunque en principio convincente, no resuelve tan fácilmente la cuestión, ya que numerosos cronistas pretenden también asociar el símbolo del Grial a Mateo. Y, tal como Atienza explica bien, «no hay razón alguna para adjudicarle un símbolo que no ha figurado jamás en su iconografía». ¿A quién o a qué hay que atribuir, pues, el extraño escudo de Cuenca?
Aún hay más: no lejos de nuestras fronteras, en aquel mismo siglo XII, volvió a producirse un fenómeno similar a los de Cuenca y Teruel. Ocurrió en 1193 y también, para no ser menos, tuvo consecuencias trascendentes. En el desierto de Cerfroid (Francia), cercano a París, un ciervo que mostraba entre su cornamenta una brillante cruz de color azul y rojo se apareció al ermitaño san Félix de Valois, cofundador de la Orden de los Trinitarios. San Félix interpretó su encuentro como una señal celeste y enseguida lo adoptó como emblema, y lo dio a la primera comunidad religiosa que fundó y que aún pervive nuestros días. ¿No parece demasiada casualidad?
Antes de abandonar Cuenca, deberíamos detenernos un momento a contemplar el OVNI —esta vez con todas las letras, y con aspecto de legítimo platillo volante— que todavía hoy se deja ver en la parte superior del retablo dedicado a santa Bárbara, en la catedral de la ciudad. Quien hasta allí se acerque podrá contemplar en la obra del maestro Martín Gómez el Viejo (mediados del s. XVI) la representación de un objeto discoidal, surcado longitudinalmente por una serie de estrías casi a modo de «ventanillas», y bajo las cuales se adivinan varios poderosos haces de luz que parten del objeto.
¿En qué se inspiró Gómez el Viejo para pintar este objeto? ¿En la luz popular de 1177?
Nadie negará que es una posibilidad.
Otras supuestas estrellas, amén de cruces voladoras, están muy presentes en el origen de algunas poblaciones. La figura del toro con una estrella en la testuz de la heráldica turolense es similar a la que aparece representada en algunas antiguas monedas romanas, y de todos es conocido el hecho milagroso acaecido al emperador romano Constantino el Grande cuando vio en el cielo una «cruz de sol» con las letras «In hoc signo vinces!» antes de la batalla decisiva que tuvo lugar en el puente Milvio el 28 de octubre del 312 y que produjo que la persecución religiosa que por entonces sufrían los cristianos diera un vuelco. Pues bien, también una extraña cruz voladora es la que se encuentra tras los orígenes de la Reconquista de don Pelayo en Covadonga —la Cruz de la Victoria, que se conserva en la catedral de Oviedo—, y cuyo motivo puede verse hoy reflejado en el escudo de armas de Asturias. Y otra cruz volante (la enésima) es también la que dio pie al antiguo escudo de Aragón al asociarse a un santo emblemático.

Escudo de Oviedo.
En efecto: al polifacético san Jorge se le puede encontrar tras los orígenes legendarios del reino de Aragón. Invadido el país por los musulmanes, un grupo de valientes se congregaron en una cueva del monte Pano, decididos a hacerse fuertes e intentar desde allí la reconquista. Fue así cómo, al frente de unos pocos aguerridos, el rey Garci Ximénez se lanzó a un combate desigual en fuerzas y en potencia. Las leyendas cuentan que, en cierta ocasión, la superioridad numérica de los moros era tal que la moral de los cristianos peligraba, cuando de repente apareció sobre la copa de una carrasca una cruz en llamas o una cruz roja resplandeciente (según las versiones), como anuncio indudable de su próxima victoria. La visión obró el milagro. Aquella cruz voladora alentó a los bravos guerreros, que acabaron venciendo a la morisma.
El carácter «real» de este recuerdo queda reflejado en el hecho de que, como conmemoración de esta celestial aparición, el reino tomó el apelativo de Sobrarbe («sobre-arbe»), que más tarde se cambió por el de Aragón. Además, al viejo escudo de este reino se le incorporó la imagen de un árbol con la cruz roja de san Jorge en la copa; esta misma «versión» del blasón sería la que más tarde se utilizaría tanto por reyes catalanes como aragoneses. Para los más curiosos, en la actualidad se sigue celebrando en Aínsa la fiesta de La Morisma, en la que se rememora el triunfo de los ejércitos cristianos sobre los musulmanes a las puertas de la villa en el año 724... gracias a una cruz de luz.
El lector tampoco debe perder de vista que fue de esta forma cómo la cueva del monte Pano, epicentro de la reconquista aragonesa, fue pronto convertida en monasterio bajo el nombre de San Juan de la Peña. Un recinto que, además de servir como punto de partida al recuerdo de la cruz volante que hoy se contempla en el escudo de Aragón, no tardó en ganar buena fama en su época por haber sido una de las supuestas sedes donde estuvo custodiado el Santo Grial que al final recaló en la catedral de Valencia. Quizá la más emblemática reliquia del medievo español.
Más luces, más Vírgenes
Pero no nos llevemos a equívocos. Ni la leyenda del monte Pano, ni la turolense, ni la conquense deben tomarse por relatos marginales en nuestra historia. También tras el escudo de Olmedo, en Valladolid, se esconde otro relato teñido de misterio.
Según los datos que obran en nuestro poder, el protagonista de este remoto episodio fue un peregrino llamado san Silvestre, discípulo del mismísimo apóstol Santiago. Según su leyenda, Silvestre fue el responsable de traer una preciosa talla de la Virgen a Olmedo allá por el siglo I, cuando el cristianismo aún era una religión incipiente, de minorías, y de presencia casi nula en el Mediterráneo. Por eso, cuando mil años más tarde Olmedo fue tomada por los agarenos, sus vecinos ocultaron tan precoz imagen de la voracidad de los infieles. Su rostro ya sólo volvería a ver la luz merced a un milagro que todavía se celebra.
Permítasenos contarlo: el infiel que tomó Olmedo fue cierto caudillo musulmán que obedecía al nombre de Aventaje, pero su estancia en la ciudad no fue en absoluto tranquila. Al poco de establecerse allí, Alfonso VI de Castilla (1072-1109) llegó a sus puertas y le plantó asedio. El rey cristiano mandó a uno de sus hombres, Hernán Laín, con un mensaje en el que instaba a Aventaje a devolver Olmedo y rendirse para salvar su vida, pero el musulmán, como era de esperar, se negó. Y, de inmediato, los cristianos se dispusieron para el choque armado.
La tradición dice que aquella misma noche Alfonso VI no podía conciliar el sueño. Nervioso, decidió salir de su tienda para pasear y aclarar sus ideas. Allá afuera, y cerca del alba, el rey fue deslumbrado por una luz intensa a la que siguió una visión extraordinaria: la Virgen María en persona se le manifestó sentada sobre un trono provisto de alas, sobre las cuales pudo leer un extraño mensaje: «Impasibilidad, claridad, sutileza, agilidad». Para sorpresa del monarca, la propia Virgen se identificó como «la Soterraña» y le reveló que ella misma guiaría su campaña militar desde el Cielo.
Aquello obró un efecto sorprendente. El rey perdió todos sus miedos, besó la tierra, miró al cielo y vio que aquella luz que lo había cegado iluminaba también un pozo cercano. Aquello debía ser una señal. Y así, de inmediato, ordenó a sus hombres que tomaran sus armas y se abalanzaran contra su enemigo, seguro de que —como gritó, en pleno fragor de la batalla— «la Virgen de esta tierra nos protege».
El resto es ya historia. Olmedo fue conquistada en el año 1084 y Aventaje derrotado.
No obstante, aún sucedería algo más. Tras el fin de las hostilidades, el rey mandó explorar el pozo que la Virgen había iluminado para él y no se detuvo hasta encontrar la primitiva efigie de san Silvestre sumergida en una especie de baño de aceite. Fue así como —siempre según la leyenda— el rey clavó el pendón sobre el pozo y prometió levantar allí mismo una ermita. Y en justo recuerdo de la aparición, Alfonso VI grabó en el escudo de Olmedo cuatro lises y una estrella, en gratitud a la Estrella Celestial María Santísima que le valió la victoria.
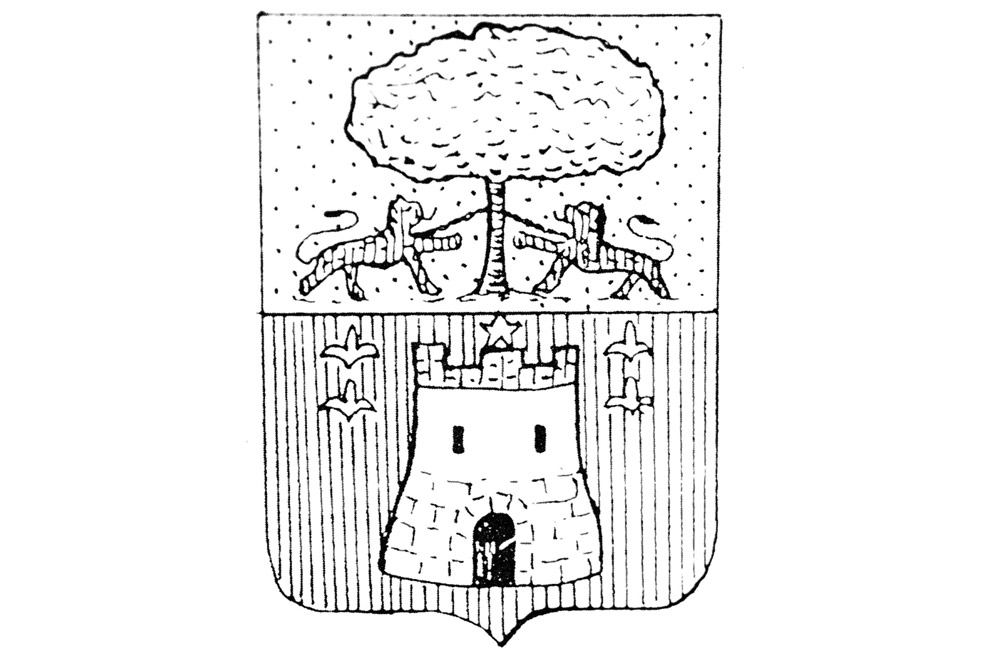
Escudo de Olmedo.
Es-tre-lla
Si la heráldica es importante a la hora de rastrear la presencia de una luz popular, no lo es menos la etimología de algunos lugares. La fundación mítica de Estella (Navarra) —palabra que, obviamente, significa «estrella»— también vino precedida por un acontecimiento de similar factura a los ya descritos. Debe saberse que la antigua Lizarra fue creada en el siglo IX, en torno a un pequeño caserío, por Sancho Ramírez, que la repobló de francos. Esta villa, según rezaba la guía medieval del Codex Calixtino, «ofrecía al peregrino buen pan, excelente vino, mucha carne y pescado y estaba llena de felicidad». Tanto la población de entonces como la de ahora se extiende en torno a un pequeño montículo coronado por un castillo del que tan sólo se conservan poco más que los cimientos. Estella nace, pues, para servir de punto estratégico en el trazado del Camino de Santiago, aunque la tradición añade algo más...
En tiempos del rey Sancho Ramírez (1085), la Virgen volvió a aparecerse de nuevo, tras un gran resplandor, a unos pastores que se encontraban en la montaña del Puy. La peregrinación que generó tan extraordinario suceso consiguió la milagrosa repoblación de la villa. Y de entonces data el nombre de la advocación que allí se venera: Nuestra Señora del Puy de Estella. El nombre de Puy o del Poyo lo recibió del lugar eminente en que estaba emplazado el santuario, y el de Estella ya sabe el lector bien de dónde viene.
Existe un dato curioso añadido: el nombre de Puy, Pueyo o Podio quiere decir «altura» en las lenguas romances, reservándose la palabra original podio para significar la altura de los vencedores olímpicos. El citado monarca construyó pronto un santuario a la Virgen y una hospedería para los innumerables devotos que afluían por todas partes. En el frontispicio de la capilla se podían leer unos versos que, traducidos, decían lo siguiente:
Ésta es la Estrella
que bajó del Cielo a Estella
para reparo de ella.
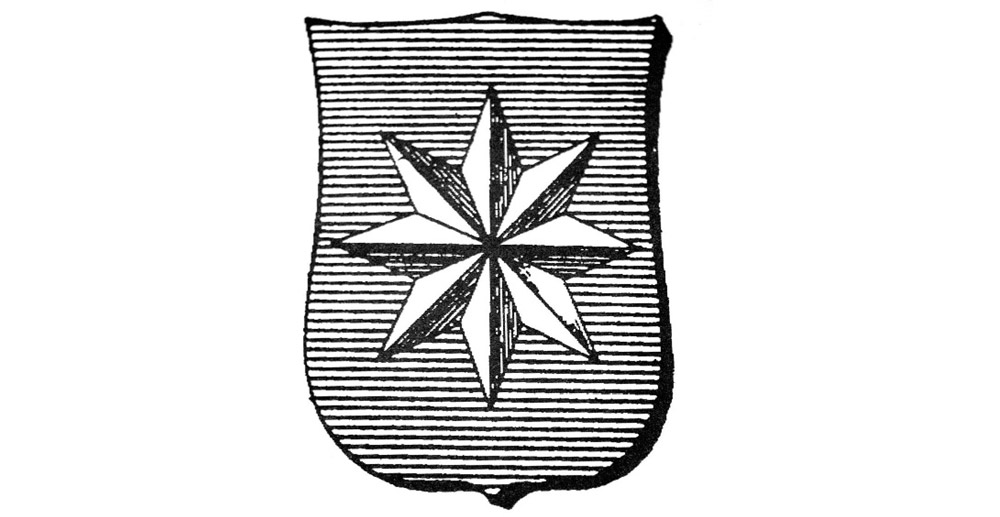
Escudo de Estella.
¿Cuentos de moros y cristianos?
Parecidas cuitas valieron no su escudo, sino su nombre, a la localidad cacereña de Arroyo de la Luz. Y he ahí otro enunciado de la ley que debe destacar todo buen viajero en su cuaderno de bitácora: pocas localidades cuya raíz tenga que ver con «luz», «lucero» o «estrella» son ajenas al paso de las luces populares en su remoto pasado.
Y Arroyo de la Luz es un buen ejemplo de ello.
Situada al sur de la provincia de Cáceres, en la carretera que conduce a Portugal, esta localidad nos brinda otra curiosa historia. Según explicó don Pascual Madoz e Ibáñez en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, «se ignora la época de su fundación, pero debemos exponer las creencias del país y los datos en que se funda». A renglón seguido menciona una iglesuela situada a las afueras del pueblo, en la que centra el origen de su nombre: «La ermita se halla en un lugar llamado de Los Moros, donde había una enorme encina denominada de La Bandera. Se asegura que moros y cristianos trabaron allí una fuerte pelea en abril de 1229, que se apareció entonces una luz sobre la encina de La Bandera y alumbró a los cristianos para derrotar a sus contrarios, causándoles una horrible mortandad».
Según ese mismo relato, una majestuosa Señora, cuya figura irradiaba un fuerte torrente de luz, cegó a los musulmanes e iluminó a los cristianos, que con su ayuda lograron la victoria. Por supuesto, los vencedores asumieron que aquella luz no podía ser otra cosa que la Virgen y decidieron adorar a la advocación de Nuestra Señora de la Luz, patrona, claro está, de Arroyo.
De hecho, en la vecina provincia de Badajoz, en Calera de León, encontramos otro relato muy parecido. La leyenda nos obliga esta vez a remontarnos a una fecha indeterminada de 1247. Ese año tuvo lugar uno de los más cruentos enfrentamientos de la Reconquista, con Pelayo Pérez Correa (conocido como «el Cid de la Baja Extremadura»), maestre de la reciente Orden de Santiago, por un lado, y los irreductibles almohades —cien mil, dicen algunos—, por el otro. Al parecer, la noche sorprendió a los combatientes en pleno fragor de la lucha, así que maese Correa se encomendó a la Virgen pidiéndole que detuviese el sol para seguir luchando. «¡Tente un día!», dicen que exclamó.
Y la Virgen —o quien cuidara del astro rey en aquella remota jornada— lo escuchó.
Ocurrió lo siguiente: el maestre, sus hombres y los moros vieron cómo del cielo descendía una luz «desprendiendo mil raudales de resplandor celeste sobrehumano». Aquello iluminó la escena e hizo poner los pies en polvorosa al enemigo infiel. Debido a ello, el lugar se consagró a la Virgen de Tentudía, cuyo santuario se encuentra a pocos kilómetros de Calera. Esto es, la Virgen de «Tente-un-día», o «Detente un día», en recuerdo de la misteriosa luminosidad que inundó ese hermoso valle extremeño. De hecho, tan célebre llegó a ser este suceso que el rey Alfonso X el Sabio ya lo recoge en dos de sus Cantigas (escritas en siglo XIII).
¿Ante qué fenómeno nos encontramos realmente? Los casos de Arroyo de la Luz y Tentudía no se refieren a luces ocasionales, vistas de lejos por los testigos e interpretadas según los usos religiosos de la época. En estos episodios la aparición de las luces decide primero una batalla —a favor de los cristianos, por supuesto— y da pie después a una advocación mariana. ¿Por qué? Y, sobre todo, ¿decidido por quién?
Batallas bendecidas
Nos hacemos cargo del desconcierto del lector. Quien se acerque por vez primera a la historia de este tipo de apariciones se sorprenderá al saber lo frecuentes que fueron. En la Edad Media española son comunes los relatos que mencionan la visión de entidades femeninas, siempre identificadas con la Virgen, que no dudaban en aparecerse a soldados e intervenir en sus cuitas. A veces lo hacían de forma sutil, pero otras no dudaban en recurrir a aparatosos «milagros».

Mosaico que recrea el milagro de Tentudía.
Pero esta clase de episodios no desaparecieron al llegar la «Era de la Razón». En las fechas relativamente recientes de la primera guerra mundial, en la segunda batalla de Marne (primavera de 1918), un grupo de soldados alemanes creyó ver en el cielo la figura de una doncella vestida de blanco. Su aparición les impidió seguir avanzando y les hizo abandonar sus posiciones.
Lo que nadie les explicó es que mucho, mucho tiempo antes, una figura similar —acaso la misma— ya había ensayado esa estrategia en tierras ibéricas.
Durante siglos, fue común atribuir esa clase de intervenciones militares celestes a Santiago Apóstol o a san Miguel, blancos caballeros montados en resplandecientes cabalgaduras. No obstante, no faltan tampoco referencias en los archivos a una Señora Luminosa que, bajo la advocación de Virgen de las Batallas o de las Victorias, tomó partido a favor de los cristianos. Se ha dicho, por ejemplo, que intervino en la batalla de Covadonga. Y aun a sabiendas de que ninguna crónica recoge este hecho, la propaganda cristiana manipuló su imagen y su símbolo para clamar a los cuatro vientos que la Madre de Dios siempre está del lado de los vencedores.
Como enemiga declarada de los moros, los cristianos cautivos reclamaban su ayuda. Por eso, al verse libres por su intercesión, éstos le ofrecían como exvoto las esposas o los grilletes que les habían aprisionado durante su cautiverio. De ahí que en muchas ermitas aparezcan esta clase de artefactos adornando sus paredes.
Sorprende que, después de esta clase de intervenciones, la Señora Luminosa suela dejar como «recuerdo» una imagen para que sea venerada en ese mismo lugar. O bien para que, según su costumbre, se construya una ermita que conmemore el feliz acontecimiento.
Algo que nos llama la atención de estos relatos es la profusión de datos (tanto de nombres como de fechas) que se manejan a la hora de rememorarlos. No estamos hablando de un «se dice» o un «se cuenta», sino de episodios dignos de figurar en la historia paralela, esa que no se cita en los libros oficiales.
Hablamos de sucesos como éste: después de una sangrienta batalla en el valle de Solanillos (Guadalajara), donde las tropas cristianas fueron derrotadas por el príncipe musulmán Alí, hijo de Al-Mamún, rey de Toledo; éste, de regreso a sus tierras, tuvo un encuentro con una potente luz que descendió sobre la copa de una higuera. Alí se acercó con cuidado y vislumbró la silueta de una Señora que le habló, le sugirió que liberase a sus cautivos, lo convirtió a la fe «verdadera» (la cristiana, claro), lo bautizó y le hizo entrega de una imagen de Ella misma. Ante semejante ímpetu divino Alí cambió su nombre por el de Pedro, liberó a los cristianos prisioneros y, en lugar de regresar a Toledo con los suyos, se quedó en el valle, se hizo eremita y cuidó de aquella imagen hasta el fin de sus días.
Hoy esa figura aún existe y se la venera como Nuestra Señora de Sopetrán, en el valle de Solanillos, cerca de Hita, y es célebre en toda la Alcarria.
Una historia similar que obra en nuestros archivos abunda en las mismas claves. Sostiene que la Virgen se presentó a un príncipe moro y ciego en las cercanías del castillo de Rus, próximo a Baeza (Jaén). El noble recuperó la visión tras la visita de la Señora y se puso a cavar en el lugar que la Virgen le había indicado hasta que encontró una imagen que serviría, primero, para convertir al príncipe al cristianismo y, después, a todos los moros del castillo. Allí mismo, cómo no, se edificó un santuario con el nombre de Nuestra Señora del Rosel.
Pero también hubo otras intervenciones que fueron más directas, en las que no mediaron pláticas ni conversiones. Por ejemplo, sabemos que Alfonso I el Batallador entronizó la imagen de Nuestra Señora de la Corona gracias a la inestimable ayuda que recibió, según dice la leyenda, en el asalto al castillo de Piracés (Huesca) en 1118. De la patrona de la región catalana de Cabreres, Nuestra Señora de Cabrera, se cuenta que su presencia sirvió para mantener alejadas a las tropas musulmanas de esas tierras. Al parecer, la Virgen aparecida irradiaba tanta luz que, por su solo efecto, deslumbró a los sarracenos hasta cegarlos y hacerles imposible acercarse a la montaña. Y de Nuestra Señora del Camp, venerada en Garriguella, en el Ampurdán, que ayudó al rey de los francos Carlomagno (siglo IX) en una de sus batallas, se asegura que apareció entre nubes azules y lo animó a luchar. En recuerdo de la gran derrota de la morisma se alzó otra capilla en el lugar de la aparición.
Santos que deciden conflictos
Estas apariciones guardan un extrañísimo paralelismo con una de las partes de nuestro folclore menos estudiadas: las presuntas apariciones del apóstol Santiago, de san Jorge, de san Miguel, de san Magín o de san Millán a lomos de sus caballos blancos en medio de batallas decisivas para la causa cristiana. De hecho, quienes afirmaron haber visto a estos santos matamoros dijeron que se trataba de hidalgos de aspecto radiante, que cabalgaban a lomos de imponentes jumentos y que blandían armas como el rayo capaces de matar por decenas a los enemigos de la fe verdadera.
Su paralelismo con las luces populares no se limita al aspecto refulgente de las apariciones, sino a que su irrupción en el campo de batalla contribuyó a decidir muchos combates en favor de los cristianos. Los árabes, por el contrario, parecían haberse quedado sin apoyos celestes desde los tiempos de los primeros califas. En la batalla de Alarcos (1195), el caudillo almohade Abu Yaqub recibió también la visita de un «ángel» luminoso que le dio a entender que Alá estaba con su causa y que le ayudaría a aplastar a las tropas cristianas de Alfonso VIII. ¡Inocente! El árabe parecía ignorar que los dioses son caprichosos, y que a veces ayudan a unos o a otros en función de intereses inescrutables...

Escudo de Barcelona.
Así le sucedió al conde Borrell II, quien, a pesar de contar con el apoyo de un caballero que «galopaba entre las nubes» y «esgrimía un rayo por arma», y al que identificaron como san Jorge, no pudo evitar que Almanzor arrasase su ciudad en julio del año 985. La recuperación posterior de Barcelona permitió, no obstante, que se acuñara la leyenda de la intervención aérea de san Jorge en favor del conde Borrell II y que la supuesta cruz roja que ostentaba sobre su pecho el santo se trasladara al propio escudo de la ciudad. Más tarde, Jaime I el Conquistador invocó a san Jorge durante su campaña militar en Mallorca y vio cómo el santo se apareció entre sus hombres a lomos de un caballo alado y refulgente que decidió la suerte de Palma en favor de los seguidores del Nazareno. De hecho, este guerrero aéreo aún volvería a intervenir una vez más en Alcoi (Alicante), donde todavía hoy se conmemora su descenso.
No menos méritos militares atesoran las apariciones de san Millán de la Cogolla. Su biografía pre y post mórtem está llena de contradicciones, según qué hagiógrafos la traten. Fue descrito tanto como un pacífico eremita en La Rioja del siglo V, como belicoso guerrero en la España musulmana del siglo X. De este segundo aspecto, el post mórtem, tiene la culpa Fernán González (primer conde independiente de Castilla), que, en tiempos de crisis, acudía a su monasterio para pedir su ayuda contra los árabes. Y se dice que el santo, ni corto ni perezoso, no sólo le concedió toda la ayuda espiritual que precisaba, sino que además tomó la espada y un corcel blanco para ir cortando cabezas a todo moro que se le pusiera por delante. Su presencia sobrenatural se dejó sentir en ciudades tan distantes como Calahorra (La Rioja), Algeciras (Cádiz), Hacinas (Burgos) y Simancas (Valladolid).
Así pues, no se sabe muy bien quién tiene más muertos en su haber: si Santiago, san Jorge o san Millán. El hecho es que se les hizo intervenir en batallas cruciales de la España de la Reconquista, lo que, de paso, generó que el monasterio de San Millán de la Cogolla prosperase gracias a las ofrendas y privilegios recibidos de Fernán González y sus seguidores.

En este relieve de san Millán de la Cogolla se muestra al «Matamoros» montado a caballo a la entrada del monasterio de Yuso.
Santiago Matamoros o las iras del cielo
Sin duda, es a partir de la fantasmagórica batalla de Clavijo cuando se consolida la sacralidad del sepulcro de Santiago, autentificado por Teodomiro y hoy venerado en Galicia. España, amenazada por el islam, necesitaba más un caudillo batallador que un santo patrón, y si se podían juntar las dos figuras, mejor que mejor. Así nació Santiago Matamoros.
Mientras unos atribuyen la legendaria batalla de Clavijo (sobre el año 842) a las huestes de Ramiro I en su lucha contra los musulmanes, otros dicen que la libraron las fuerzas de Ordoño I combatiendo al ejército de Muza Banu Qasi. Según el mito que se forjó tras la lucha, durante aquel combate apareció un brillante caballero montado en reluciente corcel blanco que atacó a los musulmanes con un ímpetu sobrehumano. Y es que, como el lector supondrá a estas alturas de referir gestas divinas, el bravo comportamiento de este inesperado jinete fue el que decidió la victoria de las armas del rey asturiano (sea el que fuere).
La imagen de aquel santo guerrero caló tan hondo que, en adelante, presidirá las batallas más importantes de la Reconquista ayudando a superar el complejo de inferioridad que aquejaba a los cristianos.
Partiendo de la base que el pacífico Apóstol no tuvo nada que ver con aquellas cruentas luchas, ¿no pudo haber ocurrido algún hecho sobrenatural que dejara estupefactos a los combatientes, que lo asimilaron al santo que mejor les convenía en ese momento? Américo Castro sostiene que los cristianos españoles se inventaron a un Santiago que estuvo en España y que guerreó a su lado de forma visible. Castro presenta la figura de Santiago como la prolongación del mito de los Dioscuros, los hijos de Zeus que a menudo se presentan en el momento crucial del combate o en medio de la tempestad para salvar a los mortales que se encomiendan a ellos.
Otros historiadores, en cambio, afirman que la que hoy se considera como la batalla de Clavijo fue en realidad la de Albelda, ganada por Ordoño, y que hubo otra batalla llamada de Clavijo, en el 860, ganada por Ramiro I, con lo que la historia del «guerrero blanco volante» queda fuera de todo contexto. Grosso modo coincidimos con Américo Castro cuando se niega a aceptar que el Apóstol apareciese en aquella batalla repartiendo cintarazos a diestro y siniestro.
Pero si no fue Santiago, ¿de quién se trataba? ¿De san Millán? ¿De san Miguel? ¿O de otra cosa? Fuera quien fuese, su presencia se repite en otros conflictos aireados por la leyenda, como éstos:
• Batalla de Logroño (siglo X) contra Abderramán II.
• Batalla de Hacinas (siglo X) a favor de Fernán González.
• Sitio de Coimbra a favor del rey Fernando (1064).
Desde el lado árabe, naturalmente, las cosas se vieron de otra forma. Cuando el cronista musulmán Ben Idzari describió el avance de Almanzor en el 997, afirmó que éste arrasó Compostela pero que, sin embargo, y contra todo pronóstico, mostró un profundo respeto por el sepulcro del santo. Es más: puso centinelas en el mismo para que no fuese destruida la tumba de quien «los cristianos llaman el hermano del Señor. ¡Que Alá sea exaltado y desvanezca tal creencia!».
Ya por entonces, la fama de Santiago estaba consolidada y a su ciudad acudían peregrinos usando el «camino francés» desde la frontera de este país. Su poder de atracción fue tal que superó como centro de peregrinaciones de la cristiandad a Roma y Jerusalén.
Espadas de fuego
Por si lo que estamos contando fuera poco para el lector, creemos que no estará de más referirnos a otro de esos sucesos que hacen pensar en una nueva intervención de esas inteligencias no humanas y luminosas que los cristianos atribuyeron a santos guerreros.
Debemos remontarnos a finales del siglo X, cuando el conde de Barcelona Ramón Borrell II (972-1017), hijo y sucesor de Borrell I, se encontraba en guerra con los árabes que saqueaban sus territorios. Y con razón: un potente ejército musulmán, comandado por el caudillo cordobés Abd al-Malik, hijo de Almanzor, campaba a sus anchas por la zona con la intención de arrasar Manresa primero y todo lo que había a su alrededor después. Tras lograr su primer objetivo en el año 999, el siguiente no era otro que Montserrat. El conde, sin más recursos que la oración, se dirigió a la Montaña Sagrada para implorar la ayuda de la Virgen y de Nuestro Señor cerca de las actuales ruinas de la ermita de San Salvador. Y justo cuando los dos ejércitos se iban a enzarzar en la lucha, aparecieron en el cielo unas «espadas de fuego», de un rojo candente, que atacaron sin piedad a los atónitos musulmanes. Éstos huyeron despavoridos y los cristianos aprovecharon su estampida para hacer prisioneros.
Hoy a esta ermita se la conoce como San Salvador de las Espadas y se levanta sobre unos restos romanos a 430 metros de altura.
Pero aquí no acaba la cosa. También existe una imagen bajo la advocación de Nostra Senyora de les Espases, venerada en Sant Julià de Cerdanyola y que cuenta con una historia similar, casi un calco de la anterior. Al parecer, el conde de Barcelona libró una gran batalla contra los moros en ese paraje. Y cuando, desesperado, pidió ayuda a la Virgen, cayó del cielo una lluvia menuda de espadas que se clavaron con precisión de tirador en el corazón del enemigo. En pocos momentos no quedó ni uno con vida. En agradecimiento, el conde erigió una capilla en honor de María Santísima en aquel mismo lugar, bajo el título de las Espadas, en recuerdo de este prodigio. Y allí sigue.
Claves lumínicas
¿Qué claves ocultan todos estos relatos? ¿Se trata tan sólo de deformaciones históricas interesadas, que buscaban mover la fe de feligreses en siglos posteriores?
Desde luego, no parece ser ése el caso del Puerto de la Luz, en Gran Canaria. La leyenda que acompaña a este enclave de tan particular nombre tiene sus orígenes en otra misteriosa luminaria que, antiguamente, gustaba recorrer las playas próximas a Las Palmas. Al parecer, el trayecto de aquel extraño globo de luz se iniciaba siempre en el llamado risco de Guanarteme, se desplazaba hacia el antiguo castillo de Santa Catalina y volaba a ras de suelo hasta llegar a la antigua ermita de la Virgen del Rosario, hoy transformada, claro está, en Virgen de la Luz. Allí la esfera se detenía unos instantes y, tras bordear la llamada «falda de la Isleta», desembocaba en la punta del arrecife y se perdía mar adentro.
La popularidad que durante el siglo XIX alcanzaron estos paseos fue tal que incluso obligó a los canarios a cambiar el nombre del lugar: el entonces llamado Puerto de las Isletas se rebautizó como Puerto de la Luz, dando pie a toda clase de rumores que atribuían los vuelos de aquella luminaria a un «alma en pena».
Hasta la fecha, este episodio dista mucho de haberse investigado como merece y la única pista clara que ha llegado hasta nosotros es la influencia que tuvo sobre la toponimia del lugar.
La moraleja de estos relatos es clara: que el lector no pierda de vista las tradiciones populares. De aquí surge la tercera ley que esbozamos en este capítulo: cualquier zona geográfica marcada con la palabra luz, o acompañada de una larga tradición histórica que se refiera a la aparición de extrañas luminarias, es, con seguridad, un enclave ovni.
Ése es el caso, sin abandonar el archipiélago canario, de la isla de Fuerteventura.
Allí, desde hace varios siglos, existen referencias a un fenómeno conocido como Luz de Mafasca. Se trata de una suerte de lucero que gusta de aparecer entre las dunas de las playas de la isla, en concreto en la zona deshabitada de Mafasca, atemoriza a los paseantes y se dice, incluso, que cuando uno se tropieza con ella es mejor no mirarla fijamente, pues así evitaremos atraer su atención y poner en riesgo nuestras propias vidas. Pero ¿alguien se resiste?
En su documentado estudio sobre la fenomenología ovni del archipiélago canario, el investigador tinerfeño José Gregorio González se refiere a esta luz. La describe como una «bola lumínica de color azul» que a veces también presenta tonalidades rojizas y que se deja ver especialmente durante los años lluviosos. Por lo general, existe el consenso de que estas esferas luminosas, de un tamaño relativo no superior a la llama de una vela, obedecen a alguna clase de fenómeno geofísico inexplicado. Su aspecto poroso, comparable al de un panal de abejas, y su comportamiento «inteligente» complican la búsqueda de una explicación sencilla al enigma.
Quizá el contraste entre la natural sequedad del suelo y la humedad de los años lluviosos, unida a cierta actividad sísmica, podría dar pie al surgimiento de estas luminarias, que no serían sino fenómenos piezoeléctricos completamente naturales. Sin embargo, mientras esperamos a que alguien resuelva los pormenores técnicos acerca de su origen, quedan en pie las explicaciones animistas que ven en ellas almas en pena, seres elementales del fuego y hasta «foo fighters». Ya sabe el lector, esas esferas luminosas de pequeño tamaño que acompañaron a muchos aviones de combate durante la segunda guerra mundial y que casi anunciaron la moderna era del fenómeno ovni que se estrenaría en 1947.
Quién sabe.