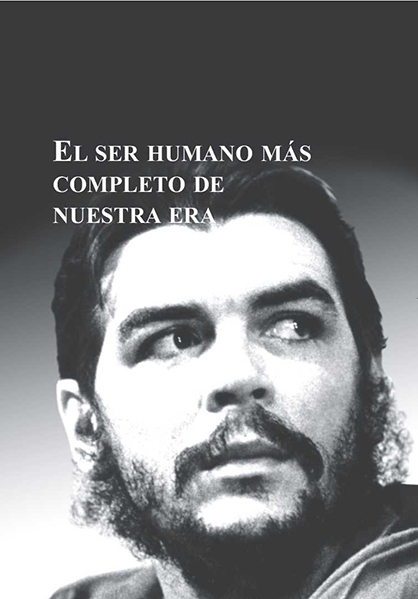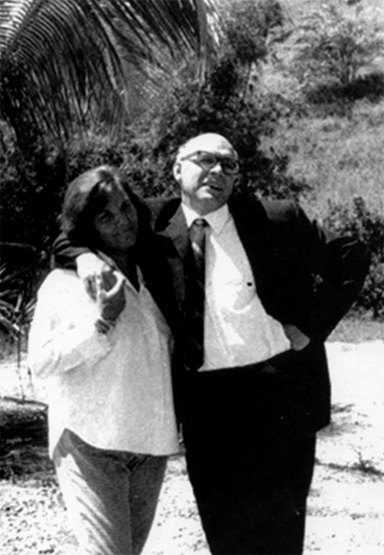
El Che con su esposa antes de partir a Bolivia.Como se puede ver, luce el cambio de aspecto al que se sometió para no ser reconocido por la CIA.

Antes de partir de Cuba hacia
Bolivia para emprender la que sería su última lucha, el Che
atraviesa un dilema: ¿Cómo comportarse con sus hijos? ¿Debe verlos
o no? Si lo hace, ¿no habrá riesgo de que pudiesen reconocerlo y
comentar con sus amiguitos que estuvieron con su papá, y así, sus
enemigos conocer una verdad y un embarque a Bolivia, lo cual debe
ser mantenido en el más absoluto silencio?
PADRE
Aleida Guevara March, hija mayor
del Che, dio a sus 26 años un testimonio al periodista cubano
Héctor Danilo Rodríguez que trata de los últimos momentos que pasó
el Che con su familia.
Aquí reproduzco esta entrevista
insertando algunos pequeños comentarios cuando creo oportuno
aclarar algún punto:
Papi se preparó en
Cuba antes de irse para Bolivia. Él se disfrazó de "Viejo Ramón",
que es como salió para Bolivia —comienza diciendo Aleida, y
prosigue— y así nosotros lo fuimos a ver. Esa fue la última vez que
nos vimos y él nos vio. Celia era muy chiquita y estuvo enferma de
los riñones. Mi mamá se la tuvo que llevar a donde estaba mi papá,
—a Pinar del Río, a la hacienda San Andrés— para ella poder estar
con la niña enferma y con mi papá.
Si el Che tenía miedo de que sus
hijos lo reconocieran, ¿por qué tiene a Celia con él? Leamos lo que
expone al respecto Aleida:
Como era tan chiquita —Celia tenía
poco más de dos años— no había temor a que Celia pudiera
reconocerlo. Realmente, ella fue la última que lo vio tal y como
era antes de irse para Bolivia. Hay fotos de esa época que denotan
que él disfruta de la compañía de su hija más chiquita.
La familia está en La Habana, y
llega el momento de que el Che parta hacia Bolivia. "Ramón" quiere
despedirse de sus hijos, para lo cual es organizada una cena, a la
que asisten su esposa, Aleida March, y sus cuatro hijos.
Si el Che hubiera mostrado en este
momento su rostro tal cual, sin el extraordinario enmascaramiento
que le hace el dentista García, hubiera corrido el riesgo de que su
hija mayor, Aleidita, a la sazón bordeando los seis años, lo
reconociera. Entonces, debe presentarse una vez más retocado por
Fisin —el apodo del dentista que hace irreconocible al Che.
Ese día ella —se
refiere a su madre— nos lleva a los cuatro a donde estaba él. Llegó
y me saludó. Era un hombre raro. Dijo que era español, se
identificó como Ramón, y dijo que era muy amigo de mi papá.
Cuando yo lo veo,
le digo: "Chico, pero tú no pareces español, tú lo que pareces es
argentino".
Todo el mundo se
pasmó: "Bueno —se dijeron—, si esta niña pequeña puede saber quién
es este hombre, el disfraz no sirve para nada".
Mi papá mantuvo la
calma, y "¿Por qué argentino?" —dijo—,"Porque así me pareció
—contesté—, y todo el mundo se tranquilizó. Fue una cosa que se me
ocurrió y la dije.
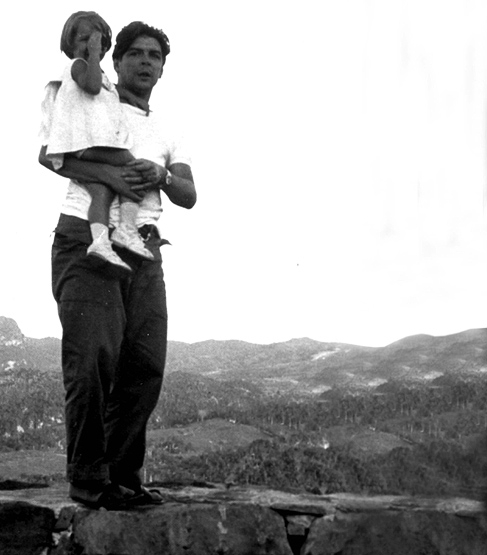
El Che con su pequeña hija Celia, antes
de partir hacia Bolivia.
Foto: Archivo personal del Che.
Los presentes
prefirieron pasar por alto este pasaje y dar curso a la cena.
Después, él nos
invita a comer. Mi papá tenía el hábito de sentarse en la cabecera
de la mesa como anfitrión. Cuando mi papá se iba de la casa,
automáticamente, sin que nadie me dijera nada, ocupaba ese lugar.
Todavía lo ocupo. Mis hermanos son hombres, y a veces se disputan
ese puesto.
Cuando estoy en la
casa, me siento en ese lugar. Yo me quise sentar esa noche ahí.
Pero él se sentó y le dije: "No, ése es el lugar donde se sienta mi
papá; ese es el lugar donde me tengo que sentar yo". "¿Por qué?
—dijo—, ahí se sientan los anfitriones". Con seis años yo no sabía
qué cosa era un anfitrión. Él tomó asiento y yo me quedé conforme
justo al lado de él, por que ya me había explicado.
Descubre que su hija mayor lo
recuerda con cariño, recuerda un pasado próximo de él, y quiere que
se respete aquel lugar sagrado que solo puede ocupar su padre. Como
se verifica por la frase que Aleida, unos años después, le diría a
su madre:
Me contó mi mamá
que él se sintió feliz por el hecho de que la hija mayor supiera
con esa edad sus gustos y sus costumbres.
Transcurren unos minutos, sirven
un plato suculento, y:
Después empieza a
tomar vino tinto, solo, puro. Él lo tomaba con agua mineral, y yo
también lo hacía de esa manera, porque mi papá lo hacía así. Y le
dije: "¿Cómo es posible que siendo tú tan amigo de mi papá no sepas
cómo él toma el vino? Yo te voy a enseñar", le dije. "Enséñame,
enséñame", me contestó. Yo me echo vino y luego agua mineral, y así
él se lo toma.
Cuenta mi mamá que
eso lo puso más contento todavía.
Después de la
comida, yo empiezo a correr con mis hermanos como lo hacían en las
aventuras de Nacho Verdecía, que trataban acerca de los mambises en
la primera Guerra de Liberación de Cuba. Con la corredera aquella,
me caí y tropecé con una mesa de mármol rosado.
Mi mamá, que
estaba tensa por todas las cosas que yo había dicho y hecho, empezó
a llorar. Mi papá, médico al fin, parece que se asustó por verme
golpeada en la cabeza. Acabada de comer, me coge, me abraza, me
aprieta, y fue para la cocina a buscar una toallita con hielo, y me
la puso en la cabeza. Yo no estaba acostumbrada a ese contacto con
los hombres, ya que a los cuatro años mi papá desapareció de mi
vida. No estaba adaptada a que me quisieran de una manera especial:
sentí algo muy particular. Cuando mi mamá está hablando con él
frente a frente, yo empiezo a correr alrededor de ella, y le digo
que le tengo que decir un secreto. Me dijo que las niñas no dicen
secretos, que eso es una mala educación, que no sé qué... "Te tengo
que decir un secreto", le repetí varias veces, pero mi mamá
continuó hablando con mi papá. Mi papá le hizo una indicación de
que me dejara decirlo; yo no lo dije en voz baja, sino a plena voz,
y le dije a mi mamá: "Me parece que este hombre está enamorado de
mí".
Dice mi mamá que a
mi papá se le aguaron los ojos en ese momento. Él después lo
comentaba, que cómo era posible que una niña tan pequeña percibiera
un cariño especial. Había algo que no se había dicho entre
nosotros, pero que existía. Y eso lo emocionó mucho.
Después, él le
regala un cartucho de caramelos a Celia, otro a mí y uno para los
dos varones. Mi papá nunca dejó de ser el mismo de siempre:
ahorrativo y estricto hasta con sus propios hijos, incluso en el
último día en que nos íbamos a ver. Él consideraba que un cartucho
de caramelos para los dos varones sobraba, y que no había necesidad
de darles otro más. Pero mi hermano Camilo no le quiso dar
caramelos al más chiquito. Yo los había probado, y no me
gustaron.
Veo que Ernesto,
el más chiquito, empieza a llorar, y yo se los di, pero lo hice
porque no me gustaban, y no porque fuera una persona especial. Mi
papá pensó que yo le había dado los caramelos a mi hermano al verlo
llorar, y que eso había sido una actitud de desprendimiento.
Entonces, él dijo: "Así son los hermanos mayores, así tienen que
ser".
Y mi mamá me dijo:
"No sabes cómo tu papá se fue de contento, de feliz, pensando que
tú tan chiquitica eras una cosa excepcional". Y yo le respondí:
"Mami, pobrecito, lo hice porque no me gustaban los
caramelos".
AUSTERO
El 10 de junio de 1959
Ernesto se casa con Aleida, y el 12 parte hacia Madrid en misión
oficial. Fidel le dice:
—Lleva a Aleida
contigo.
El Che no acepta, pero Fidel
insiste.
—Es un presente de Luna de
miel.
El Che es intransigente; no
la lleva.
Ernesto Guevara vive
moderadamente en todos los aspectos de su vida. No se deja llevar
por excesos, es poco amigo del mundanal ruido cotidiano, evita el
despilfarro, la utilización de los recursos públicos en beneficio
propio o en cosas superfluas y, ante todo, es exigente y severo
consigo mismo.
En una ocasión el Che estaba
en Bayamo, junto con Aleida, su esposa, y le pide a su piloto,
Eliseo de la Campa, llevarlos a La Habana. Este le expone que el
tiempo está mal y que es aconsejable no realizar el viaje, pues
estaba anocheciendo; le explica que, como el avión es un monomotor,
no es aconsejable exponerse a riesgos. El Che insiste y, pese a
reiteradas explicaciones sobre la inconveniencia de volar a esa
hora, Eliseo se ve obligado a obedecerle. Menos de media hora
después de levantar vuelo, encuentran una tormenta y el Che se da
cuenta de que es una imprudencia seguir adelante. Le da la razón a
su piloto y le pide retornar a Bayamo, donde llegan de noche.
Eliseo recuerda el momento así:
Se me acerca
Aleida (esposa del Che) y me dice: "Eliseo, ¿usted tiene dinero?".
"Yo, sí", digo. "Bueno, porque todo el problema que tiene el Che es
que no tiene dinero para pagar ni el hotel, ni la comida, ni nada,
y no se atreve a pedírselo a usted". Y bueno, eso era al principio,
claro, yo llevaba poco tiempo con él, de ahí que no se atreviera a
pedírmelo. Pero era lo que le pasaba. Por supuesto, yo le dije a
Aleida que no había problema, que yo tenía dinero y que, allá en La
Habana nos arreglamos, y yo, "Sí, sí, yo pago todo y arreglamos
allá".
En esos momentos el Che era
Presidente del Banco Nacional, y no tenía dinero para pagar ni
hotel, ni comida, ni nada.
Otra muestra de su caracter
es la predisposición que tenía para enfrentar el hambre que padece
un guerrillero. Esta característica la presentó incluso ya en sus
viajes por América Latina.
Leamos un pasaje narrado por
el propio Che en su diario de viaje, cuando están en el Perú:
Nuestro
viaje continuaba en la misma forma, comiendo de vez en cuando, en
el momento que algún alma caritativa se apiadaba de nuestra
indigencia.
En su larga travesía por el
Perú, relata en varias ocasiones como pasa este problema:
Nuestra
hambre era una cosa extraña que no teníamos en ningún lado y en
todo el cuerpo y que nos desasosegaba y nos malhumoraba.
En su segundo viaje el Che
pasa por lo mismo. Su penuria económica es diuturna. En una carta
enviada a su tía Beatriz, en febrero de 1954, le dice en el estilo
burlón que le es tan característico:
La vida del
guerrillero está próxima a un calvario; pues la alimentación es
precaria, frecuentemente se pasa hambre, el vestuario se deteriora
rápidamente y no siempre hay cómo reponerlo.
Otro soldado, Casilda
Pereira, declara:
Durante
quince meses estuve comiendo con él, y les diré que nunca aceptó se
le confeccionara un plato especial. Comía lo que se cocinaba para
los demás.
Orlando Borrego menciona un
hecho en el cual el Che no admitía bajo ninguna situación que él
fuese acreedor de algún privilegio.
Otro hecho
que ejemplifica la probidad del Che y su sentido del compañerismo
fue lo ocurrido durante una visita a la planta de níquel de
Nicaro.
Che sentía
cierta predilección por los melocotones en almíbar. El hecho fue
que a la hora de los postres, nuestro amable anfitrión le sirvió un
recipiente con melocotones. El Che miró extrañado a su alrededor y
preguntó si le habían servido a todos los demás. Al informarle que
no se contaba con melocotones para todos, solicitó retirar el que
le habían servido, y advirtió con mucha delicadeza que el hecho no
debía repetirse porque él no tenía derecho a comer nada especial
cuando no alcanzaba para todos. Ese día recibimos otra lección
ejemplarizante por parte del Che, que nos haría admirarlo y
respetarlo... Aún más como maestro y patrón a seguir en nuestras
vidas (Orlando Borrego, Recuerdos en ráfaga, 25).
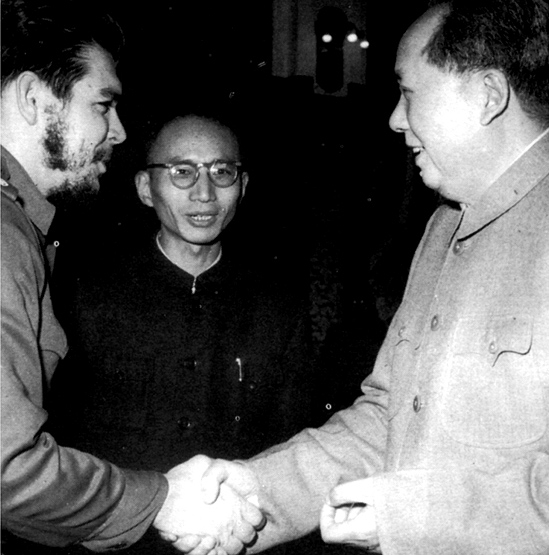
El Che en reunión oficial estrecha la mano de Mao.
DIPLOMÁTICO
Una de sus visitas más
comentadas y esperadas fue en Uruguay, en 1961. En abril de este
mismo año se produjo la fracasada invasión norteamericana en la
Bahía de Cochinos; a partir de entonces la relación entre ambos
países comenzó a ser muy tensa.
Los norteamericanos, con
miedo a que el ejemplo cubano se extendiera al continente, preparan
la reunión del CIES (Consejo Interamericano Económico y Social) en
Punta del Este, en la que pretenden implantar un Plan de Ayuda a la
América Latina mediante la denominada Alianza para el Progreso, que
de inmediato contaría con 500 millones de dólares y luego con 20
mil millones. Su objetivo principal era el de mejorar la parte
social de América Latina y eliminar el analfabetismo en toda la
América hasta el año 1970. Como sabemos, ahora, nada de eso ha
ocurrido. Respecto al segundo objetivo, hasta la fecha, tan solo
Cuba es el país que carece de analfabetos.
Fidel quiere evitar que
empeoren las relaciones con Estados Unidos y/o que estos intenten
una nueva invasión. Con este objeto, pide al Che que represente a
Cuba, pero él se rehusa y Fidel insiste:
—No, chico, tienes que ir tú.
No me vengas con remilgos... Si te niegas, me vas a obligar a que
te lo ordene. Que esto no es un paseíto, sino una obligación, ¡y
muy grave! Tú sabes que corremos el riesgo de una segunda
invasión.Si eso ocurre, nos liquidan, porque no van a cometer dos
veces el mismo error... Por eso hay que ir allá con pies de plomo,
sin renunciar a nada, pero con ánimo negociador. Con mesura. Y tú
lo sabes hacer mejor que yo. Seguramente no van a aceptar ninguna
de nuestras propuestas, pero nos dejarán hablar, y en este momento,
para nuestra política, es muy importante que nos dejen decir
algunas cositas. Sobre todo, poder recordarles que la ayuda que
ofrecen ahora los yanquis es la misma que negaron cuando la pedimos
nosotros.

El Che en la ONU, representando a Cuba
en diciembre de 1955 en una de sus últimas apariciones públicas
antes de desaparecer.
Foto: Archivo personal del Che.
El aeropuerto de Carrasco en
Montevideo estaba atestado de jóvenes universitarios en el momento
en que aterrizó el avión norteamericano que traía a Douglas Dillon,
representante de Estados Unidos.
Algunos lo abuchearon, otros
permanecieron en silencio por temor a la policía; pero, diez
minutos después, todos estallaron en un estribillo: "¡Cuba sí,
yanquis no!".
Recuerda el escritor
argentino, Hugo Gambini, cuando escribe:
Acababa de
aterrizar otro avión, esta vez cubano, y por la escalerilla bajaba
el Che con su boina y su barba, suelto, ágil, risueño.
La
Conferencia fue inaugurada el 5 de agosto, el Che hace su discurso
el 8, en la ocasión todo el mundo esperaba que desencadenarían
ataques furibundos a Estados Unidos, pero nada de eso ocurrió, fue
obediente y fiel a las recomendaciones de Fidel, quien le dice:
"Hay que ir con ánimo negociador". Comienza hablando para todos,
empieza por contestar a una frase de José Martí pronunciada por
Dillon en la sesión anterior, con otra frase de José Martí:
—El pueblo
que compra, manda; el pueblo que vende, sirve. Hay que equilibrar
el comercio para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir,
vende a un solo pueblo; el que quiere salvarse, vende a más de uno.
El influjo excesivo de un país en el comercio de otro se convierte
en influjo político. (Hugo Gambini, El Che Guevara, la
biografía, 236)
En este viaje el Che realiza
una visita a la Argentina de manera totalmente sigilosa, pero que
estuvo a punto de provocar la inmediata caída del presidente Arturo
Frondizi, a cuyo pedido él realizó el viaje. El intermediario de
este viaje es Ricardo Rojo, con quien el Che mantiene una estrecha
amistad desde 1953. Rojo es buscado por un emisario de Frondizi,
quien le pide que le presente al Che. El amigo del Che, recordando
el momento narra:
Cuando
transmití a Guevara este pedido, quiso que le anticipara el interés
real que podía encontrar en una entrevista como esta. Eran muchos
los argentinos que se tropezaban en las antesalas para estrecharle
la mano al Che. Le expliqué al solicitante que debería suministrar
mayor información si quería ser atendido, y entonces me contestó:
"Realizó una misión confidencial por cuenta de Frondizi" (Ricardo
Rojo, Mi amigo el Che, 142).
La entrevista tuvo lugar al
día siguiente, en la habitación de Guevara, con la asistencia de
Jorge Carretoni, el gestor del presidente Frondizi, y Rojo.
La invitación del presidente
Frondizi no tenía carácter oficial y se supeditaba a una condición
previa: antes de trasladarse a Buenos Aires, su viaje en la
Argentina se realizaría dentro de la mayor discreción, tanto a la
entrada como a la salida.
El atribulado Carretoni
resuelve tomar en sus manos el pasaporte del Che y viajar hasta
Montevideo, donde se apersona al embajador argentino y le solicita,
con sumo secreto, que registre su visa en el documento.
Es Rojo quien vuelve a
contar:
El
embajador, un anciano que pertenecía a la vieja guardia del Partido
Radical, quedó literalmente sin aire cuando vio de qué pasajero se
trataba. Entonces pidió tiempo para meditar, y de inmediato cursó
un cable cifrado al canciller argentino, solicitando su
autorización para extender la visa "al jefe de la delegación
cubana". De hecho, esta consulta quebró la incógnita, pues en la
Cancillería argentina el servicio de cifrados está en las manos de
oficiales de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a los servicios de
inteligencia.
En Buenos Aires lo esperaba
una corta escolta bajo las órdenes del jefe de la Casa Militar, del
presidente Frondizi. Este oficial había sido encargado de la
reservada misión de recoger a un viajero importante en el pequeño
aeródromo de Torcuato, a unos treinta kilómetros de la capital;
pero ignoraba totalmente su identidad. Grande fue su perplejidad
cuando vio bajar a aquel hombre, con uniforme verde olivo y con
barba. Naturalmente lo reconoció de inmediato, y eso lo dejó mudo y
quieto. No atinó a quitarse los guantes para saludar al ilustre
visitante. Al ver tan enojosa situación, el Che le tiende la mano y
le dice con naturalidad:
—Soy el Comandante Guevara.
¿Ese es su auto, verdad? Guevara es recibido por Frondizi en la
residencia oficial de Olivos, una pequeña finca de campo a pocos
minutos del centro de Buenos Aires.
Tienen una conversación a
puertas cerradas durante hora y media.
—¿No desea un buen bife de
inmediato? —pregunta la esposa del Presidente.
—¡Cómo no! Después de
almorzar, el Che le pide que le haga un favor:
—¿Cuál? —le responde
sorprendido Frondizi.
—Tengo una tía enferma, que
con seguridad debe morir muy pronto, quisiera verla.
Aunque el acuerdo estipulaba
que Guevara abandonaría de inmediato la capital, Frondizi accede al
pedido, y el Che atraviesa en auto las calles de la ciudad que
había abandonado ocho años atrás.
—¡El Che está aquí! La
noticia comenzó a correr. A mediodía, el canciller argentino,
Adolfo Mugica, admite que Guevara se había entrevistado con el
presidente. Renunció horas más tarde.
ECONOMISTA
El Che es un hombre a quien
le fascina la Economía. Sabe que conocer, estudiar y dominar este
tema es básico para quien pretende dedicarse un día a la política.
Cuando está en Guatemala, en 1954, incrementa a su lectura de
libros autores involucrados con la Economía mundial, como Adam
Smith, por ejemplo. Hilda Gadea, recordando la época, apunta en su
libro:
En esta nueva
fase de su vida empezó a interesarse por los estudios de Economía.
Recuerdo que yo tenía algunos libros de Adam Smith, Ricardo,
Keynes, Hansen y otros autores, sobre planificación económica,
inversiones, el ahorro, la devaluación, la inflación y otros temas.
Cada semana se leía un libro y después cambiábamos impresiones
sobre el tema que había abordado.
Hecha esta observación,
concluye:
Me admiró no
solamente la rapidez con que leía, pues él leía muy rápido, sino la
facilidad con que comprendía esos temas, que de por sí son áridos,
y por las noches discutíamos diversos tópicos económicos. Como en
cierta ocasión estuvo de vendedor de libros a crédito de una
editorial que se dedica a esta modalidad de venta, pudo conseguir
prestadas diversas obras de Economía y también políticas. (Hilda
Gadea, Che Guevara, años decisivos, 147-148)
Circula a nivel mundial la
siguiente anécdota y/o tomadura de pelo sobre el Che: Se dice que
en una reunión Fidel pronunció la frase; "Quiero un economista", y
el Che, presente, levantó la mano y Fidel lo designó Presidente del
Banco Nacional. Minutos u horas después el Che le dice a Fidel: "Yo
pensé que pediste un comunista".
Aclaremos esta anécdota, y
para ello, nada mejor que las declaraciones de Fidel Castro:
Había
necesidad de un jefe para el Banco Nacional. Faltaba un
revolucionario en aquel momento. Y por la confianza en el talento,
en la disciplina y en la capacidad del Che, él fue nombrado
Director del Banco Nacional.
Encima de
eso, hicieron muchas tomaduras de pelo. Los enemigos jugueteaban,
siempre bromeaban mordazmente, y nosostros también respondíamos
jugueteando; pero el chiste, que tenía una intención política, se
refería a lo que yo había dicho un día: "Necesitamos un
economista". Pero se confundieron y entendieron que yo había dicho:
"Necesitamos un comunista". Por eso me trajeron al Che, porque era
comunista, tenían que haberse equivocado... El Che era el hombre
que tenía que estar allí, no había duda, porque el Che era un
revolucionario, era comunista y era un excelente economista.
(Ignacio Ramonet, Fidel Castro, biografía a duas vozes,
238)
El Che asume ese cargo el 26
de octubre de 1959, y el 15 de diciembre del mismo año Fidel
declara en una Plenaria Azucarera en el Palacio de los
Trabajadores:
Yo sé lo que
consume la familia humilde, y para eso tenemos las estadísticas, y
cuando llegue la hora de restringir, para eso tenemos al Che en el
Banco Nacional, ¿quiénes fueron los que se preocuparon cuando
designamos al Che Presidente del Banco Nacional? Seguramente no
fueron los guajiros, los obreros azucareros, ni los humildes.
Quienes se preocuparon, se pusieron a hacer campañitas contra el
Che, se pusieron a calumniar, restarle los méritos extraordinarios
que tiene, se pusieron a convertir al Che en un fantasma, y después
que lo convirtieron en un fantasma, resulta que no era un fantasma
para el pueblo, era un fantasma para ellos.
(...) El Che
fue allí precisamente a fortalecer nuestro esfuerzo para defender
nuestra economía y defender nuestra reserva... el Che, para que
nadie se llame a engaño, el Che no está ahí para hacer ninguna
barbaridad. El Che está ahí igual que cuando lo mandamos a Las
Villas a impedir que pasaran las tropas enemigas hacia Oriente, lo
he mandado al Banco Nacional a impedir que se vayan las divisas, y
para que el parque que tenemos en divisas, pues se invierta
correctamente. (Orlando Borrego, Che, el camino del fuego,
14-15)
PERIODISTA Y ESCRITOR
Desde temprana edad, al Che
le gusta no solo leer libros, sino también escribir artículos para
ser publicados en la prensa. Después de conocer Machu Picchu en el
Perú, escribe un artículo que publica en Panamá.
En plena Sierra Maestra
realiza grandes esfuerzos para instalar Radio Rebelde y
luego fundar el periódico Cubano Libre. En ambos medios de
comunicación escribe diversos artículos durante toda la guerra. El
Comandante Luis Crespo narra el episodio:
Sus
incursiones en el periodismo las manifiesta en su diario, cuando
escribe: "Ha salido en el Panamá-América la crónica sobre el
Amazonas, la otra está peleando". (Ernesto Guevara, Otra vez.
El diario inédito del segundo viaje por América Latina
(1953-1956), 27)
Después del triunfo de la
Revolución Cubana, no para de escribir artículos para la prensa y
libros diversos, entre los cuales podemos citar: Guerra de
Guerrillas, Pasajes de la Guerra Revolucionaria en el
Congo y Obras Completas en 7 tomos.
ESTRATEGA MILITAR
A pesar de que el único curso
militar sobre guerra de guerrillas que había recibido el Che fue en
México, a cargo del General Bayo, y que duró menos de 6 meses,
desde el comienzo de la guerra en la Sierra Maestra el Che muestra
las condiciones de un buen estratega.
La mayor demostración que dio
como gran estratega fue cuando tomó Santa Clara y el tren blindado
como se ha descrito antes.
ESTUDIANTE
Desde su infancia hasta la
muerte fue un estudioso incansable.
Cuando lo designaron Ministro
de Industrias, el profesor Mansilla le daba clases de Economía, y
llegó un momento en que ya no tenía qué enseñarle. "Con él
estudiamos El capital, y siempre nos compulsaba a que ilustráramos
con ejemplos algunas informaciones que se discutían en el terreno
teórico", dice el profesor Mansilla.
Salvador Vilaseca le impartía
clases de Matemáticas; y Harold Anders, de Contabilidad. De esta
última no entendía mucho, hasta que un día dijo:
—Voy a adentrarme en ese
campo —y llegó a dominarlo.
Su sed insaciable de
conocimientos no se debía solo al hecho de poder aplicarlos de
inmediato, sino a la visión de futuro que tenía.
Convirtió el Ministerio de
Industria en una gran escuela. Puso a todo el mundo a estudiar: a
los directores, administradores, escoltas, obreros, etc. En las
fábricas se formaron obreros cualificados, torneros, operadores de
máquinas textiles; cientos de hombres salieron a capacitarse al
exterior. El Che decía que la mejor inversión que se podía hacer
era estudiar.
HONESTO
El principio de honestidad,
decencia y comportamiento ejemplar dentro de la sociedad es
inculcado desde muy temprana edad por su familia.
Leamos una historia contada
por su padre, Ernesto Guevara Lynch, cuando el hijo contaba con 18
años de edad:
Nuestra
familia vivía en 1946 en la calle Chile 288, de la ciudad de
Córdoba. Ernesto estaba dando sus últimas materias del quinto año
de bachillerato en el colegio nacional Dean Funes.
Un amigo mío,
ingeniero vinculado a la Dirección Provincial de Vialidad, podía
conseguir que emplearan a Ernesto en esa institución. Le pedí que
lo hiciera y pedí también un puesto para Tomás Granado, íntimo
amigo de Ernesto.
La dirección
de Vialidad de Córdoba se encargaba de las construcciones de todas
las obras viales de la provincia. A las pocos días ambos trabajaban
allí, en la parte de análisis de materiales.
Con referencia a este
trabajo, Ernesto le escribe una carta a su papá, donde le
dice:
Mi querido
viejo, veo que andás muy asustado por lo de la camioneta. La
compañía no me hace ninguna "gauchada", la gauchada la hago yo a
ella, porque la obligación que tienen es darme un vehículo y peones
que saquen las muestras, y al peón no lo veo ni cuadrado.
Desde hoy mi
situación incómoda es con la comida, porque la compañía me la ha
pagado, y eso es muy parecido a una "coima". Lo único que me queda
por hacer es consultar con el jefe (que es un cocinero de primera)
y hacer lo que diga él. Esta famosa Vialidad resultó ser un antro
de coimeros.
Me contaba el
encargado que yo era el único laboratorista que él había conocido
en veinte años que no aceptaba la comida y uno de los tres que no
coimeaba. (Ernesto Guevara Lynch, Mi hijo el Che,
286)
INVESTIGADOR CIENTÍFICO
Desde los primeros años de
estudio en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, Ernesto realiza
investigaciones científicas.
Cuando estuvo en México, la
primera cosa que hizo al conseguir un trabajo como médico fue
realizar trabajos de investigación. Escribe en su diario:
La fotografía
sigue dando para vivir, y no hay esperanzas demasiado sólidas de
que deje eso en poco tiempo, a pesar de que trabajo todas las
mañanas en investigación en dos hospitales de aquí.
El 27 de mayo de 1955, le
escribe a su padre:
Después de
presentar mi trabajo, y cuando a las cansadas me aprobaron la
residencia, me largué a tratar de demostrar in vitro la
presencia de anticuerpos en los alérgicos (creo que fracasaré), a
tratar de fabricar los llamados propectanes, un poco de alimento
digerido en tal manera que si lo come el enfermo luego el alimento
completo no le hace mal (creo que fracasaré), un intento de
demostrar que la hialuronidasa —a ver si sabés tanto como decís— es
un factor importante en el mecanismo productor de la enfermedad
alérgica (es mi más cara esperanza), y dos trabajos en
colaboración: uno imponente, con el capo de la alergia de México,
M. Salazar Mallen, y otro trabajo con uno de los buenos químicos
que hay en México sobre un problema del cual solo tengo la
intuición, pero creo que va a salir algo muy importante. Ese es mi
panorama científico.
Acontecimiento científico es la aparición de mi primer trabajo como
autor solo en medicina, en la revista Alergia:
"Investigaciones cutáneas con antígenos alimentarios
semidigeridos"; pasable.
En trabajo
estoy realizando solo tres y tengo uno en ciernes, son: Histaminas
en Sangre, Histamina en Tejido Pulmonar de Tuberculosos y
Progesterona en relación con la Histaminasa; pienso hacer algo de
electroforesis de sueros.
IRÓNICO, BURLÓN Y SARCÁSTICO
El Che suele hacer uso de la
burla sutil y disimulada, mediante la cual da a entender algo que
no quiere expresar abiertamente. En su diario, en sus cartas y en
sus conversaciones destacan sus notables dotes para la ironía y el
sarcasmo. En 1954 pasa por serias penurias económicas. Leamos el
estilo burlón con el cual se refiere a estos momentos críticos de
su vida:
Uno peso
diario por dar clases de inglés (castellano, digo) a un gringo, y
30 pesos al mes por ayudar en un libro de geografía que está
haciendo un economista aquí. Ayudar quiere decir escribir a máquina
y pasar datos (total 50), lo que si se considera que la pensión
vale 45, que no voy al cine y que no necesito remedios, es un
sueldazo, la única macana es que ya debo dos meses, pero espero
conseguir un laburo algo más firme en estos días.(Ernesto Guevara
Lynch, Aquí va un soldado de América, 39)
El 10 de mayo de 1954
reitera lo anterior en una carta dirigida a su madre, Celia de la
Serna:
Vieja: Y
supongo que dentro de un mes podré ir al cine sin estar acoplado a
ningún bondadoso vecino.
El 6 de julio de 1956, desde
la prisión de México, le dice en un trecho a su padre:
Recibí tu
carta, papá, aquí en mi nueva y delicada mansión de Miguel
Schuls.
LECTOR Y FILÓSOFO
Antes de ingresar en la
Facultad de Medicina de Buenos Aires vive entre Alta Gracia y
Córdoba. En el colegio nunca fue un alumno brillante, pero sí un
alumno despierto y destacado, particularmente en matemáticas, por
lo que todos sus amigos pensaron que sería ingeniero y nunca se
imaginaron que seguiría la carrera médica.
Desde muy temprana edad
comienza a interesarse por la lectura. En su casa, su papá tenía
una buena biblioteca y comenzó a leer libros de Alejandro Dumas,
Julio Verne, Miguel de Cervantes Saavedra y Jack London. Pasado un
tiempo, empieza a interesarse por libros de Freud, Neruda, Horacio
y Anatole France; hasta que a sus 17 años lee El capital
de Marx, en cuyas páginas se observan las anotaciones y
observaciones que realizó.
En 1945, cuando tenía 17
años, comenzó a surgir un lado más serio en Ernesto. Realizó un
curso de Filosofía, y fue cautivado por los clásicos de la
Antigüedad: Sócrates, Platón y Aristóteles. Su interés fue tan
grande, que comenzó a escribir su propio diccionario filosófico, un
manuscrito con 165 páginas, organizado en orden alfabético y con un
cuidadoso índice remisivo por número de página, tópico y autor.
Consistía en biografías resumidas de pensadores notables con una
vasta gama de citaciones, de definiciones con verbetes, etc.
Enfocaba conceptos tales como el amor, la inmortalidad, la
histeria, la moralidad sexual, la fe, la justicia, la muerte, el
narcisismo, Dios y el diablo...
Para sus esbozos de Buda y
Aristóteles utilizó Una breve Historia del Mundo, de H.G.
Wells. Vieja y nueva moralidad sexual, de Bertrand Russel,
fue su fuente sobre el amor, patriotismo y moralidad sexual.
Asimismo, las teorías de Sigmund Freud le fascinaban, y Ernesto
citó la Teoría General de la Memoria al respecto de todo.
Otras citaciones, sobre la sociedad, procedían de Jack London, y de
Nietzche, sobre la muerte.
Ese cuaderno fue el primero
de una serie de siete, en los cuales trabajó durante los diez años
siguientes. Ernesto agregaba nuevos verbetes y sustituía algunos
antiguos a medida que iba profundizando en sus estudios y
definiendo sus inclinaciones.
Leía también libros de
ficción, volcándose sobre ellos de igual manera que sobre los
libros de contenido social. En opinión de su amigo Osvaldo Bidinosd
Payer, para Ernesto Guevara todo comenzaba con la literatura.
Alrededor de 1946, Ernesto y él leían las mismas obras de autores
tales como Faulkner, Kafka, Camus, Machado y Alberti, y las
traducciones al español de Walt Whitman y Robert Frost.
Sin embargo, Bidinosd
descubrió que Ernesto también desmenuzaba la literatura
latinoamericana: Ciro Alegría, Jorge Icaza, Rubén Darío y Miguel
Ángel Asturias.
MATEMÁTICO
Su amigo Alberto Granado,
rememorando la juventud, menciona:
Bueno, sus
amigos y compañeros de esa época no pensábamos que él iba a
estudiar Medicina. El Pelao, decíamos, será matemático, o químico,
o físico, o algo de eso. Tenía una facilidad asombrosa para las
matemáticas y todos nosotros decíamos, bueno lo que es este, será
matemático. Y nos sorprendió cuando agarró Medicina. Por supuesto
que cualquier cosa que cogiera lo iba a hacer bien, ¿no? Pero
realmente nadie pensó que iba a estudiar Medicina.
En Cuba, mucho antes de ser
designado Presidente del Banco Nacional, resuelve pasar clases de
Matemáticas. Uno de sus profesores, Hugo Pérez Rojas,
comenta:
El Che se
distinguía por su puntualidad rigurosa, profunda capacidad de
asimilación y síntesis.
Impelido por las
responsabilidades vinculadas a la economía que tras el triunfo
revolucionario cumplió, comienza a estudiarla durante cinco años.
Para tal propósito, busca a un profesor universitario de
Matemáticas, el profesor y ex Rector de la Universidad de La
Habana, el doctor Salvador Vilaseca. Este, en su testimonio dado al
periodista de Granma, Héctor Hernández Pardo, declara en
1990:
Un día, en
ese viaje, el Che me dijo que quería recibir clases de matemáticas
al regresar a Cuba, y fundamentó: "Es que para dominar la ciencia
económica hay que saber matemáticas". Le pregunté si sabía
matemática superior. "Mira —explicó—, a mí se me ha olvidado todo.
En el bachillerato di álgebra, geometría, esas cosas; pero nunca
más he vuelto a ver eso". Le contesté que entonces tenía que
empezar a repasar. En realidad, yo pensé que su idea era solo
pasajera. Con el trabajo y las responsabilidades que él tenía, no
imaginé que pudiera cumplir aquel propósito. Pero a los quince días
de regresar a Cuba —nosotros volvimos, si mal no recuerdo, el 8 de
septiembre del 59—, me mandó un recado con Francisco García Vals:
"Ya tengo la pizarra, el borrador y el yeso: ¿cuándo empezamos?" Le
respondí que cuando él dijera. Y la contestación fue: "Mañana". El
Che entonces estaba a cargo del Departamento de Industrialización
del Instituto Nacional de la Reforma Agraria.
Vilaseca comienza
enseñándole álgebra y trigonometría. Le da muchos ejercicios, ya
que las matemáticas requieren de mucha ejercitación; no es tanto el
afán de estudiar la teoría como de resolver los problemas. Prosigue
el profesor:
Después que
él hubo recordado y consolidado todo eso, comenzamos a dar álgebra
superior y geometría analítica. Alternábamos las clases. Después
dimos cálculo infinitesimal, cálculo diferencial e integral...
Peinamos completamente el libro de Graville, que yo acostumbraba a
utilizar en mis clases, que se daba en la Universidad —no sé si
ahora se sigue empleando— un gran texto, clásico, que tiene sobre
todo muchos ejercicios.
Che los
hizo todos. Yo le ponía muchos problemas, porque eso le daba
agilidad; menos teoría y más problemas. Al final le di ecuaciones
diferenciales, casos más típicos. Hasta que llegó el momento en que
le dije: "Bueno, Comandante, ya yo le he trasladado a usted todo lo
que sé de matemáticas. Vamos a liquidar ya el curso".
Entonces él
me contestó:
—No, ahora
quiero que tú me des clases de programación lineal.
—Le
expliqué que yo había leído cosas de programación lineal, pero que
nunca había dado clases de esa materia.
—Bien
—insistió el Che—, ¿por qué no la estudiamos juntos?
El Che invitó a dos
personas para que hicieran el curso con a él; aunque luego ambos lo
abandonaron.
LA MEDICINA Y SUS ESTUDIOS
Hace la carrera médica en la
Facultad de Medicina de Buenos Aires, estudios que debe interrumpir
en dos ocasiones para realizar sus viajes por América del Sur.
Después del último viaje, y con gran esfuerzo, aprueba once
materias en seis meses y una tesis de doctorado en Alergia, lo que
habitualmente podía llevarle más de un año.
El 7 de marzo de 1952,
después de recorrer 3.775 kilómetros en la Poderosa II, nombre con
el cual bautizaron a la motocicleta que los conducía fuera de la
Argentina, Ernesto y Alberto Granado llegan a Valparaíso después de
pasar mil peripecias e incontables caídas. En esta ciudad se
dirigen a un pequeño bar conocido con el nombre de La Gioconda. Un
muchacho, que ha oído que al menos uno de los motociclistas
argentinos es médico, se aproxima y les pide que vayan a ver a su
madre. Ernesto, que en realidad aún no es médico, pues está
estudiando el 5º curso en la Facultad de Medicina de Buenos Aires,
acude de inmediato a la petición. Leamos cómo lleva al papel el
propio Ernesto un momento que le marcará por el resto de sus
días.
La pobre
daba lástima, se respiraba en su pieza ese olor acre de sudor
concentrado y patas sucias, mezclado al polvo de unos sillones,
única paquetería de la casa. Sumaba a su estado asmático una
regular descompensación cardiaca. Frente a estos casos es cuando el
médico, consciente de su total inferioridad frente al medio, desea
un cambio de cosas, algo que suprima la injusticia que supone el
(que) la pobre vieja hubiera estado sirviendo hasta hacía un mes
para ganarse el sustento, hipando y penando pero manteniendo frente
a la vida una actitud apenas disimulada; en ese momento se deja de
ser padre, madre o hermano, para convertirse en un factor negativo
en la lucha por la vida y, como tal, objeto del rencor de la
comunidad sana que le echa en cara su enfermedad como si fuera un
insulto personal a los sanos que deben mantenerlo. Allí, en estos
últimos momentos de gente cuyo horizonte más lejano fue siempre el
día de mañana, es donde se capta la profunda tragedia que encierra
la vida del proletariado de todo el mundo.
(...)Hay en
esos ojos moribundos un sumiso pedido de disculpas y también,
muchas veces, un desesperado pedido de consuelo que se pierde en el
vacío, como se perderá pronto su cuerpo en la magnitud del misterio
que nos rodea. Hasta cuándo seguirá este orden de cosas basado en
un absurdo sentido de casta es algo que no está en mí contestar,
pero es hora de que los gobernantes dediquen menos tiempo a la
propaganda de sus bondades como régimen y (destinen) más dinero,
muchísimo más dinero, a solventar obras de utilidad social.
Ernesto es lo
suficientemente consciente como para darse cuenta y denunciar que
el sufrimiento de la pobre mujer y su muerte anunciada son
consecuencia del abandono de las autoridades, fruto de un gobierno
dentro del sistema capitalista. Veamos ahora cómo concluye esta
historia:
Mucho no
puedo hacer por la enferma: simplemente le doy un régimen
aproximado de comidas y le receto un diurético y unos polvos
antiasmáticos. Me quedan unas pastillas de dramamina y se las
regalo. Cuando salgo, me siguen las palabras zalameras de la vieja
y las miradas indiferentes de los familiares.
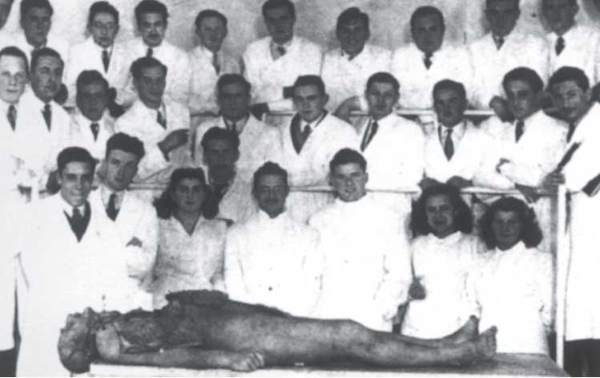
Junto a sus compañeros en una clase. Foto: Archivo personal del Che
EN LOS LEPROSARIOS
En el Perú ha estado en tres
leprosarios con Alberto Granado. Llegan al leprosario de Huambo el
14 de abril de 1952. Lo primero que les llama la atención es la
división que existe, una pared inmensa, entre el área reservada al
personal médico y la destinada a los enfermos. Al respecto de esta
disposición, Alberto Granado dijo al autor:
—En esos casebres de dos
metros de altura fabricados de bambú, vegetaban los pobres
enfermos, sin la más elemental condición sanitaria ni
higiénica.
Cuando visitan las
enfermerías, les llama la atención el llanto de una muchacha joven.
Se aproximan, se sienta a su lado, al borde de la cama, y le dan un
apoyo moral y psicológico importante. Luego van a las otras salas.
Una ex profesora enferma, cuando ve que le daban la mano para
saludarle y se sentaban en las sillas de esa enfermería, se
emocionó y les dijo conmovida:
—Es la primera vez en
nuestra vida que alguien se comporta con nosotros como ustedes lo
están haciendo.
Alberto escribiría unos años
después:
Fuimos a ver
a una enferma, ex-profesora de una escuela cercana. Cuando vio que
la saludábamos dándole la mano, y nos sentábamos en las sillas en
que ella se sienta se emocionó y nos hizo emocionar con sus
lágrimas, mezcla de dolor y alegría. Nos fotografiamos juntos y
seguimos el recorrido. (Alberto Granado, Con el Che por
Sudamérica, 90)
Al final de la visita se
reúnen los enfermos y, en señal de agradecimiento, tocan unos
instrumentos musicales rústicos, recitándoles versos de
agradecimiento. Una de ellas tocaba una especie de violín fabricado
por ella misma, con una sola cuerda.
La permanencia en este
leprosario de Lima es corta, sin embargo se hacen acreedores del
cariño y reconocimiento de los enfermos. Los leprosos recaudan 100
soles y acompañan la donación con varios discursos regados de
lágrimas.
Después de recorrer 10.223
kilómetros desde Buenos Aires, lugar de partida del viaje en
motocicleta —que ahora convertida en cadáver reposa en Santiago de
Chile, en una funeraria mecánica—, llegan al leprosario de San
Pablo (Perú), situado en plena selva, en los márgenes del río
Amazonas, donde vivirían su mayor aventura. En el hospital tienen
contacto con los enfermos afectados por el Mal de Hansen.
Llegan en el barco llamado
El Cisne, la tarde del 8 de junio de 1952. Allí viven algo más de
600 leprosos.
San Pablo está compuesto
por tres distintos sectores:
En primer lugar, el sitio
donde los depositó El Cisne, una pequeña península que avanza en el
Amazonas y en la que viven cerca de doscientos habitantes: hermanas
de la caridad, monjas, curas, médicos, dentistas y, desde luego
indios, los principales habitantes.
Luego, un poco más lejos,
al borde del río, una ciudad lacustre que sirve de vestuario al
personal médico; un cedazo de salubridad, en cierto modo, para
ponerse guantes de goma y máscaras de protección, a la ida, y para
ducharse después de visitar a los leprosos.
Finalmente, aproximadamente
a un kilómetro, en un inmenso pantano que forman los alrededores
del río-mar, se sitúa el leprosario, eternamente a merced de las
crecidas.
Son hospedados a dos
kilómetros del leprosario por el jefe médico, el Dr. Bresciani, en
su propia residencia, y para quien traían una recomendación del Dr.
Hugo Pesce, prestigioso leprólogo de Lima, la capital
peruana.
Al visitar el leprosario, a
dos kilómetros del pueblo, son conducidos a una construcción donde
los médicos, el dentista y los enfermeros se cambian de ropa. En un
cuarto dejan toda su vestimenta y se visten con ropa rigurosamente
ajustada al cuerpo y cerrada, para evitar cualquier contacto con la
piel del cuerpo de los enfermos. Invitan a Alberto y Ernesto a
hacer lo mismo, pero ellos rehúsan. En ese momento, Ernesto le dice
a Alberto, en voz baja:
—No doy crédito a lo que
estamos viendo.
—Yo tampoco —responde
asombrado Alberto.
—Se sabe que el Mal de
Hansen no es contagioso, como se difundió durante siglos, durante
los cuales los leprosos fueron estigmatizados por su
enfermedad.
—Concuerdo contigo
—responde Alberto—, inclusive se sabe que en toda la historia de la
humanidad solamente hubo dos casos de contagio por contacto
directo.
—Recuerdo —le dice Ernesto—
a un enfermero de Indochina que convivía con sus enfermos y a un
sacerdote por quien no podría las manos en el fuego. Fuera de esos
dos casos, contrajeron la enfermedad solamente los hijos de los
leprosos que vivían junto a ellos.
Son interrumpidos en su
conversación por una voz de orden del Dr. Bresciani:
—¡Vamos, estamos atrasados!
Suben a una nueva balsa, todos cambiados y con guantes, excepto los
dos "científicos argentinos".
Al llegar al leprosario, la
primera impresión se la causa el hecho de que el hospital aparenta
ser un pueblo ribereño de vida normal: casas de madera diseminadas
sin ningún orden urbano, comercios que abren sus puertas,
transeúntes, canoas y botes de motor que salen del pequeño villorio
cargados de plátanos, papayas, pescados, etc.
Sin embargo, su atención es
absorbida en mayor grado por algo doloroso; la gran mayoría de sus
habitantes, hombres, mujeres y niños, presentan mutilaciones, tanto
en los pies como en las manos. Los enfermos presentan además
"lepromas", pequeños tumores que les deforma el rostro y los
miembros, muestras indelebles de la enfermedad que los asola. Hay
enfermos sin falanges, sin dedos o sin manos.
Todo ese mundo vive en
familia. Los padres no aceptan separarse de su prole. Los enfermos
vienen de los meandros de los ríos Ucayali y Yavarí, donde la lepra
es endémica y forma parte de la vida cotidiana.
Esos indios contaminados,
que encuentran absurdo que se les quiera privar de sus hijos,
forman una comunidad organizada. Algunos de ellos venden objetos y
aparatos de todo tipo, que han logrado trocar por sus productos de
artesanía, anzuelos o redes de pescar. Otros cultivan la tierra o
establecen pequeños negocios. Los más tenaces y los más hábiles
pueden pagarse una lancha a motor. En cuanto a los leprosos más
graves, considerados contagiosos, viven aparte, en una zona
prohibida, adonde no dejan de ir los médicos argentinos.
El Dr. Granado y su
"adjunto", Ernesto, en unos minutos, darán una clase de
"leprología" tanto a los enfermos como al cuerpo médico y
paramédico, instruyendo que esa lepra, por penosa que sea, no es
contagiosa. Para probarlo, tocan a los enfermos, los saludan
efusivamente, les dan la mano, se sientan al borde de sus camas,
los curan y les quitan las vendas que los momifican sin el uso de
guantes.
Uno de esos días, Ernesto
opera él mismo, con la colaboración de Alberto, el codo de un
enfermo. La operación consiste en extraer un nódulo que dificulta
el movimiento del brazo. Una vez que el paciente recupera la
completa movilidad de su miembro, el prestigio del "Dr. Guevara",
un estudiante de 5º año de medicina, sube a las nubes, entre los
leprosos y toda la población de San Pablo.
Años más tarde, el
periodista Andy Dressler irá al hospital de San Pablo y conocerá a
Silvio Lozano, quien afirma que Ernesto le salvó la vida y que
tiene actualmente un bar al que ha llamado "CHE". Lozano retrae su
mente al pasado y evoca esos tiempos, afirmando al
periodista:
En 1952, yo
era uno de esos numerosos leprosos condenados a morir a breve
plazo. Pocos de mis compañeros sobrevivieron. En nuestros días
existen toda clase de medicamentos contra la lepra, pero en aquella
época no había muchas cosas. Una noche totalmente oscura que jamás
olvidaré, un médico desconocido entró en San Pablo, un joven que no
debía de tener veinticinco años. Delgado, simpático, daba la
impresión de ser muy voluntarioso pero de carecer de fuerza física.
Se decía que era argentino. "Yo ya no era más que piel y huesos. La
lepra me había atrapado por el brazo izquierdo y me devoraba
lentamente. Tenía fiebre y un tumor. Punzadas intermitentes me
recorrían el cuerpo, como si gotas de un líquido ardiente cayeran
sobre mi piel. Los médicos de la estación me habían
desahuciado.
Una mañana,
cuando el dolor me arrancaba lágrimas, pedí que al menos me
aliviaran. El nuevo médico estaba sentado en el suelo, como un
yoga. Lo recuerdo: leía un libro de medicina, en inglés. Yo estaba
tan debilitado que no tenía fuerzas para tenderle la mano. Él la
tomó, la palpó largamente y, de pronto, con una agilidad que me
dejó estupefacto, se levantó y abandonó la pieza. Luego volvió unos
instantes más tarde y me dijo: "Su nervio está afectado, hay que
operar". A pesar de la mano fresca del joven médico sobre mi frente
ardiente, me acometió el terror. "Usted va a morir si no hacemos
nada...", insistió él. Grité como un loco cuando me pusieron dos
agujas en la llaga, luego busqué la mirada del joven médico y me
desvanecí. "Él me salvó".
Fue el
comienzo de una era nueva en el leprosario, los instrumentos
quirúrgicos no tuvieron tiempo de herrumbrarse. Mucho después,
cuando él era Ministro de Economía en Cuba, me escribió una carta
requiriendo noticias mías.
Zoraida Boluarte, una
enfermera del leprosario, se hace amiga del Che y recuerda:
En San
Pablo el Che ejerció la medicina tropical y curó, hasta donde se
puede curar a un enfermo de lepra, a varios pacientes: realizó una
operación quirúrgica compleja a un paciente de la Colonia y
convivió con los enfermos y el personal facultativo durante muchas
semanas.
Alivió a
muchos enfermos allá en San Pablo y el personal del leprosorio me
ha contado que a veces, por su asma, él requería más cuidado que
todos, así era Ernesto, ¡un médico verdadero! (Alberto Granado,
Con el Che por Sudamérica, 90)
La monja del lugar les
había negado el almuerzo y la comida porque no fueron a misa el
domingo, pero eso no tuvo el menor efecto, pues los enfermos se
privaban de su plato y se lo daban a los dos argentinos. Estos
comían del mismo plato que sus enfermos, acrecentando aún más el
respeto y la admiración de sus anfitriones.
Ernesto y Alberto, cuando
notaron que su estadía ya pasaba de los diez días, quisieron irse,
pero los pobladores no les dejaban, principalmente los enfermos.
Ellos se informaron de que la próxima parada de los dos
"científicos" era la ciudad ribereña colombiana de Leticia,
entonces todos ellos, conocedores de este plan, resuelven darles
una sorpresa. Alfaro y Chávez, dos campesinos, jefaturizaron la
fabricación de una balsa hecha por los leprosos e hicieron un
barquito de 3 metros de ancho por 7 de largo; mientras tanto, los
pobladores y los portadores del Mal de Hansen colocaron en la
embarcación alimentos y objetos para que pudieran alimentarse los
dos argentinos, por lo menos por un mes. Entre las cosas que
metieron había manteca en lata, salchichas, carnes en lata, harina,
lentejas, garbanzos, etc. Además de eso, una lámpara a keroseno, un
mosquitero, huevos frescos, papayas, plátanos e incluso dos
gallinas vivas.
La balsa fue bautizada con
el nombre de Mambo Tango, un recuerdo irónico de cómo Ernesto, en
la noche de su aniversario, al bailar con una india, bailó un tango
como si fuese un mambo.
Los días pasaron con
rapidez, en medio de trabajos científicos, excursiones y cacerías
por los alrededores. Llegó la hora de la despedida y, la víspera de
la partida, pobladores y canoas repletas de enfermos del Mal de
Hansen se acercaron al embarcadero de la zona sana de la colonia
para expresarles su afecto. Era un espectáculo impresionante el que
formaban sus rostros alumbrados por la luz de las antorchas en la
noche amazónica.
Un cantor ciego entonó
huaynitos y marineras, mientras la heterogénea orquesta hacía lo
imposible por seguirlo. Uno de los enfermos pronunció el discurso
de despedida y agradecimiento; de sus sencillas palabras emanaba
una emoción profunda que se unía a la imponencia de la noche.
Ya sobre la barca, una vez
en el Amazonas, prosiguen su camino. Ernesto rememora la época y
asienta:
Llevamos
dos días de navegación río abajo y esperábamos el momento en que
apareciera Leticia, la ciudad colombiana a donde queríamos llegar,
pero había un serio inconveniente, ya que nos era imposible dirigir
el armatoste. Mientras estábamos en medio del río, muy bien, pero
si por cualquier causa pretendíamos acercarnos a la orilla,
sosteníamos con la corriente un furioso duelo del que esta salía
triunfante siempre, manteniéndonos en el medio hasta que, por su
capricho, nos permitía arrimar a una de las márgenes, la que ella
quisiera.
Fue así que
en la noche del tercer día se dejaron ver las luces del pueblo; y
así fue que la balsa siguió imperturbable su camino pese a nuestros
desaforados intentos. Cuando parecía que el triunfo coronaba
nuestros afanes, los troncos hacían pirueta y quedaban orientados
nuevamente hacia el centro de la corriente. Luchamos hasta que las
luces se fueron apagando río arriba y ya nos vamos a meter en el
refugio del mosquitero, abandonando las guardias periódicas que
damos, cuando el pollo cayó al agua. La corriente lo arrastraba un
poco más que a nosotros; me desvestí. Estaba listo para tirarme,
solo tenía que dar dos brazadas, aguantar, la balsa me cansaba
sola. No sé bien lo que pasó; la noche, el río enigmático, el
recuerdo, subconsciente o no, de un caimán. En fin, el pollo siguió
su camino mientras yo, rabioso conmigo mismo, me prometía tirarme y
nuevamente retrocedí hasta abandonar la empresa. Sinceramente, la
noche me sobrecogió; fui cobarde frente a la naturaleza. Y luego
ambos, los compañeros, fuimos enormemente hipócritas, nos
condolimos de la horrible suerte del pobre pollo. Despertamos
varados en la orilla, en tierra brasilera, muchas horas de la canoa
de Leticia adonde fuimos trasladados gracias a la amabilidad
proverbial de los pobladores del gigantesco río.

Esta pequeña nave fue obsequiada por los
leprosos de San Pablo en el Perú, la llamaron Mambo Tango, porque
el Che no sabía bailar, y bailó un mambo como si fuese un
tango.
Foto: Archivo personal del Che.
OBRERO Y VOLUNTARIO
En México, el Che tenía un
amigo peluquero, a quien le pidió que le enseñase a cortar el
cabello. Es su primera esposa la que cuenta:
Cuando nos
casamos vino a visitarnos varias veces su amigo peluquero, y
Ernesto le pidió que le enseñase a cortar el cabello; así lo hizo,
y este empezó a practicar en el hospital.
Trabaja como pintor de
letreros y de cargador. Es él mismo el que lo cuenta en una carta
dirigida a su mamá, en 1954:
Después
mendigué una morfada en el hospital, pero no pude llenar la jornada
sino hasta mitad de su contenido. Quedé sin plata para poder llegar
por ferrocarril a Guatemala, de modo que me tiré al puerto Barrios
y allí laburé en la descarga de toneles de alquitrán, ganando 2,63
por doce horas
(...) hay
mosquitos en picada en cantidades fabulosas. Quedé con las manos a
la miseria y el lomo peor, pero te confieso que bastante contento.
Trabajaba de seis de la tarde a seis de la mañana y dormía en una
casa abandonada a orillas del mar.
Le cuenta esta historia a
Hilda Gadea, por ese entonces su amiga en Guatemala, y ella no da
crédito hasta que el Che le muestra sus manos encallecidas, cual un
estibador. Leamos cómo se repliega Hilda al pasado y narra en su
libro:
No le creí
al principio, pero me mostró los callos de las manos diciéndome que
incluso no cobró, abandonó el lugar, solamente había hecho ese
trabajo para saber cómo era. (Hilda Gadea, Che. Años
decisivos, 63)
El Che fue quien instituyó
el trabajo voluntario, que persiste hasta hoy en día. Como tal,
desempeñó las más diversas labores: operador de cosechadoras de
caña, machetero, tornero, minero, obrero portuario, empalmador de
libros, albañil, textilero y muchas otras más.
SEVERO
El Che ha sido severo con
sus subordinados, pero siempre justo. Un día castiga a un soldado a
dos días de "huelga de hambre forzosa" porque se le había escapado
un tiro. En realidad, si el castigo es muy duro está sujeto al
análisis. Por ejemplo, el haber hecho escapar un tiro cuando
estaban huyendo de un cerco, donde el silencio se impone, y se
corre el peligro de la captura, se considera un delito grave por la
ineficiencia.
Él era rígido en la
disciplina militar, particularmente en las guardias o postas. He
aquí el relato de Israel Pardo:
Cuando
acampamos entre Malverde y Loma del Cojo, allí distribuí las
postas, una pareja por cada dos horas, pero se me olvidó decirles
quiénes eran el relevo, y, a la hora del cambio, no encuentran a
los hombres y se pasaron cuatro horas de guardia. A la mañana,
hicieron el comentario con Che, como una cosa extraordinaria, y él
me llama y pregunta; cuando le digo que a mí me parecía que ellos
debían conocer el relevo, me contestó:
—Eso es
responsabilidad tuya, tú eres el jefe, tú organizaste la guardia y
debías garantizarla; así pues, para la próxima noche, tiene tres
horas aparte de las normales. Hice cinco horas de posta por mi
responsabilidad. Yo contaba el combate de Malverde, allí mataron a
Ciro Redondo, hirieron a Fajardo y a otros. (Mariano Rodríguez
Herrera, Con la adarga bajo el brazo, 100).
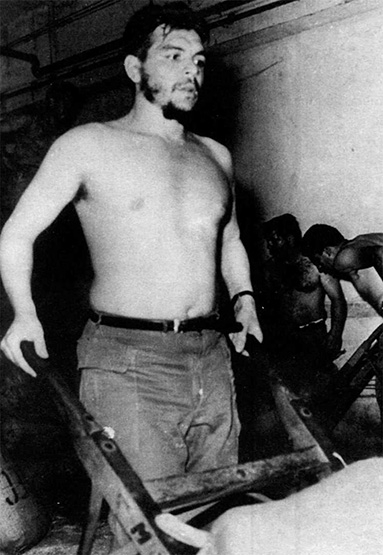
Instituyó e inventó el trabajo voluntario
donde iba semanalmente para realizar cualquier tipo de trabajo
manual que fuese necesario.
Foto: Archivo personal del Che
Había en el Ministerio de
Industria una joven linda, bailarina de ballet que trabajaba como
secretaria. Su jefe comienza a cortejarla. Veamos lo que hace el
cortejador y el castigo que recibe. Es Orlando Borrego quien cuenta
la historia:
Entre esos
asiduos observadores de "la sirenita" (así la apodaron) se
encontraba nuestro jefe de supervisión, precisamente el funcionario
más comprometido con el calificativo de ser ojos y oídos del
departamento.
Si bien no
faltaban los "pescadores" que estaban muy interesados en "tirarle
el anzuelo" a la muchachita para ver si lo picaba, ninguno tuvo la
osadía de hacerlo sin tomar todas las medidas de precaución que el
caso ameritaba.
Fue
precisamente el jefe de supervisión el que primero tomó la
imprevista iniciativa. En la primera oportunidad que se le presentó
hizo buen uso de sus "artes de pesca" insinuándosele a la jovencita
con evidentes y marcadas intenciones.
Desde aquel
primer intento, el arte de pesca no funcionó, y por el contrario,
la bella muchacha le advirtió con la mayor finura a nuestro querido
funcionario que no la molestara, ya que su único interés en
nuestras oficinas era cumplir con las tareas que se le habían
asignado.
Como buen
supervisor, se las arregló para encontrar el número de teléfono de
la chica y pronto hizo eficaz uso del gran invento de Graham Bell.
Realizó una llamadita a la hora que la consideró en su hogar y
volvió a lanzar el anzuelo, esta vez a través del hilo telefónico y
a más larga distancia que la vez anterior.
Nuevamente
ella le hizo una segunda advertencia, en esta ocasión con
implicaciones más riesgosas que cuando la primera insinuación: le
manifestó que si volvía por la tercera se tendría que olvidar del
famoso refrán para el resto de su vida, porque sería necesario
informarle de todo al Che.
Si lo de
los ojos no le había preocupado mucho la vez anterior, en esta, el
supervisor tampoco le prestó atención a los oídos, que le habían
servido para escuchar la peligrosa advertencia.
Y
efectivamente volvió por la tercera, nuevamente vía telefónica,
confiado en lo infalible que le resultaría el conocido refrán. La
sentencia estaba dictada.
El Che fue
informado de las frustradas acciones del supervisor con su anzuelo,
de las dos primeras llamaditas telefónicas y del último intento del
pescador.
No habían
pasado dos horas de haber recibido aquella información, cuando el
Che me hizo llamar a su oficina. Tan pronto entré me informó de los
detalles de todo lo sucedido con el compañero Edison y me trasmitió
las siguientes instrucciones, irrevocables:
—Llama
inmediatamente a Edison y le dices que averigüe cuál es la primera
embarcación que zarpa para Cayo Largo del Sur. Que se embarque en
ella y que permanecerá allí por espacio de seis meses, para que
rectifique sus ímpetus juveniles y el mal uso que ha hecho de su
cargo, y que si cumple con toda disciplina ese mandato, cuando
regrese será reintegrado a su puesto de jefe de supervisión.
El cortejador cumplió su
castigo en la isla seis meses, y luego volvió a ocupar su mismo
puesto.
TEMERARIO Y VALIENTE
En 1950, cuando realiza un
viaje en bicicleta por el norte argentino, para en la ciudad de
Córdoba a visitar a la familia Granado, de la cual era muy amigo.
Intenta subir a la montaña Chorrillos, pero fracasa. Entonces
practica saltos ornamentales en el río, dejando a sus amigos,
Granado y otros asiduos al río, en suspenso al saltar desde una
altura superior a 6 metros a una profundidad que apenas alcanzaba
un metro. Veamos cómo recuerda este momento el mismo Ernesto:
El amargo
sabor de la derrota —se refiere a su ascenso frustrado— me duró
todo el día, pero al siguiente me tiré desde unos cuatro metros, y
uno o dos metros (al menos), en setenta centímetros de agua.
Y concluye feliz este
pasaje, mencionando que:
Lo que me
borró el sabor amargo del día anterior.
Un día después de este
episodio, Ernesto monta una carpa en la orilla del río con los
hermanos Granado. Atardece.
Este mismo día se desata una
lluvia torrencial y dentro de algunos minutos se cargará el río, el
que, por la pendiente fuerte que presenta, ofrece un gran peligro.
Entonces, deciden levantar la carpa, pero se oye un primer sonido
gangoso: el río comienza a bramar. De las casas vecinas sale gente
para alertarles del riesgo, corriendo y gritando:
—¡Viene el arroyo! ¡Viene el
arroyo!
El campamento que habían
instalado en la mañana estaba todo desordenado. Los dos, Granado y
Ernesto, comienzan a sacar las cosas y a alejarse de la rivera del
río.
Es en este viaje en el que
el Che comienza a escribir su primer diario. Aquí nos remonta a
esos momentos cruciales y arriesgados por los que pasó:
Todo el
campamento nuestro era una romería, los tres llevábamos y traíamos
cosas. Grego Granado toma de las puntas a la cobija, se lleva todo
lo que quedaba mientras Tomás y yo recobramos las estacas a toda
velocidad. Ya se venía la ola sobre nosotros y la gente del costado
nos gritaba: "Dejen eso, locos", y algunas palabras no muy
católicas. Faltaba solo una soga, y en ese momento yo tenía el
machete en la mano. No pude con el genio y en medio de la
expectativa de todos lancé un "A la carga, mis valientes", y con un
cinematográfico hachazo corté la piola. Sacábamos todo al costado
cuando pasó la ola bramando furiosamente y mostrando su ridícula
altura de un metro y medio entre una serie de ruidos atronadores.
(Ernesto Guevara Lynch, Mi hijo el Che, 328)
Pero es en la Sierra
Maestra, durante los combates, en que este hombre muestra una
temeridad pocas veces vista. Citamos a continuación algunos de
estos pasajes:
Nos
concentramos en unas cañitas —dice uno de sus compañeros— alrededor
de la pista, pero, poco antes de aterrizar la avioneta, un soldado
que ha entrado a la caña a realizar una necesidad fisiológica choca
con nuestra fuerza y empieza el tiroteo. Tenemos dos bajas de
campesinos recién incorporados, Pineda y Ramón Román, y otro herido
de la tropa vieja, pero tomamos aquella posición. Ahí, otra vez
tuvimos una prueba de la preocupación extraordinaria del Che por
sus hombres. Sucede que un compañero nuestro, al oír que el tiroteo
comienza antes de aterrizar el avión, piensa que hemos caído en una
emboscaba, y va y se lo comunica al Che.
¿Y saben lo
que hace Che? En una acción muy suya, en vez de preparar refuerzos
o escoger varios hombres para que le acompañen, se sube a un
caballo, y así lo vemos venir, solo, a combatir a nuestro lado.
Bueno, ya nosotros veníamos de regreso triunfantes, la alarma era
falsa, pero aquello demostraba una vez más el desprecio al peligro
de aquel hombre y su extraordinario cariño por los que combatían a
sus órdenes.
¿Y saben
cómo supo llegar hasta nosotros? Pues nos explicó que él veía dónde
la avioneta estaba ametrallando, y que eso le servía de guía.
Otra historia, esta vez
contada por Fidel Castro:
Y en aquel
instante, Che —se refiere al combate del Uvero—, que todavía era
médico, pidió tres o cuatro hombres, entre ellos un hombre con un
fusil ametralladora, y en cuestión de segundos emprendió
rápidamente la marcha para asumir la misión de ataque desde aquella
dirección.
Y en
aquella ocasión no solo fue combatiente distinguido, sino que
además fue también médico distinguido, prestando asistencia a los
compañeros heridos, asistiendo a la vez a los soldados enemigos
heridos. Y cuando fue necesario abandonar aquella posición, una vez
ocupadas todas las armas, y emprender una larga marcha, acosados
por distintas fuerzas enemigas, fue necesario que alguien
permaneciese junto a los heridos, y junto a los heridos permaneció
el Che. Ayudado por un grupo pequeño de nuestros soldados, los
atendió, les salvó la vida y se incorporó con ellos interiormente a
la columna.
Esa era una
de sus características esenciales del Che: la disposición
inmediata, instantánea, a ofrecerse para realizar la misión más
peligrosa.
Fidel además agrega:
Che era un
insuperable soldado; Che era un insuperable jefe; Che era, desde el
punto de vista militar, un hombre extraordinariamente capaz,
extraordinariamente valeroso, extraordinariamente agresivo. Si como
guerrillero tenía un talón de Aquiles, era su excesiva agresividad,
era su absoluto desprecio al peligro.
Pero,
además, lo demostró en su fulminante campaña en Las Villas, y lo
demostró sobre todo en su audaz ataque a la ciudad de Santa Clara,
penetrando con una columna de apenas 300 hombres en una ciudad
defendida por tanques, artillería y varios miles de soldados de
infantería.
El Che tenía, en palabras
de Fidel:
Disposición
inmediata, instantánea, a ofrecerse para realizar la misión más
peligrosa. Cuando tenía un analfabeto, él en persona le daba las
primeras clases del abecedario. En el Hombrito crea un campamento
guerrillero donde instala talleres artesanales, una panadería, una
fábrica de zapatos, mochilas, cartucheras, uniformes. La primera
gorra militar cosida en uno de esos talleres fue obsequiada a Fidel
Castro por el Che, en una manera solemne.
VERAZ
Una de las historias más
extraordinarias, en la cual se observa que el Che es incapaz de
inventar una "mentira decente", una "mentira blanca", o una
"mentira de mentira", es cuando, al pasar por el Perú, es acogido
por el Dr. Pesce con un gran cariño y se ve obligado a decir algo
que a él no le habría gustado decir, una "cruel verdad": Está
corriendo el mes de mayo de 1952, Ernesto y Alberto están en Lima,
hasta ahora han recorrido 8.918 kilómetros en moto, barco, camión y
a pie. Están buscando al Dr. Hugo Pesce, profesional al que Alberto
conoció en Córdoba en un congreso de Leprología en el año 1950. El
Dr. Pesce es un médico especialista en leprología, profesor de la
Facultad de Medicina, y su experiencia y conocimientos sobre la
enfermedad son reconocidos mundialmente.
Los dos exploradores,
después de haber pasado por grandes dificultades, encuentran la
casa, y quien les abre la puerta es Pesce en persona que, al verlos
sucios y andrajosos, estuvo a punto de dar media vuelta y cerrar la
puerta. Pero Alberto reacciona rápido, se identifica y le recuerda
que estuvieron juntos en Córdoba. A partir de este momento la
situación cambia totalmente. El renombrado médico les invita a
pasar a su casa, les ofrece comida, los hospeda, todos los días
manda a su esposa preparar algún plato especial, echa a la basura
la ropa inmunda que traen y les proporciona vestimenta nueva.
Se forma una empatía mutua.
El Dr. Pesce, al notar que está frente a dos hombres, no solamente
con excelentes conocimientos en medicina, sino también en cultura
general, les da un manuscrito de una novela escrita por él, que
pretende publicar bajo el título de "Latitudes de silencio". El día
de la despedida prepara un banquete y permanece afligido todo el
tiempo, pues Alberto le había devuelto el manuscrito elogiando su
trabajo, pero Ernesto no comentaba nada al respecto, permaneció
callado durante las horas que pasaron sentados a la mesa.
Finalmente, el Dr. Pesce resuelve ir directo a la cuestión y le
pregunta a quemarropa:
—Ernesto, tú no has dicho
nada de mi libro.
El futuro médico hunde la
nariz en el plato, hace como el que no escucha, toma una copa de
vino y bebe pidiendo a los anfitriones que lo acompañen. Alberto
comprende la situación, y dice:
—Doctor, como ya le dije,
nos gusto muchísimo, creemos que es una buena obra literaria.
Ernesto abre la boca y
habla, pero no del libro, sino de cuestiones banales, intentando
eludir la respuesta a la pregunta que le hizo su anfitrión; pero,
el Dr. Pesce vuelve a la carga:
—Dígame Ernesto, ¿qué le
pareció mi manuscrito? Ernesto levanta la cabeza, mira por algunos
segundos al Dr. Pesce y continúa bebiendo el vino sin darse por
aludido. Entonces, se forma un silencio y Alberto interviene de
nuevo:
—Doctor, Ernesto y yo
comentamos su libro, incluso sobre la descripción que hace de la
localidad de Urubamba, y nos pareció que el escenario que usted
narra es espectacular.
La esposa del médico,
notando que Ernesto evade la cuestión, se incorpora y les dice que
faltan pocos minutos para que parta el barco con destino al
leprosario de San Pablo, para el cual el Dr. Pesce les envía una
recomendación importante. Ernesto se levanta de inmediato y se
dirige a la puerta, momento en el cual el Dr. Pesce vuelve a la
carga, esta vez de forma aún más directa:
—Ernesto, no te vas a ir
sin darme tu opinión sobre mi libro, no puedes irte sin decirme lo
que piensas de mi obra.
Alberto, recordando el
momento, diría un día:
—Cuando dijo eso el doctor
Pesce sentí un escalofrío, pues sabía que la respuesta de Ernesto
sería lapidaria.
Y lo fue:
—Mire doctor, su libro es
pésimo, la descripción de paisajes no dice nada de nuevo, además de
eso, me parece mentira que un verdadero profesor universitario
marxista-leninista como usted describa únicamente la parte negativa
de la psicología del indio. Es un libro que no parece escrito por
un científico, y mucho menos por un comunista como usted.
Hace una pausa, se pone más
enfático, levanta el dedo índice, y enumera de un tirón los
defectos de la obra. Mial ve a la desventurada víctima achicarse
ante él poco a poco, contentándose con menear afirmativamente la
cabeza, resignado. A modo de conclusión, Ernesto le espeta:
—Es increíble que usted, un
hombre de izquierda, haya escrito ese libro decadente, que no
ofrece ninguna alternativa al indio y al mestizo.
El médico se pone pálido,
queda mudo ante tal respuesta. Su esposa, que está a su lado, lo
toma del brazo. Ernesto, a medida que habla, se pone más elocuente
y sube el tono de su voz, reiterando que su libro debe enfocar la
problemática social, puesto que él es un comunista. Pesce, un
hombre inteligente, soporta las palabras del joven y
balbucea:
—¡Es verdad! ¡Es
verdad!
Se despiden rápidamente y
se embarcan en la nave que los llevará al leprosario de San
Pablo.
—¡Tú eres un hijo de puta!
—le dice Alberto, y prosigue—, cómo has podido decirle eso a un
hombre tan bueno, tan cariñoso, que nos recibió tan bien, que nos
pagó los pasajes de este barco en el que estamos yendo a San Pablo,
que inclusive nos ha dado dinero en efectivo, su prurito de un
futuro literato lo has bañado por su boca como si fuese su culo.
¡Tú eres un mierda!
—Mial, tú viste que yo no
quería hablar. ¿No te diste cuenta de que yo soslayaba y soslayaba
un comentario y que él insistía e insistía? Alberto, yo no soy
mentiroso, ni mentiré jamás, aunque para eso tenga que pagar con mi
vida, las personas no pueden ser eludidas, la verdad tiene que ser
dicha por más cruel que sea ella. Fuera de eso, la verdad hace
recapacitar a las personas de sus errores si tú dices la
verdad.
En efecto, el Dr. Pesce
cambió su texto, siguió los consejos de Ernesto. Publicó su obra y,
cuando el Che estaba en la presidencia del Banco Nacional en Cuba,
recibió Latitudes de silencio autografiado y agradeciendo
sus críticas. Unos años después, el Che escribe Guerra de
Guerrillas y le devuelve la gentileza al Dr. Pesce,
remitiéndole su obra autografiada.
UN EJEMPLO DE HOMBRE
Durante toda su vida nunca
pidió nada a nadie por el que no hubiera hecho algo antes, y toda
vez que es colocado a prueba en situaciones de emergencia, no deja
en dar ejemplo para que su tropa o sus subalternos consigan un
objetivo.
El desapego al dinero, que
se manifiesta en el Che desde su juventud, lo lleva a la práctica
durante toda su vida. Cuando está en el poder, no cobra ninguna
clase de honorarios por sus trabajos publicados en Cuba. Los
honorarios que recibía del extranjero los donaba a organizaciones
cubanas o a organizaciones progresistas en el extranjero; así, por
ejemplo, lo que cobró por el libro Guerrillas, editado en
Italia, lo donó al Movimiento Italiano de Partidarios de La
Paz.
Hasta finales del año 1962,
el régimen de trabajo diario del Che terminaba normalmente a las
dos o tres de la madrugada. Orlando Borrego, a este respecto,
extrae un archivo de su banco de datos y lo transcribe al papel,
aseverando:
Además del
cúmulo de trabajo, por razones elementales de lealtad y
compañerismo, algunos de nosotros permanecíamos hasta esas horas en
nuestras oficinas. Llegado un momento empezamos a percibir cierto
cansancio físico, aunque la mayoría éramos muy jóvenes, incluyendo
al Che. A principios de 1963 me comentó que consideraba que
habíamos estado sometidos a un ritmo de trabajo que ya se podía
modificar, dado el nivel de organización alcanzado en el
Ministerio. Entonces decidió que, como regla, nuestra jornada de
trabajo terminara a la una de la madrugada. Aquello lo consideré
como una feliz concesión de su parte. (Orlando Borrego,
Recuerdos en ráfaga, 17)
El Che siempre impresionó a
propios y extraños por su historia y carisma. Su conducta irradiaba
una especie de compromiso tácito que inducía a los que lo rodeaban
a ser más exigentes consigo mismo.
Un día afirmó Fidel
Castro:
Diría que es
de esos tipos de hombres difíciles de igualar y prácticamente
imposible de superar. Pero diremos también que hombres como él son
capaces, con su ejemplo, de ayudar a que surjan hombres como
él.
Desde el primer momento en
que el Che participa en sus combates en la Sierra Maestra demuestra
su disposición de constituirse no solo en médico, sino también en
soldado. Fidel Castro comenta a este respecto:
Sobrevino el
primer combate victorioso y Che fue soldado ya de nuestra tropa y,
a la vez, era todavía el médico; sobrevino el segundo combate
victorioso y el Che ya no solo fue soldado, sino que fue el más
distinguido de los soldados en ese combate, realizando por primera
vez una de aquellas proezas singulares que lo caracterizaba en
todas las acciones.
(...) Che
reunía como revolucionario las virtudes que pueden definirse como
la más cabal expresión de las virtudes de un revolucionario: hombre
íntegro a carta cabal, hombre de honradez suprema, de sinceridad
absoluta, hombre de vida estoica y espartana, hombre a quien
prácticamente en su conducta no se le puede encontrar una sola
mancha. Constituyó por sus virtudes lo que puede llamarse un
verdadero modelo de revolucionario. Por eso decimos, cuando
pensamos en su vida, cuando pensamos en su conducta, que constituyó
el caso singular de un hombre rarísimo en cuanto que fue capaz de
conjugar en su personalidad, no solo las características de hombre
de acción, sino también las de hombre de pensamiento, de hombre de
inmaculadas virtudes revolucionarias y de extraordinaria
sensibilidad humana, unidas a un carácter de hierro, a una voluntad
de acero, a una tenacidad indomable. Y no dudamos que el valor de
sus ideas, tanto como hombre de acción, como hombre de pensamiento,
como hombre de acrisoladas virtudes morales, como hombre de
insuperable sensibilidad, humana, como hombre de conducta
intachable, tienen y tendrán un valor universal.

El autor y Alberto Granado.
Diez años después, el
propio Fidel, el 18 de octubre de 1967, a tiempo de rendir homenaje
al Che, dijo con marcada emoción:
Si queremos
expresar cómo aspiramos a que sean nuestros combatientes
revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos
decir sin vacilación de ninguna índole: ¡Que sean como el Che! Si
queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras
generaciones, debemos decir: ¡Que sean como el Che! Si queremos
decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir
sin vacilación: ¡Queremos que se eduquen en el espíritu del Che! Si
queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece
a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece al futuro, de
corazón, digo que ese modelo sin una sola mancha en su conducta,
sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su
actuación, ¡ese modelo es el Che! Si queremos expresar cómo
deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón
de vehementes revolucionarios: ¡Queremos que sean como él!
En una ocasión, cuando el
Che está cerca de Santa Clara, en el mes de diciembre de 1958,
manda a un soldado a ganarse un fusil. Veamos cómo cita este
episodio el propio Che:
Recuerdo un
episodio que era demostrativo del espíritu de nuestra fuerza en
esos días finales. Yo había amonestado a un soldado por estar
durmiendo en pleno combate, y me contestó que lo habían desarmado
por habérsele escapado un tiro. Le respondí con mi sequedad
habitual: "Gánate un fusil yendo desarmado a la primera línea... si
eres capaz de hacerlo". (Ernesto Guevara Lynch, Mi hijo el
Che, 71)
Días después ve al mismo
soldado en una fila de heridos de su tropa y le pregunta lo que
ocurrió. Veamos qué fue lo que sucedió:
En Santa
Clara, alentando a los heridos en el hospital de sangre, un
moribundo me tocó la mano y dijo: "¿Recuerda, Comandante? Me mandó
a buscar el arma en Remedios... Y me la gané aquí". Era el
combatiente del tiro escapado, quien minutos después moría, y me
lució contento de haber demostrado su valor. Así es nuestro
Ejército Rebelde.
Muchos biógrafos del Che
citan este pasaje para criticarlo y calificarlo de torpe, bruto,
sin sentimientos; culpándole de la muerte del soldado y asumiendo
que sus castigos eran demasiado severos y desprovistos de todo
sentimiento humanitario.
Analicemos. En primer
lugar, por un relato anterior de Fidel Castro, sabemos que el Che
ha ido a ganar un arma exponiendo la vida y que no fue la primera
ni la única vez que lo hizo. Por ejemplo cuando, después de matar a
un soldado en plena refriega, va a recuperar un arma del enemigo
para dársela a Juan Bosque Almeida.
Después, durante una
marcha, o cuando los guerrilleros hacen campamento, el silencio es
parte de la táctica de guerra, pues no pueden ser descubiertos por
el enemigo. Sabemos que el soldado hizo escapar un tiro, lo cual no
debía ocurrir, y por eso sus subordinados lo desarmaron, ya que
toda vez que un soldado cometía algún delito era sometido a un
castigo. La tropa le quitó el arma cumpliendo esta norma.
Además, cuando el Che le
manda a buscar y ganar un arma, lo hace con plena autoridad moral,
pues más de una vez él ya lo había hecho.
Y, en último lugar, el
autor pide la indulgencia del lector al no poder establecer cómo,
cuándo, dónde y quién creó esta regla de ganar un arma del enemigo
incluso desarmado. Este tipo de conducta se ha hecho norma en todas
las columnas de la guerra de guerrillas de la Sierra Maestra. En el
libro del Comandante Efigenio Almeijeiras, Filiberto Torres Acosta
cuenta cómo el guerrillero Marcos, a quien se le encasquilló la
escopeta, gana un fusil:
A Marcos se
le encasquilló la escopeta automática (...) el guardia Antonio
Tosca, salió corriendo y yo le caí detrás. Y él seguía corriendo,
mientras yo le fritaba: "¡Párate, cabrón, que te vamos a curar y te
vamos a mandar para allá abajo!" Pero nada, él seguía corriendo, y
como soltó el fusil y después la canana, que era lo que me a mí me
interesaba, lo dejé que se fuera huyendo como una jutía. (Efigenio
Ameijeiras Delgado, Más allá de nosotros, Columna 6 "Juan
Almeijeiras" II Frente Oriental "Frank País, 114)
La siguiente es otra
historia similar: el combatiente Roberto Lores Taraba, de la
Columna 6, especializado en minas después de volar una locomotora,
gana un arma del enemigo junto con un compañero. Leamos:
Cogí un
revolvito que tenía 5 tiros, y fui a ver si cogía un fusil. Luis A.
Carbo, a quien se le habían acabado la balas, me cayó atrás para
quitarme el revolvito (...) yo salí corriendo. Entonces vimos un
guardia que estaba corriendo con un fusil al hombro. Y le caimos
detrás Luis Tejada y yo. Efectivamente, cuando nos vio, se enterró
en un sao de campanillas y ahí lo agarramos. (Efigenio Ameijeiras
Delgado, Más allá de nosotros, Columna 6 "Juan Almeijeiras" II
Frente Oriental "Frank País, 161)