
Celia de la Serna y Teté, como cariñosamente
llamaba a su pequeño Ernesto cuando era un bebé.
Foto: Archivo personal del Che.

Ernesto Guevara de la Serna no nació
en junio de 1928 como se cree. En realidad vino a este mundo poco
más de un mes antes, el 14 de mayo de 1928. Lo que ocurrió fue que
su madre, Celia de la Serna, se casó con Ernesto Guevara Lynch
estando embarazada de 30 días. En consecuencia, dado el
conservadurismo reinante en la época en Buenos Aires, ambos, de
mutuo acuerdo, resolvieron abandonar la ciudad. Se refugiaron
primero en las riveras del río Paraná y luego en Rosario, donde
nació el primogénito de los cinco hijos, lejos de sus familiares y
amigos.
8 AÑOS
La Guerra Civil Española jugó
un papel importante en la infancia de Ernesto.
El autor le pregunta a Carlos
"Calica" Ferrer:
—¿Cuál era la relación que
tenía el Che con los exiliados republicanos?
—Había una familia de
exiliados que se hizo amiga de todos nosotros, la del doctor Juan
González Aguilar, un médico que había tenido un cargo importante en
el Ministerio de Sanidad de la República.
—¿Cómo estaba compuesta esa
familia?
—Vino con sus hijos Paco, Juan
y Pepe, que se hicieron amigos nuestros...
—¿Comentaban con ellos sobre
la Guerra Civil Española?
—¡Sí! Nos relataban
permanentemente anécdotas y hechos de aquella Guerra que nosostros
escuchábamos fascinados.
—¿Qué edad tenía Ernesto y
cómo participaba o aplicaba lo que se comentaba sobre la
guerra?
—Ernesto tenía nueve o diez
años, pero estaba deslumbrado con los cuentos de esa guerra tan
lejana y tan cercana a la vez. Había conseguido un mapa de España
con las noticias que obtenía a través de la radio o de los
exiliados, iba marcando con banderitas los avances de los
republicanos.
—Se comenta que a esa edad
jugaban ustedes simulando ser republicanos y franquistas. ¿Qué me
puede decir al respecto? —Ernesto sentía desde chico la pasión
militar. No en el sentido del orden y la obediencia, pero sí en lo
estratégico y en la capacidad de mando. A él se le ocurrió un
juego, que se convirtió en uno de nuestros favoritos. Consistía en
armar trincheras con tierra, piedras o lo que consiguiéramos y
jugar a la guerra. Armábamos dos bandos y nos tirábamos con
"municiones", que eran los frutos de un árbol muy abundante en la
zona, unas bolas duras rellenas con un líquido lechoso.
Hay otro relato similar
perteneciente al escritor Horacio López Das Eiras, pariente de la
familia Guevara quien narra en su libro Ernestito Guevara antes
de ser el Che. Sus años en Alta Gracia, Córdoba y
Buenos Aires:
Un pariente
cercano de la familia, el periodista Cayetano Córdova Iturburu,
esposo de Carmen de la Serna, es enviado a la Guerra Civil de
España como corresponsal del diario Crítica. En consecuencia,
Carmen, la hermana de mayor confianza de la madre de Ernestito,
debe buscar una familia para no quedarse sola con sus pequeños
hijos, Fernando y Carmencita.
Al inicio del
conflicto, Ernestito tiene ocho años y once años cuando llega a su
fin. En los tres años de contienda es testigo de encendidas
conversaciones sobre política internacional, temas que generalmente
hacen levantar a los más chicos de sus lugares.
La simpatía
de los Guevara por la causa republicana no solo se manifiesta con
sermones caseros, bautizando Negrita a la mascota de la casa —en
honor al general republicano Juan Negrín— o con la hospitalidad
brindada a los exiliados. Su apoyo también se manifiesta en la
recolección de fondos y víveres para los refugiados. Su padre,
Ernesto Guevara Lynch, es uno de los impulsores de un pequeño
comité de ayuda.
Ernestito
querrá seguir conociendo más sobre aquel terrible conflicto. Entre
otros libros, leerá España bajo el comando del pueblo,
escrito por su tío Córdoba Iturburu. (López Das Eiras, 61)
Su madre jugó también un
papel importante en la gestación del futuro Che como bien recuerda
Calica Ferrer:
Ernesto Padre, quizás
aprovechando mi presencia, que le podía proporcionar un
circunstancial aliado, le dijo un día a Celia:
—Fijate, vos, las cosas que
hace este chiquilín inconsciente. No sabemos dónde está, qué hace.
Esto es porque vos lo criaste así.
—¿Y cómo querías que lo
criara? ¿Entre algodones? Cuidado, no salgas, no hagas esto, no
hagas aquello... No... Yo decidí que hiciera una vida como
cualquier chico.
Los amigos que el muchacho
lleva todos los días a comer o a dormir son hijos de mineros, de
obreros o de empleados de hotel, todos hambrientos y harapientos
son recibidos con los brazos abiertos.
Todos estos chicos ya saben
que en Villa Nydia reciben un trato a cuerpo de rey. En la casa de
los Guevara siempre hay lugar para jugar o sentarse a la mesa. Si
un invitado llega acompañado de un amigo nuevo, este resulta
bienvenido.
—Nos
juntábamos como diez chicos —grafica Juanchilo—, y cerca de las
cinco de la tarde la madre los llamaba para tomar la leche.
—Vayan,
vayan, que los están llamando —les decíamos.
—¡No, no!
—decía el Ernesto—. ¡Vamos todos! Si éramos diez, íbamos los diez.
Para esa familia no interesaba si eras pobre, si eras rico, negro o
blanco (López Das Eiras, 63).
Calica Ferrer confirma en su
libro De Ernesto al Che la intensa relación que mantenía
toda la familia Guevara con los pobres. Leamos su relato:
Ernesto era
igual que el resto de su familia, así como se codeaba con lo más
pituco de Alta Gracia, también tenía cantidad de amigos
semi-analfabetos, de familias muy humildes, los caddies de la
cancha de golf del Hotel Sierras, los hijos de los caseros que
cuidaban las casas deshabitadas durante el año. Con ellos hacíamos
excursiones a las sierras.
11 AÑOS
A esta temprana edad empieza a
revelar sus inquietudes ante la injusticia y la conciencia de usar
la fuerza para defender sus derechos.
Un ejemplo de ello es lo que
ocurre en 1939, mientras una terrible guerra comienza al otro lado
del océano. Con su hermano Roberto pide autorización a su padre
para participar en la vendimia en la hacienda de un latifundiario
para ganar unos pesos. En ese mes de febrero la escuela está
cerrada por las vacaciones de verano. La madre ya ha dado su
consentimiento, así que Ernesto padre (quien dijo en una ocasión:
"Siempre pensé que la mejor manera de educar a los hijos era darles
la oportunidad de convertirse en hombres") accede también.

La mayoría de sus amigos eran
hijos de obreros y campesinos. Ernesto está al extremo superior
izquierdo.
Foto: Cortesía de Horacio Días López.
Contra todo lo previsto, los
dos pequeños vendimiadores regresan al cabo de cuatro días.
Ernestito, preso de una crisis asmática, le dice a su padre a
propósito del hacendado:
—¡Es un gaucho de mierda!
Cuando sentí venir el asma le dije que no podía seguir trabajando y
le pedí que nos pagara lo que nos debía, pues debíamos regresar.
Solo nos dio la mitad. Es escandaloso portarse así, y según parece
no es la primera vez. Vendrás con nosotros a romperle la
cara.
15 AÑOS
En 1943, Ernesto ya ha leído
libros sobre Historia y Economía. Ha revisado a autores como Marx y
Lenin. En ese entonces su amigo Alberto Granado cae preso, junto a
otros compañeros suyos que participan en manifestaciones de
protesta, contra la intromisión y ocupación de los edificios de la
Universidad por la policía. Ernesto y el hermano de Alberto, Tomás
Granado, van a visitarlo a la cárcel y reciben un pedido del
prisionero: salir a las calles, junto a otros estudiantes, para
exigir su inmediata libertad y la de los compañeros detenidos junto
con él. Veamos cómo recuerda aquel momento el propio Alberto
Granado su libro Con el Che por Sudamérica:
Debo reconocer que me
sorprendió la réplica del Che a mi pedido:
—¡Qué va,
Mial! ¿Salir a las calles para que simplemente la policía nos
golpee a palos y reviente nuestras cabezas? No, mi querido amigo.
Yo saldré solamente si me dan un "Bufoso" (pistola grande).
Me quedé
helado. Aún me parece verlo mientras se iba mirándome por encima
del hombro, como diciendo no seas pelotudo, yo no voy a perder el
tiempo en una cosa así. (Granado, 56)
Es en este momento cuando
Ernesto comienza a descubrir que derribar un sistema solo puede ser
posible mediante el uso de la fuerza.
La Segunda
Guerra Mundial comienza cuando él tenía once años, y desde un
principio acompaña los acontecimientos con marcado interés. Durante
el conflicto colgó un mapa de Europa en su cuarto y señalaba con
alfileres de colores el nuevo laberinto militar europeo. Como lo
hizo en el la Guerra Civil Española. Él se devoraba una revista que
coleccionaban en su casa llamada Francia Libre —evoca
Humberto Palacio— que traía fotografías y crónicas de la guerra
(López Das Eiras, 81).
Su padre se inscribe en una
institución antifascista, Acción Argentina, y el hijo le sigue los
pasos; se inscribe en la Juventud de Acción Argentina (Guevara
Lynch, Mi hijo el Che, 269), una entidad que se preparaba
para actuar ante un eventual triunfo de Hitler.
Durante la Segunda Guerra
Mundial, así como de nuevo sigue en un mapa el conflicto mundial,
vuelve a jugar con sus amigos simulando batallas.
Un amigo de infancia de
Ernesto, Enrique Martín, le narra a Horacio López Das Eiras:
Después de
ver en el cine imágenes de la guerra, cavamos dos trincheras para
jugar a las guerritas. Delante de cada una colocamos dos montículos
de tierra y tapamos las zanjas con puertas de alambre tejido.
Parecían refugios antiaéreos de verdad. Después nos dividimos en
dos bandos, y con unas frutas macizas que le decíamos toronjas,
empezamos a bombardearnos. De un lado se ponían el Ernesto, el Tiki
Vidosa y Roberto. En el otro, el Ariel, mi hermano Leonardo y el
Negrito Palacio, y los más chicos los abastecíamos de municiones.
Una de las guerritas duró hasta que un toronjazo le pegó en un ojo
al Ernesto, que estaba asomado. Nosotros nos moríamos de la risa,
pero después el ojo se le puso morado. (López Das Eiras, 83)
16 AÑOS
En septiembre de 1944 su
franca inclinación antifascista se manifiesta aún más. Cuando las
fuerzas aliadas liberaron París, bajo el comando de Charles de
Gaulle, Ernesto, con 16 años, se unió a la multitud que conmemoraba
este suceso en la Plaza San Martín de Córdoba acompañado de varios
de sus condiscípulos del colegio Dean Funes. Llevaban los bolsillos
llenos de bolitas de vidrio, listas para ser arrojadas sobre los
cascos de los caballos de la policía montada, llamada para mantener
el orden.
Paralelamente a esta
conciencia revolucionaria que va germinando en él, se denota en su
carácter un aprecio y defensa por las clases desposeídas. Escoge
por amigos en Córdoba, tal como lo hacía en Alta Gracia, a los más
desfavorecidos. Es así como hizo un amigo, Fascio Rigatusso, que
vendía dulces en la puerta del cine Ópera, a donde fue una noche
con su enamorada, elegantemente vestida y, cuando vio a Rigatusso
dejó a su chica sola y se puso a conversar con él.
Ernesto estaba desarrollando
una personalidad social que dejaría un recuerdo duradero entre sus
amigos de Córdoba. Su actitud displicente, su desprecio por las
formalidades, su combatividad intelectual, tenían ahora trazos
visibles que caracterizaban su modo de ser. Estos se acentuarían
durante los años siguientes.
17 AÑOS
Su padre comenta el mes de
enero de 1945, cuatro meses antes del fin de la Segunda Guerra
Mundial:
Él se sentía
orgulloso de pertenecer a la Juventud Acción Argentina. Una tarde
debíamos viajar a la ciudad de Córdoba, allí tendría lugar un gran
mitin y hablarían al pueblo los máximos dirigentes de esta
institución, estarían representadas todas las filiales de la
provincia. Ernesto no quería perderse el acto en que yo hablara. Me
dio pena dejarlo en la casa (...) nos fuimos todos a la ciudad de
Córdoba. Ernesto se sentía feliz. Iba a cumplir su obligación con
la Acción Argentina y, además, iba a poder oír a su padre hablar en
público. (I. Lavretski, Che Guevara, 36)
Prosigue
ahora, refiriéndose a la fabricación de bombas:
En nuestra
casa se fabricaban bombas para defendernos de la policía en las
manifestaciones antiperonistas. Todo esto se hacía a vista de Teté,
quien una vez, inquieto, me dijo: "Papá, o me permites ayudarte o
comienzo a actuar independientemente e ingreso en otro grupo
armado". (I. Lavretski, Che Guevara, 36)
21 AÑOS
En 1949, cuando Ernesto está
estudiando Medicina, amplía su noción de gran patria a toda América
Latina, que es calificada por él como "América Mayúscula".
En Buenos Aires revela sus
cualidades de hombre capaz de todas las audacias y de todas las
impertinencias. Es adorado y respetado por sus compañeros debido a
una particular aureola que atribuyen a su inteligencia, a su
cultura claramente superior, a la seguridad de sus juicios y
pensamientos, y al aplomo con que defendía sus ideas cuando hacía
uso de la palabra.
Mientras realiza sus estudios
de Medicina conoce a Tita Infante, con quien comienza una amistad
que duraría hasta el fin de los días del Che, pues mantiene con
ella una correspondencia permanente. Tita era miembro del Partido
Comunista Argentino. El Che se aproxima al grupo, pero luego se
separa debido a que descubre que todos los partidos comunistas de
la América son especialistas en hacer grandes manifestaciones, sin
embargo, cuando están al borde de la lucha armada, no empuñan el
fusil. En cualquier caso, lee con ella y estudian juntos libros de
Marx, Engels y Lenin.
22 AÑOS
Desde su niñez Ernesto soñó
con viajar. Le apasionaba conocer la realidad circundante, pero
sobre todo hacerlo, no a través de libros o tratados
enciclopédicos, sino por medio de un contacto directo. Se
interesaba por la forma de vivir de sus compatriotas tanto de la
capital como de las lejanas provincias. Le preocupaba saber cómo
vivían los obreros, los indios; en definitiva, cómo era en realidad
su patria. Quería ver con sus propios ojos sus ilimitadas estepas,
las pampas, sus montañas, sus calurosas regiones norteñas, dónde se
cultivaban las extensas plantaciones de algodón y de té paraguayo
(el mate).
Es en 1950 cuando realiza su
primer viaje, lo hace en una bicicleta a la que acopla un motorcito
pequeño, convirtiendo así su vehículo en un "ciclomotor". Recorre 5
mil kilómetros en poco más de dos semanas, entrando en contacto
directo con la naturaleza y con la gente pobre. Piensa que mediante
un viaje sería posible encontrar la respuesta correcta a los
interrogantes que le atormentan cada día más: cómo cambiar la vida
de los pueblos del Continente hacia un futuro mejor, cómo erradicar
su miseria y sus enfermedades, cómo liberarlos de la opresión de
los terratenientes, de los capitalistas y de los monopolios
extranjeros.
Así, cuando llega en su
bicicleta a Salta, donde visita museos y áreas de interés
histórico, un eventual amigo, admirado por el viaje tan largo, le
pregunta: "¿Qué ves?"
Leamos lo que él mismo
responde, en su primer diario:
Una pregunta
que queda sin contestación, porque para eso fue formulada, y porque
no hay nada que contestar, porque la verdad es que, ¿qué veo yo?;
por lo menos no me nutro con las mismas formas que los turistas, y
me extraña ver en los mapas de propaganda, de Jujuy por ejemplo: el
Altar de la patria, la catedral donde se dibujó la enseña patria,
la hoya del púlpito y la milagrosa Virgencita de Río Blanco y
Pompeya, la casa en que fue muerto Lavalle, el Cabildo de la
revolución, el Museo de la provincia, etc. No se conoce así un
pueblo, una forma y una interpretación de la vida, aquello es la
lujosa cubierta, pero su alma está reflejada en los enfermos de los
hospitales, los asilados en la comisaría o el peatón ansioso con
quien se intima, mientras el Río Grande —se refiere al Río Bravo—
muestra su crecido cauce turbulento por debajo.
El análisis de este párrafo
revela que viaja para empaparse de los problemas que afligen a la
sociedad y sacar él mismo sus conclusiones. Cuando dice: "Muestra
su crecido cauce turbulento por debajo", compara el norte del Río
Bravo con un país próspero y rico como Estados Unidos, y el sur con
todo un Continente sumergido dentro del hambre y la miseria, a
partir de México hasta la Patagonia.
Ya en esta época, cada vez que
se alejaba acostumbraba a escribirles largas cartas a sus padres,
enfocando no solo temas familiares y sentimentales, sino también
temas políticos y sociales. Su padre recuerda:
En sus cartas
iba haciendo un análisis económico, político y social de todos los
países que atravesaba, y en ellas también iba poniendo sus
reflexiones, que cada vez nos indicaban su creciente tendencia
hacia el comunismo.
Cuando Ernesto concluyó su
viaje en bicicleta, envió una carta al fabricante de motores marca
Micron, comunicando el buen comportamiento de esa pequeña
máquina. Esta carta fue publicada por la revista El
Gráfico de Buenos Aires, en el año 1952, en la cual Ernesto
firmó como "Ernesto Guevara Serna". Eliminó el "de la" de su firma
para desaristocratizar así su apellido pues comienza a sentirse
parte de la clase proletaria. A partir de esta fecha, y por el
resto de su vida, en todas sus cartas, firmó de la misma
manera.
24 AÑOS
El 4 de enero de 1952 Ernesto
partió en una motocicleta con Alberto Granado hacia América del
Sur.
Recorrió caminos y más caminos
deteniéndose para conocer de cerca la pobreza que se vivía en los
diferentes lugares que visitaba e investigando las causas de esa
miseria.
A los pocos días después de
iniciado el viaje se detuvieron en Miramar por ocho días, porque
Ernesto quería pasar un tiempo con su enamorada Chichina Ferreira
que vivía allí y a quien había conocido dos años antes.
Durante uno de esos días,
cuando estaban reunidos con un grupo de amigos de Chichina, comenzó
una discusión sobre temas políticos y sociales. Se habló de la
socialización de la medicina llevada a cabo aquel tiempo por el
gobierno laborista en Inglaterra.
Ernesto llevó la conversación
hacia el tema de la "igualdad" y señaló a cuatro sirvientes de piel
cobriza y curtida que estaban vendiendo comestibles, ropas de baño,
etc., y exclamó:
—¿A ustedes no les molesta que
ellos les sirvan, que vayan detrás recogiendo lo que dejan tirado?
¡Sin embargo, son seres humanos como ustedes, a los que también les
gusta bañarse en el mar, sentir la caricia del sol!
Ernesto se tornó más
vehemente. Y durante casi una hora defendió con fuerza la
socialización de la medicina, su abolición como un comercio, la
desigualdad en la distribución de médicos entre la ciudad y el
campo, el abandono científico en el que son dejados los médicos en
el área rural, los cuales casi siempre caen en la
comercialización... Esbozó estos temas y otros más.
Los jóvenes envueltos en la
conversación tuvieron que escuchar a Ernesto, y fueron avasallados
por sus argumentos.
En realidad, en poco tiempo,
Ernesto se convirtió en una persona francamente hostil para el
grupo de amigos de Chichina, y ellos por lo bajo lo bautizaron como
el Pitencatropus Erectus.
El octavo día, al despedirse,
ella le dio 15 dólares para que en Estados Unidos le comprase una
malla de baño.
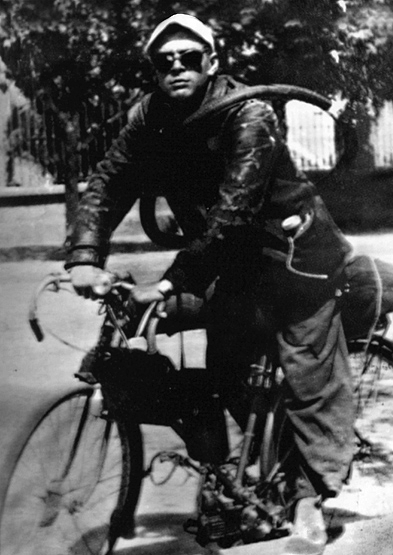
Ernesto montado en su bicicleta
motorizada. Por aquel tiempo sus amigos lo apodaban "Pelón", por el
cabello extremadamente corto que llevaba.
Foto: Archivo personal del Che.

Ernesto con Chichina, su novia de
entonces.
Foto: Archivo personal del Che.
Ya en Chile, Alberto y
Ernesto se detuvieron en Chuquicamata, desde el 13 hasta el 16 de
marzo de 1952. Aquí él ya estaba a pocos meses de convertirse en el
Che.
En esta población visitaron
las minas de cobre mientras el guía les iba comentando cómo
lograban controlar a los mineros y sus demandas:
—Cuando hay una reunión
importante, otros adjuntos del administrador y yo invitamos a la
mayor cantidad posible de mineros al burdel. Así no se alcanza el
quórum requerido para que las mociones votadas en las reuniones
tengan efecto.
Hizo una pausa y prosiguió
ligeramente fastidiado:
—Y hay que decir que sus
demandas son exageradas. No se dan cuenta de que una sola jornada
de huelga significa un millón de dólares perdidos por día para la
compañía.
—¿Y qué piden, por ejemplo?
—preguntó Ernesto.
—¡Oh! ¡Hasta cien pesos de
aumento! Cien pesos equivalían a un dólar.
Ernesto, indignado por esto,
le susurró a Alberto:
—¡Gringos estúpidos! Pierden
millares de pesos por día de huelga, tan solo para no dar unos
centavos extras a cada obrero.
A medida que pasa el tiempo,
Ernesto evoluciona cada vez más en su enfoque político, en su
defensa del proletariado.
Debido a su forma de ser,
Alberto bautiza a su amigo con el apelativo "Fuser" (Furibundo
Serna).
Luego de la visita a las
minas fueron a las barracas donde se alojan amontonadas las
familias. Al ver esto, Ernesto se queda meditando.
"Previendo que de aquí
saldrán millones de dólares, que en el momento actual ya se tratan
noventa mil toneladas del mineral por día, se comprende que la
explotación del hombre por el hombre no está próxima a
cesar".
El periodista chileno Ocampo,
en su obra sobre el cobre chileno, escribió que la productividad
era tal que la inversión inicial de las mineras se recuperaba en
cuarenta días de trabajo. Al leerlo, Ernesto lo encontró excesivo y
no quiso creerlo hasta que en ese momento comprueba que es
verdad.
En un momento dado de la
visita a la mina, los dos viajeros se detienen ante vasto
cementerio poblado por un bosque de cruces.
—¿Cuántos son? —pregunta
Ernesto.
—No lo sé. Tal vez diez mil
—responde el otro distraídamente.
—¿Puede ser? —Ernesto
insiste.
—No llevamos la cuenta
exacta.
—Y a las viudas y huérfanos,
¿qué se les da? El hombre encoge los hombros.
Chuquicamata, palabra
indígena que significa "la montaña roja", quedó grabada para
siempre en la mente del futuro Che.
Durante el viaje en
motocicleta, ante la penuria económica que atraviesan, Alberto le
pide más de una vez a Ernesto que utilicen los 15 dólares,
arguyendo que podrán ganar ese dinero y reponerlo. Toda vez que
Alberto le hace este pedido, la respuesta es la misma: "No moveré
de ese dinero ni un centavo". Así, más de una vez pasan hambre e
incomodidades, durmiendo al aire libre; porque Ernesto considera
sagrados esos 15 dólares y no los utiliza para nada.
Y fue así hasta que en
Chuquicamata se encuentran con un matrimonio de obreros que busca
trabajo en las minas. Aquel día, cuando llega la noche, los dos
argentinos y el matrimonio de obreros duermen al aire libre.
Ernesto nota que no tenían una frazada para taparse, entonces se
despoja de la suya y la cede al matrimonio. Tiempo después comentó:
"Fue la noche más fría que pasé en la vida".
Más adelante, al seguir
pasando penurias, Alberto vuelve a insistir:
—Ernesto, dame esos 15
dólares. Nos alcanzará para comer varios días.
—Ya no tengo ese
dinero.
—¡Cómo que no lo tienes? ¿Qué
has hecho con esa plata!
—¿Recuerdas a aquel
matrimonio de obreros que encontramos en Chuquicamata?
— Sí, me acuerdo.
—Se lo di a ellos.
El 6 de junio de 1952,
después de haber recorrido 10 233 kilómetros, llegan al Leprosario
de San Pablo, situado en la rivera del río Amazonas, en el Perú.
Aquí reciben el cariño y el reconocimiento de los enfermos con el
mal de Hansen y de todo el cuerpo médico y paramédico del
dispensario. El 14 de junio, día del aniversario de Ernesto,
médicos, enfermeros y enfermos deciden hacerle un homenaje. Una
fiesta regada de pisco (bebida de origen peruano destilada de uva),
comida abundante y música orquestal. Al final de la misma, le piden
que haga uso de la palabra.
—Quiero recalcar algo más, un
poco al margen del tema de este brindis: aunque lo exiguo de
nuestras personalidades nos impide ser voceros de su causa,
creemos, después de este viaje, que la división de América Latina
en nacionalidades ilusorias e inciertas es completamente ficticia.
Constituimos una única raza mestiza, que desde México hasta el
estrecho de Magallanes presenta similitudes etnográficas notables.
Por eso, tratando de liberarme del peso de cualquier provincialismo
mezquino, brindo por el Perú y por una América Unida. Después de un
viaje de más de 11 mil kilómetros regresan a Argentina y "nace el
Che". ¿Cómo? Leamos lo que apuntó él:

Una réplica de la motocicleta. La fotografía es del autor la ha tomado en el Museo del Che de Alta Gracia
¿Que nuestra
vista nunca fue panorámica? Siempre fugaz y no siempre
equitativamente informada, y ¿los juicios son demasiado
terminantes? De acuerdo, pero esta interpretación que un teclado da
al conjunto de los impulsos que llevaron a apretar las teclas y
esos fugaces impulsos han muerto. No hay sujeto sobre quien ejercer
el peso de la ley. El personaje que escribió estas notas murió al
pisar de nuevo tierra Argentina, el que las ordena y pule, "yo", no
soy yo; por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin
rumbo por nuestra "Mayúscula América" me ha cambiado más de lo que
creí. (Ernesto Guevara, Mi primer gran viaje, 20)
Lo que sigue son trechos
escritos al final de su diario de viaje junto a Alberto Granado,
intercalados con reflexiones del autor:
Las estrellas
veteaban de luz el cielo de aquel pueblo serrano y el silencio y el
frío inmaterializaban la oscuridad. Era —no sé bien cómo
explicarlo— como si toda sustancia sólida se vola tizara en el
espacio etéreo que nos ro dea ba, que nos quitaba la individualidad
y nos sumía, yerto en la negrura inmensa.
Está utilizando una figura
retórica para insertar luego un personaje ficticio, quien irá a
instruirle y/o hacerle revelaciones, aparentemente metafísicas,
pero que él capta muy bien, y pretende volver a estas confidencias
en hechos materiales.
Prosigamos con el pensamiento
del Che:
La cara del hombre se perdía
en la sombra, solo emergían unos como destellos de sus ojos y la
blancura de los cuatro dientes delanteros. Todavía no sé si fue el
ambiente o la personalidad del individuo lo que me preparó para
recibir la revelación, pero sé que los argumentos empleados los
había oído muchas veces esgrimidos por personas diferentes y nunca
me habían impresionado. En realidad, era un tipo interesante
nuestro interlocutor; desde joven huido de un país de Europa para
escapar al cuchillo dogmatizante, conocía el sabor del miedo —una
de las pocas experiencias que hacen valorar la vida—, después,
rodando de país en país y compilando miles de aventuras, había dado
con sus huesos en esa apartada región, y allí esperaba
pacientemente el momento del gran acontecimiento.
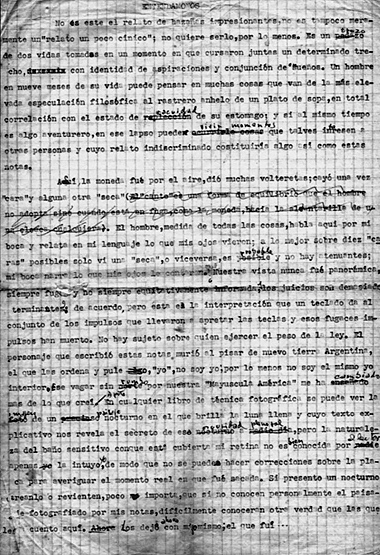
La carta que escribe al llegar a Buenos
Aires, donde dice "Yo no soy yo".
Foto: Archivo personal del Che.
Imagina en este párrafo
—principalmente al final, cuando dice "allí esperaba pacientemente
el momento del gran acontecimiento"— a una persona que, pese a ver
las injusticias de la sociedad, no empuña un arma. Muere y, desde
su tumba, espera que otro haga lo que él no supo hacer. Prosigamos
y veamos ahora una evolución de esta revelación y del espíritu que
entra en contacto con él, intentando llevarlo a una realidad
material:
Luego de las
frases triviales y los lugares comunes con que cada uno planteó su
posición, cuando ya languidecía la discusión y estábamos por
separarnos, dejó caer, con la misma risa de chico pícaro que
siempre lo acompañaba, acentuando la disparidad de sus cuatro
incisivos delanteros: "El porvenir es del pueblo y poco a poco de
golpe va a conquistar el poder aquí y en toda la tierra. Lo malo es
que él tiene que civilizarse, y eso no se puede hacer antes, sino
después de tomarlo. Se civiliza solo aprendiendo a costa de sus
propios errores, que serán muy graves, que costarán muchas vidas
inocentes".
Ocurre que los
seudorrevolucionarios, los conservadores y los que no han leído la
historia, dicen frecuentemente: "El pueblo no está preparado para
hacer una revolución", "El pueblo es ignorante e incivilizado y no
sabe lo que quiere", "Primero hay que educarlo y después hacer la
revolución". La historia muestra todo lo contrario, los
intelectuales conducen al pueblo a la toma del poder y, después de
esto, educan y civilizan a este pueblo mostrándole los beneficios
de una revolución. Así ha ocurrido con la Revolución Francesa y los
enciclopedistas, y así ha ocurrido también con la Revolución
Bolchevique y los Marxistas-Leninistas. Continuemos:
O tal vez no,
tal vez no sean inocentes, porque cometerán el enorme pecado
"contra natura" que significa carecer de capacidad de adaptación...
Todos ellos, todos los inadaptados, usted y yo, por ejemplo,
morirán maldiciendo el poder que contribuyeron a crear con
sacrificio, a veces enorme. Es que la revolución, con su forma
impersonal, les tomará la vida y hasta utilizará la memoria que de
ellos puede como ejemplo e instrumento domesticatorio de las
juventudes que surjan.
Cuando habla de adaptación o
de inadaptabilidad, se refiere al juego de cintura que requiere
tener el guerrillero y/o el revolucionario para no fracasar en
ningún momento, que de ocurrir contra natura, no adaptándose al
medio, será derrotado. ¿Ha acabado aquí el diálogo con su
interlocutor del otro mundo? ¡No!, entonces prosigamos:
Mi pecado es
mayor, porque yo, más sutil o con mayor experiencia, llámelo como
quiera, moriré sabiendo que mi sacrificio obedece a una obstinación
que simboliza la civilización podrida que se derrumba y que lo
mismo, sin que se modificara en nada el curso de la historia, o la
personal impresión que de mí mismo tenga, usted morirá con el puño
cerrado y la mandíbula tensa, en perfecta demostración de odio y
combate, porque no es un símbolo (algo inanimado que se toma de
ejemplo), usted es un auténtico integrante de la sociedad que se
derrumba: el espíritu de la colmena habla por su boca y se mueve en
sus actos; es tan útil como yo, pero desconoce la utilidad del
aporte que hace a la sociedad que lo sacrifica. Vi sus dientes y la
mueca picaresca con que se adelantaba a la Historia, sentí el
apretón de sus manos y, como murmullo lejano, el protocolar saludo
de despedida. La noche replegada al contacto de sus palabras me
tomaba nuevamente, confundiéndome con su ser; pero pese a sus
palabras ahora sabía... Sabía que en el momento en que el gran
espíritu rector dé el tajo enorme que divida toda la humanidad en
solo dos fracciones antagónicas estaré con el pueblo, y sé, porque
lo veo impreso en la noche, que yo, el ecléctico disector de
doctrinas y psicoanalista de dogmas, aullando como poseído,
asaltaré las barricadas o trincheras, teñiré en sangre mi arma y,
loco de furia, degollaré a cuanto vencido caiga entre mis
manos.
Ahora utiliza la primera
persona del singular, ahora se diseña a sí mismo como a un
combatiente, como a un guerrillero. Realmente, durante su vida
asalta trincheras, mata enemigos, pero lo que nunca hace es lo que
apunta al final: "Y, loco de furia, degollaré a cuanto vencido
caiga entre mis manos". Siempre que tuvo un vencido en sus manos,
jamás lo degolló, sino que lo trató con ternura y lo curó, no lo
mantuvo como prisionero, jamás lo torturó, ni siquiera para obtener
información útil que el eventual enemigo herido o preso pudiera
esconder. Cuando escribió esta frase, se expresaba así porque nunca
había tenido la experiencia de un combate, ni frente a él un
enemigo vencido. Leamos ahora la parte final de su diario de viaje
en motocicleta, cuando sabía que se colocaría al lado del
proletariado de toda América, empuñando un arma:
Y veo, como
si un cansancio enorme derribara mi reciente exaltación, cómo caído
inmolado a la auténtica revolución estandarizadora de voluntades,
pronunciando el mea culpa, ejemplarizante. Ya siento mis
heridas dilatadas, saboreando el acre olor de pólvora y de sangre,
de muerte enemiga, ya crispo mi cuerpo, listo a la pelea, y preparo
mi ser como a un sagrado recinto para que en él resuene con
vibraciones nuevas y nuevas esperanzas el aullido bestial del
proletariado triunfante (Ernesto Guevara, Mi primer gran
viaje, 185-187).
