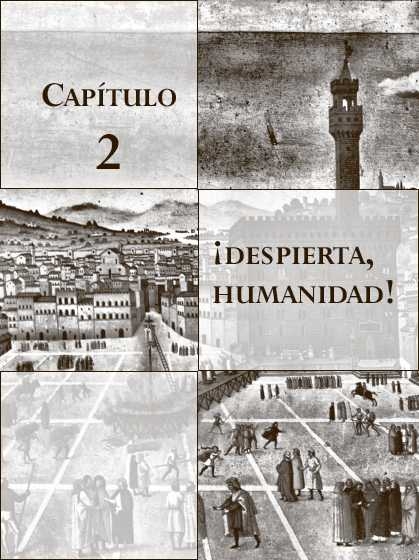La historia de la familia Borgia se
desarrolla durante el despertar de la Humanidad, en el tránsito
desde la larga y tenebrosa noche medieval hacia la luz del
Renacimiento. En la historia de esta familia se pueden apreciar las
diferencias entre la Edad Media y el Renacimiento, que son las
diferencias entre los Borgia y sus predecesores, incluso dentro de
la propia familia.
Hemos visto a Calixto III empeñado,
como un papa medieval, en luchar contra el turco infiel invirtiendo
su dinero y su energía en la cruzada. En el capítulo siguiente
veremos a su sobrino, Alejandro VI, empeñado, como un papa
renacentista, en consolidar y fortificar el patrimonio
eclesiástico, los Estados Pontificios, invirtiendo su dinero y su
energía en luchar contra usurpadores e invasores y, además, en
proteger el arte.
El Renacimiento fue una época
apasionante en la que el ser humano aprendió a ser persona después
de la terrible cosificación a que se había visto sometido durante
toda la Edad Media. El Renacimiento resucitó los valores del
individuo, le mostró el camino de la libertad, del intelecto, del
arte y de la cultura y le devolvió el amor a la vida tras la
amenaza apocalíptica medieval.
En la Edad Media, el individuo vive
esclavo de su juramento de fidelidad feudal y de su temor
supersticioso y religioso. Todo está lleno de magia y todo está
lleno de Dios. Dios es causa y razón de todo y no existe libertad
de elección. Los beneficios dimanan de Dios y los males son
castigos por los pecados humanos. El papa lo es por designio de
Dios, pero también lo son el rey y el emperador, porque es Dios
quien confiere la majestad por medio de la unción sagrada o bien
por medio de la Dieta electora. Tan sagrado es el emperador como el
papa, ambos son vicarios de Dios en la tierra, uno para los asuntos
temporales, y el otro, para los espirituales. Por eso, solamente
puede haber un emperador y un papa. Si hay dos, uno de ellos es
falso, según el otro. Si hay dos papas, cada uno es antipapa para
el otro. Durante los numerosos cismas que se han producido en el
seno de la Iglesia, cada papa ha considerado antipapa a los demás.
El vencedor ha quedado para la historia como papa. Los vencidos,
como antipapas.
Todo esto, naturalmente, da lugar a
luchas y querellas, porque cada uno quiere ser superior al otro y
cada uno quiere dominar al otro, o cuando menos manejar los asuntos
que le han sido confiados al otro. El emperador quiere intervenir
en los negocios divinos, y el papa, en los humanos.
TEORÍA DE LAS DOS LUMINARIAS
Durante las largas
reyertas que tuvieron lugar entre el papa y el emperador en su
pugna por el poder para determinar la relación existente entre la
autoridad espiritual y la seglar, la Iglesia empleó la teoría de
las «dos luminarias», según la cual, los ideólogos pontificios
compararon las dos luminarias principales, el Sol y la Luna, para
calcular en cuántas veces superaba la dignidad papal a la imperial.
Aplicando las teorías de Ptolomeo y los conceptos árabes en boga
acerca de las dimensiones relativas entre ambos astros, se
estableció que el papa era superior al emperador en 6.645 veces y
7/8.
La verdad es también cosa de Dios.
Las disputas se someten al Juicio de Dios y es Dios quien da la
victoria a quien defiende la verdad. Las mentiras se detectan con
la ayuda de Dios y las guerras se ganan en nombre del mismo. La
impregnación religiosa es tal que nada escapa al determinismo
divino. La ciencia, la Filosofía, el conocimiento, todo está
subordinado a la Teología y ningún descubrimiento puede suplantar a
lo que Dios ha revelado en la Biblia.
La Edad Media vive con la muerte y
para la muerte. La vida es un préstamo, un valle de lágrimas que
culmina con la muerte y hay que ganarse el cielo so pena de
condenarse al tormento eterno. Nadie quiere morir fuera de la
gracia de Dios. Y las gentes se someten en cuerpo a sus señores y
en alma a sus clérigos para salvarse, para formar parte del grupo
de los elegidos cuando se escuche, cualquier día y a cualquier
hora, la séptima trompeta anunciando el Juicio Final. La sociedad
medieval vive, por tanto, en íntimo contacto con la muerte, incluso
físicamente, porque los cementerios forman parte del paisaje
urbano.
El letargo medieval se despereza con
la guerra, que es la industria nobiliaria por excelencia y que
ningún caballero entiende sin sangre y sin fuego. El noble ama la
guerra porque en ella se realiza, emplea la fuerza que ha alcanzado
practicando ejercicios físicos desde la niñez. La guerra rompe la
monotonía de la vida cotidiana. El caballero anhela abandonar el
hogar en el que se aburre, y entregarse a las armas. Para distraer
a las damas están los juglares, los trovadores y los troveros. Para
distraer a los caballeros están la caza y la guerra.
En la guerra, el beneficio es el
botín. La mesnada pelea por dinero y el noble por tierras, por
castillos, por honores. El caballero vuelve a casa con fama,
honores, territorios y reliquias para la iglesia que protege y que
le protege. La paz, sin embargo, es una desgracia, sobre todo para
los caballeros sin fortuna que deben enfrentarse a los
prestamistas, al trabajo rudo del campo, a la dura realidad
cotidiana. Los que poseen bienes, al menos pueden sustituir la
violencia de la guerra por la caza y encontrar en la paz el deleite
de la esposa, de la música y de las fiestas, salpicado por la
emoción de las justas y los juegos.
EN BUSCA DE LA VERDAD
Un buen día, la Humanidad
despierta, y despierta a la llamada de los nuevos filósofos, de los
nuevos intelectuales que anuncian tiempos de libertad y de verdad.
El pensamiento empieza a independizarse de la Teología y los
intelectuales buscan la verdad en la naturaleza y en las cosas, sin
ocuparse de si es o no cuestión divina. Ya no sirve la palabra
revelada y la gente deja de creer que lo que la Iglesia ha venido
enseñando es la verdad absoluta. Empieza la loca búsqueda del
manuscrito, del documento original en el que los antiguos plasmaron
el saber.
El manuscrito sin traducir ni
manipular por el clero. La búsqueda de la verdad ya no es la
lectura de la Biblia, sino la caza y captura del manuscrito
original, la observación de la naturaleza, que es donde se ven las
cosas como son. Y si se trata de la Biblia también se requiere leer
el original, que hasta entonces estaba reservado a los clérigos
estudiosos mientras que los demás tenían que conformarse con la
traducción latina de San Jerónimo. Lutero se ocuparía de señalar
que si la Biblia estaba dictada por Dios, lo estaba en su versión
original. Esta búsqueda del saber antiguo, esa necesidad de ver el
original y esta observación de la naturaleza terminarán por poner
en entredicho la concepción medieval del mundo y, sobre todo,
mermarán definitivamente el poder de la Iglesia.
Todos aquellos esfuerzos por
recuperar los escritos de los antiguos configuran el movimiento que
se llamó Humanismo, la vertiente intelectual y literaria del
Renacimiento. El Renacimiento tiene el objeto de restaurar la
belleza y el poder de los clásicos, que es donde se esconde la
verdad. La Iglesia empieza a perder la exclusiva de la
interpretación de la voluntad divina, porque como toda institución
autocrática ha empezado a perder autoridad.
Un ejemplo de la pérdida de
autoridad de la Iglesia son las cruzadas. En la Edad Media, la
convocatoria del papa a las cruzadas arrastraba a príncipes y reyes
de toda Europa a luchar contra los infieles. Recordemos a Federico
Barbarroja y a Ricardo Corazón de León. Sin embargo, a partir del
siglo XV las llamadas de los pontífices a la lucha contra el turco
no tienen eco alguno en la nobleza europea y tienen que enfrentarse
por sí mismos a las batallas, arriesgando sus fuerzas, sus haberes
y, como en el caso de Pío II, sus vidas.
Así, mientras la autoridad de
la Iglesia se tambalea, el hombre se atreve a buscar autoridad en
su propio intelecto. Empieza a dejar de creerse ciego e inútil sin
la dirección eclesial y barrunta que él también es capaz de
encontrar la verdad por sí mismo. Así surgen el individualismo, el
estatismo y el naturalismo. La verdad y la autoridad radican en el
individuo, en el Estado y en la naturaleza. El Renacimiento llega
puntual para ensalzar al hombre frente a la generalización y la
visión apocalíptica medieval y para presentarle las maravillas de
la vida terrestre.
En la Edad Media, la Filosofía
estaba supeditada a la Teología. En el Renacimiento ya no es la
Teología la que eleva el alma a Dios, sino el conocimiento de la
Filosofía y el ejercicio de las Siete Artes Liberales. Se ha dejado
de creer en el poder divino y, con ello, el papa ya no es el
Princeps Supra Regna Mundi, el príncipe que está por
encima de todos los reinos del mundo; ahora el papa es un príncipe
más, cuya seguridad depende del señor más fuerte.
La cultura de la Edad Media
había venido diferenciando al que sabía, el clérigo, del que no
sabía, el laico. El debate intelectual medieval giraba en torno a
la Teología o a la Jurisprudencia, temas que dominaba el clero e
ignoraban los legos. El Renacimiento dará al traste con esa
diferencia, porque el Humanismo aporta cultura para todos y es en
Italia donde primero se crean grupos de humanistas formados por
laicos y por eclesiásticos, donde todos pueden debatir y todos
pueden plantear temas tan peligrosos como poner en entredicho la
verdad revelada y las enseñanzas de la Iglesia. Hemos visto un
ejemplo en el libro de Lorenzo Valla, que se atrevió a echar por
tierra un documento empleado por los papas durante más de cuatro
siglos.
Pero en la liberalidad y en la
tolerancia del clero tiene mucho que ver la influencia de los
grandes señores. La Iglesia ha perdido poder frente al príncipe
laico. Hasta ahora, era la religión la que predominaba sobre la
política. Eran los papas quienes decidían sobre la suerte de los
reyes. En el Renacimiento, la religión pierde peso y son los
príncipes quienes deciden sobre la suerte del clero. Y el clero se
pliega al señor que le avala, y como toda familia renacentista que
se precie tiene bajo su protección al menos un poeta, un filósofo y
un artista, el alto clero no quiere quedar atrás y abre las puertas
de sus palacios y catedrales a los genios de la época. Todos
quieren tener un artista y un humanista a su servicio y se llevan a
los mejores arquitectos, poetas, pintores, escritores, escultores y
maestros. Las grandes familias y los altos eclesiásticos se
disputan a los filósofos bizantinos que llegan a Italia huyendo de
los turcos. Todo príncipe tiene un orador y todos se deleitan
escuchando largos discursos en latín.
Aun así, faltaba mucho tiempo
para que los intelectuales se atrevieran con los conceptos que
hasta entonces se habían considerado inamovibles. La sensación de
omnipotencia medieval desapareció, pero no de un plumazo. El
Humanismo independizó al pensamiento de la Teología, a la que
estuvo subordinado durante todo el Medievo, pero a la hora de la
verdad los humanistas no hicieron más que abrir el camino al
pensamiento crítico que llegaría con la Ilustración.
UN CANTO A LA VIDA
Frente al canto a la muerte
que acompañó a la Humanidad en la Edad Media, el Renacimiento trae
un canto a la vida, a la alegría, a la felicidad, a la risa, a la
fiesta y a la diversión. La vida ha dejado de ser un préstamo
estrechamente vigilado del que cualquier día nos pueden pedir
cuentas, para convertirse en un regodeo cotidiano. En el
Renacimiento, se pasa de la total renuncia y del amor al prójimo
medievales, que predicaran Francisco de Asís y Bernardo de
Claraval, al hombre universal multitalentoso que sabe de todo,
entiende de todo y hace de todo. Los mejores ejemplos de uomo
universalis son Leonardo y Miguel Ángel. Las mujeres
medievales eran iletradas con excepción de las religiosas y de
alguna dama noble como Leonor de Aquitania. Tejían y bordaban
aguardando al esposo siempre ausente y se dejaban adorar por los
trovadores, eternos enamorados de la dama imposible, imposible
porque él era un ser vidor y ella una señora. En el Renacimiento
las mujeres estudian, aprenden y se refinan para brillar en los
salones, no sólo por su belleza sino por su ingenio. Ariosto no
solamente alabó la belleza de Lucrecia Borgia, sino su virtud, su
sabiduría y su talento. María Estuardo deslumbró a la corte
francesa por su manejo de la oratoria en perfecto latín.
Los poetas y los filósofos
defienden el deleite sensual como el bien supremo y declaran que la
virginidad es un vicio cristiano que constituye un crimen contra la
naturaleza. Con el regreso de la cultura clásica el mejor modelo de
vida es el que presentan los dioses paganos, con sus amoríos, sus
celos y sus envidias tan humanas y tan reales. Se exacerba el deseo
de gozar, se glorifica el placer, y la felicidad, que en la Edad
Media se cifró en alcanzar la bienaventuranza, se cifra ahora en
satisfacer las pasiones con la mayor tranquilidad y con el mayor
cinismo.
En ningún otro sitio como en
Italia se aprecia la mundanización del alto clero. La Iglesia, que
se supo adaptar al imperio romano en tiempos de Constantino, se
adaptó al feudalismo en la Edad Media y se adapta ahora al
Renacimiento. Los papas dejan de ser señores feudales para
convertirse en príncipes protectores del arte y de la literatura
que fomentan la música, la poesía, la pintura, incluso que hacen la
vista gorda ante los más atrevidos, como hemos visto. El clero en
general, desde el más elevado príncipe, el papa, al más humilde
párroco, divide su tiempo para dedicar una buena parte al servicio
de Dios o a los negocios eclesiásticos y otra, no menor, a los
placeres mundanos, porque la mundanización de la Iglesia trabaja en
contra de su moralización, que, por cierto, estaba ya deshecha
desde siglos atrás a base de cismas, luchas intestinas y
podredumbre.

Tullia Aragona fue una de las más famosas cortesanas de la época, una de aquellas mujeres saturadas de belleza y de intelectualidad, similares a las hetairas griegas. Era hija de un cardenal, bastardo del rey Ferrante I de Nápoles.
EL CELIBATO EN LA IGLESIA
El celibato se basa
en la doctrina de San Pablo que advierte que los casados se
preocupan por sus esposas y sus hijos, mientras que los sacerdotes
célibes se ocupan exclusivamente de los asuntos de Dios.
El celibato se declaró obligatorio en el concilio de Elvira (Granada), en 306, para los presbíteros, diáconos y clérigos.
El concilio de Arlés de 313 «recomendó» a los sacerdotes y levitas no cohabitar con sus esposas, «porque están ocupados en un ministerio cotidiano». Después de «recomendar» esta norma de conducta, el concilio de Arlés señaló que quien actuara contra esta constitución sería depuesto del honor clerical.
El concilio I de Nicea, en 325, rechazó el celibato. Esta contradicción es lógica. Elvira se celebró en Occidente y Nicea en Oriente, y en Oriente el celibato solamente es obligatorio para los obispos. Oriente está más cerca que Occidente del judaísmo, que considera una aberración el que un hombre muera sin descendencia. La Biblia ordena a los sacerdotes «tomar mujer virgen de su tribu».
En 386, el papa Siricio publicó un decreto prohibiendo a los diáconos mantener relaciones sexuales con sus esposas.
En 567, el concilio de Tours prohibió la homosexualidad y ordenó a los obispos que se abstuvieran de mantener relaciones sexuales.
En 633, el concilio IV de Toledo señaló la profesión de castidad de los clérigos como un acto obligatorio previo a la obtención de la parroquia.
Pero la prohibición del matrimonio de los clérigos no tuvo éxito hasta 1074, cuando Gregorio VII, a pesar de las numerosas y fuertes protestas y luchas incluso sangrientas que generó la obligación del celibato, consiguió que los fieles se negasen a asistir a las misas celebradas por sacerdotes casados. Unos años antes, el emperador Enrique II había reformado la Iglesia promulgando una ley que prohibía el matrimonio de los sacerdotes. Para hacerse obedecer, tuvo que incluir una disposición según la cual los hijos de los sacerdotes no nacerían libres.
A pesar de las reformas de Enrique II y Gregorio VII, las revueltas se sucedieron en el seno de la Iglesia, porque muchos obispos consideraron, con una enorme carga de lógica y razón, que el celibato era «insoportable e irracional», pero el Papa solucionó el conflicto de un plumazo, excomulgando a los desobedientes. Las subsiguientes rebeliones llegaron hasta más allá del siglo XIII, y a pesar de la victoria oficial de la Iglesia continúan en nuestros días.
Fue solamente en el siglo XIII cuando el celibato eclesial se convirtió en norma, imponiéndose esta disciplina con la confirmación expresa en el concilio de Trento, ya en el siglo XVI.
El celibato se declaró obligatorio en el concilio de Elvira (Granada), en 306, para los presbíteros, diáconos y clérigos.
El concilio de Arlés de 313 «recomendó» a los sacerdotes y levitas no cohabitar con sus esposas, «porque están ocupados en un ministerio cotidiano». Después de «recomendar» esta norma de conducta, el concilio de Arlés señaló que quien actuara contra esta constitución sería depuesto del honor clerical.
El concilio I de Nicea, en 325, rechazó el celibato. Esta contradicción es lógica. Elvira se celebró en Occidente y Nicea en Oriente, y en Oriente el celibato solamente es obligatorio para los obispos. Oriente está más cerca que Occidente del judaísmo, que considera una aberración el que un hombre muera sin descendencia. La Biblia ordena a los sacerdotes «tomar mujer virgen de su tribu».
En 386, el papa Siricio publicó un decreto prohibiendo a los diáconos mantener relaciones sexuales con sus esposas.
En 567, el concilio de Tours prohibió la homosexualidad y ordenó a los obispos que se abstuvieran de mantener relaciones sexuales.
En 633, el concilio IV de Toledo señaló la profesión de castidad de los clérigos como un acto obligatorio previo a la obtención de la parroquia.
Pero la prohibición del matrimonio de los clérigos no tuvo éxito hasta 1074, cuando Gregorio VII, a pesar de las numerosas y fuertes protestas y luchas incluso sangrientas que generó la obligación del celibato, consiguió que los fieles se negasen a asistir a las misas celebradas por sacerdotes casados. Unos años antes, el emperador Enrique II había reformado la Iglesia promulgando una ley que prohibía el matrimonio de los sacerdotes. Para hacerse obedecer, tuvo que incluir una disposición según la cual los hijos de los sacerdotes no nacerían libres.
A pesar de las reformas de Enrique II y Gregorio VII, las revueltas se sucedieron en el seno de la Iglesia, porque muchos obispos consideraron, con una enorme carga de lógica y razón, que el celibato era «insoportable e irracional», pero el Papa solucionó el conflicto de un plumazo, excomulgando a los desobedientes. Las subsiguientes rebeliones llegaron hasta más allá del siglo XIII, y a pesar de la victoria oficial de la Iglesia continúan en nuestros días.
Fue solamente en el siglo XIII cuando el celibato eclesial se convirtió en norma, imponiéndose esta disciplina con la confirmación expresa en el concilio de Trento, ya en el siglo XVI.
Los papas se rodean de bellas
mujeres, de hermosos efebos, de intelectuales, de artistas, de
pinturas y esculturas de desnudos. Exhiben en público sin
avergonzarse el fruto de sus devaneos amorosos y nadie se
escandaliza. En una tierra de moral tan estricta como la de los
Reyes Católicos, el pueblo llama «los bellos pecados del cardenal»
a los hijos naturales del cardenal Mendoza. En Italia, la
mundanización es más visible que en ningún otro sitio y los papas y
cardenales buscan posiciones beneficiosas para sus hijos y para los
familiares de sus amantes con toda la naturalidad del mundo. La
hipocresía y el puritanismo vendrían siglos después a criticar y a
escandalizarse de conductas que en aquel tiempo no escandalizaban a
nadie. En el siglo XIX, por ejemplo, ninguna dama se hubiera
siquiera acercado a una cortesana. Las pecadoras, simplemente, no
existían para las mujeres decentes. Sin embargo, en el
Renacimiento, la irreprochable y remilgada Victoria Colonna fue
capaz de dar su amistad a la más famosa hetaira de la época, Tullia
Aragona, hija, por cierto, de una aventurera de Ferrara y de un
cardenal, hijo bastardo del rey Ferrante de Nápoles.
En épocas anteriores hubo
muchos papas casados que aportaron hijos legítimos, no bastardos,
al papado. La doctrina del celibato no era tan antigua, pues estuvo
rodando durante siglos de concilio en concilio hasta que se hizo
firme con la Reforma Gregoriana del siglo XI. También hubo un clero
desvergonzado que tuvo amantes y concubinas y numerosos hijos
ilegítimos, pero siempre con la desaprobación social. En el
Renacimiento, la moral puritana se aparta de la religión y los
clérigos viven en concubinato público, incluso practicando en
ocasiones la homosexualidad sin que la sociedad se escandalice o
los repruebe. Todo el mundo vive la sexualidad sin complejos ni
cortapisas. El alto clero y las familias nobles marcan las pautas
porque el Renacimiento ha redescubierto el cuerpo humano y ha
terminado con la negación medieval de la carne.
El papa Pío II, por ejemplo,
fue recibido en Ferrara por siete príncipes reinantes, ninguno de
los cuales era hijo legítimo, mientras que la Edad Media anulaba
los derechos dinásticos de los bastardos. En el Renacimiento, rara
es la familia ilustre que no cuenta con un exponente de la libertad
sexual de la época. Uno de los Baglione vive maritalmente con su
hermana a las claras del día e incluso recibe a los nobles en la
cama. Uno de los Este hace decapitar a su mujer por haber cometido
adulterio e incesto con uno de sus hijos y con varios sobrinos.
Pietro Mocenigo, dux de Venecia, padece una enfermedad venérea
contagiada por las cautivas turcas de 14 años con las que goza.
Segismundo Malatesta es conocido como típico señor renacentista
multitalentoso, poeta, orfebre, constructor de iglesias y protector
del arte. Sin embargo, viola a las mujeres que desea y mata a las
que se resisten. Se dice que su hijo Roberto tuvo que huir de
Rímini porque su padre pretendía tener con él relaciones sexuales.
Otro personaje típico del Renacimiento, quizá el más conocido, fue
Lorenzo de Médicis, Lorenzo el Magnífico, al que veremos
próximamente tratando con benevolencia a un revoltoso como
Savonarola. Lorenzo de Médicis, señor de Florencia, escribe con la
misma pasión un poema en honor de la Virgen que una canción
licenciosa para los Carnavales y es capaz de disertar durante horas
en su cátedra de la Academia Platónica de Florencia (todo un canto
a los clásicos) sobre moralidad y buenas costumbres y mantener, al
mismo tiempo, relaciones amorosas con solteras y casadas.
Las historias pornográficas
circulan por todas partes, las esclavas orientales están de moda y
han empezado a volver las hetairas, aquellas cortesanas griegas
cultas y refinadas a las que el mundo entero admiró. El amor a la
vida, al lujo, a la belleza, al arte, a la diversión, se dispara y,
siguiendo la ley del péndulo, se desplaza al otro extremo. Y esto
se aprecia igualmente en la vida de los señores laicos como en la
de los señores eclesiásticos. Tendrá que pasar un tiempo para que
el péndulo se estabilice y las cosas vuelvan a su sitio.
UNA HISTORIA TÍPICA MEDIEVAL EN PLENO RENACIMIENTO ITALIANO
El Renacimiento se inició en
Italia antes que en el resto de Europa, y sus adelantados fueron
precisamente aquellos humanistas de los siglos XIII y XIV llamados
Dante, Petrarca y Bocaccio, porque antes de que el mundo occidental
avanzase a la Edad Moderna, Italia ya estaba viviendo su Trecento y
su Quattrocento.
Pero también persistió el
pensamiento medieval en medio del progreso renacentista en
personajes inmovilistas y retrógrados empeñados en mantener a toda
costa la oscuridad y la amenaza escatológica sobre las cabezas de
los que se sumaron rápidamente a la corriente progresista.
Uno de los personajes más
negativos de la época y más controvertidos al mismo tiempo fue fray
Jerónimo Savonarola, típico ejemplo de aquellos «locos de Dios»
medievales que vivían un continuo delirio místico plagado de
visiones, éxtasis e histeria contagiosa.
Savonarola fue un dominico
visionario que predicaba el Apocalipsis inmediato, como tantos
otros lo han predicado y lo siguen predicando aún en nuestros días.
Pero Savonarola no se limitó a predicar el fin del mundo y a
conminar a los hombres a arrepentirse y a prepararse para la
inminente reunión de vivos y muertos en el valle de Josafat, sino
que también se atrevió con la política, hasta el punto de originar
verdaderas campañas callejeras. Su exaltación morbosa terminó por
devorarlo a él mismo, porque Savonarola, un santo y un mártir para
unos y un loco peligroso para otros, terminó en la hoguera.
En 1490, Lorenzo de Médicis,
que sería llamado posteriormente el Magnífico, invitó al dominico a
venir a predicar a Florencia, dicen que porque sentía una
irrefrenable simpatía hacia él.
Hay que tener en cuenta que en
aquellos tiempos en los que todavía se creía en brujas, en demonios
y en la influencia de los astros, la exaltación verbal y anímica de
Savonarola eran muy llamativas y muy atractivas. Eran tiempos en
que las órdenes de flagelantes recorrían todavía las calles de
Perugia, arrancándose la piel a vergajazos y gritando «¡Señor! ¡Ten
misericordia de mí!». Eran tiempos en que los médicos recomendaban
conjuros y devociones contra el mal de ojo. Eran tiempos en que los
científicos achacaban muchas enfermedades a los demonios, hasta el
punto de que un médico considerado racionalista como Johannes Weyer
reconoció en un libro la existencia de exactamente 7.409.127
demonios. Eran tiempos en los que la locura manifiesta, la que
difería de los delirios místicos, se trataba a base de purgas y
latigazos. Eran tiempos en que el libro más popular se tituló
El martillo de las brujas (Malleus Maleficarum) y se
llegaron a vender diecinueve ediciones en una época en la que pocos
sabían leer.
Eran, por tanto, tiempos en
los que cualquiera podía tomar los delirios exaltados de un
visionario por una inteligencia preclara y un enorme arrojo para
decir a los cuatro vientos verdades como puños. Y tal parece que
fue lo que entendió Lorenzo el Magnífico de los discursos de
Savonarola, porque le invitó a predicar en Florencia y le hizo
prior del convento de San Marcos sin tener la menor idea de lo que
se le venía encima a su familia y a su ciudad.
Savonarola, aparte de predicar
la proximidad del fin del mundo, se dedicó también a execrar los
excesos de la época, pero para el dominico los excesos pecaminosos
y vergonzosos se llamaban igualmente lujuria y desenfreno que arte
y progreso. Para él, el arte y la lascivia eran un mismo pecado
digno de anatema.
No solamente simpatía, sino
fascinación debió de sentir Lorenzo de Médicis hacia Savonarola,
porque llegó un día en que sus discursos se dirigieron abiertamente
hacia la clase política en el poder, es decir, hacia los Médicis, y
no hizo nada por callarle o al menos por apartarle de Florencia.
Todo lo contrario, mientras el dominico abominaba de los tiranos
opresores pervertidos de la familia Médicis, Lorenzo le enviaba
regalos al convento, que el otro recibía incluso con disgusto. Si
era dinero, lo entregaba rápidamente a los pobres y redoblaba con
mayor brío sus diatribas hacia los ladrones de la libertad del
pueblo.
Seguramente tenía razón,
porque Lorenzo de Médicis fue, ante todo, un tirano, como eran
todos los príncipes y gobernantes de la época, pero como las cosas
siempre se ven mejor desde fuera, pronto le llegó al dominico el
momento de probar sus dotes de gobernante.
Ya hemos dicho que Savonarola
confundía el arte y el progreso con el desenfreno y lo mismo
predicaba contra la opresión que los Médicis ejercían, sobre todo
contra las capas más bajas de la sociedad toscana, como maldecía la
cultura que estaban creando en Florencia con la corte de poetas,
pintores, escultores, arquitectos y artistas de todo género de que
se rodeaban. Para el terrible dominico, los representantes de
aquella nueva cultura eran todos cerdos lujuriosos, histriones y
paganos purpurados. Arremetía sin freno contra el clero elegante y
mundano y repetía una especie de letanía que representaba su
opinión de la Iglesia: «¿Quieres perder a tu hijo? ¡Hazle
sacerdote!».
Parece que llegó a tal
extremo que la Señoría, el gobierno de la ciudad, envió mensajeros
al convento de San Marcos rogándole que moderase su discurso, pues
de lo contrario se verían obligados a expulsarle, ya que una de las
obligaciones del príncipe era mantener el orden público y el fuego
que crepitaba en las invectivas de Savonarola lo ponían en peligro.
El dominico no solamente se negó a obedecer, sino que profetizó
que, aunque el extranjero era él, él sería quien se quedase en la
ciudad, mientras que había de ser Lorenzo de Médicis quien se
marchase. Y así fue.
1492 fue un año en el que
sucedieron demasiadas cosas, pero en lo que a nuestra historia
actual atañe, dos fueron las importantes: la muerte de Lorenzo el
Magnífico y, con ello, la elevación al poder de su hijo Pedro de
Médicis; y la muerte del papa Inocencio VIII y, con ello, la
elevación a la silla papal de Rodrigo de Borja, que tomó la tiara
con el nombre de Alejandro VI. El segundo y más famoso papa
Borgia.
A los pocos meses del ascenso
de Pedro de Médicis al poder, los florentinos ya habían comprobado
que su nuevo príncipe no era ni una sombra de lo que fue su padre.
Era débil, inseguro y solamente parecían interesarle el deporte y
la presunción, porque, según algunos cronistas había heredado de su
madre, Clara Orsini, la altanería y la estupidez. Dos excelentes
virtudes para gobernar, como demostró a la primera ocasión.
Como Italia seguía siendo un
hervidero de ambiciones, traiciones, envidias y guerras, Ludovico
el Moro, duque de Milán, enfrentado con los aragoneses de Nápoles
por una querella de derechos dinásticos, hizo intervenir al rey
Carlos VIII de Francia abriéndole las puertas de Milán e
incitándole a reclamar el reino napolitano, aquel que la reina
Juana II había dejado en herencia a los de Anjou, de los que el rey
francés era descendiente.
Carlos VIII, que no
necesitaba que nadie le incitase, se dispuso inmediatamente a
invadir no solamente el reino de Nápoles, sino toda Italia. Cuando
llegó a las puertas de Toscana, Pedro de Médicis le ofreció varios
castillos y las ciudades de Pisa y Liorna, creyendo que, con tales
facilidades, el francés le conservaría su puesto al frente de la
Señoría. Pero los florentinos, impulsados por Savonarola, se
indignaron de tal manera que aquello le costó el exilio.
En 1494, logrado su objetivo
de expulsar a los Médicis de Florencia, Savonarola promovió una
reforma político-religiosa con cambios constitucionales que
convirtieron la Toscana en un estado teocrático, lo que culminó con
el establecimiento de un gobierno republicano con un partido en el
poder, el suyo, los llamados piagnoni o
plañideros.
Cuando supo que los ejércitos
franceses se acercaban a pasos agigantados, el dominico se lanzó a
predicar los beneficios que traería aquel «nuevo Ciro reformador de
la Iglesia y enviado de Dios», con lo que se convirtió en el
artífice de la entrega de la ciudad a Carlos VIII porque los
florentinos, inflamados por el discurso de Savonarola después de
echar a los Médicis, pidieron al francés que salvase a Italia de
las garras del depravado papa Borgia, deponiéndole, y para ello le
abrieron de par en par las puertas de Florencia.
Recordemos que habían
expulsado a los Médicis por hacer más o menos lo mismo, pero así
era el pueblo, en esta ocasión se permitía la invasión por una
causa sagrada.

Pedro de Médicis. Pedro, hijo y sucesor de Lorenzo de Médicis recibió, con motivo, el apodo de "el Desdichado". Tras ser expulsado de Florencia por su propio pueblo, por haber cedido ante el avance del rey Carlos VIII, murió ahogado en el puerto de Gaeta, durante las guerras que mantuvieron Francia y España por la posesión de Nápoles.
Después de coadyuvar a
desestabilizar Italia y dejarla invadida de extranjeros, que
tardarían cuatro siglos en marcharse, Savonarola aún seguía
reformando la constitución de Florencia hasta que el papa Alejandro
VI le ordenó dejar de predicar. Pero la ideación furibunda
destructiva de Savonarola no se iba a corregir con una reprimenda o
una orden pontificia. Años después de la prohibición, le
encontramos en un orgiástico auto de fe, quemando pinturas de la
época y libros de Petrarca y de Bocaccio en una plaza florentina.
Para él y para otros como él, el Renacimiento no había llegado. El
mundo seguía en el Medievo y al Medievo hizo retroceder a
Florencia, porque liberados de los tiranos Médicis los florentinos
se vieron atrapados por la furia destructora de los dominicos que
establecieron un régimen policial de intolerancia brutal contra
toda manifestación artística o progresista. A cambio de ello, las
clases bajas recibieron toda la ayuda que los Médicis les habían
negado, mientras que las clases altas se vieron castigadas con
fuertes impuestos.
Finalmente, llegó a Florencia
la bula de excomunión del dominico redactada por el papa Alejandro
VI, pero a principios del año siguiente Savonarola, con el permiso
de la Señoría de Florencia, volvió a subir al púlpito para
excomulgar al papa. Para él, la excomunión llegaba de Roma viciada
por acusaciones falsas.
Pero Alejandro VI no era
Lorenzo de Médicis, e hizo saber inmediatamente a la Señoría de
Florencia que debían internar al peligroso dominico en un convento,
porque él no pensaba tolerar sus desmanes.
Unos días después, Savonarola
se dirigía a los reyes de España, de Francia, de Inglaterra, de
Hungría y al emperador de Alemania para que convocasen un concilio
en el que depusieran al papa Alejandro VI.
La respuesta del papa fue
contundente. Hizo llamar al embajador de Florencia y le hizo saber
que si no le entregaban al fraile excomulgado, «un miembro podrido
que debía de mantenerse en un lugar oculto», la excomunión caería
sobre toda la ciudad de Florencia.
Entre la temible amenaza que
podía aislar económica y socialmente a la ciudad y el hecho de que
los florentinos debían de estar más que hartos de puritanismo y
tiranía espiritual, lo cierto fue que terminaron por desprenderse
de la «santa embriaguez» que el discurso del Loco de Dios les
producía y se dispusieron a terminar con aquella situación. El
fraile, que vivía obsesionado por el pecado y la condenación
eterna, observaba que cuanto más predicaba contra el lujo y los
vicios mundanos de la Iglesia mayores eran éstos y más se
consolidaban, y para contrarrestar tales pecados se aplicaba largos
ayunos, terribles mortificaciones y rezos agotadores en los que
trataba de implicar a la sociedad florentina en pleno, provocando
en quienes escuchaban sus prédicas una mezcla de éxtasis y terror
que los tenía sumidos en una angustia extenuante.
La idea peregrina de este
reto fue de un fraile franciscano, orden que siempre estuvo en
oposición con los dominicos, cuyo nombre era Francisco de
Apulia.
Pero entonces se puso en
funcionamiento la rivalidad entre ambas órdenes, que se perdieron
en una interminable discusión acerca de si los contendientes en el
juicio debían lanzarse a las llamas con medallas y escapularios o
incluso llevando consigo el Santísimo Sacramento.
LA EXCOMUNIÓN
Hoy podemos sonreír
ante la amenaza de la excomunión, pero en aquella época la pena de
excomunión no solamente tenía efectos religiosos, sino sociales y
políticos. El excomulgado quedaba privado del acceso a los
sacramentos, no podía entrar en una iglesia ni ser enterrado en
tierra sagrada. Lo más grave era que, además, ningún cristiano
podía relacionarse con él so pena de incurrir en la misma
sentencia. Y el hecho de aislarle socialmente suponía la ruina para
él y para los suyos, porque ya no podía comunicarse ni comprar ni
vender ni hacer trato alguno con otras personas. Solamente le
quedaba relacionarse con infieles o con otros excomulgados.
En el caso de los príncipes la pena era todavía más dura, porque la excomunión del señor liberaba automáticamente a sus vasallos o súbditos del juramento de fidelidad y ya podían rebelarse abiertamente contra él, deponerle y colocar a otro en su lugar. Es decir, la excomunión podía traer como consecuencia la pérdida de la corona. En la Edad Media los papas, aprovechando el talante levantisco de los nobles, utilizaron tal arma mística contra reyes y emperadores de la envergadura de Enrique IV de Alemania o Federico Barbarroja, para someterles y obligarles a entrar en razón.
En el caso de los príncipes la pena era todavía más dura, porque la excomunión del señor liberaba automáticamente a sus vasallos o súbditos del juramento de fidelidad y ya podían rebelarse abiertamente contra él, deponerle y colocar a otro en su lugar. Es decir, la excomunión podía traer como consecuencia la pérdida de la corona. En la Edad Media los papas, aprovechando el talante levantisco de los nobles, utilizaron tal arma mística contra reyes y emperadores de la envergadura de Enrique IV de Alemania o Federico Barbarroja, para someterles y obligarles a entrar en razón.
A todo esto, las gentes se
arremolinaban en la plaza, pendientes de la discusión de los
frailes, y los partidarios de Savonarola estaban convencidos de que
su santo haría un milagro y vencería en el juicio porque, sin duda,
Dios estaba de su parte. Pero parece que no fue así, porque lo que
se desencadenó fue una fuerte tormenta y una intensa lluvia que
acabó con el debate y con el espectáculo y obligó a todos a
marcharse a sus casas, profundamente decepcionados.
Por la noche se inició la
batalla nocturna, al amparo de la oscuridad. Los revoltosos
prendieron fuego al convento de San Marcos, donde se había
refugiado uno de los altos cargos de la ciudad, Francisco Valori.
Este Francisco Valori era portador del estandarte y prior de
Florencia y, unos años atrás había mandado ejecutar a un tal del
Nero, de la facción contraria, acusado de conspiración, pero al
parecer sin suficientes pruebas.
La revuelta que se organizó a
propósito de Savonarola sirvió a la familia y a la facción de del
Nero para vengarse de Valori, porque saquearon su casa y mataron a
su mujer mientras él huía del convento en llamas por los tejados de
Florencia. Cuando consiguieron atraparlo no hubo juicio ni
encarcelamiento, porque lo mataron a golpes allí mismo.
Lo que empezó con un
enfrentamiento entre dos órdenes religiosas rivales se convirtió en
una batalla campal entre dos partidos políticos que costó muertos y
heridos a centenares. Finalmente, la Señoría decidió publicar un
decreto de exilio para todos los que protegiesen a Savonarola. Tras
una noche completa en lucha, el dominico se entregó. Y como el
pueblo es voluble y hoy odia lo que ayer adoró, Savonarola recorrió
el camino desde el convento de San Marcos hasta el Palazzo Vecchio
entre insultos, gritos y escupitajos. Sólo dos de sus discípulos le
siguieron a la prisión, al interrogatorio y a la tortura, porque
los demás se apresuraron a escribir al papa renegando de su
prior.
Pero la Señoría se negó a
entregar a Savonarola al papa, sino que allí mismo, en Florencia,
se le procesó como «hijo de la iniquidad» y se le declaró culpable
de herejía y de cisma. La sentencia fue civil, no religiosa, porque
al fin y al cabo el mayor pecado de Savonarola fue atentar contra
su propio país, dejándose llevar por su exacerbado celo puritano,
fruto, sin duda, de su delirio místico religioso. No murió por
causa de la Iglesia, que por mucho menos había hecho quemar vivo a
Juan Hus un siglo antes y estuvo a punto de hacer matar a Lutero
medio siglo después, sino que murió víctima de la venganza del
pueblo defraudado en sus esperanzas de tener entre ellos un profeta
y un santo.
El suplicio de Savonarola. Savonarola fue un predicador visionario que convirtió Florencia en un estado teocrático y cuyo furor exacerbado contra todo lo que representaba el progreso y el arte puso en peligro la independencia de Italia al llamar a príncipes extranjeros contra los Médicis y contra el papa Borgia. Murió en la hoguera como representó un pintor anónimo de la época.
En abril de 1498 murió Carlos
VIII, el que, según Savonarola, iba a liberar a Italia y no hizo
más que invadirla. En mayo de ese año, el predicador ardió en la
hoguera y sus cenizas, como era costumbre, fueron arrojadas al Arno
para impedir que alguno de sus seguidores las tomara como
reliquia.
ITALIA, LA ADELANTADA DEL RENACIMIENTO
La historia de Italia es la
historia de las luchas, alianzas, rupturas, agrupaciones,
desagrupaciones, vindicaciones e invasiones de un mosaico de
estados y ciudades, cuyos gobernantes vivían obsesionados con dos
objetivos: el primero era pelear contra los vecinos. El segundo,
reclamar la intervención de terceros para dirimir sus disputas con
la esperanza de que se las solucionasen. El problema es que los
terceros eran muchas veces países extranjeros que aprovechaban para
quedarse en algún territorio italiano y luego resultaba muy difícil
echarlos. Lo hemos visto en el caso de Carlos VIII de
Francia.
LOS ESTADOS ITALIANOS
En aquella época,
Italia estaba formada por veinte Estados soberanos que habían
conseguido independizarse del Sacro Imperio Romano Germánico. Unos
eran repúblicas como Florencia, Siena, Génova o Venecia; otros eran
ducados como Monteferrato, Saluzzo o Massa; algunos eran muy
reducidos como Trento, Asti o Guastalla. De los veinte, solamente
había cinco Estados importantes en cuanto a extensión y forma
política, el reino de Nápoles, el ducado de Milán, las repúblicas
de Florencia y Venecia y los Estados Pontificios.
Italia había pertenecido, como
sabemos, al Imperio romano. Después fue conquistada en gran parte
por los ostrogodos, y más tarde por los longobardos. Pipino el
Breve la conquistó para los francos y los descendientes de
Carlomagno heredaron el título de reyes de Italia junto con el del
Imperio. El emperador alemán tuvo siempre derechos sobre ella hasta
que, ya en el siglo XIV, Carlos IV de Luxemburgo renunció
definitivamente a la corona de Italia. También el imperio bizantino
dominaba los territorios que se denominaron la «Italia bizantina».
Ya hemos visto que a partir del siglo XV los españoles ocupaban un
buen pedazo, el reino de Nápoles y las Dos Sicilias. Más tarde
serían los austriacos los que dominaran amplios territorios que no
abandonaron hasta el siglo XIX, y no precisamente de buen
grado.
Unas veces ocupados por unos y
otras veces dominados por otros, lo cierto es que los italianos
siempre andaban en lucha contra alguien, y cuando no había
extranjeros contra los que pelear guerreaban entre ellos. Parecer
ser que nadie había considerado que Italia pudiera ser un país
unificado bajo un gobierno italiano hasta que se le ocurrió a
Maquiavelo, en el siglo XV, pero sin poder llevarlo a la práctica.
Eso sería cosa de José Mazzini, ya en el siglo XIX.
LA SEÑORÍA
La Señoría se
originó debido a las continuas luchas entre facciones y partidos,
que dieron lugar al surgimiento de hombres fuertes capaces de
conquistar el poder y de mantener el orden en las ciudades. Una vez
obtenido, lo conservaron para ellos y para sus descendientes. Estos
hombres fuertes eran a veces aventureros que conseguían el poder
por medio de las armas; otras veces era el jefe de una facción
quien, desde el exilio, conseguía expulsar a los enemigos y hacerse
con el gobierno; otras veces podía tratarse de un comerciante rico
y astuto que sabía mover los hilos de los clientes para llegar a la
cima haciendo creer que no se preocupaba por la política, como fue
el caso de los Médicis. La Señoría no suponía un título noble ni un
principado, sino simplemente era el título del señor de la ciudad.
Estos señores eran crueles con los enemigos y pródigos con la
Iglesia y con el arte. Eran capaces de proteger e impulsar las
bellezas artísticas más sublimes, y al mismo tiempo no les temblaba
el gesto al ordenar la muerte de un enemigo u oponente.
Mientras, Italia fue ese
mosaico de estados y ciudades gobernados por príncipes o con
gobiernos republicanos como Génova, Venecia, y durante un tiempo,
Florencia. Estos estados se formaron a partir de ducados creados en
la Edad Media, porque el feudalismo fue reemplazado en el siglo XIV
por un movimiento comunal y dio lugar a un nuevo estilo de
gobierno, llamado la Señoría. La Señoría era establecida por un
señor que se hacía con el poder, pero ese poder solamente era legal
cuando tenía la aceptación del municipio, representado por la
Asamblea de los ciudadanos. El municipio no era sólo una ciudad,
sino amplios territorios que la circundaban e incluso otras
ciudades, porque los municipios más grandes absorbieron a los más
pequeños y se formaron núcleos de estados que más adelante
formarían mancomunidades, como la Liga Lombarda, que aglutinaba
varios estados del norte de Italia que hacían frente común para el
comercio, la política o la guerra.
Después de una terrible crisis
económica que acompañada de una epidemia de peste que Bocaccio
narra en su Decamerón dio lugar a una gran depresión a
mediados del siglo XIV, ya en el siglo XV se produjo un fuerte
crecimiento económico, un gran incremento de la productividad y una
sofisticación financiera, todo ello envuelto en la creciente
luminosidad renacentista.
En 1492, un año en el que ya
dijimos que sucedieron demasiadas cosas, Italia contaba con el
ducado de Milán, que fue en su día de los Visconti pero que
entonces pertenecía a los Sforza, una familia que, como casi todas,
había empezado siendo de soldados, después de condottieri
y finalmente de nobles.
Contaba también con dos
repúblicas marítimas, importantes centros de comercio en el
Mediterráneo, Venecia y Génova, así como con otros dos ducados,
Módena y Saboya. En la parte central de la península, en la
Toscana, florecía el centro bancario más importante del momento, la
banca Médicis, especializada en operaciones de cambio. También en
el centro los Estados Pontificios se extendían desde el Adriático
hasta el Tirreno, desde Mantua hasta Gaeta, y estaban gobernados
por barones feudatarios del papa, vicarios de la Iglesia, señores
poco fiables y dados a traicionar a la primera ocasión a su
soberano.
Además, no eran pocos los
intrusos que se aventuraban a internarse en tierras papales, y con
la connivencia de los barones o sin ella, a arrancar pedazos al
Patrimonio de San Pedro, por lo que los papas habían de estar tan
permanentemente alerta como lo estaban los demás, pues al fin y al
cabo ya dijimos que el papa era un príncipe más de los muchos
príncipes y gobernantes que regían los estados italianos.
En el sur, el reino de Nápoles
y el de las Dos Sicilias, formado por Sicilia y Cerdeña, pertenecía
a la Corona de Aragón desde 1442, pero ya hemos visto que el trono
napolitano tenía más de un pretendiente. En Milán, Ludovico Sforza,
conocido como Ludovico el Moro por el color oscuro de su piel,
había usurpado el poder que correspondía a su sobrino Juan Galeazzo
y hacía todo lo posible por ofrecerle diversiones y excesos,
deseoso de causarle la muerte, aunque sin conseguirlo. Pero además
de la pugna entre tío y sobrino, Milán era enemiga declarada de
Nápoles porque el sobrino despojado de Ludovico el Moro se había
casado con Isabel de Aragón, nieta del rey de Nápoles, y éste
reclamaba constantemente la corona napolitana para sus nietos.
Había también ciudades gobernadas por déspotas que cedían el mando
a una comuna local, como los Malatesta en Rímini, los de Este en
Ferrara, los Gonzaga en Mantua o los Montefeltro en Urbino.
Desde el siglo XI, debido a
las continuas y sangrientas guerras que tenían lugar entre el papa
y el emperador, Italia había estado dividida en dos grandes bandos,
los güelfos, representados por la familia Welfen, partidarios del
papa, y los gibelinos, representados por la familia Hohenstaufen,
partidarios del emperador. Estas guerras ensangrentaron
principalmente Florencia. Dante trató el tema en su Divina
Comedia. Y ese era precisamente el principal elemento de
discordia entre las dos familias más poderosas de Roma en el
momento que estamos describiendo. Los Colonna eran güelfos y, los
Orsini, gibelinos.
En el siglo XV habían
prácticamente desaparecido aquellas terribles contiendas en las que
la cabeza espiritual y la cabeza temporal se disputaban el dominio
del mundo, pero todavía se removían de vez en cuando los intereses
y los papas empuñaban las armas contra el emperador o contra el
rey, unas veces para defenderse y otras para atacar. Julio II, por
ejemplo, fue más famoso por sus campañas guerreras contra el rey de
Francia que por su papado, a pesar de que le debemos gran parte de
la maravilla que es hoy el Vaticano. Y si se le recuerda por esto,
también prevalece el recuerdo de sus muchas peleas con Miguel
Ángel.
Hemos dicho que Italia se
adelantó a los demás países europeos en cuanto a salir de la
oscuridad medieval para instalarse en la luz renacentista, pero a
diferencia de los otros países, mientras que España, Francia,
Inglaterra y Austria habían conseguido la unidad nacional en el
siglo XV, Italia seguía dividida, como hemos visto. Además, el
hecho de que estuviera dividida la hacía más vulnerable a las
ambiciones de los demás, teniendo en cuenta que era la más rica
debido a su posición mediterránea, que le permitía comerciar tanto
con Oriente como con Occidente.
Italia era, en suma, el mejor
botín de guerra que los demás países podían apetecer.

En el siglo XV, Italia era un mosaico de estados y ciudades independientes gobernados por señores que luchaban continuamente entre sí, unos contra otros y todos contra todos, aliándose temporalmente contra un enemigo común para romper después la alianza y disputarse un nuevo objetivo.

Los Estados Pontificios se iniciaron con Pipino el Breve en el siglo VIII y se mantuvieron como propiedad temporal del papado hasta la unificación de Italia en el siglo XIX. Hoy se limitan al Estado y Ciudad del Vaticano.
LOS ESTADOS PONTIFICIOS
En el siglo VIII, Pipino el
Breve cedió al papado amplios territorios que habían pertenecido a
Bizancio, a quien se los habían arrebatado los longobardos, pero el
rey franco había recuperado no para Bizancio, sino para el papa, a
cambio de la unción sacramental, que en la Edad Media tenía la
virtud de convertir a un usurpador en un príncipe. Pipino había
usurpado la corona al último rey merovingio, y por tanto vivía con
la constante amenaza de que algún heredero u otro usurpador
reclamase el trono. Necesitaba, pues, la unción sacramental que le
convertiría en rey por la gracia de Dios y que perpetuaría en el
poder a su dinastía, la de los carolingios. Una vez obtenida, su
hijo Carlomagno tuvo la misión divina de reconstruir el imperio
romano con un nuevo nombre, Sacro Imperio Romano, al que los
primeros emperadores alemanes, los Otones, añadieron el
calificativo de Germánico.
Así se dibujó en la península
italiana un territorio propiedad de la Iglesia que se denominó
Patrimonio de San Pedro, porque en aquellos tiempos los reyes no
cedían tierras ni tesoros al papa, sino a San Pedro. El mismo
Pipino depositó en el sepulcro del santo las llaves de las ciudades
conquistadas a los longobardos.
El Patrimonium Petri
creció durante los siglos posteriores porque los papas se ocuparon
de ampliar su dominio, unas veces con guerras y otras con
donaciones recibidas de algún príncipe a cambio de algún favor
espiritual. No olvidemos que el papa, como vicario de Dios en la
tierra, tenía el poder de nombrar y deponer príncipes, reyes y
emperadores como el mayor señor feudal de todos en la cúspide
jerárquica. Con las conquistas y anexiones de unos y otros papas,
los Estados Pontificios del siglo XV abarcaban, como hemos dicho,
desde el Adriático hasta el Tirreno y desde Mantua hasta
Gaeta.
Hemos dicho también que los
papas medievales esgrimieron el arma de la excomunión para someter
a los reyes, pero algunos no se dejaron sojuzgar y respondieron al
arma mística de la excomunión con las armas físicas de la guerra.
Por ejemplo, a principios del siglo XIV, Felipe el Hermoso de
Francia respondió a la amenaza de excomunión del papa Bonifacio
VIII con un ataque que terminó reteniendo prisionero al papa en
Anagni. El pecado del rey Felipe fue negarse a admitir la
pretensión de Bonifacio VIII de crear un estado teocrático mundial
regido por el papa. La prisión del papa en Francia supuso el
traslado a Aviñón de la sede papal y la elección de papas franceses
que, como dijimos en el capítulo anterior, se llamó Segundo
cautiverio de Babilonia y culminó con el cisma de Occidente.
Los Estados Pontificios se
mantuvieron como los restantes estados italianos, unas veces más
amplios y poderosos y otras más reducidos y vulnerables. Ya a
finales del siglo XVIII, Napoleón secularizó la mayor parte de los
Estados Pontificios, iniciando el declive definitivo del poder
temporal de los papas, porque aunque admitió que el papa fuera
soberano de Roma, él se autoproclamó emperador de ella. Por eso,
Napoleón no se dejó coronar por el papa, sino que se coronó a sí
mismo. La caída de Napoleón restableció el poder temporal de la
Iglesia, pero Europa ya había cambiado de ideología y el final
estaba próximo.
En el siglo XIX, el
Risorgimento, una corriente nacionalista que buscaba la unidad
italiana, planteó dos posibilidades; bien crear una confederación
de estados italianos presididos por el papa, en forma de república,
o bien convertir el reino ya existente de Saboya y Piamonte en el
reino de Italia, bajo Víctor Manuel. Fuera cual fuera la solución
elegida seguía existiendo un dominio austriaco en Lombardía, al
norte de la península. Después de intentos, negociaciones,
revoluciones, luchas a favor o en contra, con la habitual
intervención de potencias extranjeras en el conflicto, la decisión
final fue un reino italiano con Víctor Manuel II de Saboya a la
cabeza. Nuevas guerras y enfrentamientos entre el rey y el papa-rey
Pío IX condujeron al dilema de que el reino de Italia renunciase a
Roma y mantuviese la capital en Milán o bien conquistar Roma para
capital del reino. Naturalmente, la solución de fuerza llevó a la
ocupación de Roma por parte de Garibaldi, al grito de «¡Roma o
muerte!» y tras la resistencia militar del papa-rey. Más tarde, los
pactos de Letrán dieron lugar en 1929 a la creación del nuevo
estado y ciudad del Vaticano.
En la época que nos ocupa, la
de los Borgia, el papado había dejado de luchar por conseguir el
poder universal, para el que se apoyó durante el Medievo, como
dijimos, en la Donación de Constantino. Una vez que se
descubrió el fraude, el papado se limitó a luchar por defender sus
tierras de invasores extraños o por anexionar nuevos territorios al
Patrimonio de San Pedro. Los papas dejaron a un lado el poder
divino y utilizaron armas físicas y militares, los ejércitos
pontificios, al mando de un capitán general de la Iglesia. El mejor
ejemplo de papa guerrero que ha dado la historia es el
anteriormente citado Julio II, el «papa terribilísimo», quien a una
edad avanzada y con la salud debilitada fue el primero en entrar a
caballo en las ciudades conquistadas, en trepar espada en mano a
las fortalezas sitiadas y en conquistar honores no ya de papa, sino
de emperador. Como un soldado, pisó fango y nieve, durmió sobre
paja, se dejó crecer la barba y finalmente murió proclamando que
había sido un mal vicario de Dios. Pero no se limitó a reconquistar
las ciudades que otros habían arrancado a los Estados Pontificios,
sino que guerreó para conquistar nuevos territorios que agregar a
las posesiones papales. En aquellos tiempos, ya nadie creía que el
patrimonio pontificio fuera el patrimonio de San Pedro. Este papa
unió a su ardor guerrero la megalomanía y mandó a Miguel Ángel
construir un palacio y un mausoleo «como nunca antes hubiera habido
otro», dejando a la posteridad el espléndido legado del
Vaticano.
ROMA ETERNA
La ciudad eterna, Roma, tenía
cerca de 90.000 habitantes a finales del siglo XV, 10.000 de los
cuales eran cortesanos que pagaban impuestos a las arcas de Dios en
el Vaticano. La mayoría de los castillos y edificios de la época se
habían construido con los restos de la Roma de los césares y se
mantenían muchas de sus calles y viales, por las que discurrían
tranquilamente vacas, cerdos y ovejas, que se ocultaban por la
noche en iglesias abandonadas para defenderse de los lobos que
penetraban por los numerosos orificios de las murallas. Si no
encontraban ganado que devorar, los lobos no se quedaban sin cena,
porque los cementerios romanos estaban repletos de cadáveres
fáciles de desenterrar para sus afiladas garras.
Pero no solamente eran los
lobos el peligro nocturno de Roma, sino las numerosas y peligrosas
bandas de asesinos a sueldo que se ganaban la vida a costa de la
ajena, matando o secuestrando para cumplir su tarea diaria. Durante
el día, sin embargo, igual que las ovejas mordisqueaban
pacíficamente las hierbas que crecían entre las viejas piedras de
las vías romanas, las gentes las llenaban de tenderetes, carros,
mercadillos, corrillos y algarabía, mientras que las dagas y las
espadas se mantenían en sus vainas.
La espina dorsal de Roma era,
naturalmente, el río Tíber, que como en todas las ciudades servía
lo mismo para abastecer de agua que para liberarse de desechos, y
como en todas las grandes metrópolis se utilizaba tanto para atacar
e invadir, como para huir o para deshacerse de objetos sospechosos
y de cadáveres de enemigos. En su margen izquierda se extendían
amplios jardines particulares y se erigían numerosas construcciones
lujosas y aristocráticas, como el palacio de los Orsini en Monte
Giordano. También en esa margen se alzaba la prisión romana, la
Torre di Nona, en la que se exponían, para escarmiento y aviso los
cadáveres de los ajusticiados. En la margen derecha se encontraba
el Vaticano, la antigua basílica y el palacio de San Pedro, a los
que los papas habían ido agregando capillas y pabellones sin orden
ni concierto en la medida en que los fueron precisando. Sixto IV,
uno de los sucesores de Calixto III, fue quien mandó construir la
Capilla Sixtina que después se convertiría en la obra de arte que
es hoy, gracias a las manos de Miguel Ángel y Rafael, a petición de
otro papa, Pablo III.
Según Esteban Infessura, en
1490 había en Roma 6.800 prostitutas, aunque en diferentes estratos
sociales, pues se dividían en cortesanas y meretrices. Las
cortesanas eran similares a las hetairas griegas, mujeres cultas y
bien pagadas, que observaban la Cuaresma, sin aceptar clientes
durante la vigilia. Y dado el concepto de santidad de la época,
algunas de ellas terminaron en los altares, puesto que aunque
pecaron contra el sexto mandamiento de la Ley de Dios, se cuidaron
muy bien de cumplir los cinco mandamientos de la Santa Madre
Iglesia.
En cuanto a los monumentos
sagrados, la basílica de San Juan de Letrán, la primera que
Constantino regalase al papa y cuyo palacio adyacente fuese sede
pontificia hasta el regreso de Aviñón, estaba totalmente en ruinas.
Otra célebre y antigua basílica, la de San Pablo, había perdido la
techumbre. Muchas antiguas iglesias abandonadas se utilizaban como
cuadras o bien como cobijo nocturno para el ganado. Así fue una
asignatura pendiente de los papas renacentistas convertir todas
aquellas ruinas en la maravilla que son hoy.
Roma no fue la capital de
Italia hasta el siglo XIX, pero sí fue la capital de los Estados
Pontificios. En el siglo XV no era más que un villorrio situado a
las orillas del Tíber, al que el papa trataba a un mismo tiempo de
engrandecer y de defender de las garras ávidas de los lobos y de
las manos no menos ávidas de los barones arrendatarios de tierras
papales, siempre levantiscos y siempre ambiciosos de más poder y
más riqueza.
EL HOMBRE NUEVO
Cuentan de un misionero que
llegó a un país bárbaro y hostil para llevar a los indígenas la
palabra de Dios. Pronto se vio rodeado de gentes primitivas y
montaraces que escuchaban con gran atención su narración sobre la
vida y milagros de Cristo, lo que no dejó de sorprenderle, pero su
sorpresa llegó a límites insospechados cuando contempló las
reacciones de aquellos salvajes ante la descripción de los
diferentes personajes evangélicos. La figura de Jesús les dejaba,
al contrario, indiferentes. Incluso acogían sus actos con cierta
burla irónica, pero cuando el misionero realmente vio brillar los
ojos de admiración y de una alegría algo feroz, fue cuando apareció
Judas en escena.
El perfil del Redentor no les
había agradado gran cosa, más bien les pareció blando y ridículo,
pero se identificaron plenamente con el traidor que entregó a su
maestro por un puñado de monedas. Sin duda, con lo que el misionero
no había contado era con que la escala de valores de aquellas
gentes nada tenía que ver con la que él conocía.
Algo así sucede con las gentes
que vivieron tiempo atrás. Nos hemos acostumbrado a funcionar con
una escala de valores y con ella juzgamos los hechos de la
Historia. Pero el ser humano, aunque no ha cambiado gran cosa, sí
ha modificado su concepto de la ética a través de los tiempos y
esto es algo muy importante a la hora de valorar las conductas de
otras épocas.
Nos han explicado que los
pueblos bárbaros de la antigüedad se bautizaron en masa porque les
llegó la gracia de Dios o porque los evangelizadores tenían una
labia sorprendente. Pero no es cierto. Los pueblos bárbaros que
asolaron Europa a partir del siglo IV como los godos, los francos,
los germanos, los longobardos, los normandos
[6]
o los eslavos, se dejaron bautizar porque en
aquellos tiempos bautizarse significaba romanizarse y romanizarse
significaba pasar de ser bárbaros incultos a ser romanos cultos. Y
todos querían ser romanos, hasta el feroz Atila tuvo en su corte
poetas romanos y se murió sin conseguir una de sus mayores
aspiraciones, que era ser reconocido como romano.
No obstante, cuando aquellos
bárbaros se bautizaban no renunciaban en absoluto a sus creencias y
continuaban adorando a sus dioses a la vez que al Dios cristiano,
como muchos pueblos americanos continúan reverenciando a sus dioses
ancestrales al mismo tiempo que acuden a Misa los domingos. Y
además de no renunciar a sus creencias y a sus rituales, los
bárbaros se dejaban convencer por los misioneros cuando les
hablaban de un Cristo resucitado y triunfador de la muerte que
vendría sobre una nube con un séquito de ángeles a juzgar a los
vivos y a los muertos. Si la narración evangélica se hubiera
terminado en la crucifixión, la mayoría de los catecúmenos se
hubiera negado a admitir una religión con un dios tan débil y
sumiso.
Algo así es lo que sucedía en
los tiempos en los que se desarrolla nuestra historia, en los
tiempos de la familia Borgia. Las gentes venían evolucionando desde
aquellos bárbaros que un día invadieron la península italiana, y
una vez que se habían convertido en nobles y artistas se habían
refinado exteriormente, pero no habían perdido su admiración y su
entusiasmo por la fuerza, por la riqueza y por el poder. Esos eran
sus dioses, aunque también adorasen al Dios cristiano y a los de
las bellas artes y las letras. Un ejemplo vivo de esta dualidad es
el de Segismundo Malatesta, señor de Rímini, de quien el cronista
Burkhardt dijo que rara vez se han reunido en un solo individuo la
temeridad, la impiedad, el talento generoso y la cultura superior.
Es el perfil del déspota que afianza su poder sobre el pequeño
estado italiano, que somete por la fuerza y que sigue ostentando
poderío, porque lo único que no se perdona es la debilidad, el
estigma despreciado y execrado por todos.
En la Edad Media el poder es
heredado de Dios, pero en el Renacimiento el poder se gana y se
mantiene día a día y no lo consigue el que Dios designa, sino el
más capaz para la fuerza, la traición y el fraude, porque si se
consigue el poder se consigue también la impunidad. No es ya Dios
quien concede las cosas, sino uno mismo.
Hemos visto la ascensión y la
caída de Savonarola en poco tiempo. Maquiavelo explica muy bien los
motivos diciendo que cayó en desgracia cuando el pueblo dejó de
creerle, porque no tuvo medios para mantener firmes a los que le
habían creído ni para convencer a los que no le creían. No fue
capaz de hacer el milagro que todos esperaban y no supo mantener el
fraude. Dejó de ser un loco de Dios que embriagaba con su encendido
discurso para convertirse en un hijo de la iniquidad.
En la Edad Media la religión
marchaba acompañada de la moral, pero el Renacimiento pudo más que
la religión y la política se quedó sola con sus dos principios para
vencer, que eran la fuerza y la astucia. Porque el poder, que ya no
dimana de Dios, se conquista con los propios medios y eso supone
grandes dificultades para mantenerlo. Los que lo heredan pueden
contar con la fidelidad de los súbditos, mientras que los que se lo
ganan por sus méritos deben contar con las cualidades suficientes
para superar todas las trabas y eliminar a todos los que se opongan
a su ascenso, con lo que podrán alcanzar y mantener el poder, la
honra y la gloria.
A la hora de alcanzar ese
poder, esa honra y esa gloria, la reflexión moral y el
arrepentimiento quedan a un lado, porque los que lo alcanzan se
dispensan a sí mismos de responsabilidad moral. Eso les permite
firmar tratados y alianzas para romperlos cuando sea conveniente,
cambiar de partido cuando haya que hacerlo o recurrir a la
traición, a la calumnia o al veneno si hay que librarse de un
enemigo contumaz. Así es como se comportaron los grandes hombres
del Renacimiento como Fernando el Católico, Ludovico el Moro, César
Borgia, o Enrique VIII. Así fueron los papas renacentistas,
corruptos y mundanos, que dejando a un lado la religión
consiguieron restablecer la fuerza política y el prestigio de los
Estados Pontificios. Fueron grandes hombres de su tiempo y malos
vicarios de Cristo.
También conviene tener en
cuenta que lo que ahora consideramos atrocidades eran actos comunes
y frecuentes y que todos se educaban contemplándolos como algo
normal, habituándose a ellos desde niños como debieron habituarse
los niños Borgia. En aquella época, Roma era un campo de batalla
nocturno en el que se producían constantes asesinatos, traiciones,
ejecuciones y venganzas entre los asesinos a sueldo de las familias
y facciones que se disputaban el poder. Hemos visto luchar a los
Orsini contra los Colonna y veremos luchar a los Borgia contra los
vicarios de los Estados Pontificios. Los Farnesio, un apellido hoy
ilustre al que perteneció una reina española, Isabel de Farnesio,
eran entonces condottieri, mercenarios que luchaban por
dinero y enviaban sus mesnadas al que las pagase bien, sin
importarles la ética de la causa.
El nepotismo de los papas que
hemos comentado en el capítulo anterior era un mal necesario porque
era una de las pocas maneras de contar con alguien fiable dentro de
la tupida maraña de engaños, envidias y traiciones que formaban la
curia, el Colegio Cardenalicio y la corte papal.
Este nepotismo y la crueldad
de los príncipes hoy pueden parecernos execrables, pero en el
Renacimiento hombres tan ilustres como Leonardo, Tiziano o
Maquiavelo rindieron homenaje a personajes que no reconocieron a
nada ni a nadie superior a ellos y que no sintieron piedad ni
remordimiento. Maquiavelo describió en El Príncipe el
perfil ideal del príncipe renacentista, como Baltasar Castiglione
describió al noble en El Cortesano. El príncipe modélico
para aquella fase de la historia es César Borgia, aunque algunos
autores aseguran que la descripción del príncipe moderno coincide
con Fernando el Católico. Lo cierto es que el Príncipe que describe
es sin duda la clase de hombre que Italia necesitaba en aquellos
momentos, porque era el único capaz de hacer realidad el sueño de
Maquiavelo que fue después el de tantos italianos, unificar el país
bajo una sola cabeza. Y también es cierto que Maquiavelo encontró
precisamente en César Borgia lo que no conseguía encontrar en
Florencia, es decir, fuerza, entereza y seguridad. Florencia era
entonces un estado débil gobernado por un gobierno débil, pues
tenía tres carencias fundamentales: desconocía el verdadero papel
de la fuerza, desconocía, asimismo, los riesgos que entrañaba su
propia debilidad y se resistía a utilizar métodos contrarios a la
religión por temor al castigo de Dios. La política florentina era
excesivamente cautelosa, retrasaba las decisiones hasta el límite y
tenía la obsesión de mantenerse al margen de los conflictos,
jugando a todas las bandas para no decantarse por ninguna.
Maquiavelo vio en César
Borgia el polo opuesto a esta política blanda e insegura y eso le
hizo admirarle. Él encarnaba su ideal del príncipe que necesitaba
entonces un estado para crecer fuerte y poderoso, al socaire de
ataques exteriores. Sobre todo, el estado debía ser independiente y
no necesitar el apoyo constante de potencias externas, porque eso
suponía debilidad y necesidad de negociar. Este fue, precisamente,
uno de los puntales de la política del papa Borgia, que pretendió
unos estados eclesiásticos no solamente fuertes y poderosos, sino
independientes de poderes externos.
Maquiavelo analiza los
distintos modos de gobernar y distingue los nuevos territorios que
se conquistan con los propios ejércitos y la propia virtud. Entre
los que, sin haber nacido en cuna noble, se han convertido en
príncipes, cita a Moisés, a Ciro, a Rómulo y a Teseo. Los consejos
que Maquiavelo ofrece al príncipe modélico van encaminados a
conseguir la adhesión y la estima de sus súbditos, y entre sus
virtudes aparece la crueldad. Porque el cruel consigue sus
objetivos y el humanitario los pierde. Asegura que un príncipe no
debe preocuparse por tener fama de cruel puesto que es más seguro
ser temido que ser amado. Sin crueldad no se mantienen las tropas y
la piedad únicamente consigue rebeliones. Y sólo de los hombres de
esa especie se puede esperar la liberación de Italia de los
bárbaros y los extranjeros que la invaden y la amenazan.
Y la crueldad no es solamente
patrimonio del príncipe, sino del pueblo, muy dado a rendir culto
al vencedor y a destruir al vencido. Una cosa lleva a la
otra.

Nicolás Maquiavelo supo describir a la perfección el perfil del hombre de quien Italia podía esperar su liberación y su unificación. Un príncipe fuerte, poderoso, cruel, despiadado, capaz de defraudar y de traicionar cuando fuera preciso, capaz de crear y romper alianzas en los momentos necesarios. Un príncipe como César Borgia o, según algunos autores, como Fernando el Católico.
Tan sólo un príncipe cruel y
despiadado puede vencer a unos y a otros, porque no se trata
solamente de vencer al extranjero, sino al vecino, como ya
dijimos.
Hemos visto a Ludovico
Sforza, duque de Milán, llamar a Carlos VIII de Francia e invitarle
a invadir Nápoles para dirimir su disputa con los napolitanos.
Hemos visto a Savonarola incitar a las potencias extranjeras contra
el papa Borgia. Años después, Venecia firmó una alianza con el
nuevo rey de Francia, Luis XII, para invadir Milán.
Enterado de semejante pacto,
el duque de Milán incitó a los turcos a atacar Venecia. En
semejante caos, es lógico que los papas se preocuparan de
fortalecer sus territorios, en absoluto como vicarios de Dios, sino
como príncipes. Tener a los turcos cerca era el peligro supremo,
mucho peor que la amenaza de los franceses, los españoles o los
alemanes. El turco no era sólo un invasor, era un pagano.
Entre tantos hombres crueles
y poderosos destacó también una mujer, Catalina Sforza, hija
natural de Galeazzo María Sforza, el que fue hermano de Ludovico el
Moro de Milán y padre del sobrino destronado. Fue tachada de
virago cruelísima entre los numerosos tiranos que
gobernaron Romaña durante muchos años, hasta que César Borgia los
expulsó y recuperó los territorios papales.
Dicen que Catalina Sforza
trató, entre otras cosas, de envenenar al Papa enviándole una carta
apestada, es decir, una carta que había estado largo tiempo en
contacto con un enfermo de peste. No sabemos si es cierto, lo que
sí sabemos es la fama de malvada, brutal y guerrera de esta mujer.
Pero no era más que un subproducto de su época. Con apenas 10 años
la casaron con un sobrino del papa Sixto IV, Jerónimo Riario,
bestial e inhumano. Con apenas 13 años vio apuñalar a su padre
víctima de una conjura. Más tarde vio morir también apuñalado a su
segundo marido, cuyo cadáver fue después arrojado por una ventana.
Siendo ya viuda, tuvo también que ver cómo dos sacerdotes de Forli,
ciudad de la que era señora, asesinaban a su amante, al que el
pueblo al parecer odiaba. Si ella fue después despiadada y
violenta, no hizo más que acomodar su conducta al ambiente en el
que había crecido.
De ella se cuenta que se
vengó brutalmente no sólo en los asesinos de su esposo, sino en sus
familias, que mal podían ser culpables. Dicen que mandó torturar y
matar a los cabecillas y culpables de la sedición y que en el
tormento incluyó a sus mujeres y a sus hijos. La matanza alcanzó a
unas cuarenta personas y la venganza más atroz alcanzó a la esposa
y a los hijos pequeños del principal instigador de la rebelión, que
según cuentan fueron arrojados a un pozo erizado de espinos. Así
eran los tiempos y así eran las gentes.