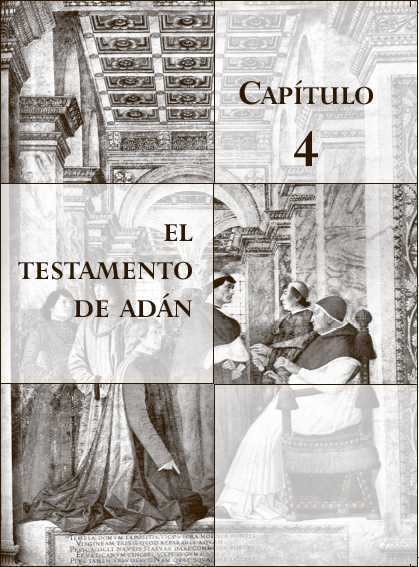Por el hecho de que todos ellos
fueran españoles parece que debería haber existido siempre una gran
concordia entre los Borgia y los Reyes Católicos, pero no siempre
fue así. No olvidemos que eran tiempos de alianzas y rupturas y que
tanto Fernando el Católico como César Borgia se llevaron la palma
histórica en lo que a cumplir con el modelo de príncipe
maquiavélico se refiere.
EL PODER DE LA MALEDICENCIA
A mediados del siglo XV España
no era todavía España, sino un conjunto de reinos que aún no habían
logrado unificarse. Uno de ellos, Aragón, tenía por heredero a un
buen mozo llamado Fernando. Otro de ellos, Castilla, tenía por
heredera a una hermosa niña llamada Juana. Pero los castellanos no
tenían tan claro que Juana fuera la verdadera heredera, porque su
padre, el rey Enrique IV, tenía fama de varias cosas, entre ellas
de impotente. Y si Enrique IV era impotente, como ya dijimos que en
aquellos tiempos no se había averiguado nada sobre las impotencias
psicológicas o selectivas y la impotencia se consideraba absoluta,
quedaba claro que Juana no podía ser hija del rey, sino de un tal
don Beltrán de la Cueva, valido real por más señas, que según
decían debía de haberse acostado con la reina. Para que el asunto
tomara mayor relevancia, a la princesa Juana se le dio el apodo de
Beltraneja y como la Beltraneja la conoce la
historia de España.
Unificar España significaba
unir los dos reinos, Castilla y Aragón, que en el siglo XV reunía
ya Cataluña, Valencia, Baleares y los reinos de Nápoles y las Dos
Sicilias. En cuanto a Castilla, reunía el resto de España excepto
Portugal, gobernado por parientes del rey de Castilla, y el reino
de Navarra que incluía Vasconia y estaba gobernado por familiares
del rey francés, aunque independientes de Francia. Faltaba, claro
está, el reino de Granada, al sudeste de Andalucía, aquella Granada
cuyos granos se propuso juntar uno a uno la Reina Católica con la
ferviente promesa de no mudarse de camisa mientras no los hubiera
reunido. Eso dice, al menos, la leyenda. En Granada reinaba la
dinastía nazarí.
Volviendo a la impotencia de
Enrique IV, si Juana no era realmente hija suya, no podía heredar
el trono de Castilla. Pero Enrique tenía una hermana, Isabel, que
sí podía heredarlo porque era legítima. Ya tenemos, por tanto, dos
pretendientes al trono de Castilla, tía y sobrina, siendo por
cierto Isabel madrina de Juana. Y para cada pretendiente un séquito
de partidarios dispuestos a luchar hasta la muerte por conseguir el
trono para su candidata. Al frente de los partidarios de Isabel, el
arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña. Al frente de los
partidarios de Juana, Pedro López de Mendoza, obispo de Sigüenza e
hijo del marqués de Santillana, el de las serranillas.
Cuando Juana cumplió los dos
meses fue proclamada heredera de la Corona de Castilla. Todavía no
habían surgido las maledicencias cortesanas que la consideraron
ilegítima, pero no tardaron. Parece que el primero que se atrevió a
sospechar fue precisamente el privado del rey Enrique, su consejero
y amigo el marqués de Villena, Juan de Pacheco. Este caballero, que
junto con la nobleza, el clero y las cortes había jurado heredera a
la princesa, declaró ante notario que deseaba anular su juramento,
porque Juana no tenía derecho a heredar el trono.
Aquello suponía, ni más ni
menos, que una rebelión contra el soberano Enrique IV, según cuenta
el historiador Manuel Fernández Álvarez, por celos y
envidias.
La historia de todos los
países y de todas las personas está, desgraciadamente, plagada de
acciones destructivas llevadas a cabo por personajes carcomidos por
la envidia o los celos. El rey Enrique, que tenía un carácter
inmaduro e inestable, había depositado su confianza y su aprecio en
otros cortesanos y había retirado a Juan de Pacheco su carácter de
valido. Había dejado de considerarle indispensable y ahora pedía
consejo a otros, entre los cuales destacaba aquel don Beltrán de la
Cueva, que había sido ascendido a conde de Ledesma e incluso se le
había prometido el Maestrazgo de Santiago. La venganza, como vemos,
de Juan de Pacheco fue tan terrible y tal fue el poder de la
maledicencia que la historia conoce hoy a Enrique IV de Castilla
como Enrique IV el Impotente, con mayúsculas, a Juana de Castilla
como Juana la Beltraneja, a don Beltrán de la Cueva como el amante
de la reina y, a la reina Juana de Portugal, como la reina
adúltera.
Pero la venganza del marqués
de Villena no se consumó con su exclusiva participación, sino que
también contribuyó el mismo rey con sus desatinos, porque hasta
entonces no había tenido hijos y de repente apareció Juana,
heredera del trono, y acto seguido el rey dedicaba su fervor y su
afecto a don Beltrán de la Cueva, hasta el punto de concederle
posesiones que pertenecían por derecho a la princesa Isabel. El de
Villena bien supo sacar partido de los errores que cometió el rey
para depositar a tiempo la semilla de la rebelión que no tardaría
en florecer, tan pronto como el rey debilitase su poder a base
cometer nuevos errores, uno de los más graves fue, desde luego, el
dar pie a las murmuraciones que indudablemente se habían de
producir ante tanto favor como estaba otorgando a don Beltrán. Hubo
quien opinó que el rey estaba pagando al de la Cueva el favor de
haberle dado una hija para solucionar sus problemas de
sucesión.
En 1464, la nobleza se rebeló
y publicó un manifiesto en el que expresaba su desacuerdo ante dos
cuestiones. La primera era la falta de carácter del rey, que había
perdido la voluntad en manos del valido don Beltrán. La segunda era
la ilegitimidad de la princesa heredera. Ante tamaña ofensa, los
consejeros del rey le recomendaron actuar con dureza y sofocar
aquella revuelta incipiente, pero Enrique IV era pacifista y no
estaba dispuesto a hacer correr sangre humana por mucho que se lo
aconsejase su mismo confesor.
En el capítulo anterior
explicamos las características del hombre renacentista y dijimos
que lo único que no se perdonaba, el peor baldón que podía caerle a
un hombre era mostrar debilidad. Si el rey hubiera mandado ejecutar
a los revoltosos seguramente hoy no le conoceríamos como Enrique el
Impotente y la reina de Castilla hubiera sido Juana y no Isabel.
Pero era pacífico y su buen hacer se tomó por mansedumbre y
debilidad, los peores pecados.
El rey no quiso luchar, sino
negociar. La Liga de los nobles exigió que nombrase heredero del
trono al infante Alfonso, su hermano. Enrique aceptó con la
condición de que Alfonso se casara con Juana, para no dejarla sin
reino. Esto parece garantía de que verdaderamente era hija suya.
Los nobles aceptaron y después, como se solían hacer entonces las
cosas, se levantaron en armas al grito de «¡Castilla con el rey don
Alfonso!», ya ni siquiera infante, sino rey. La revuelta no
solamente cambiaba al heredero, sino que destronaba al
monarca.
Pero la mano que rige la
Historia había decidido otra cosa. El 5 de julio de 1468 Alfonso
murió de fiebres, de cualquiera de aquellas infecciones que sufrían
las gentes durante los veranos debidas al calor, a los mosquitos, a
la contaminación de las aguas o al mal estado de los alimentos. El
rey Enrique, deseoso de concordia, aprovechó el duelo para
establecer la paz.
Paz, desde luego, pero una
paz provechosa para Isabel, porque entonces se pudo dirigir a su
hermanastro Enrique y presentarse a él como heredera del trono de
Castilla. A cambio, no habría guerra. Es de notar que, para evitar
la guerra, Enrique IV había tenido antes que rechazar el consejo
del obispo López Barrientos, y ahora Isabel dejaba de lado el
consejo de otro obispo, Carrillo, prefiriendo negociar. Y es que
aquellos clérigos llevaban todos la cruz en una mano y la ballesta
en la otra, pero preferían utilizar la ballesta antes que la
cruz.
Las cosas se desarrollaron de
manera que Isabel se vio convertida en Princesa de Asturias, futura
reina de Castilla, pero todavía le quedaba una lucha y era
desprenderse del marido que su hermano el rey le tenía preparado,
Alfonso V de Portugal. Ella prefería, por numerosas razones, al
príncipe heredero de Aragón, que además era rey de Sicilia y que,
pese a tener unos meses de edad menos que Isabel, que andaba por
los 18, parecía un hombre experimentado, pues constaba que ayudaba
a su padre el rey Juan II de Aragón en los negocios del reino y que
era ya padre precoz de dos hijos naturales. De momento, era el
mejor candidato a la mano de Isabel.
UNA SOLUCIÓN MUY SOCORRIDA
Hemos dicho que Fernando era
el mejor candidato a la mano de Isabel, pero no hemos dicho para
quién. Lo era para ella, porque necesitaba un apoyo muy fuerte e
independiente para triunfar en aquella querella larvada que todavía
existía respecto a la sucesión en el trono castellano. Lo era para
Juan II de Aragón, a quien una unión con Castilla iba a beneficiar
extraordinariamente frente a los problemas que le daba Francia y
las reyertas de los catalanes, que venían luchando entre sí desde
hacía tiempo.
Pero no era el mejor candidato
para el rey Enrique IV, quien consideraba que Fernando no era trigo
limpio (¿quién lo era entonces?) y ya dijimos que su candidato era
el portugués. Y menos aún lo era para los partidarios de la
Beltraneja, que todavía mantenían el rescoldo esperando que un
error de Isabel la erradicara de la línea sucesoria a Castilla.
Finalmente, Fernando de Aragón tampoco era un buen candidato para
el entonces papa, Pablo II. Y esto era lo más complicado, porque
Isabel y Fernando eran parientes en tercer grado de consanguinidad
y su matrimonio requería imperativamente una bula de dispensa
emitida por el papa.
El Papa, aquel que ayudó en su
día a Pedro Luis Borgia a huir a Valencia y que luego murió de un
atracón de melones, se negaba a conceder la dispensa, accediendo a
las presiones del rey de Castilla, quien al fin y al cabo era el
monarca reinante y mantenía con él muy buenas relaciones. Todo se
ponía en contra. Como el rey no se fiaba de su hermana, la puso
bajo la estrecha vigilancia del marqués de Villena.
Pero como pasa en las novelas
de amor con final feliz, siempre aparece una persona o una
circunstancia que soluciona las cosas y aquella persona fue el
arzobispo Carrillo. Aprovechando una ausencia de su hermano,
Isabel, con ayuda del obispo, logró escapar a la vigilancia del
marqués de Villena y corrió a refugiarse en Valladolid, donde se
pudo encontrar, por fin, con su pretendiente que hasta allí había
llegado disfrazado y aprovechando las sombras de la noche. Era el
18 de octubre de 1469 y los dos primos, seguramente ya enamorados
ante tales dificultades, se disponían a casarse en secreto.
Pero había una pega. Antes de
la ceremonia de la boda era indispensable que el sacerdote leyese
en voz alta y ante la concurrencia la bula de dispensa emitida por
el papa. No había bula y había que casarse.
Entonces el arzobispo Carrillo
recurrió a la solución más fácil. Falsificar la bula. Falsificar
una bula papal no era ningún delito, solamente dejaba la ceremonia
sin efecto, pero eso era algo a considerar después. En aquella
época falsificar un documento era algo tan habitual que raro era el
monasterio en el que no existía alguna cédula, carta o acreditación
falsificadas.
Al lado de todas estas
falsificaciones, falsificar una simple bula de dispensa matrimonial
no tenía mayor misterio ni mayor importancia. Lo que importaba era
la finalidad. Para Isabel y Fernando el fin era legítimo, había que
unir Castilla con Aragón, previo conseguir el trono de Castilla
para ella. Una vez salvado aquel pequeño obstáculo, se
casaron en la fecha indicada.
LAS FALSIFICACIONES MEDIEVALES
En la Edad Media,
se falsificaban documentos con diversos fines, pero como es natural
el más abundante era el fin económico. Recordemos la Donación de
Constantino, falsificada por la curia en el siglo VIII y que los
papas esgrimieron hasta que se demostró su falsía, ya en el XV. Si
echamos un vistazo a los documentos que circulaban en los círculos
eclesiásticos del siglo IV, podemos encontrar falsificaciones
encaminadas a otro fin que el económico, dirigidas más bien, como
dice Julio Caro Baroja, «a nutrir y aumentar la piedad». Existen
cartas espurias cruzadas entre San Pablo y Séneca, otras escritas
por la Virgen María y otra carta firmada por el mismísimo Jesús de
Nazaret, dirigida al rey de Edesa.
Los copistas de los monasterios medievales falsificaron todos los documentos que creyeron necesario falsificar, incluyendo la interpolación de un pasaje en una obra del historiador judío Flavio Josefo, en el que se menciona la existencia de Jesús y se indica que era hijo de Dios. De esta falsificación dijo Voltaire que se había hecho con intención piadosa. No todo era interés económico.
Julio Caro Baroja afirma que a partir del siglo VIII se crearon cartularios en la mayoría de los monasterios con documentos falsificados que acreditaban privilegios, derechos de propiedad, exenciones de tributos, etc., sobre todo si había polémica acerca del caso. Las falsificaciones eran tan habituales en la Edad Media que incluso hay cartas del papa Nicolás I dirigidas al emperador Miguel III de Bizancio quejándose de la cantidad de cartas pontificias falsificadas que circulaban por Oriente. En el siglo IX, durante la Querella de las imágenes, por ejemplo, la emperatriz Teodora no tuvo ningún empacho en falsificar un escrito de San Basilio en el que el santo recomendaba honrar y besar las imágenes de la Virgen y los santos. Eso le sirvió para restituir el culto a las imágenes, que estaba prohibido hasta entonces en Bizancio.
Los copistas de los monasterios medievales falsificaron todos los documentos que creyeron necesario falsificar, incluyendo la interpolación de un pasaje en una obra del historiador judío Flavio Josefo, en el que se menciona la existencia de Jesús y se indica que era hijo de Dios. De esta falsificación dijo Voltaire que se había hecho con intención piadosa. No todo era interés económico.
Julio Caro Baroja afirma que a partir del siglo VIII se crearon cartularios en la mayoría de los monasterios con documentos falsificados que acreditaban privilegios, derechos de propiedad, exenciones de tributos, etc., sobre todo si había polémica acerca del caso. Las falsificaciones eran tan habituales en la Edad Media que incluso hay cartas del papa Nicolás I dirigidas al emperador Miguel III de Bizancio quejándose de la cantidad de cartas pontificias falsificadas que circulaban por Oriente. En el siglo IX, durante la Querella de las imágenes, por ejemplo, la emperatriz Teodora no tuvo ningún empacho en falsificar un escrito de San Basilio en el que el santo recomendaba honrar y besar las imágenes de la Virgen y los santos. Eso le sirvió para restituir el culto a las imágenes, que estaba prohibido hasta entonces en Bizancio.
Pero no vayamos a creer que el
arzobispo Carrillo les había casado gratuitamente exponiéndose a la
excomunión si el papa se enteraba de que había falsificado la bula.
Para evitarlo, no la falsificó con la fecha de 1469, sino con fecha
de cinco años atrás, del 28 de mayo de 1464, cuando el pontífice
era Pío II, que como llevaba 5 años muerto no iba a protestar.
Antes de la ceremonia ya les hizo prometer que no emprenderían el
gobierno sin contar con él, que no harían nada sin su consejo; es
decir, se aseguró un gobierno tripartito creyendo ingenuamente que
podría manipular a su gusto a aquellos dos jovenzuelos inexpertos.
Y ya puestos a pedir, el arzobispo Carrillo solicitó también el
señorío de la villa de Atienza para Troilo Carrillo, su hijo
natural.
Cuenta Manuel Fernández
Álvarez que la noche del 19 al 20 de octubre se consumó el
matrimonio, algo que había que demostrar ante jueces, regidores y
caballeros, quienes debían comprobar, mediante la exposición de las
marcas de virginidad en el camisón o en las sábanas de la
desposada, que el marido había cumplido su papel y que la pareja
podría tener hijos. Se aireó la sábana al son de trompetas y
atabales y la curiosearon todos los espectadores que abarrotaban la
sala. Esta ceremonia se mantiene hoy en día en las bodas gitanas,
pero con otro objetivo; la novia debe «sacarse el pañuelo», es
decir, demostrar con un pañuelo manchado que llegó virgen al tálamo
nupcial.
DE CÓMO LO FALSO SE CONVIRTIÓ EN VERDADERO
Isabel y Fernando formaron,
pues, un matrimonio falso de reyes falsos basados en una premisa
falsa, que era la ilegitimidad de Juana al trono de Castilla.
Pero en aquellos tiempos ya
hemos visto que las falsificaciones había que demostrarlas y que a
veces se tardaba siglos en conseguirlo. No había pruebas de carbono
14 ni de ADN que avalasen los procesos.
Lo primero que hizo el rey
Enrique IV de Castilla cuando se enteró del matrimonio fue
desheredar a su hermana y eliminarla de la línea sucesoria al
trono, acusándola en primer lugar de haber faltado a su compromiso,
pues su reconocimiento como heredera suponía la obligación de
casarse con quien su hermano le indicase; en segundo lugar, la
acusó de haber falsificado la bula de dispensa, porque a él le
constaba que el papa Pablo II se la había negado. Precisamente,
para asegurarse, él había conseguido de ese papa una bula de
dispensa para casar a Isabel con Alfonso de Portugal, que también
era pariente. Si el papa había emitido una bula para un matrimonio
era imposible que la hubiese emitido para el otro. Pero Isabel
había aprendido muy bien que la mejor defensa es la negación y su
táctica fue siempre negar o dar la callada por respuesta.
Manuel Fernández Álvarez cita
un escrito de Isabel, fechado en 1471 cuando ya había nacido su
primera hija, en el que responde a la acusación de su hermano, que
dice: «Cuanto a lo que su merced dice que yo me casé sin
dispensación, a esto non conviene larga respuesta». No convenía
respuesta ni larga ni corta. Y cuando el monarca insistió, ella le
contestó: «Su señoría no es juez deste caso».
Ella estaba a bien con su
conciencia y tenía la seguridad de que era a ella a quien
correspondía el título de Princesa de Asturias y no a su sobrina
Juana, pues estaba convencida de que la reina Juana de Portugal la
había concebido fuera del matrimonio.
No le convenía responder y no
respondió hasta que llegó el segundo personaje que vino a
solucionar definitivamente la cuestión y a convertir lo falso en
verdadero, Rodrigo Borgia.

Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos se casaron en secreto y con una bula de dispensa papal falsificada, recibiendo finalmente la dispensa dos años después, cuando ya había nacido su hija mayor. El objetivo de aquel matrimonio precipitado y falsificado fue la consolidación de los derechos de Isabel al trono de Castilla y la unificación de los reinos de España.
En 1471, cuando todavía era
cardenal, Rodrigo Borgia llegó a España con una varita mágica en la
mano, la dispensa papal para el matrimonio de Isabel y Fernando. Y
aquella vez, auténtica. Rodrigo la había conseguido de otro papa
más proclive a aquella unión, Sixto IV. Tampoco hay que creer que
el nuevo papa concediera la bula de forma gratuita solamente porque
Isabel se sintiera en pecado mortal viviendo en concubinato. En
realidad, Sixto IV se había embarcado en una de aquellas cruzadas
contra el turco que tanto preocuparon a los papas que no acababan
de darse cuenta de que ya había comenzado el Renacimiento y que
tenían que gastar el dinero en arte y no en guerras religiosas.
Sixto IV se había quedado sin fondos probablemente por los
derroches de su manirroto sobrino el cardenal Pedro Riario, y para
conseguir dinero para su cruzada no tuvo inconveniente en otorgar
la bula para el matrimonio de Isabel y Fernando, y al mismo tiempo
conceder un capello cardenalicio a uno de los muchos
aspirantes españoles al Santo Colegio. Con esas dos prebendas llegó
Rodrigo Borgia a España, dispuesto a conseguir su objetivo.
Lo consiguió, como no podía
ser menos. Primero, obtuvo del rey de Aragón, Juan II, dinero y
hombres para la cruzada. Después visitó al obispo Mendoza, con el
que se entendió bastante bien, hasta el punto de que logró
convencerle para la causa de Isabel. Recordemos que Pedro López de
Mendoza era partidario de la Beltraneja y que, en aquellas fechas y
dada la boda irregular de su hermana, Enrique IV todavía no había
decidido a cual de las dos dejar el trono a su muerte. Pero el
obispo Mendoza era un vividor y se debió compenetrar con Rodrigo.
Una vez que el vicecanciller Borgia le convenció se convirtió en
consejero de los Reyes Católicos habiendo recibido, naturalmente,
la prebenda esperada, que era el capello cardenalicio.
Recordemos también que cuando se llamó cardenal Mendoza, el pueblo
castellano llamó a sus hijos naturales «los bellos pecados del
cardenal». Eso, a sus hijos. A él, muchos le llamaron «El tercer
rey», por ser el consejero de los Reyes.
No sabemos lo que Rodrigo
prometió al influyente marqués de Villena, pero logró convencerle
para que reconciliara a Enrique IV con Isabel y Fernando, para que
aceptara su matrimonio, finalmente santificado, y para que la
designase heredera de Castilla. Lo que sí sabemos es que el
pedigüeño Carrillo, que había falsificado la bula y se había
avenido a casar a los futuros Reyes Católicos a cambio de
participar en el gobierno, se debió de sentir burlado cuando vio
que el preciado capello cardenalicio no era para él, sino
para su enemigo y oponente el obispo Mendoza. Él mismo confesó al
cardenal Borgia que había falsificado la bula para poder casar a
los príncipes. Pero Rodrigo tenía que resarcir a Mendoza de alguna
manera de la pérdida de la causa de la Beltraneja o lo que es
igual, tenía que darle algo a cambio de lo que hoy llamaríamos
«transfuguismo». Ya hemos visto cómo eran aquellos tiempos
cambiantes en que los ideales y la palabra dada se volatilizaban
ante una concesión.
También sabemos que todas las
gestiones de Rodrigo en España para conseguir fondos no sirvieron
para la cruzada, porque cuando regresó a Roma, el papa Sixto IV se
había embarcado en la construcción de la capilla que llevaría su
nombre, Sixtina, y se desentendió de los problemas con el turco, de
lo cual no podemos por menos que congratularnos. En vez de dejar
una triste memoria de muertos y destrucción, dejó un bello
monumento.
De todos estos tratados ha
quedado una duda para la historia. La reconciliación entre Enrique
IV y la pareja Isabel y Fernando se llevó a cabo durante un gran
banquete que se celebró en Segovia, en la Navidad de 1474. Según
unos autores, al final de ese banquete el rey sufrió un fuerte
ataque hepático que terminó llevándole a la muerte y se preguntan
si Fernando de Aragón tuvo algo que ver con aquel ataque y con
aquella muerte tan oportuna.
Otros autores, como Manuel
Fernández Álvarez, narran la oposición del marqués de Villena, a
pesar de su previa aceptación, a que Enrique IV se llegase a
reconciliar con su hermana, llegando incluso a aconsejarle que
prendiese a ambos y que se deshiciese de ellos por considerarlos
una amenaza para su trono. Afortunadamente, el rey no le hizo caso,
aunque como tornadizo que era, en aquella época había vuelto a la
amistad con el Marqués, pero quiso la suerte que éste muriera en
octubre de 1474 de una de aquellas misteriosas y desconocidas
fiebres que aquejaban, a veces oportunamente, a los mortales
grandes y chicos. Según este autor, el mismo rey Enrique murió a
finales de ese año, el 12 de diciembre, de forma repentina al
regresar de una cacería.
Fuera cual fuera la causa de
su muerte, al día siguiente media Castilla aclamaba a los nuevos
soberanos Isabel y Fernando. La otra media aclamaba a Juana la
Beltraneja. Se avecinaba una contienda tras la cual, como ya
sabemos, ambos fueron proclamados reyes de Castilla. Eso sí, ella
primero y él después, cosa que parece que escoció al rey
Fernando.
¡EA, JUDÍOS, A ENFARDELAR!
Los Reyes Católicos hicieron
muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Unificar y enriquecer
España y alentar el viaje de Colón fueron las mejores. Crear un
tribunal de la Inquisición, independiente de Roma y bajo el control
de la Corona para luchar contra los judíos y mudéjares no
convertidos y expulsarlos, las peores. Hay autores que mencionan la
palabra «debate» cuando se trata del tema de la Inquisición y de la
expulsión de judíos y moriscos. No hay debate. Fue una atrocidad de
la que España todavía se está arrepintiendo. El mismo Fernando,
gran estadista y estratega, nunca estuvo de acuerdo con semejante
disparate, pero en Isabel pudo más la superstición y la ceguera
religiosa que el sentido común.
La Iglesia venía alentando
desde el siglo IV la santa ira contra los infieles, sobre todo
contra aquellos que teniendo tan cerca el verdadero rostro de Dios
se negaban a verlo. Estos eran, naturalmente, los judíos. Porque el
cristianismo empezó siendo una secta judía que se desprendió del
lastre del judaísmo tan pronto como sus dirigentes, San Pablo el
primero, se dieron cuenta de que había muchos más gentiles que
judíos dispuestos a bautizarse y de que era mucho más fácil
convertir a un gentil que a un judío, entre otras cosas porque para
un judío la religión cristiana es blasfema, desde el momento en que
parte de que Dios tuvo un hijo de carne y hueso. La mejor manera de
demonizar a los judíos fue convertirlos en asesinos de Cristo, sin
pensar que el mismo Cristo, su familia y sus apóstoles fueron antes
que nada judíos que practicaron el judaísmo, guardaron la Pascua y
el Sabat, circuncidaron a los varones y cantaron los Salmos.
En 1963, pocos días antes de
su muerte por la que el mundo entero lloró, por la que la bandera
de la ONU ondeó a media asta y por la que se condolieron y oraron
las comunidades judías, islámicas y budistas, el papa Juan XXIII,
llamado Juan el Bueno, redactó una impresionante oración de
arrepentimiento en la que reconoció la marca de Caín que la Iglesia
llevó durante siglos sobre su frente por los crímenes cometidos
contra el pueblo judío, y en la que pidió perdón por la injusta
maldición que pronunció contra los judíos, así como por haber
vuelto a crucificar, en la carne del hermano, al vástago por
excelencia del pueblo elegido, Jesús, hijo del Dios de los judíos y
judío según la carne.
Por otro lado, todos sabemos
que la Iglesia ha estado siempre en contra de la ciencia, porque la
ciencia tiene verdades opuestas y excluyentes a las verdades
religiosas de las Escrituras. Su inmovilismo secular la ha llevado
siempre a oponerse a los descubrimientos científicos,y cuando ha
tenido poder la Inquisición se ha ocupado de reprimir, ocultar y
borrar la huella de la ciencia. Cuando ha dejado de tenerlo, se ha
venido oponiendo con recomendaciones, interpretaciones
pseudocientíficas y amenazas en un intento por sostener lo
insostenible, que es la preponderancia del espíritu sobre la carne
y el predominio de la fe sobre el entendimiento.
En el siglo XV, los frailes
dominicos y franciscanos españoles se habían separado
ideológicamente de sus hermanos de Oxford o París, con su claro
rechazo a la actividad intelectual y a la ciencia. Los más cerrados
habitaban precisamente en el reino de Aragón. Por tanto, la
actividad científica y técnica llegó a ser monopolio de los judíos
y de los musulmanes,y posteriormente de los conversos, mientras que
los cristianos se reservaron la devoción y el seguimiento sin
fisuras de las enseñanzas de la Escolástica.
Cómo se llegó a esa situación
es algo que se puede presumir tras el análisis de algunos de los
textos religiosos más influyentes de la época, como La
imitación de Cristo, que dice «porque trabajar es grande
miseria para el hombre devoto», o «nunca leas, ¡ay de aquellos que
quieren aprender de los hombres», explicando seguidamente cuál es
la verdadera ciencia y cuáles son las razones de la verdad eterna.
De hombres de enorme penetración ideológica, como Francisco Ximenis
o Eximenis, un franciscano que desplegó una amplia actividad
literaria en Barcelona y Valencia, podemos leer trabajos en los que
pone al cristiano en guardia contra el estudio de la Aritmética y
la Geometría, por el peligro de caer en la herejía mahometana
[10]
. Mientras, otro franciscano inglés, Roger
Bacon, postulaba la teoría de la ciencia y exponía los dos caminos
posibles que conducen al conocimiento: el argumento y el
experimento, mientras los religiosos de Oxford, París y Padua
convertían a los libros de física de Aristóteles en el punto de
partida de un pensamiento creador que llegó hasta Galileo, el
dominico español fray Vicente Ferrer condenaba a Aristóteles y a
Platón al infierno y se burlaba de los escritos de aquellos sabios
griegos que se enfrentaban a las Escrituras. Y para todo el que se
apartase de tan santas directrices estaba, como sabemos, la Santa
Inquisición, creada para velar por la ortodoxia y por la fe. Una
Inquisición que cometió tales crímenes que el mismo papa Sixto IV
tuvo que protestar contra la injusticia y la arbitrariedad de los
inquisidores españoles
[11]
.
Las continuas tropelías que
los piadosos cristianos cometían contra judíos y mudéjares impulsó
a muchos de ellos a convertirse o, al menos, a hacer como que se
convertían con el fin de preservar sus bienes y su integridad
física. Pero la conversión no fue gratuita, sino que supuso también
la ruptura de los conversos con la ciencia y la técnica, ya que
antes de bautizarse debían recibir las enseñanzas cristianas que
les obligaban a negar ciegamente todo lo que habían antes
aprendido.
Así perdió España en ciencia y
técnica y ganó en magia, porque los médicos y científicos que
quedaron, a falta de conocimientos técnicos, utilizaban artes
mágicas y hechizos, sólo que en vez de llamarse amuletos se
llamaban escapularios y en vez de llamarse conjuros se llamaban
oraciones. Y así se deterioró la grandeza de la recuperación del
reino de Granada de manos de los moros. Los Reyes Católicos,
después de liberar España de los musulmanes, decidieron liberarla
de los judíos y en marzo de 1492 publicaron un decreto que inspiró
a los compositores populares la coplilla: «¡Ea, judíos, a
enfardelar, que los Reyes os mandan que paséis la mar!».
Los moros y los mudéjares,
aquellos musulmanes que habían vivido entre los cristianos
practicando su religión en tiempos de mayor tolerancia, partieron
para África. Hoy podemos encontrar a sus descendientes en el barrio
de los Andaluces de Fez, en Marruecos. Pero los judíos realizaron
una nueva diáspora dispersándose por el mundo, porque todavía no
habían recuperado su patria en Israel.
Muchos de sus descendientes
hablan hoy un precioso castellano conservado de boca en boca. Son
los sefardíes, y podemos encontrarlos en cualquier lugar del mundo.
Los más cultos fueron acogidos por países tolerantes y
progresistas, que no confundían la religión con la ciencia ni
temían el contagio de la herejía.
Uno de esos países fue,
naturalmente, Italia. El papa Borgia, que siempre fue tolerante y
progresista, acogió a todos los que se lo demandaron y esta actitud
echó el primer borrón en sus relaciones con los Reyes Católicos,
especialmente con Isabel, que fue la instigadora de la expulsión.
300.000 judíos y «marranos» (conversos de cuya conversión se
albergaban dudas) dicen que se refugiaron en Italia. Parece una
cifra excesivamente elevada, pero lo que sí es cierto es que el
embajador de los Reyes Católicos, Diego López de Haro, protestó de
esta acogida, y pidió en nombre de sus señores que no se les
tolerase.
Pero el Papa sabía lo que
hacía. En Roma, los judíos no constituían peligro alguno de
contagio herético, sino que eran recibidos con tolerancia. Además,
si miramos hacia atrás, podemos comprobar que los médicos
medievales más conocidos en España, aparte de Arnau de Vilanova y
San Alberto Magno, fueron Averroes y Avicena, ambos musulmanes, y
Maimónides, judío. Precisamente fueron los musulmanes los que
devolvieron a Europa todo el saber de los antiguos clásicos, que
había quedado arrinconado en Siria y en Mesopotamia, mientras que
en Europa reinaban la barbarie y la incultura; pero antes de
devolverlo, los musulmanes lo recibieron de judíos y cristianos
eruditos. Y el papa Borgia debía de saberlo, porque se quedó con
uno de los mejores médicos de entre los expulsados de España, Bonet
de Latés.
Sin embargo, antes de que las
relaciones se deterioraran el papa Borgia accedió a una nueva
demanda española.
EN BUSCA DE PRESTE JUAN
Una de las más bellas e
ingenuas falsificaciones medievales fue La carta de Preste
Juan, un documento del siglo XII que redactó un sacerdote de
Maguncia con la intención de dar al mundo cristiano una esperanza
frente al avance inexorable de los musulmanes. Preste Juan era,
según la leyenda que circuló por entonces, un rey fabuloso que
vivía allende los océanos en un palacio de amatista y cristal, en
el que guardaba los tesoros de Golconda y donde dominaba a los
pigmeos, a las amazonas y a los cinocéfalos. Además de todas estas
maravillas, Preste Juan gobernaba a las serpientes que guardaban el
país de las especias. Era, para más señas, descendiente de los
Reyes Magos.
Ya hemos hablado del
pensamiento mágico que dominaba entonces la inteligencia humana y
nadie puso en duda la existencia de Preste Juan. El motivo de su
creación fue la necesidad de tener un aliado fuerte en las tierras
por las que avanzaba el Islam, quien hiciera retroceder con su
magia y su poder a los turcos y a los sarracenos. Y cuando el mundo
cristiano oyó hablar de un jefe mongol, Gengis Khan, que había
vencido a las hordas musulmanas, nadie tuvo la menor duda de que se
trataba si no del mismísimo Preste Juan, al menos de un
descendiente suyo.
Se sabía de la existencia de
un rey de la China de origen mongol, conocido como el Gran Khan
[12]
, por los relatos de Marco Polo y otros
comerciantes venecianos y genoveses que tenían libre acceso a la
compra y venta de productos orientales por la ruta de la seda y de
las especias. En el siglo XV, los europeos seguían convencidos de
que el Gran Khan de la Tartaria continuaba reinando en aquellos
fabulosos países orientales, China y Japón, a los que entonces se
llamaba Catay y Cipango. Y en su busca decidió partir un buen día
un navegante genovés de familia comerciante, un tal Cristóbal
Colón, que todavía no se había enterado de que en China ya no
gobernaban los mongoles, sino la dinastía de los Ming, que habían
destronado al Gran Khan en 1368.
Por estudios y referencias que
había tenido Colón de navegantes y sabios cristianos, judíos y
musulmanes, se había formado una clara idea de la posibilidad de
acceder a aquellas fabulosas tierras donde se producían la seda y
las especias, pero sin atravesar el Mediterráneo y toda Asia, sino
por el oeste, atravesando el Atlántico.
En 1484 vemos a Colón en
Lisboa, tratando de atraer a su causa al rey de Portugal, Juan II,
pero sin conseguirlo. Los portugueses eran los mejores navegantes
de la época y los que mejor conocían el Atlántico, pues lo habían
recorrido hacia el Sur, descubriendo todo el continente africano.
Incluso, cuando navegaban hacia el Sur, se habían encontrado con
unos temibles vientos llamados alisios contra los que no era
posible luchar en aquellos tiempos de navegación a vela, y que
hacían necesario dar un rodeo hacia el Oeste, separándose de las
costas africanas para después regresar hacia el Este, de nuevo
hacia las costas de África, una vez sobrepasada el área en la que
giraban aquellos terribles vientos. El portugués Bartolomé Díaz
había conseguido llegar hasta el límite sur del continente
africano, doblar el cabo de Buena Esperanza y, navegando hacia el
Este, alcanzar el océano Índico y llegar a la India sin necesidad
de viajar en caravana por tierra.
Los citados vientos alisios y
las corrientes forman un enorme remolino entre la costa occidental
de África y la costa oriental de América del Sur, y en su centro
hay una zona de calma y difícil navegación conocida entonces como
el Mar de los Sargazos por las enormes cantidades de algas que lo
pueblan y que dieron lugar a numerosas leyendas acerca de monstruos
marinos, sirenas y tritones que amenazaban a los navegantes, por lo
que nadie se aventuraba más allá de lo conocido si no era bordeando
la costa.
Mucho antes los portugueses,
con la colaboración inestimable de Enrique el Navegante, hijo del
rey de Portugal Juan I, habían redescubierto las islas Azores,
Madeira y Canarias, redescubierto porque ya se conocían en la
Antigüedad. El reconocimiento de la posesión de las islas dio lugar
a un litigio entre Portugal y Castilla, pues Portugal las reclamaba
todas, pero Castilla insistía en sus derechos sobre las
Canarias.

Los alisios y las corrientes forman un remolino que obligaba a los barcos portugueses a desplazarse al Oeste antes de continuar su ruta hacia el sur de África. El desplazamiento probablemente les hizo avistar tierra en alguna ocasión, dado que los aproximaba a las costas de América del Sur.
Y como en aquellos tiempos,
todavía se creía cierta otra falsificación, la Donación de
Constantino, fueron los papas quienes tuvieron que decidir a
cuál de los dos reinos se concedía la soberanía sobre las islas en
litigio. Una bula del papa Nicolás V y otra del primer papa Borgia,
Calixto III, dieron la razón a Castilla, quedando por tanto Madeira
y Azores en posesión portuguesa, y Canarias en posesión castellana.
Además de las islas, Portugal se reservaba el predominio sobre la
costa africana desde el cabo Bojador hasta el sur.
Otro de los litigios que
habían tenido Portugal y Castilla se debió a la sucesión del trono
castellano a la muerte de Enrique I el Impotente, que ya hemos
dicho que ocupó Isabel la Católica por considerar a la Beltraneja
ilegítima. Pero la Beltraneja tenía intenciones, como también
dijimos, de casarse con Alfonso V de Portugal, aquel pretendiente
que Isabel rechazó para casarse con Fernando de Aragón, y si Juana
era capaz de renunciar al trono de Castilla, Alfonso no lo tenía
tan claro. Le habían quitado la novia y le habían quitado el trono.
En 1471 se inició una guerra que duró 8 años y que terminó con un
convenio. Isabel y Fernando ganaron dos batallas importantes, y
finalmente, como correspondía a príncipes modernos, todos
convinieron en abandonar las armas y firmar la paz en una ciudad
portuguesa llamada Alcaçovas.
El tratado, firmado en 1479,
repartía tierras y posesiones. A cambio de que la reconocieran
heredera legítima del trono castellano, Isabel cedió a Portugal el
predominio del Atlántico al sur de las islas Canarias, es decir,
todo lo descubierto o por descubrir al sur de una línea imaginaria
que coincidía con el paralelo 26, con excepción de las islas Azores
y Madeira, que eran ya portuguesas. La línea recorría el Atlántico
desde la parte más septentrional de las islas Canarias y llegaba
hasta la península americana de La Florida, aunque todavía no se
conocía la existencia de América.
Además de la línea que
repartía el mundo, la princesa Juana la Beltraneja quedó recluida
en un convento y el hijo del rey de Portugal obtuvo una nueva
novia, la hija mayor de los Reyes Católicos, Isabel. La otra opción
que ofrecieron a la desdichada Beltraneja fue esperar a que el
único hijo varón de los Reyes Católicos, Juan, creciese para poder
casarse con él. Larga espera, porque el príncipe tenía un año y
ella, 17. Mientras esperaba a que el futuro esposo creciera, Juana
la Beltraneja, princesa para unos e «hija de la reina» para Isabel
la Católica, tendría que vivir bajo la custodia de la duquesa de
Braganza.
Naturalmente, prefirió el
convento. Por si se arrepentía, Isabel se ocupó de que el rey de
Portugal se comprometiera a no permitirle salir de allí ni casarse
jamás. Había que encerrar de por vida a la enemiga.

Mediante el Tratado de Alcaçovas, Castilla y Portugal acordaron trazar una línea horizontal imaginaria desde Canarias hacia el Oeste, de manera que todo lo descubierto o por descubrir situado al norte de la línea sería área de influencia castellana y todo lo situado al sur, área de influencia portuguesa. Téngase en cuenta que las tierras de la izquierda aún no se habían descubierto y se suponía que no existía continente alguno.
En vista de que los
portugueses no se mostraban dispuestos a financiar la empresa de
Colón éste, empeñado en llegar a tierras de Preste Juan por el
Oeste, dedicó siete años de su vida a convencer a Isabel la
Católica de la bondad de su idea, a lo que le ayudaron los frailes
del monasterio de Santa María de la Rábida. El argumento utilizado
era la necesidad de que Castilla estuviese presente al otro lado
del Océano abriendo una ruta occidental de comercio con Catay y
Cipango.
Finalmente, como ya todos
sabemos, el 3 de agosto de 1492 partieron las tres carabelas del
puerto de Palos, rumbo al Oeste, llegando el 12 de octubre a San
Salvador, en las Bahamas, y recorriendo posteriormente Cuba y
Haití. El 4 de enero de 1493, Colón regresó a Castilla llevando
consigo indios, pájaros exóticos y todas las muestras que pudo de
su descubrimiento, convencido de haber llegado a las Indias por su
extremo oriental, es decir, Cipango, a lo que hoy llamamos Japón.
No tenía, como vemos, ni la menor idea de haber descubierto un
nuevo continente ni tampoco de que lo encontrado hasta entonces
fuesen solamente islas.
Pero quiso esa mano que
dibuja la Historia que llegando a la Península Ibérica un temporal
desviase sus naves y, buscando abrigo, terminase por arribar a
Lisboa. Y ya que estaba allí, fue a presentar sus respetos al rey
Juan II, al menos eso es lo que dijo, pero en realidad fue a poner
lo que había descubierto ante las narices del incrédulo portugués.
Y lo que creyó que era una demostración de sus razones, resultó la
mayor metedura de pata de la historia castellano-portuguesa.
EL MAYOR REPARTO DEL MUNDO DESDE ALEJANDRO MAGNO
Colón no tenía la menor idea
del reparto del mundo que habían hecho Castilla y Portugal en
Alcaçovas y el rey Juan II, que era perro viejo, mantuvo cautamente
su ignorancia y se dedicó a preguntarle detalles sobre su
descubrimiento, barruntando que las nuevas tierras se encontraban
en el área de influencia portuguesa, es decir, por debajo de la
línea imaginaria del paralelo 26.
Como ya hemos visto que no
eran tiempos para andar con contemplaciones, los consejeros del rey
portugués le recomendaron que hiciese asesinar a Colón y que
ocultase el descubrimiento, puesto que los reyes de España todavía
no se habían enterado y además se encontraban lejos, en Barcelona.
Los Reyes Católicos no tuvieron un palacio ni una corte estables,
sino una corte itinerante que recorría los reinos de España
constantemente, recalando en el lugar en que fuese necesaria su
presencia y alojándose en castillos o palacios dispuestos para ese
fin.
El rey de Portugal fue lo
suficientemente sensato y humano como para desechar los consejos de
sus nobles, y con ello, siguiendo las previsiones de Maquiavelo,
perdió la hegemonía sobre las tierras americanas. Si hubiera hecho
lo que le recomendaban y lo que señala Maquiavelo, hubiera matado a
Colón después de sacarle toda la información posible y después
hubiera enviado a sus navegantes sobre los pasos del genovés, y de
esa manera Portugal habría descubierto América. Pero Juan II se
portó noblemente y envió a Colón a Barcelona con una escolta para
impedir que los conjurados le asesinasen. Al mismo tiempo, envió
una flota al Atlántico para vigilar las salidas de barcos
castellanos, y asimismo, llenó de espías la corte de Barcelona para
enterarse de lo que allí se hablaba. Su bondad le llevó a perder un
continente.
Colón, que seguía sin saber
nada del reparto del mundo ni de la conjura, llegó a Barcelona en
abril de 1493 y corrió a narrar a los Reyes Católicos lo que había
descubierto al otro lado del Atlántico.

Los viajes que Colón realizó a América siguieron una línea horizontal, de Este a Oeste, que quedaba por debajo de la marca de influencia portuguesa acordada en el Tratado de Alcaçovas, una línea imaginaria que iría de Canarias a Florida. Hubo, por tanto, que redefinir ese tratado para evitar dar a Portugal la soberanía sobre las tierras descubiertas.
Cuando Fernando el Católico
conoció la noticia de labios del propio Colón le abrumó con sus
preguntas, porque quería saber exactamente qué era lo que éste
había descubierto, y sobre todo, dónde estaba. Colón no sabía ni
qué había descubierto ni dónde se podía ubicar geográficamente la
nueva tierra, pero los espías de Juan II de Portugal sí que
llegaron a la conclusión de que lo descubierto se encontraba
precisamente por debajo de la línea de Alcaçovas.
Si trazamos una línea recta
desde el norte de Canarias hasta La Florida, vemos que las Bahamas
y las Antillas quedan debajo y precisamente en las Bahamas era
donde se encontraba la tierra descubierta a la que Colón llamó San
Salvador, y Cuba y Haití, en las Antillas. Todos los nuevos
territorios correspondían, por tanto, a Portugal.
Si el destino no hubiera
enviado la nave de Colón a Lisboa y si éste hubiera mantenido la
boca cerrada y no hubiera alardeado ante el rey portugués, no
hubiera habido nuevos litigios, pero cuando los portugueses
reclamaron las tierras descubiertas, los castellanos respondieron
que el tratado por el que se habían repartido el mundo ya no podía
tener validez, toda vez que habían entrado en juego circunstancias
que no se habían contemplado en Alcaçovas. Colón había roto el
acuerdo con su descubrimiento y había que volver a tratarlo.
Existía una realidad nueva y distinta que requería nuevos estudios
y nuevas negociaciones.
Por suerte para todos, el
siglo XV estaba a punto de terminar, y lo que antes se hubiera
dirimido a cañonazos se arregló mediante embajadas, mediadores,
estudios técnicos y supervisores científicos, políticos y
económicos.
En primer lugar hubo que
recurrir, como se había hecho anteriormente, al papa. El papa
seguía siendo la autoridad máxima a la hora de repartir tierras
pues, aunque ya se había descubierto la falsedad de la Donación
de Constantino y nadie creía que el papa fuera heredero de
todo Occidente, sí era el vicario de Cristo en la Tierra y a él
correspondía repartir, para su evangelización, los territorios que
Dios había creado.
Esta vez el papa era
Alejandro VI, y precisamente en aquellos días, su hijo mayor, Pedro
Luis Borja, se encontraba en España en compañía del hijo tercero,
Juan. El Papa debió de entenderse muy bien con Fernando el
Católico, puesto que al fin y al cabo ambos eran aragoneses. Pedro
Luis recibió, como sabemos, el ducado de Gandía y la mano de la
prima de Fernando, María Enríquez, y Fernando e Isabel recibieron
una nueva bula que describía una nueva forma de repartirse el
mundo, que les favorecía frente a los portugueses, quienes ya
habían enviado sus embajadores dispuestos a demostrar que lo
descubierto pertenecía a su rey. La nueva forma de distribuir el
mundo no se le hubiera ocurrido al papa, si no hubiera sido por
sugerencia de Colón, quien asimismo temía perder todos sus derechos
sobre las nuevas tierras.
Colón propuso, pues, trazar
una línea vertical de norte a sur, situada a 100 leguas al oeste de
las Azores, y el Papa, siguiendo las sugerencias de Colón, emitió
la bula con el trazado de la que se llamó Línea Alejandrina, un
semimeridiano que pasara a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo
Verde, algo que desde el punto de vista geográfico no era posible
trazar y eso lo sabían bien los conocedores de la zona, es decir,
los portugueses. En caso de que hubiera sido posible trazarla, esa
línea vertical hubiera dividido al mundo en dos zonas, quedando la
zona de la derecha bajo la influencia portuguesa y la zona de la
izquierda bajo la influencia española.
Es posible que la bula que
determinó el trazado de la Línea Alejandrina fuera falsa, lo han
afirmado algunos autores. Desde luego, lo que es falso es la
premisa de la que parte, puesto que como decimos y es obvio, no es
posible trazarla.
Pero si realmente la emitió
el papa tiene una connotación muy importante y es el primer
reconocimiento oficial que hizo la Iglesia de la redondez de la
Tierra.
No olvidemos que, según las
Sagradas Escrituras y las creencias medievales, la Tierra era
plana. El mismo San Isidoro de Sevilla negó la redondez pensando en
la imposibilidad de que las gentes se mantuvieran en pie sin caer
al vacío. Si la Tierra era redonda no podría haber habitantes en
Libia.
El error de San Isidoro de
Sevilla, en todo caso, corresponde a la categoría de los errores
medievales, pero en los tiempos que estamos describiendo nos
encontramos en el Renacimiento, y por tanto, los errores fueron ya
científicos, como el del trazado de la Línea Alejandrina o el error
en la medida de la circunferencia de la Tierra. Paolo del Pozo
realizó una medición equivocada para Colón, según la cual la Tierra
era más pequeña de lo que es en realidad. El fallo se debió a que
Paolo del Pozo tomó como buena la medida realizada por el
científico musulmán Alfragano en el siglo IX, sin darse cuenta de
que Alfragano hablaba de millas marinas árabes, que eran más cortas
que las millas italianas.
Por ese error, Colón tardó
más de lo previsto en llegar a América, y según dicen algunos, por
eso se decidió a atravesar el Atlántico. De haber conocido la
verdadera lejanía de las tierras a las que pretendía llegar no se
hubiera probablemente aventurado. Ni siquiera hizo caso de la
advertencia del doctor Gabriel de Acosta, médico que atendía a la
corte ambulante de los Reyes Católicos cuando recalaban en Córdoba,
quien le avisó de que se equivocaba en varios miles de millas y de
que si llegaba a algún sitio no sería a Cipango ni a Catay, sino a
una tierra desconocida y aún por descubrir. A una tierra antípoda
que sería la explicación, según él, de las mareas.

Colón se lanzó al mar con un error en la medida de la circunferencia de la Tierra, pues quien le facilitó la información tomó por millas italianas las millas marinas árabes con que la había medido en el siglo IX el maestro árabe Alfragano. Es posible que, de haber conocido la verdadera distancia a la que se encontraban las tierras a las que pretendía llegar, no se hubiese atrevido a emprender el viaje, o al menos no le hubiera sido posible convencer a la Reina Católica de su posibilidad.
Los Reyes Católicos no tenían
experiencia alguna en latitudes ni longitudes, pero no así los
portugueses, que ya hemos dicho que llevaban años descubriendo
tierras. Previendo que si se aplicaba la bula Alejandrina se
producirían nuevos litigios entre ambos reinos, decidieron dejar de
lado la concesión del papa y llegar ellos mismos directamente a un
acuerdo que fuera factible y válido para ambos.
Previamente, Colón tenía que
ir nuevamente a las tierras descubiertas, recorrerlas y
cartografiarlas. Cuando volviera de su viaje con un mapa,
empezarían las negociaciones para el nuevo reparto del mundo.
En septiembre de 1493, Colón
se hizo a la mar con una expedición de 17 barcos en los que
viajaban 1500 personas, hombres y mujeres, artesanos, geógrafos y
todo el personal necesario para la nueva empresa. El encargo de
organizar esta expedición recayó sobre el consejero de los Reyes
Católicos para asuntos marítimos, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo
de Badajoz y otro hombre típico del Renacimiento, con una gran
preparación técnica, conocedor de la cartografía y capaz de trazar
una estrategia económica, geográfica y política del viaje. Además,
Fonseca contaba con un carácter lo suficientemente fuerte como para
no dejarse apabullar por Colón, que parece que tenía un
temperamento más bien colérico.
En febrero siguiente, el jefe
de la expedición, Antonio de Torres, regresó a España y llegó hasta
Medina del Campo, donde se encontraba aquella corte tan viajera de
los Reyes Católicos, a los que hizo entrega del documento dibujado
por Colón, que serviría de base para el nuevo reparto.
Como ya hemos dicho que los
Reyes Católicos no entendían nada de longitudes ni latitudes, Colón
y sus cartógrafos trazaron lo que se llamaba una «carta plana», es
decir, un mapa que no tenía en cuenta la concavidad del globo
terráqueo. En ella habían dibujado correctamente la parte europea,
que era bien conocida, pero habían modificado la posición de las
Azores, situándolas más hacia el Este, de manera que se pudiera
trazar aquella Línea Alejandrina que era geográficamente
imposible.
A la izquierda del mapa,
colón dibujó las tierras que había descubierto como si fuesen una
parte del continente asiático, creyendo que se trataba de tierra
firme en el extremo oriental de China o como se llamó entonces, las
Indias Occidentales. Colón localizó, por tanto, su descubrimiento
de Cuba, Haití y San Salvador como una península del continente
asiático y situó una bandera sobre la zona descubierta.

Colón modificó la posición de las Azores en el mapa que trazó, de manera que se pudiera trazar la Línea Alejandrina, un semimeridiano descrito en la bula de Alejandro VI, que discurría de norte a sur a 100 leguas de las Azores y Cabo Verde. Lo situado a la izquierda de la línea correspondería a los españoles, y lo situado a la derecha, a los portugueses.
Si se aplicaba en el
siguiente tratado la línea vertical de la bula de Alejandro VI, ni
los Reyes Católicos ni Colón perderían su derecho a lo descubierto,
toda vez que él ya había modificado, como hemos dicho, la posición
de las Azores en el mapa. Ahora bien, en el caso de que el nuevo
tratado aplicase la línea horizontal de Alcaçovas, Colón no estaba
dispuesto a perder propiedades, y por tanto, en la carta plana que
envió a los Reyes Católicos cambió ligeramente la posición de las
islas, tanto de las americanas como de las Canarias, subiendo un
poco la latitud de la Villa de la Isabela y bajando otro poco la
latitud de la Gomera.
De esta manera, el almirante
podría demostrar que había hecho un viaje en línea recta horizontal
desde Canarias hasta las Indias y que todo su descubrimiento
quedaba al norte de la línea horizontal de Alcaçovas. Tanto si se
aplicaba la línea vertical como la horizontal, las propiedades y
derechos de Colón quedarían a salvo, igual que los de los Reyes
Católicos. Como vemos, las falsificaciones seguían estando a la
orden del día.

Por si se aplicaba la línea horizontal de Alcaçobas, Colón modificó la posición de la Gomera, en Canarias, y la Villa de la Isabela en las Indias. De esta forma, al trazar la línea horizontal, las tierras descubiertas quedarían al norte de la misma, y por tanto se encontrarían en la zona de influencia castellana.
Pero los portugueses no se
quedaron convencidos con la carta de Colón porque seguían teniendo
fundadísimas sospechas de que las tierras descubiertas quedaban por
debajo del paralelo 26, el de la línea de Alcaçovas. Y tenían toda
la razón, porque se encontraban en el paralelo 19. Pero mucho más
que las nuevas tierras, que no se sabía bien ni donde estaban ni
qué riquezas o importancia podían tener para el mundo occidental,
lo que a Juan II de Portugal le interesaba era conservar la ruta
que ya tenía hacia las Indias, por el cabo de Buena Esperanza, y
temiendo que al final saliera perdiendo lo que ya le había sido
reconocido años atrás, accedió a llevar a cabo las nuevas
negociaciones.
Los historiadores coinciden
en que aquellas negociaciones se pueden encuadrar muy bien en el
concepto de negociaciones modernas, como corresponde a la etapa en
que se habían iniciado. Se nombraron embajadores, se dictaron
normas diplomáticas, se recopiló información y contrainformación y
se llevaron a cabo en paralelo negociaciones técnicas y
políticas.
El 7 de junio de 1494, se
reunieron las dos comisiones, española y portuguesa, en la ciudad
castellana de Tordesillas. El resultado fue una línea paralela a la
Línea Alejandrina, es decir, otro semimeridiano trazado a 370
leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Precisamente esa fue la
labor de los técnicos, llegar a delimitar las 370 leguas al oeste
de Cabo Verde. Manuel Fernández Álvarez ha recogido el texto en su
magnífica biografía de Isabel la Católica:
«Que se haga y asigne por el
dicho mar Océano una raya o línea derecha de polo a polo, del polo
Ártico al polo Antártico, que es de norte a sur, la cual raya o
línea e señal se haya de hallar y dé derecha, como dicho es, a
trescientas setenta leguas de las islas de Cabo Verde, para la
parte de poniente...».
Pero el Tratado de
Tordesillas no se firmó con objeto de dividir el mundo entre los
dos reinos firmantes, sino para repartir las áreas de influencia
atlántica de ambos. Al este de la línea, Portugal; al oeste,
Castilla. Se reservó un pasillo para poder pasar por las
Canarias.
Esta línea estuvo presente en
los mapas hasta el siglo XVIII, en que los estados Unidos iniciaron
su independencia y llamaron América al continente. El primer mapa
que la incluyó fue la Carta Universal de Juan de la Cosa, que
comprendía todo el mundo conocido en aquel momento. Esta carta de
Juan de la Cosa fue pintada sobre piel de ternero nonato, es decir,
no nacido, y se ha deteriorado con el tiempo por la costumbre que
había de enrollar las cartas de derecha a izquierda. Data de 1500 y
se conserva en el Museo Naval de Madrid. Se basó, desde luego, en
las resoluciones del Tratado de Tordesillas y se dibujó para los
Reyes Católicos, que a partir de los anteriores sustos y sorpresas
no quisieron nunca más padecer falta de información, sobre todo si
habían de discutir con Portugal, porque desde entonces hubo paz
entre ambos reinos.

El Tratado de Tordesillas dividió el mundo a derecha e izquierda de una nueva línea vertical trazada a 370 leguas de las Azores, es decir, a 100 leguas más al oeste que la Línea Alejandrina. Por ese motivo Brasil, que cayó dentro del área de influencia portuguesa, habla hoy portugués y no castellano.
Hubo paz incluso cuando los
Reyes Católicos y su gente averiguaron el porqué de aquel empeño de
Juan II en trazar la línea divisoria a 370 leguas de Cabo Verde. El
monarca portugués había insistido en aquella distancia, hasta el
punto de que admitió a cambio reconocer los derechos dinásticos de
don Manuel el Afortunado. Veamos el interés de los Reyes Católicos
en estos derechos, que les llevó a ceder en el trazado de la línea
270 leguas más allá de la Línea Alejandrina.
La hija mayor de Isabel y
Fernando, la princesa Isabel, se había casado en 1490 con el
príncipe Alfonso de Portugal, y éste había fallecido. Como Alfonso
era el heredero de Portugal, el trono, como era de esperar, tenía
más de un pretendiente. Manuel era sobrino de Juan II de Portugal y
tenía intención de casarse con la princesa viuda, la hija de los
Reyes Católicos. De esta manera, la viuda podría finalmente ser
reina de Portugal. Además, cuando fue rey, Manuel I el Afortunado
siguió la política de su suegra en materia religiosa, expulsando
asimismo a los judíos. Al mismo tiempo que su hija se convertía en
reina de Portugal, la Reina Católica se aseguraba un yerno que
mantuviese el compromiso de no permitir a Juana la Beltraneja salir
del convento. Juan II podía morir en cualquier momento y el peligro
seguía vivo.
En cuanto al motivo de la
demanda de Juan II de que la nueva línea se trazase no a 200 ni a
300 ni a 400 leguas de Cabo Verde, sino exactamente a 370, pudo
ser, no lo sabemos con seguridad pero resulta muy sospechoso, que
los navegantes portugueses hubieran ya avistado, como antes
dijimos, o al menos encontrado indicios de la existencia de tierra
dentro de esa distancia.
De hecho, cuando se descubrió
Brasil y se verificó que caía en el área de influencia de Portugal
debió de ser cuando se dieran cuenta del motivo de las 370 leguas.
Si se hubiera aplicado la Línea Alejandrina que trazó el papa
Borgia en su bula, hoy Brasil hablaría castellano.
Pasó el tiempo y el Tratado
de Tordesillas siguió vigente, mientras portugueses, y sobre todo
castellanos realizaban nuevos descubrimientos. Un día, el rey de
Francia, Francisco I, eterno pretendiente a la corona del Sacro
Imperio y eterno rival de Carlos V, comentaría la injusticia que
con él se cometió y solicitaría, sarcástico, ver el testamento de
Adán, en el que a él se le había excluido del reparto del
mundo.