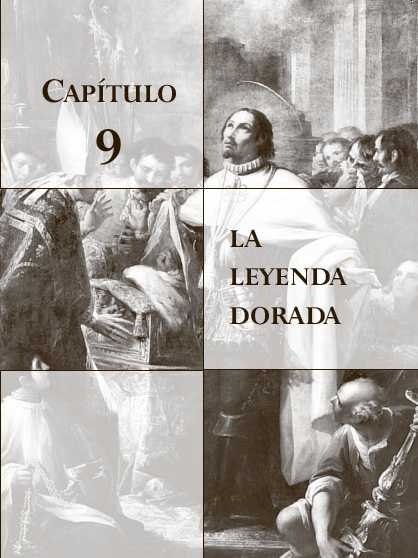L a familia Borgia no solamente
tiene una leyenda negra, sino también una leyenda dorada, la huella
de un santo quien, además de llevar una ida digna, se quedó en
España, no pretendió ni aceptó ser cardenal, se mantuvo, incluso
durante su estancia en Roma, dentro de los límites de su orden, fue
miembro de la Compañía de Jesús y solamente destacó por sus
sermones.
El brillo de Francisco de Borja nada
tuvo que ver con el de los miembros más conocidos de su familia.
Rodrigo y César Borgia brillaron con valores humanos, se
distinguieron por acciones humanas, y como a la luciérnaga que
apareció brillando en la espesura los sapos envidiosos les
escupieron su veneno. Pero el brillo de Francisco, que no excedió
los valores místicos, le llevó a los altares.
NIETO DE PRÍNCIPES
El apellido Borgia se dejó de
oír en Italia al poco tiempo de la muerte del Papa, pero en España
duró mucho más en su forma inicial, Borja, entre otras cosas porque
nadie necesitó echar tierra encima. Cuando todavía era cardenal,
Rodrigo de Borja había adquirido en España el ducado de Gandía, uno
de los pocos que todavía conservaba en Valencia el reino de Aragón.
Recordemos que ese ducado constituyó la herencia de Pedro Luis, el
hijo mayor de Rodrigo, pero como falleció prematuramente pasó a
manos de Juan, quien también murió antes de cumplir los veinte
años, por lo que lo heredó su hijo, aquel hijo que tuvo en España
con María Enríquez, la esposa también heredada de su hermano
mayor.
Comprar el ducado de Gandía al
Rey Católico fue un acierto. Comprarlo no es lo mismo que
conquistarlo a sangre y fuego o arrebatarlo al señor de turno,
matándole u obligándole a exiliarse, que fue como César Borgia
intentó crear su Estado particular, pues ya le confesó a Maquiavelo
que ninguna otra cosa le iba a quedar después de la muerte de su
padre, el Papa. Y aun ni eso le quedó, como hemos visto.
Así, mientras los Borgia
cosechaban triunfos perecederos en Italia, el ducado de Gandía, en
manos de la viuda de Juan, doña María Enrique, sobrina de Fernando
el Católico, se acrecentó en cantidad y en calidad, y cuando el
heredero de Juan, Juan II de Gandía, cumplió quince años, lo
recibió de su madre enriquecido y ampliado, junto con una esposa
noble, Juana de Aragón, hija natural del arzobispo de Zaragoza,
Alfonso de Aragón, quien era a su vez hijo natural del Rey
Católico.
Hay que tener en cuenta que
muchos de estos obispos y arzobispos ni siquiera habían sido
ordenados sacerdotes, lo cual, para muchos, justifica sus
relaciones sexuales, pero para otros agrava más la situación, ya
que si no eran siquiera sacerdotes, ¿cómo podían llamarse
representantes de los apóstoles de Cristo, pastores de almas y
cuanto se dicen los obispos? Evidentemente, el obispado era, al
menos en esos casos, un título tan laico como el del señor feudal.
Tenía, por tanto, razón aquel conde de Vermandois que comentó que
si su hijo podía ser conde a los cinco años, ¿por qué no iba a ser
obispo? 1510 fue también una fecha importante para la familia Borja
(ya no les llamaremos Borgia porque estamos tratando de la rama que
quedó en España, donde no fue preciso latinizar el nombre) y
también para la Iglesia. En ese año sucedieron dos acontecimientos
importantes que modificaron la historia de ambas. La fama de la
familia cambió totalmente de rumbo, incluso en Italia, y la Iglesia
Católica recibió el varapalo más grande de su historia. En 1510
nació Francisco de Borja, futuro santo redentor del apellido
familiar. En 1510 llegó a Roma Martín Lutero, futuro reformador de
la Iglesia, que escapó por los pelos de la hoguera
inquisitorial.
Para no convertirse en suegra,
doña María Enríquez entró en el convento de las clarisas donde ya
vivía desde tiempo atrás su hija Isabel, seguramente rezando en
silencio por los pecados de su padre y de sus tíos romanos. De
Isabel, por cierto, se cuenta una historia que, de ser cierta,
tendría sentido profético. Dicen que esta joven decidió consagrarse
a la religión de la noche a la mañana, ya que habiendo entrado de
visita en el convento de las clarisas descalzas de Gandía recibió
allí mismo la llamada mística y tomó la resolución irrevocable de
quedarse en aquel convento y no salir de él jamás. Su madre, sin
embargo, debió de tener dudas acerca de la verdad de la vocación de
Isabel o bien temió que su descendencia peligrara, ya que
únicamente tenía esta hija y un hijo varón, Juan.
Cuando su madre le hizo los
cargos, Isabel le aseguró que no debía albergar temor alguno a que
su descendencia peligrara, pues sabía que su señor hermano, el
duque Juan de Borja, tendría un hijo con el que no faltaría la
sucesión de la casa, sino que, antes bien, vendría a ser la gloria
para el apellido en el cielo y en la tierra.
Efectivamente, Juan, tercer
duque de Gandía, tuvo siete hijos con su esposa Juana de Aragón,
quien murió muy joven, probablemente agotada de tantos partos, como
murió donna Lucrecia en Ferrara. El viudo volvió a casarse con
Francisca de Castro-Pinós, con la que tuvo otros nueve hijos, más
uno ilegítimo (que se sepa) con Catalina Dias. Entre los dieciséis
hijos legítimos que tuvo Juan de Gandía hubo monjas, cardenales,
obispos y hasta un santo, Francisco de Borja. Una familia muy
cercana a la Iglesia como vemos, pues Francisco de Borja fue
bisnieto de un papa por parte de padre y nieto de un arzobispo por
parte de madre. Francisco de Borja cumplió sobradamente la profecía
de su tía Isabel, pues no solamente fue santo, sino que, antes de
serlo o quien sabe si al mismo tiempo, echó al mundo tantos hijos
como para que el apellido familiar no se extinguiese jamás.
AL SERVICIO DEL REY
Servir al rey ha sido siempre
la más alta aspiración de los nobles y Francisco de Borja, a los 17
años, entró al servicio de Carlos I, que era a la vez rey de España
y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, la
adhesión familiar a la corona les acarreó más dificultades que
beneficios, al menos en los primeros tiempos.
Carlos I (o Carlos V como se
le conoce internacionalmente) era nieto de los Reyes Católicos, y
tras la muerte de Fernando a finales de 1516 vino a España para que
le juraran rey y para jurar él a su vez las leyes y los privilegios
castellanos. Pero el trono que heredaba Carlos no era un trono
limpio de intrigas y manejos, porque debemos recordar que la
heredera natural de Castilla era su madre, la reina Juana,
confinada en Tordesillas desde tiempo atrás con diagnóstico de
locura. El cardenal Cisneros, que ostentaba entonces la regencia
[18]
, estaba dispuesto a coronar rey a Carlos,
pero al mismo tiempo debía coronar reina a Juana. Era un arreglo
que podía satisfacer a unos y a otros, es decir, a los partidarios
de Juana y a los de Carlos, pero aún quedaba otra espina, el
infante don Fernando, hermano menor de Carlos, quien a diferencia
de este se había educado en Castilla, y no eran pocos los que
anhelaban que fuera él el rey y no el que llegaba de Flandes sin
haber visto jamás España ni hablar castellano.
Todo se solucionó cuando Juana
la Loca accedió a depositar en manos de su real hijo toda la carga
que suponía manejar los destinos de Castilla. Carlos reinó, por
tanto, pero no sin que las cortes de Castilla le recordaran siempre
que lo juzgaron necesario que reinaba de favor, que la reina
propietaria era su madre, y que él como rey antes que derechos
tenía obligaciones que cumplir.
Una de esas obligaciones, por
cierto, fue cuidar de la viuda de su abuelo, Germana de Foix, y
cuentan que tan bien la cuidó que hubo de ella el primero de sus
hijos bastardos, Isabel de Castilla. Luego tendría muchos más,
aunque solamente tuvo una esposa, Isabel de Portugal, ya que nunca
llegó a casarse con aquella prometida de la cuna, Claudia de
Francia, quien se casó con su primo Francisco I de Francia.
Carlos I tuvo que bregar con
no pocas altiveces y exigencias antes de que Castilla y Aragón le
reconocieran como rey y accedieran a su coronación. En Lérida,
mientras intentaba conseguir la aquiescencia de los catalanes, supo
de la muerte de su otro abuelo, el emperador Maximiliano. Como ya
dijimos, el título de emperador no era hereditario sino electo, y
la elección recaía sobre el candidato que obtuviese más votos de
los siete príncipes electores de Alemania. La elección recayó
aquella vez en el joven rey de España, que se convirtió en el
heredero de todas las tierras españolas, más el norte de África,
los reinos de Nápoles y Dos Sicilias en Italia, junto con las
conquistas de América, los Países Bajos y el Franco Condado
heredados de su padre, más los territorios del Sacro Imperio Romano
Germánico. En 1520 sería coronado emperador en Aquisgrán.

Carlos I de España y V de Alemania. A los 20 años, Carlos, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, se convirtió en emperador de un imperio extensísimo y poderosísimo, iniciando el Siglo de Oro de la hegemonía española.
Muy poca gracia hizo en España
que el rey se marchara a Alemania para que le coronaran emperador.
Si ya había reticencias por su falta de conocimientos de los
asuntos españoles y por su escasa atención a los mismos, el hecho
de que le coronasen en otro lugar, tan lejano y tan grande, con
tanto sabor extranjero, fue definitivo. Tan pronto como partió de
España rumbo a Aquisgrán se produjo la primera sublevación, la de
las Germanías en Valencia. Luego vendrían otras, porque ya sabemos
que el reinado de Carlos se vio salpicado por las revueltas y los
motines surgidos en contra de medidas impopulares en las que el
pueblo o la nobleza veía la mano de consejeros flamencos o
alemanes.
No le resultó gratis la
corona. Carlos tuvo que enfrentarse a Germanías, a Comuneros, a
luteranos, y por si fuera poco al rey de Francia, Francisco I,
quien además de quitarle la novia, nada más coronarse ya tendía las
manos ávidas hacia las tierras españolas en Italia, la eterna
fuente de reyertas entre príncipes ambiciosos, la siempre disputada
tierra de todos y tierra para todos, porque tardó muchos siglos en
conseguir aquel príncipe por el que suspiró Maquiavelo.
LAS GERMANÍAS
Las Germanías
fueron un movimiento social de los gremios que surgió en Valencia y
se propagó a Mallorca, al mismo tiempo que surgió la Comuna en
Castilla, pero más de tipo reivindicativo que político. Mientras
que los comuneros se alzaron para arrancar a Carlos I del trono de
Castilla a favor de Juana la Loca y para hacer volver a España al
infante don Fernando, los agermanados se levantaron contra los
privilegios de los nobles. En 1521, las Germanías lograron incluso
derrotar a las tropas de Carlos V en Alfandech, al sur de Valencia,
aunque no solamente tuvieron que luchar contra el rey, sino contra
la clase monárquica del reino, entre la cual se encontraba el duque
Juan II de Gandía, padre de Francisco de Borja.
Es curioso saber que el duque
de Calabria, Fernando de Aragón, aquel a quien el Gran Capitán
capturó y envió a Játiva y que nunca llegó a ser Fernando III de
Nápoles, como vimos en el capítulo V, estaba por entonces
prisionero en Játiva y fueron los agermanados los que le liberaron
y le ofrecieron casarse con Juana la Loca a cambio de que se
pusiera al frente de su rebelión contra Carlos V. El caso es que
Fernando se negó a acaudillar a un puñado de revoltosos frente al
poderoso monarca, quien supo premiar su adhesión, concediéndole
cuando acabó la rebelión el virreinato de Valencia y la mano de
Germana de Foix, mucho más joven y cuerda que Juana la Loca,
aunque, como dijimos, también bastante peligrosa.
Otro de los nobles que se
adhirieron a la causa monárquica fue el duque Juan II de Gandía,
padre de Francisco de Borja, quien obtuvo con ello el favor
imperial, pero primero tuvo que pagar el alto precio de sufrir el
saqueo del ducado de Gandía, como represalia de los rebeldes de las
Germanías valencianas.
CONSUELO PARA UNA PRINCESA DESDICHADA
La primera misión de Francisco
de Borja fue sumamente delicada. Doña Juana la Loca permaneció 46
años encerrada en el castillo de Tordesillas, pero no estuvo sola.
Junto a su triste sombra podía verse otra, si no más triste, sin
duda más desgraciada, la de su hija menor, Catalina, cuya infancia
se desarrolló entre las piedras heladas de Tordesillas,
contemplando resignada desde la altura los juegos de los niños de
su edad que, pobres y plebeyos, disfrutaban de la libertad, del sol
y de la risa. El obispo de Zaragoza, Juan de Aragón, sucesor de su
padre el arzobispo Alfonso de Aragón, recomendó la visita del joven
Borja al castillo de Tordesillas con el fin de paliar la triste
situación que vivían ambas mujeres.
Francisco de Borja, por
cierto, realizaba por entonces su educación mundana en la corte de
su tío el obispo Juan de Aragón. Tenía doce años, los precisos para
convertirse en el paje amable de la infanta Catalina, que
necesitaba imperativamente el roce de alguna persona más acorde con
su edad.
La pobre Catalina fue víctima
inocente de las manipulaciones de Fernando el Católico y de Carlos
V, por un lado, y de la enfermedad mental de Juana la Loca.
Desde los dos años la infanta
vivía en Tordesillas junto a su madre, quien por temor a que le
arrebatasen a su adorada hija la hacía dormir en un aposento
interior, al que únicamente se podía acceder atravesando la alcoba
de la reina.
Toda la luz que iluminaba la
estancia de la pobre criatura procedía de velones y candelas, y
toda la compañía que alegraba su vida era la de su madre, enferma
de melancolía, y la de dos viejas dueñas que se ocupaban de
atenderla. Por toda vestimenta la infanta llevaba un sencillo
jubón, y sobre él una chaquetilla de cuero. En lugar de peinado o
tocado llevaba el cabello envuelto en un pañuelo.
Compadecido de ella, un
sirviente había realizado un agujero en el muro, desde el que la
desdichada infanta podía contemplar los juegos de los niños de
Tordesillas a los que, con el fin de que permanecieran el mayor
tiempo posible a su vista, arrojaba algunas monedas de cuando en
cuando.
No es de extrañar que su mismo
hermano, el emperador Carlos, se compadeciera de ella al verla en
tan penoso estado y accediera no solamente a la petición del obispo
de Zaragoza de darle un paje joven y agradable, sino que ordenó
proveerla de ropas y objetos e instalarla en un aposento más acorde
con su condición real. También parece que aquel hueco horadado en
el muro sirvió para que un caballero pudiera sacar a la infanta del
castillo aprovechando el sueño de la Reina, y conducirla a la corte
de su imperial hermano. Pero la pobre niña, consciente de la
desesperada soledad de su madre, ponía siempre la condición de
regresar antes de que ella despertase.
La misión de Francisco de
Borja no solamente sirvió para que la triste infanta tuviese alguna
persona joven con la que conversar, sino para que él ganase
triunfos a los ojos del emperador quien, cuando la infanta se casó
en 1525, llamó al joven a su corte para que entrase a su servicio,
y tras su matrimonio en 1526 con Isabel de Portugal, al servicio de
la reina.
La corte de Carlos no era en
absoluto una corte al estilo español, por algo Carlos I fue el
primer rey de España de la dinastía de los Austrias, que dominaban
entonces el ducado de Borgoña
[19]
. Su corte era más bien un reflejo de la
corte borgoñona, con un rey que no hablaba castellano ni alemán, a
pesar de que además de rey de España fue emperador de Alemania. Un
rey que se interesaba especialmente por la Insigne Orden del Toisón
de Oro, una orden de caballería medieval que nació en el ducado de
Borgoña auspiciada por Felipe el Bueno. Su gran prestigio la llevó
a la corte flamenco borgoñona, la de Felipe el Hermoso en la que
nació Carlos V, de donde se transmitió a todas las cortes europeas
a través de la Corona española. Era una orden de collar y de fe, en
la que primaban tanto los principios caballerescos cristianos como
los intereses políticos. Y si al rey le importaba en extremo esa
orden caballeresca, también le importaba enormemente una novela de
caballerías muy en boga en la corte franco borgoñona, Le
chevalier deliberé, de Olivier de la Marche, que el mismo
Carlos tradujo para que Hernando de Acuña pudiera convertir en
versos castellanos. Es de notar que Carlos V aprendió pronto su
primera lección de rey de España, que fue la lengua castellana. Sin
embargo, no fue capaz de aprender alemán. Su lengua materna era,
como la de su padre, el francés.
La moda de la corte borgoñona
que Carlos V trajo a España era algo exagerada en cuanto al gusto
por lo puntiagudo que abarcaba desde los zapatos de largas puntas a
los sombreros. Las mangas se hinchaban como globos y las telas,
preciosas y elegantísimas, abundaban en todos los ropajes. Era una
moda suntuaria que caracterizaba a las clases pudientes, a las
clases capaces de gobernar en los países del norte de Europa, la
moda que vistieron en su día Juana la Loca y Felipe el
Hermoso.
La moda y la cultura
borgoñonas y renacentistas que aportaron a España Carlos V y su
corte flamenca chocaron brutalmente con la Castilla medieval
heredada de Isabel la Católica y de Juana la Loca. Castilla tuvo
que hacer un esfuerzo para absorber las nuevas corrientes
culturales del Humanismo y para adaptarse al Renacimiento, que
antes o después no tenía más remedio que implantarse en España. Fue
la época de Garcilaso de la Vega, a cuyo padre vimos como embajador
en la Roma del papa Borgia, que fue contino de la guardia real de
Carlos V, y el inicio del Siglo de Oro, la etapa más gloriosa de
las Artes y las Letras españolas, que se extendió hasta el siglo
XVII.
¿AMOR O LEYENDA?
Carlos V conoció a Isabel de
Portugal en Sevilla. Dicen que llegó hasta ella maquinando y
calculando los beneficios políticos que había de traerle aquella
boda, entre ellos el beneplácito de los súbditos castellanos, tan
díscolos y apegados a su reina cautiva. Como eran primos carnales,
precisaron la dispensa papal, que en aquella ocasión llegó puntual
para que los nuevos desposados pudieran disfrutar de su mutuo amor.
Porque aunque Carlos se acercó a Isabel pensando en el bien de su
política interior, lo cierto es que tan pronto la vio se prendó de
ella hasta el punto de que se decía que cuando estaban juntos el
resto del mundo dejaba de existir. No podía el Emperador imaginar
la ventura que le esperaba allí en el real alcázar sevillano junto
a aquella adorable criatura que despertaba la admiración, la
ternura y el amor en cuantos la veían.

El sastre y el elegante en el siglo XVI. La moda que Carlos V trajo a España fue la de la corte borgoñona, la que lucieron en su momento sus padres, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. No sólo la moda, sino la cultura borgoñona chocó fuertemente con la cultura castellana, que se había mantenido dentro de las pautas medievales.
También cuentan que lo
despertó en Francisco de Borja, pero no una pasión amorosa sino un
amor platónico, casi poético. Para él fue una inmensa felicidad
ponerse al servicio de aquella mujer incomparable. Pero no vayamos
a pensar que las cualidades del escudero eran inferiores a las de
la dama. Francisco de Borja fue también un caballero renacentista,
y por tanto culto, intelectual y amante del arte y de la música. Su
refinado gusto musical le sirvió para recuperar numerosas y
valiosísimas piezas de música sacra, que era la que más le agradaba
escuchar. No olvidemos que algunos de sus contemporáneos fueron
Cristóbal de Morales, Alonso de Mondéjar, Antonio de Cabezón, Juan
del Encina, Francisco de Peñalosa, Josquin des Pres, Francisco
Guerrero, Luis de Milán, Palestrina, Tomás Luis de Victoria y un
largo etcétera de compositores insignes del Renacimiento. Además,
Francisco de Borja realizó incursiones en el terreno de la
composición, pues a él debemos la Visitatio Sepulchri, un
drama sacro cuya estructura ritual y musical compuso y que se aún
representa en Gandía durante la Semana Santa, más una misa a cuatro
voces, varias cantatas y motetes. También se le atribuye otro drama
sacro que se representa en Elche, El tránsito y la Asunción de
la Virgen.
[20]
Lo primero que hizo la
Emperatriz con su joven caballero Borja fue casarle.
Le dio en matrimonio a una de
sus damas, la portuguesa Leonor de Castro, con la que tuvo ocho
hijos. Como regalo de bodas, dio a los novios el título de
marqueses de Lombay. Por su parte, el Emperador le hizo el mejor
regalo que podía hacerle, le nombró escudero y mayordomo de la
emperatriz y le encargó de su cuidado durante sus largas estancias
fuera del país, aunque en algunas de sus expediciones tuvo también
que acompañar a su emperador, como en la campaña de Provenza.
Carlos V se veía implicado en numerosas ocasiones en batallas
contra su rival francés, Francisco I, quien sabía buscar alianzas
poderosas, y para enfrentarse al emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico se llegó a aliar con el emperador del mundo, Solimán el
Magnífico, señor de Constantinopla.
En aquellos tiempos no había
imperio como el imperio turco ni riqueza ni poder como los de
Solimán. Cuando se hablaba de la mayor de las maravillas se la
solía comparar con el harén del Gran Turco, que en Occidente
aparecía como el colmo de la magnificencia.
Los turcos habían empezado por
apoderarse de Hungría, aproximándose a las fronteras de Sacro
Imperio de una forma tan peligrosa como vimos que sucedió en
tiempos de los dos papas Borgia. Además, en esta ocasión Solimán no
se había acercado a Austria por conquistar territorios, sino por
aproximarse a Italia, que seguía siendo, como dijimos, la base de
las disputas entre España y Francia. Y en medio de la discordia,
Roma con el papa a la cabeza, porque al fin y al cabo el papa era
el rey de Roma y de los Estados Pontificios. Finalmente, su muy
católica majestad el emperador Carlos V envió a sus ejércitos
contra Roma y ante el estupor del mundo cristiano los ejércitos
imperiales entraron en la ciudad a saco, pillando, asesinando,
ultrajando y quemando cuanto encontraron. Algunos historiadores han
desviado la culpa de este asunto, conocido como el «saco de Roma»,
señalando como responsables a las tropas mercenarias que realizaron
el ataque sin el control de sus condottieri. Otros señalan
que Carlos V quiso demostrar al mundo entero que él era capaz de
apresar al rey europeo más poderoso, el rey de Francia, y acto
seguido al príncipe eclesiástico de mayor poder, el papa. Lo había
predicho Luis Vives, el destino de Carlos V era vencer solamente a
enemigos muy numerosos y poderosos para que sus victorias
resultaran más destacadas.
Isabel de Portugal cumplió a
la perfección su cometido de soberana del orbe católico. No
solamente enamoró a su imperial esposo, le hizo feliz y se comportó
con sus súbditos como una verdadera madre, sino que les dio el
heredero varón que todos pedían, el príncipe Felipe. También
gobernó España en las largas ausencias de su marido, ejerciendo la
regencia con discreción y buen hacer, preocupándose sobre todo por
la suerte de los súbditos de Castilla, los que por oponerse con
firmeza al emperador sufrían mayor presión fiscal. Y ejerció la
regencia con el estilo itinerante con que habían reinado sus
abuelos los Reyes Católicos, viajando de acá para allá, atendiendo
los asuntos del Estado, y todo ello sin abandonar la educación y el
cuidado de sus hijos, Felipe, María y Juana.
Tantas virtudes acumuló la
emperatriz Isabel que pronto cumplió su cometido en la tierra. Como
todos los amados de los dioses, murió pronto, joven y hermosa, para
dejar una huella indeleble en todos cuantos la conocieron. Las
crónicas, mucho menos poéticas, dicen de ella que era «enfermiza y
poco o muy rebuscado lo que comía».

La única esposa de Carlos V fue Isabel de Portugal, madre de Felipe II. Aquella delicada y hermosa criatura llenó de amor y de felicidad el corazón del Emperador y también dicen que enamoró a Francisco de Borja. Su muerte prematura convirtió a Carlos en viudo inconsolable, y a Francisco, en sacerdote jesuita.
Isabel murió tras dar a luz a
un hijo muerto, sin fuerzas para continuar y porque, como hemos
dicho, ya había hecho bastante en su corta vida. En la primavera de
1539 contrajo unas fiebres que se agravaron con su falta de fuerzas
físicas, y el 1 de mayo falleció dejando a Carlos sumido en el
abatimiento y en la angustia, sentimientos que se reflejan en la
correspondencia que cruzó por entonces con su hermana María.
Murió en Toledo, pero los
panteones reales se encontraban en Granada, donde están todavía
enterrados los Reyes Católicos y donde Carlos V levantó un palacio
renacentista dentro del recinto de la Alhambra. Era preciso, pues,
trasladar el cadáver hasta allí para darle sepultura en el lugar
que le correspondía. El encargado de acompañar a la soberana en
aquel último viaje fue su escudero, Francisco de Borja.
Pero la misión de Francisco
de Borja no consistía solamente en acompañar a su señora hasta su
última morada, sino que también debía «reconocerla», es decir, dar
fe de que la persona a quien iban a enterrar era ella, la
emperatriz Isabel y no otra. Eso suponía, como es lógico, abrir el
ataúd y levantar el velo que cubría el otrora bellísimo rostro de
la difunta.
Es fácil imaginar la
impresión que el escudero de la reina recibió al contemplar en lo
que se había convertido, en tan poco tiempo, la belleza angelical
que tanto admiró y que tanto amó. Donde antes hubo carne sonrosada,
ahora aparecía un amasijo repugnante y nauseabundo de putrefacción
e inmundicia. Fue como si, hasta entonces, Francisco no hubiera
tomado conciencia de lo efímeras que son las glorias terrenales y
de lo poco que sirven la belleza, el poder y el dinero cuando la
Parca se encarga de demostrar que todos somos iguales.
Más que su voz, fue su alma
la que exclamó la frase legendaria que separa al Francisco de Borja
marqués de Lombay, duque de Gandía, poseedor de una considerable
fortuna y de innumerables prebendas y beneficios del Francisco de
Borja humilde y espantado de los valores del mundo, que renunció a
todo por otra verdad intangible pero imperecedera: «No más servir a
señor que se me pueda morir».
Esto es la leyenda romántica.
La Iglesia tiene también su leyenda mística y es que fueron las
palabras de San Juan de Ávila, el sacerdote encargado de pronunciar
el sermón funerario, las que le abrieron los ojos del alma.
Juan de Ávila, como Ignacio
de Loyola, conoció el sabor amargo de la envidia, aquella que
denunció Eusebio de Cesarea y que retrató Giotto, porque ambos
pasaron por las manos ignominiosas de la Inquisición, aquella
institución perversa que puso en marcha la Iglesia Católica para
oprimir al mundo con un reino de terror, para impedir que el
progreso y la cultura prosperasen y para exterminar a quienes se
atreviesen a pensar de manera diferente a lo que enseñaba su Santo
Magisterio. Su poder se acrecentó cuando los reyes la adoptaron
para prevenir disidencias y desviaciones político sociales. No
olvidemos que en aquellos tiempos la religión era una forma de
pensamiento, una filosofía de vida, como es ahora la ideación
política. Entonces no había derechas ni izquierdas, porque cada uno
conocía su sitio en la sociedad, pero sí había divergencias
religiosas que ponían en peligro la unidad social y política de los
estados.
Ambos religiosos, Juan de
Ávila e Ignacio de Loyola, después santos, la sufrieron únicamente
por ser cultos e innovadores y por despertar esa envidia que
corrompe al clero. De ella se libró por poco el más osado de los
religiosos de la época, Martín Lutero, el fraile agustino que se
atrevió a proclamar la vergüenza de la venta de indulgencias y del
tráfico de cosas sagradas que llevaban a cabo los papas para
conseguir más dinero. Y se libró porque tuvo la suerte de encontrar
en su camino a un príncipe poderoso e inteligente, Federico de
Sajonia, quien le acogió en sus territorios, le defendió del papa y
del emperador (Carlos V arremetió contra Lutero en la Dieta de
Worms) y le ofreció lo necesario para que escribiera todo lo que
tenía que escribir.
Juan de Ávila e Ignacio de
Loyola cambiaron, pues, el itinerario de Francisco de Borja. El
uno, abriéndole los ojos en aquella homilía que siguió al tremendo
impacto de ver el efecto de la muerte en aquella señora tan amada.
El otro, acogiéndole en su Compañía de Jesús, cuando se presentó
ante él en Roma unos años después de renunciar al mundo y a su
pompa y de convertirse en uno de los discípulos destacados de San
Juan de Ávila.
MÁS ALTO, MÁS ALTO
La idea de renunciar a la
pompa mundana puede que se abriese paso en su mente cuando vio el
cadáver de su señora o cuando escuchó las palabras de Juan de
Ávila. Cualquiera de las dos circunstancias puede muy bien formar
parte de la leyenda dorada de los Borgia, igual que hemos visto
numerosas circunstancias formando parte de su leyenda negra. Pero
Francisco de Borja no se convirtió de la noche a la mañana en
sacerdote humilde, cosa ya de por sí portentosa, sino que pasaron
unos cuantos años. Y en esos años, quizá para que su decisión fuera
más difícil, la vida se encargó de hacerle subir más alto, cada vez
más alto.
En el mismo año de la muerte
de la Emperatriz, Carlos V nombró a Francisco de Borja virrey de
Cataluña con la misión de reformar la administración de la
justicia, de organizar los asuntos financieros, de fortificar la
ciudad de Barcelona y de investigar y reprimir a quienes se
hallaban en aquellos momentos fuera de la ley. La justicia estaba
entonces articulada en base al territorio, lo cual la dividía en
varias circunscripciones. En la Corona de Aragón, existía una Real
Audiencia en cada uno de los cuatro dominios, Zaragoza, Valencia,
Mallorca y Barcelona, adonde llevó el destino a Francisco de Borja.
La presidencia recaía sobre el virrey. Una de las más importantes
batallas que tuvo que librar Francisco de Borja en su nuevo destino
fue contra los bandoleros, un mal endémico que no solamente
afectaba a Cataluña, sino que también le salió al encuentro en
Gandía, cuando heredó el título de duque, a la muerte de su padre
en 1543.
Después de liquidar a las
bandas de malhechores que inundaban entonces Cataluña, Francisco se
dedicó también a reformar los conventos y monasterios, un quehacer
muy propio de los nobles de la época, así como a promover el
estudio y el aprendizaje y especialmente las prácticas religiosas a
las que él mismo se inclinó profundamente ya en aquella época. Pero
no estuvo mucho tiempo dedicado a estos menesteres porque, como
dijimos, en 1543 falleció su padre, Francisco heredó el ducado de
Gandía y hubo de regresar a su tierra, que había dejado cuando era
aún un niño. Además de bandoleros, Francisco encontró no pocos
problemas familiares entre sus numerosos hermanos y también entre
sus muchos hijos. Demasiada gente que gobernar, la propia familia,
pero dicen que supo enderezarlos a base de severidad.
Por entonces, Carlos V le
había nombrado Director de la Casa del príncipe Felipe, el príncipe
heredero quien se había casado con la princesa María de Portugal,
la primera de sus cuatro esposas, cuyo matrimonio no duró más que
dos años porque la pobre princesa falleció en 1545. Dicho
nombramiento era un indicio de que Francisco iba camino de ser
primer ministro cuando Felipe reinase, pero tuvo enfrente de sí a
toda la oposición portuguesa que llegó incluso a negarle la
posibilidad de formar parte de la comitiva matrimonial de Felipe y
María.

El pintor Mariano Salvador vio así la conversión de San Francisco de Borja, que pasó de noble mundano a jesuita al comprobar lo efímero de la grandeza humana. Francisco de Borja era bisnieto del papa Borgia y descendiente de Fernando el Católico.
Disgusto tras disgusto,
Francisco marchó a Gandía a estudiar Teología, a poner sus ideas en
orden, a rumiar su malestar o a preguntarse de qué servía el
ensalzamiento de que el Emperador le hacía objeto. Había muerto su
reina, había muerto su padre, su familia discutía por numerosos
motivos domésticos, los portugueses obstaculizaban su posible
futuro político. Así pasó tres años, organizando sus dominios de
Gandía, y parece ser que también manteniendo correspondencia con
Ignacio de Loyola, con quien le unía una amistad nacida cuando era
virrey de Cataluña.
¿Qué más necesitaba Francisco
de Borja para renunciar al mundo y a sus pompas y entregarse en
cuerpo y alma a la Compañía de Jesús? El celibato. Los sacerdotes
católicos han de ser célibes. Como si el destino le hubiera
escuchado o como si ella misma se hubiera dado cuenta de que estaba
estorbando y de que además ya había cumplido su misión en la vida,
pues le había dado ocho hijos, que era entonces la única misión de
las mujeres, Leonor de Castro murió oportunamente y le dejó libre
para entrar en religión. El 1 de febrero de 1548, cuando el menor
de sus hijos había cumplido los 10 años de edad, pronunció los
votos solemnes.
Si Francisco de Borja es la
leyenda dorada de los Borgia es precisamente porque se comportó
como debía comportarse un religioso, es decir, de forma
sorprendente incluso para los demás religiosos, por lo que tenía de
inhabitual. En 1550 dejó de ser efectivamente duque de Gandía
porque salió para siempre de sus dominios, abandonó todos sus
cargos y prebendas, abdicó en su hijo mayor y viajó a Roma para
ponerse a la disposición del fundador de la Orden, Ignacio de
Loyola.
Cuatro meses permaneció
Francisco de Borja en Roma. Allí debió de espantarse al escuchar
las historias que circulaban acerca de sus antepasados y es incluso
posible que eso también influyera en su ánimo de renuncia. Da la
impresión de que, a medida que avanzaba en la vida, iba
comprendiendo la diferente escala de valores que ésta tiene para
unos y otros. Lo cierto es que, una vez regresó a España, se buscó
una ermita en la que habitar, cerca de Loyola, en Oñate, la ermita
de Santa Magdalena, cuyo nombre también le debió de hablar de
pecadores arrepentidos. Y aunque no parece que Francisco tuviese
grandes pecados que purgar, es probable que decidiera redimir los
de su familia italiana, a juzgar por el gran cambio de vida que
llevó a cabo.
El que había impartido
justicia acompañado a la reina, intervenido en asuntos de Estado y
reorganizado un ducado importante, se convirtió en ermitaño y se
dedicó a predicar en Guipúzcoa, llegando a dar a su habitáculo, la
ermita, tintes de lugar de peregrinación. Su caso se hizo popular y
recibió peticiones de todas partes, pues todo el mundo quería oírle
predicar y contemplar de cerca aquel extraño caso de sacerdote
católico que hacía lo que se supone que debían hacer todos los
sacerdotes católicos, dejar los negocios del mundo en manos de los
laicos y dedicarse a orar, a predicar y a hacer el bien al prójimo.
La misma corte portuguesa, que antaño rechazase su presencia en el
séquito matrimonial de la princesa María y su candidatura a
ministro del futuro reino, le invitó a pronunciar algunos sermones
y le recibió con veneración. Es evidente que Francisco había dejado
de ser un posible competidor o peligro.
Mientras, el papa Pablo III
que no había entendido nada acerca de los motivos de Francisco,
quiso premiar su labor y se empeñó en nombrarle cardenal.
Recordemos que este papa
recibió en su día el mote de «el cardenal faldero», pues recibió
numerosos beneficios gracias a la importante posición de su hermana
Julia, amante del papa Borgia. Fue necesaria la intervención de
Ignacio de Loyola para quitarle de encima aquella prebenda que él
se negaba a aceptar y que el papa insistía en darle. Es posible que
incluso sintiera vergüenza de llamarse cardenal, después de saber
lo que en realidad significaba el cardenalato en Roma. Para
librarse de la amenaza papal, Francisco pronunció votos solemnes
por los que renunció a dignidad alguna. Pero no era tan fácil
librarse de regalos pontificios. Después de Pablo III, los dos
siguientes papas no insistieron en hacer cardenal a quien sólo
quería ser un sacerdote humilde, pero el cuarto papa, Gregorio
XIII, tampoco entendió lo que es un sacerdote católico y volvió a
la carga con la prebenda del cardenalato. Entonces, Francisco no
tuvo más remedio que morirse para evitar que le hicieran subir más
alto. Claro que, después de muerto, ya nada ni nadie pudo evitar
que le subieran a los altares.
EL ÚLTIMO CONSUELO
La religión y la política
estaban tan sumamente enlazadas en el siglo XVI, que no se concebía
que un reino albergara dos religiones, porque se sobreentendía que
los súbditos de la religión diferente a la del rey eran súbditos
cuando menos levantiscos y siempre poco fiables, cuando no
traidores. Por eso, Carlos V había soñado con una república
cristiana, es decir, católica, que terminase con las tendencias
disgregadoras de la época. Hasta unos años atrás toda Europa era
católica, pero a partir de la Reforma Protestante había católicos,
luteranos, calvinistas, hugonotes y anglicanos. Decir protestante o
decir infiel venía a ser lo mismo. Un príncipe católico no podía
tolerar infieles en su reino y debía combatir a los de otros reinos
no porque no practicaran su misma religión, sino porque pensaban de
manera distinta y no se sometían a su autoridad. Lo hemos
mencionado anteriormente a propósito de la Inquisición, que era un
arma a la vez religiosa y política. Los fanáticos, como Isabel la
Católica, la utilizaron como arma religiosa, pero para Carlos V fue
un arma política. Con un objetivo similar, Felipe II se consideró
defensor de la fe católica. Para él era de suma importancia que en
Inglaterra no reinase Isabel, la anglicana, sino María Estuardo, la
católica. Y eso siempre daba lugar a guerras contra los de fuera y
a opresión contra los de dentro, porque tanto Carlos V como Felipe
II implantaron el absolutismo como forma de gobierno. Era, según
parece, la única manera de impedir que el imperio se desmandara,
como venía sucediendo en otros lugares. En Inglaterra, por ejemplo,
se habían atrevido a decapitar a su rey, Carlos Estuardo;
en Francia, eran los grandes
magnates y los aristócratas quienes hacían y deshacían; en
Alemania, el emperador era casi un pelele en manos de los poderosos
príncipes electores. Recordemos que ni Carlos V ni el papa pudieron
nada contra Lutero cuando le protegió el elector de Sajonia.
Como Alemania se había
decidido por Lutero, Carlos negoció el matrimonio de su heredero
Felipe, que como recordaremos había quedado viudo, con la reina de
Inglaterra, María Tudor, católica, hija de Enrique VIII y de
Catalina de Aragón y nieta de los Reyes Católicos, y por tanto tía
del novio. Con esto, el Emperador quería crear un eje católico
frente al creciente poder protestante.
Pero le salió doblemente mal,
en primer lugar, porque María murió sin dar descendencia a Felipe y
quien heredó la corona de Inglaterra fue precisamente Isabel, hija
también de Enrique VIII pero de aquella Ana Bolena por cuya causa
fue repudiada Catalina de Aragón e Inglaterra se apartó para
siempre de la autoridad papal. Isabel I, naturalmente, era
protestante, y su única rival católica, María Estuardo, perdió la
cabeza en sus intentos por hacer triunfar de nuevo el catolicismo
en las Islas Británicas pese al apoyo de todos los príncipes
cristianos. Incluso se dijo que don Juan de Austria, hermano
bastardo de Felipe II, aceptó la misión medio romántica medio
política de liberar a María de su prisión inglesa, casarse con
ella, destronar a Isabel y recuperar el eje católico de Carlos
V.

Fachada del Gesu en Roma, la iglesia que los jesuitas, durante la estancia de Francisco de Borja en Roma, encargaron al arquitecto Vignola. Este tipo de iglesias son propias de la Contrarreforma y su objeto es no distraer la atención de los fieles con adornos superfluos, sino contribuir a que se concentren en la oración y en la homilía. La financiación de esta iglesia, que era asimismo la sede de los jesuitas en Roma, corrió a cargo del cardenal Alejandro Farnesio, sobrino del papa Pablo III, el papa que fuera hermano de la Farnesina.
Después del fracaso del eje
hispano-inglés, Carlos abdicó en Bruselas y se encerró en el
monasterio de Yuste para descansar y para morir en paz. Abdicó la
corona imperial en su hermano menor, Fernando, y la corona española
en su hijo mayor, Felipe.
Pero Felipe II no era ningún
novato, pues ya había comenzado a regir España a los 16 años, en
ausencia de su padre. A los 27 gobernaba ya media Italia, la Italia
que seguía siendo española, más Inglaterra, pues se había casado
con María Tudor. En 1556, tras la abdicación de su padre, se
convirtió en rey de España y de todas sus inmensas posesiones,
aquellas en las que «no se ponía el sol».
Carlos V abdicó porque estaba
viejo y enfermo, porque la gota, la enfermedad de los reyes, le
impedía moverse, y dicen también que porque el año anterior, 1555,
había muerto finalmente su madre, la pobre reina loca encerrada de
por vida en el castillo de Tordesillas. Se acabó el reinado de
Juana y se acabó el reinado de Carlos.
Antes de su muerte, en 1552,
ya había recibido Juana la visita de consuelo de Francisco de
Borja, el que antaño fuera paje de su hija pequeña Catalina. El
príncipe Felipe se lo encargó y le pidió informes de la situación
de su real abuela. En aquellos momentos, Felipe era gobernador de
Castilla en ausencia de su padre, había visitado a su abuela antes
de partir para Inglaterra para casarse con María Tudor y le
preocupaba lo que había encontrado en Tordesillas.
En aquella época, la pobre
doña Juana estaba sumida en una grave depresión, lo cual no era
nada particular teniendo en cuenta la inclinación de su naturaleza
y el pésimo tratamiento que venía recibiendo, encerrada en un
castillo sombrío con la única compañía de dueñas, damas y
carceleros, muchos de los cuales es probable que fueran
malhumorados y antipáticos, pues aunque parece que estaban muy bien
pagados, no era su trabajo el más adecuado para sonreír y
alegrarse. No olvidemos que su única compañía amada, su hija
Catalina, había desaparecido de su vista veintisiete años atrás
para casarse con el rey de Portugal.
Es de notar que entonces no
existían conocimientos de lo que hoy llamamos psiquiatría y que la
enfermedad mental se imputaba, en numerosas ocasiones, al demonio.
A principios del siglo XV, el fraile mercedario Juan Gilabert Jofré
(1350 a 1417) fundó en Valencia el primer manicomio cristiano para
redimir a los locos del infierno de la Inquisición. Antes, la
España musulmana conoció hospitales que alojaban enfermos mentales
cuando el resto del mundo se dedicaba a torturarlos o quemarlos
vivos, pero recordemos también que cuando los Reyes Católicos
expulsaron a los moros y a los judíos la medicina española quedó,
en la mayoría de los casos, en manos de curanderos y magos que
subsistían junto a algunos profesionales, por lo que la medicina
que se aplicaba era híbrida de ciencia y magia. Los conflictos
teológicos que se plantearon entre los médicos moriscos y la
sociedad cristiana contribuyeron también a la desintegración de la
medicina islámica, a la vez que la de su cultura, reemplazando los
tratados de patología médica por escapularios, sortilegios y
ungüentos mágicos. Por su parte, la Inquisición se ocupó,
naturalmente, de impedir en lo posible el ejercicio de la medicina
profesional y la aplicación de la terapéutica farmacológica.
Entre los siglos XIII y XVII,
la tasa de médicos en España por habitante era idéntica a las de
países tan deprimidos como Abisinia, la gente no distinguía los
cirujanos de los sanadores y los curanderos tenían tanto o más
prestigio que los profesionales de la medicina científica, hasta el
punto de que eran los que se ocupaban de tratar a las personas
reales. Daza Chacón, cirujano español del Renacimiento, denunció
los tratamientos que aplicaba un tal Pinterete, que había sido
llamado a la corte para atender al príncipe Carlos, hijo de Felipe
II
[21]
.
El enfrentamiento de culturas
y religiones había dado como resultado la desaparición de la
medicina profesional islámica. En su lugar, los diagnósticos y
pronósticos se realizaban mediante astrología y sortilegios
cabalísticos, acompañados de inspección de orina y de aplicación de
la tradición fisiognómica, tan extendida en la medicina musulmana.
Eso sí, los moriscos implantaron en España aquel popular método de
los sellos milagrosos con imágenes de santos que tragaban
masivamente los estudiantes en nuestros años cincuenta para aprobar
los exámenes. El médico Francisco de Córdova escribía el nombre de
Dios (o frases del Corán, depende), con una pluma y saliva sobre la
cáscara de los huevos que daba a comer a los enfermos.
Este era, pues, el panorama
médico que tenía que hacerse cargo de la enfermedad mental de doña
Juana la Loca. En cuanto a su panorama social, ya lo hemos
comentado. Su panorama familiar no parece que fuera tampoco muy
animado, pues debía de recibir escasas visitas de sus hijos y
nietos, no por falta de afecto, sino por sus numerosas obligaciones
y sus destinos tan alejados del la pobre enferma, aunque sabemos
que la manutención de doña Juana y de su séquito constituía un
capítulo importante en las cuentas reales, es decir, no se
escatimaban gastos para que dispusiera de todos los servicios
propios de su rango.
No podemos valorar el trato,
a nuestros ojos inhumano, que recibió Juana la Loca por parte de
sus familiares y por parte de las instituciones, con los ojos del
siglo XXI. Hay que tener en cuenta que, como dijimos, nada se sabía
de psiquiatría ni mucho menos de psicología. Hasta el siglo XIX,
los enfermos mentales sufrieron «la miseria de los grilletes», pues
entonces fue cuando los médicos empezaron a denunciar las
espantosas situaciones que vivían estos enfermos. Hasta que se
acuñó el término psychiaterie, que significa «medicina del
alma», en 1804, nadie se planteó que la enfermedad mental fuera
reversible ni tratable y sólo se hacía lo posible por reprimir sus
manifestaciones.
El primer carcelero de Juana
la Loca fue el marqués de Denia, Bernardo Sandoval y Rojas, a cuya
muerte le sucedió su hijo Luis en 1535. Las dueñas que la asistían
eran las tres hijas de los marqueses, junto con Ana Enríquez de
Rojas, beata por más señas, unas ocho camareras, todas ellas con el
título de «doña», es decir, damas de alcurnia, una docena de
capellanes, un maestresala, mayordomos y camareros, así como
administradores, oficiales, guardias y hasta 43 alabarderos, 24
monteros, un alguacil, un aposentador y un cirujano. Un cirujano
cuya especialidad sería, como era normal entonces, efectuar
sangrías.
Finalmente, hay que mencionar
a otro personaje importante, el conde de Lerma, don Francisco de
Rojas, esposo por cierto de doña Isabel de Borja, hija de nuestro
protagonista.
Uno de los asuntos que tuvo
que resolver Francisco de Borja en Tordesillas fue una acusación
muy grave emitida contra la persona de la Reina: se sospechaba que
estaba endemoniada. Vemos que ni las personas reales se libraban de
la mala fama. Tal acusación se fundamentaba en cierta actitud de
doña Juana que, siendo los tiempos que corrían, se consideró
sumamente sospechosa y es que había abandonado las prácticas
religiosas. Y si una persona que había sido religiosa, como ella,
dejaba de serlo, estaba claro que solamente podía tratarse de una
influencia demoníaca. Y como a las influencias diabólicas hay que
arro parlas con comportamientos activos, no pasivos, se decía que
la Reina había arrojado de sí unas velas benditas y que hacía
gestos raros en la misa, precisamente cuando el sacerdote alzaba la
hostia. Además, había dejado de asearse y su aspecto exterior era
francamente deplorable.
Francisco, que no sabía nada
de psicología ni de psiquiatría pero tenía sentimientos humanos y
un pensamiento lógico que hoy podríamos calificar de «positivo», se
acercó a conversar con la pobre enferma, tratándola con dulzura,
con suavidad y con afecto, en lugar de recriminarle sus actos como
probablemente hacían los demás. Doña Juana, una vez que no tuvo
necesidad de defenderse de ataques ni de reprimendas, pudo
expresarse con alivio y dicen que llegó a recobrar la sonrisa. No
es de extrañar. Tres siglos después, los alienistas franceses,
ingleses y alemanes averiguarían que no hay nada como la dulzura y
la empatía para tratar con un enfermo.
Para conseguir que volviera a
las prácticas religiosas, Francisco de Borja utilizó un argumento
de gran valor familiar. En aquellos días Felipe II, nieto de doña
Juana, se encontraba en Inglaterra, adonde había ido para casarse
con su tía, María Tudor, vieja, beata, amargada y aburrida; pero el
príncipe de España había aceptado el sacrificio para constituir
aquel eje hispano-inglés del imperio católico soñado por Carlos V
que mencionamos anteriormente.
EL DUQUE DE LERMA
Cabe mencionar aquí
que los condes de Lerma tuvieron un hijo muy famoso en España, el
duque de Lerma, favorito de Felipe III. Pero su fama se debió más
bien que a los privilegios que el Rey le concedió a la escandalosa
jugada con la que consiguió evitar un bien merecido castigo de la
justicia. Fueron tantas las acciones ignominiosas que cometió
siendo valido, que ha quedado como el icono y emblema de la
corrupción en España, y cuando su estrella empezó a declinar y se
vio en peligro de ser juzgado por sus numerosas tropelías tuvo la
fortuna de conseguir el capello cardenalicio, lo que le libró de la
justicia, pues los religiosos solamente podían ser juzgados por la
Iglesia, y la Iglesia, evidentemente, no le juzgó. De aquí que el
pueblo español que tiene chistes para todo, pusiera en circulación
una coplilla que llegó a ser muy popular en su tiempo: «para no
morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de
colorado».
No parece probable que el
jesuita mencionara a la Reina los aspectos desagradables de la
novia del príncipe Felipe, pero sí sabemos que le hizo ver que la
misión de su nieto era devolver el catolicismo a Inglaterra,
arrancándola de las manos nefandas de la herejía anglicana creada
por Enrique VIII. Y si su nieto se entregaba en cuerpo y alma a
propagar la verdadera religión, ¿cómo podría ella, que había de
darle ejemplo, negarse a practicar los ritos sagrados? Al
principio, doña Juana se defendió culpando a las dueñas de su
negativa, ya que eran ellas quienes le habían arrebatado el libro
de oraciones y quienes se burlaban de ella cuando rezaba, además de
escupir a las imágenes sagradas y hacer toda clase de suciedades
con el agua bendita. Para fundamentar su acusación, la Reina las
definió como «almas muertas, como brujas».
En aquella época de temor a
las brujas la acusación era muy grave, pero como ya hemos dicho que
Francisco de Borja tenía sentido común, no lo creyó, pero decidió
tomar medidas, unas medidas que causaron el efecto apetecido.
Primero cometió el error de todos los religiosos, porque escribió
al príncipe Felipe explicándole que la enfermedad había hecho
perder el juicio a su abuela y que, puesto que aquello ya no tenía
remedio, recomendaba un exorcismo para evitar las visiones
malignas. Como Felipe se negara a administrar a su abuela un
tratamiento tan traumático, Francisco recapacitó y recurrió a otra
salida con mucho más sentido. Recomendó no llevar la contraria a la
Reina, apartar a las dueñas a las que acusaba y hacerle creer que
las estaban castigando duramente.
Y aquello sí que funcionó.
Seguramente, Francisco de Borja intuyó que un enfermo mental puede
rechazar un remedio, un tratamiento o una proposición, pero no
siempre rechaza un convenio. Y él estableció con ella aquel
acuerdo. La librarían de las damas que, por el motivo que fuera, le
disgustaban, y a cambio ella volvería a las prácticas
religiosas.
Como es de suponer, el
resultado fue proclamado como un milagro de quien ya se veía
claramente que había emprendido el camino de la santidad. Lo cierto
fue que la Reina recuperó parte de su alegría, volvió a asearse, y
sobre todo volvió a rezar y a comulgar, que era lo que todos
esperaban para poder reconocer que estaba curada.
El 11 de abril de 1555, tras
cuarenta y seis años de reclusión en aquel castillo, Juana la Loca
murió asistida en sus últimos momentos por Francisco de Borja. Un
mes más tarde, el jesuita escribió al emperador Carlos V, que se
encontraba muy cerca de allí, en Valladolid, contándole cómo habían
sido los últimos momentos de su madre.

Tordesillas tuvo gran importancia en la época de la familia Borja. Allí se firmó el tratado por el que Castilla y Portugal se repartieron el mundo y allí permaneció encerrada durante 46 años la reina de Castilla, Juana la Loca. Allí recibió la visita de Francisco de Borja, quien la asistió en el momento de su muerte.

Ignacio de Loyola fue el fundador de la Compañía de Jesús, cuyas normas nada tenían que ver con el comportamiento habitual de las órdenes religiosas de su tiempo, ya que imponían no solamente los votos de castidad y obediencia ciega, sino el voto de pobreza total y la renuncia a cualquier cargo que supusiera poder.
LOS JESUITAS
Los jesuitas también tienen su
leyenda negra. Para empezar, Ignacio de Loyola ya tuvo que rendir
cuentas a la Inquisición por haber creado la Compañía de Jesús y
nuestro mismo protagonista, Francisco de Borja, también tuvo que
explicar cómo era que había decidido seguir un camino tan diferente
al que seguían los demás eclesiásticos, es decir, abandonar sus
riquezas, sus cargos y sus títulos y dedicarse a predicar desde una
ermita. Son cosas incomprensibles para los eclesiásticos.
Recordemos que también Francisco de Asís y la madre Teresa de
Calcuta tuvieron que dar ciertas explicaciones.
Ignacio López de Loyola la
fundó en 1540 con el objetivo de propagar el Evangelio, la justicia
y la defensa de la fe. Y la fundó precisamente en un momento
trascendental para la Iglesia que acababa de recibir el que ya
dijimos que fue su mayor varapalo, la Reforma Protestante. La
individualización y la liberación del pensamiento que trajo el
Renacimiento a Europa dieron lugar a planteamientos críticos como
los de Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam.
Planteamientos críticos que
cuajaron en el mundo laico y que consiguieron millones de adeptos,
a diferencia de lo que había sucedido un siglo atrás con los
planteamientos de Juan Hus, quien ya dijimos que acabó en la
hoguera, porque ningún príncipe se atrevió a defenderle y a
enfrentarse a la Iglesia.
Por tanto, en aquel momento la
Iglesia veía con enorme preocupación el avance de las ideas de
Lutero, de Erasmo, de Calvino, porque incluso los reyes, como
Enrique VIII de Inglaterra, se atrevían a crearse su religión a la
medida cuando la católica no les resultaba práctica. La idea
original de Ignacio de Loyola y de un grupo de amigos y seguidores
fue ponerse a disposición del papa para ayudar a la profunda
reforma (la que se llamó Contrarreforma y que no parece que
reformara demasiadas cosas) que la Iglesia necesitaba para combatir
el avance protestante.
Pablo III, el papa Farnesio,
aprobó la orden en 1540. La nueva Compañía de Jesús tenía una clara
visión modernista e intelectual, muy de acuerdo con el
Renacimiento, y pronto se tendría que enfrentar a los sectores más
inmovilistas y retrógrados de la Iglesia, especialmente otras
órdenes religiosas. Dos eran las características que más la
distinguían de las restantes órdenes: la libertad, pues no tenían
una misión específica y podían dedicarse a la enseñanza, a la
evangelización o a lo que fuera menester, y la obligación de
abandonar activamente todos los bienes terrenales. La pobreza había
de ser estricta. Sólo las casas de estudio y las de formación de
jóvenes podían tener rentas propias. Los profesos renunciaban a
cualquier riqueza y también a cualquier prelacía o cargo
eclesiástico.
Pero ya se sabe que las ideas
románticas duran lo que dura su creador, y como mucho lo que dura
alguno de sus seguidores. Cuando crecen y se multiplican, se
acercan a ellas personajes que no se mueven precisamente por el
romanticismo sino por otros ideales mucho menos nobles, y la idea
se convierte en un asunto molesto o perverso. Algo así sucedió con
los jesuitas de Portugal, que al igual que Savonarola hicieron lo
posible por convencer al país de que los desastres naturales que
acaecían eran castigos divinos enviados contra sus malos
gobernantes. Naturalmente, eso les costó la expulsión por parte del
marqués de Pombal.
También sabemos que León
Gambetta los arrojó de Francia y que Carlos III los echó de España,
en ambos casos por cometer el error de apartarse de lo que su
fundador fundó. Concretamente, en Francia, el general de los
jesuitas se atrevió a presidir una empresa en la Martinica, que
quebró, y cuando los acreedores reclamaron el pago a los jesuitas
de Francia, estos llevaron el caso al Parlamento, lo que les costó
la expulsión. En España, durante el reinado de Carlos III,
Campomanes y el conde de Aranda prepararon un proceso de expulsión
llevado en el más absoluto secreto para evitar que los
simpatizantes de los jesuitas se levantaran y que los mismos
jesuitas pudieran salvaguardar sus bienes, ya que la medida no
solamente dictaba su expulsión, sino la enajenación de todos sus
bienes temporales. Fue una operación perfecta y por sorpresa, como
señala el padre Isla en sus escritos. El decreto de extrañamiento
que firmó Carlos III no dice exactamente cuál fue el motivo, sino
que habla de mantener el orden público, dando a entender que se les
acusó de alterarlo como enemigos políticos, pues se dijo que eran
culpables de fomentar los numerosos motines de la época.
Y no solamente se tuvieron que
enfrentar a la enemistad de los gobernantes, sino a la del mismo
papa. Clemente XIV, en el siglo XVIII, fue un papa decantadamente
antijesuita que llegó a firmar el acta de extinción canónica de la
Orden. Es decir, la Compañía de Jesús dejó de existir durante el
período de pontificado de este papa.
Si ahora leemos toda la
documentación que se ha escrito acerca de la orden que fundó
Ignacio de Loyola, nos sucederá lo mismo que si leemos todo cuanto
se ha escrito sobre Felipe II, Savonarola o los Borgia. Depende del
autor.
Menéndez y Pelayo, que fue un
destacado conservador, defendió a Savonarola a capa y espada, y por
lo mismo defendió a los jesuitas en cuanto a la expulsión de que
fueron objeto en tiempos de Carlos III. Si leemos a otros autores,
ya sabemos que Savonarola fue traidor a su patria y los jesuitas
fueron traidores a las ideas de su fundador. ¿Qué bienes temporales
se hubieran incautado a Ignacio de Loyola o a Francisco de Borja?
¿De qué acciones políticas se les podría acusar? ¿Cuándo se aliaron
con los nobles para hacer caer un gobierno? Y, sin embargo, con el
correr de los tiempos los jesuitas llegaron a obtener un poder
formidable. En el siglo XIX, el general de la Compañía, en Roma, se
conocía como «el papa negro».
Pero todo eso sucedió tiempo
después de nuestra historia. En lo que a nuestros héroes atañe, hay
que decir que Ignacio de Loyola estuvo al menos dos veces en la
cárcel, a causa de la Inquisición. La primera, por predicar sin
tener suficientes conocimientos y autoridad para ello. La segunda,
por introducir doctrinas peligrosas. Parece ser que la primera vez
que Francisco de Borja vio a Ignacio de Loyola fue en una de las
ocasiones en que le conducían a presidio.
Cuando Ignacio de Loyola le
nombró provincial, Francisco se dedicó a abrir nuevas casas y
colegios de instrucción de la Orden. Y cuentan que Carlos V le
llamó para decirle que no había elegido una orden de su gusto.
Parece que ya entonces los jesuitas tenían mala fama, probablemente
porque se comportaban de manera diferente a las restantes órdenes
religiosas, es decir, sin cobrar las cuantiosas rentas que cobraban
los abades, cuyo cargo era, como el de los obispos, más político
que religioso.
Francisco de Borja debió de
convencer al Emperador de que había elegido lo que su conciencia le
dictaba, porque no sabemos de más tropiezos con él. Lo que sí
sabemos es que cuando reinó Felipe II las relaciones fueron menos
fluidas. Dos de los hermanos de Francisco, Diego y Felipe, fueron
acusados de participar en el asesinato de Diego de Aragón, hijo
bastardo del duque de Segorbe.
Diego y Felipe pertenecían a
la facción de los Figuerolas, enemigos de la casa de Segorbe,
facción que asesinó al duque en Valencia en 1554. Felipe II castigó
con dureza aquella muerte, mandando ejecutar a Diego de Borja.
Felipe de Borja no fue condenado a muerte, sino a presidio.
Pero parece que hubo algo más
en la enemiga que Felipe II sintió por nuestro héroe. Según la
Enciclopedia Católica, las malas lenguas de los numerosos
envidiosos que Francisco de Borja tenía consiguieron indisponer al
Rey contra -- 389 su súbdito, unos dicen que por ciertos trabajos
suyos que la Inquisición no encontró muy de su gusto, otros, que el
entonces general de la Orden, Santiago Laynez, le distinguía con su
amistad y aprecio, otros hablan de envidias surgidas por la
deferencia que siempre le mostró el Emperador, quien le hizo llamar
en más de una ocasión a su retiro de Yuste. El caso es que Felipe
II se mostró reticente y hasta molesto con Francisco de Borja y ya
definitivamente enfadado cuando supo que su mismo padre, Carlos V,
le había comisionado en Lisboa para tratar nada menos que de
asuntos relacionados con la sucesión del rey Juan III.
El resultado fue que
Francisco de Borja permaneció dos años más en Portugal hasta que el
papa Pío IV le llamó a Roma, donde trabó importantes amistades con
religiosos de la época como Carlos Borromeo (futuro santo) y
Michael Chisleri (futuro papa Pío V). De ahí al generalato no había
más que un paso, y lo dio en 1565 cuando fue elegido general de la
Compañía de Jesús en sustitución de Santiago Laynez con un número
importante de votos, 31 de 39.
Y ya sólo se dedicó a su
misión como general de la Orden. Se acabaron las prédicas y las
misiones laicas. Consagró todo su tiempo y su energía a expandir la
Orden, enviando visitadores a diversos lugares del mundo, unos como
misioneros para evangelizar a los analfabetos del cristianismo,
otros como confesores de nobles y príncipes, otros como maestros de
escuela para enseñar a los futuros religiosos. Fundó colegios y
multiplicó numerosas fundaciones en casi toda Europa.
En los siete años que duró su
gobierno, acometió numerosas reformas y publicó las normas de la
Compañía, pero sobre todo la amplió todo lo que le fue
posible.
UN BORGIA SANTO
Cuando hubo cumplido su misión
enfermó de pulmonía precisamente en España, durante una visita que
realizó para acompañar al sobrino del papa Pío V, el cardenal
Bonelli (como vemos el nepotismo persistía, los sobrinos de los
papas continuaban siendo cardenales y papables). Parece que
entonces recibió todo el agasajo y el afecto de su gente y de su
rey, y que hasta la Inquisición reconoció que en sus escritos nada
había de peligroso. Puede que porque le vieron acabado, viejo y
enfermo. Pero, al menos, murió con la tranquilidad de la buena fama
y del reconocimiento de la sociedad, porque antes de morir recorrió
un buen trecho por los caminos de Europa entre fervores y
aclamaciones, e incluso el duque de Ferrara de su tiempo, Alfonso
de Este, le tuvo consigo en su ciudad intentando que se recuperase.
Pero murió en Roma en 1572.
Fue uno de sus nietos, el
famoso duque de Lerma quien, reinando Felipe III, inició el proceso
de canonización de su abuelo. Sus restos se honran todavía en un
relicario de plata, en la iglesia de la Compañía de Jesús de
Madrid.
Cuando murió el papa Pío IV,
se habló de la posibilidad de que Francisco le sucediera. Pero ya
hemos visto que suceder a un papa no era tan fácil, porque había
que contar con numerosos recursos políticos, económicos y
sociales.
Tampoco parece lógico que
hubiera aceptado siquiera la candidatura. Ya dijimos que ni
siquiera aceptó ser cardenal. Su papel fue otro en la Iglesia y en
la sociedad. En la sociedad, hizo todo lo posible por rescatar el
nombre de su familia y redimirlo de su mala fama. Por desgracia, no
lo consiguió. Cuando Francisco de Borja se convirtió primero en el
beato Francisco de Borja y más tarde, ya en1671, en San Francisco
de Borja, la Iglesia hizo todo lo posible por restituir la memoria
familiar, como señalamos en el capítulo anterior, creando
contraleyendas, prohibiendo libros difamatorios, y en vista de que
el avance de la mala fama era imparable, tratando de disociar los
apellidos.
Nada de todo aquello funcionó
y mucho menos aquel apellido inventado. Pero lo que sí ha
funcionado ha sido la disociación popular, porque ciertamente hay
muy pocas personas que sepan que el Borja santo fue bisnieto del
Borgia infame.
El otro intento, totalmente
consciente, de ampliar y difundir al máximo la Compañía de Jesús sí
que tuvo éxito, tan sonado como rotundo. Sin embargo, ya vimos que
no siempre su avance fue positivo. De hecho, la Compañía es la
orden más controvertida de la Iglesia Católica, pues hace unos 500
años que viene suscitando polémicas tanto externas, como hemos
visto cuando hemos hablado de las expulsiones, como internas, ya
que no siempre los papas han estado de acuerdo con su desarrollo, e
incluso con su existencia.
Una frase se ha hecho célebre
para simbolizar los enfrentamientos de la Compañía con el propio
papa, «sean como son o no sean». La pronunció el general jesuita
Lorenzo Ricci cuando el papa Clemente XIV le invitó a modificar los
estatutos de la Orden porque así se lo habían pedido algunos
príncipes europeos, entre ellos Luis XV, ya que los estatutos de la
orden eran incompatibles con la legislación de Francia. La
respuesta del padre Ricci, esa famosa frase, supuso la disolución
de la orden. Pero Clemente XIV no actuó por su cuenta, sino
obligado por la presión internacional.

Francisco de Borja constituyó la leyenda dorada de la familia Borgia, pero sus esfuerzos,conscientes o inconscientes, por redimir su apellido no sirvieron de nada. Él ha quedado para la historia como un santo y sus familiares de Italia, los Borgia, han quedado para la historia como unos infames. Incluso hay muy poca gente que asocie el nombre de Francisco de Borja al de los Borgia.
Fue en el siglo XVIII, el
Siglo de las Luces, el de la Ilustración, cuando el pensamiento
filosófico, político y social terminó de liberarse de la Teología y
de la religión. De pronto, las cortes de España, Francia y Nápoles,
todas ellas Borbónicas, emitieron un documento pidiendo al papa la
supresión inmediata de la Compañía de Jesús, puesto que estaba
amenazando el orden existente en los países en los que se había
establecido. Tras un proceso de dos años, en los que el papa hizo
lo posible por librar los bienes de los jesuitas de la rapacidad de
los gobiernos, encargando a los obispos que tomaran posesión de
ellos en nombre del pontífice, procedió a la disolución de la
Compañía con el motivo explícito de que los jesuitas no solamente
llevaban el germen de la discordia dentro de su propia
organización, sino entre las demás órdenes religiosas. Tras la
supresión, el papa no solamente obtuvo los bienes de la Compañía
que oportunamente recuperaron los obispos, sino que también recibió
Aviñón, Benevento y Pontecorvo de aquellas cortes
agradecidas.
Y ahora no hay más remedio que
señalar que en el caso de la supresión de la orden de los jesuitas
se aplica la misma lógica que en el caso de la difamación de la
familia Borgia. Para los franciscanos y otros enemigos de los
jesuitas, el papa Clemente XIV se comportó como un pontífice
eficaz, representativo, recto y generoso. Sin embargo, para los
amigos de los jesuitas Clemente XIV fue poco más que un pelele en
manos de los Borbones. Para sus simpatizantes, los países que
intervinieron en la acusación y disolución de la Compañía fueron
víctimas de las extravagancias de aquel movimiento revolucionario
de la Ilustración que desembocó en la Revolución Francesa. Para sus
contrarios, el motivo que llevó a Francia, España, Portugal e
Italia a pedir la disolución de la orden fue la política feudal de
los jesuitas, sin cuya expulsión Carlos III no hubiera logrado
desarrollar España e Hispanoamérica dentro del progreso y de la
Ilustración. Entre otras cosas, Carlos III tuvo que luchar por
liberar a España de la esclavitud de la teocracia que había
impuesto la Inquisición desde tiempos de los Reyes Católicos,
porque la Inquisición y la subordinación a la teocracia no
solamente arruinaron económicamente a España, sino que también
anularon la libertad de pensamiento, que fue el objeto de la
Ilustración, puesto que para ella lo que contaba era la razón y no
la revelación ni el misterio.
Vemos, pues, que la historia
se repite. Los Borgia fueron seres infames o gentes de su tiempo,
igual que las demás gentes de su tiempo, según el autor que los
retrate. Francisco de Borja engrandeció una orden religiosa, que
con el tiempo se convirtió, para unos, en una legión de santos, y
para otros, en el monstruo que atrapa y devora cuanto a su alcance
se pone. Aquel general de los jesuitas que se negó a modificar los
estatutos de su orden, Lorenzo Ricci, por cierto, murió en la
prisión de Sant'Angelo, donde Clemente XIV le hizo encerrar por su
desobediencia y para que no entorpeciese el proceso de expulsión y
de disolución de la Compañía, un proceso impuesto por los poderes
reinantes.
Los Borgia fueron, ante todo,
personajes de la historia, personajes controvertidos y personajes
contradictorios, porque los humanos llevamos la contradicción
dentro, pues mantenemos una constante pugna entre nuestros
principios, nuestras tendencias, nuestros ideales, nuestros
intereses y nuestra realidad. Así debieron de ser, pues, personajes
de la historia de su tiempo, mejor dicho, personajes relevantes de
la historia de su tiempo, y por relevantes se entiende que formaron
parte de la historia y que coadyuvaron a su desarrollo. Y la
Historia, la Historia con mayúsculas, no es precisamente un relato
moral, porque ya sabemos que la compasión, el derecho, la ética y
la justicia le son totalmente ajenos.